Crisis
Oscar Ugarteche[1]
Armando Negrete[2]
Durante sus primeros 60 días, Trump ha impulsado medidas comerciales proteccionistas y reorganizado la proyección de EEUU en el mundo. Consecuente con sus advertencias previas durante la campaña electoral, muestra un proyecto americano de largo plazo con el soporte del sector financiero y del sector militar. La agenda llamada hacia la “reconstrucción del mercado americano” comenzó, apenas juramentó, el 20 de enero del 2016, mediante la renuncia formal al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) promovido por Obama para imponer unilateralmente la agenda estadounidense de comercio e impedir que China impusiera la suya
El gobierno americano intentará revertir el orden mundial liberal que EEUU diseñó, desde 1944, mediante las instituciones de Bretton Woods. El pensamiento (neo)liberal moderno de los años 30 y masificado de 1980 en adelante, huelga recordar, fue creado desde sus universidades e impuesto con coerción como políticas económicas homogéneas alrededor del mundo por las instituciones multilaterales de Bretton Woods (Banco Mundial, FMI, OMC). Aplicar estas políticas fue condición sine qua non para resolver los problemas de deuda.
Se liquidan así las teorías de 19 premios Nobel, iniciados con F. Hayek en 1974, seguidos por M. Friedman en 1976 y demás profesores de la Universidad de Chicago, hasta Eugene Fama en el 2013. El presidente de EEUU y los financieros reconocen que ha llegado a su fin el curso neoliberal de la escuela de Chicago en el mercado mundial. Encuentran que la apertura comercial absoluta y la autorregulación del mercado no han resultado en crecimiento y pleno empleo en su economía, fundamentos de la teoría neoliberal. Se han topado con una combinación de desempleo, grandes déficits comerciales, pérdida de capacidad adquisitiva, una concentración inédita del ingreso y un muy prolongado estancamiento económico, junto con un monumental auge en las bolsas de valores.
La estrategia propagandística de la nueva administración para impulsar su unilateralismo comercial comenzó con la retórica de make America great again. Ésta enfatiza una balanza comercial estadounidense “víctima de los abusos del mercado mundial” en general, y de China y México, en particular. Lo siguiente fue el anuncio unilateral de reformar el TLCAN; se advirtió la aplicación de impuestos selectivos-discrecionales a las exportaciones intrafirma, mayoritariamente de empresas trasnacionales estadunidenses en México.
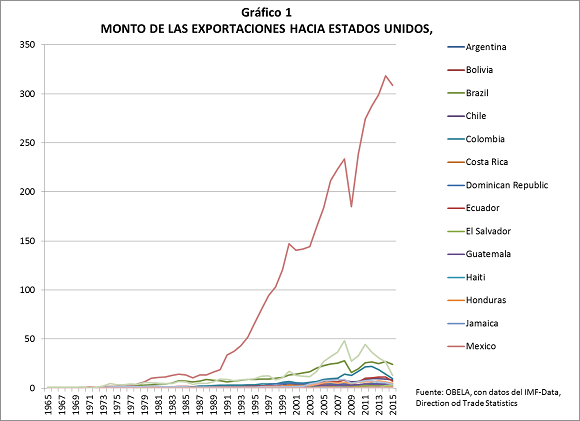
En América del Norte existen líneas de producción compartidas, en particular electrónicas y automotrices, las cuales constituyen más del 42% del comercio entre ambos países. (Ver Gráfico 1). El mercado de EEUU es el más próximo y más rico del hemisferio, a pesar de su muy bajo crecimiento desde inicios del nuevo siglo (1.05% per cápita). México y los países de la Cuenca del Caribe colocan el 80% de las exportaciones de insumos o bienes finales fabricados o ensamblados allí. Para el resto de América Latina (AL) es 30% o menos.
La nueva política proteccionista no sólo determinará el curso económico de América del Norte y la Cuenca del Caribe, sino también del resto del mundo. Esta política es análoga a las medidas tomadas durante el gobierno de Herbert Hoover mediante la ley Smoot Hawley de junio de 1930, la cual afectó la importación de 20,000 productos y llevó la relación bilateral con EEUU al anterior peor momento de su historia. Para EEUU no era importante (sus exportaciones eran 7% del PIB) pero para el mundo su mercado si lo era.
Este redespliegue económico se basa en el unilateralismo y gasto fiscal. El liderazgo de la economía mundial ha sido cedido a China. Ni la reforma de la globalización, ni el (im)probable desmonte de la internacionalización de la producción y del consumo, podrán ser resultado de un decreto presidencial norteamericano. La prevalencia del poder económico sobre el político, y del financiero sobre el productivo, determinará la capacidad, forma y fuerza del redespliegue buscado. Sin embargo: un alza de salarios que dinamiza el mercado interno quita utilidades y afecta a la bolsa de valores; un recorte presupuestal de los ministerios relacionados con las relaciones económicas y políticas se ve contrapesado por un aumento del presupuesto militar; un impuesto fronterizo se encuentra con represalias internacionales. Subir salarios reduciendo el mercado laboral de migrantes regresa como mayores costos, inflación y pérdida de productividad la cual impacta sobre la masa de ganancia en la economía.
El redespliegue será de corto aliento, desde un gobierno con un proyecto político de largo alcance, con instrumentos militares de política exterior y control social interno. Cabe recordar 1930, tras el alza de los aranceles, las quiebras de bancos y la caída del comercio, en AL se comenzaron a diseñar las primeras políticas de sustitución de importaciones. Estas no fueron fruto de una abstracción teórica, sino de una urgencia económica. Otro mundo es posible.
[1] Investigador titular Instituto de Investigaciones Económicas-UNAM, SNI/CONACYT, coordinador del proyecto OBELA.org.
[2] Proyecto OBELA
- 65136 lecturas
Crisis
- 5767 lecturas
La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe (2018)
- blog de aocampo
- 4425 lecturas
En este informe anual de la CEPAL se presentan y analizan las principales tendencias de la inversión extranjera directa (IED) en los países de América Latina y el Caribe.
En 2017 se profundizaron algunas tendencias en el escenario económico mundial que han generado un clima de incertidumbre para las inversiones transfronterizas. En particular, se confirmaron anuncios de posibles restricciones comerciales y presiones para relocalizar la producción en los países desarrollados.
Se señalan los aspectos que contribuyen a explicar la caída de la IED mundial en 2017. En este contexto internacional, las corrientes de IED en América Latina y el Caribe se redujeron por cuarto año consecutivo en 2017, hasta los 161.673 millones de dólares, cifra un 3,6% menos que la registrada el año anterior y un 20% por debajo de lo recibido en 2011.
Cae la inversión extranjera directa mundial
- blog de hiijima
- 3006 lecturas
La inversión extranjera directa (IED) mundial colapsó en 2020, al caer 42 por ciento, de 1,5 billones (millones de millones) de dólares en 2019 a 859 000 millones el año pasado, informó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad).
La incertidumbre sobre la evolución de la pandemia covid-19 y el entorno de la política de inversión global continuará afectando los flujos de IED en 2021, y para los países en desarrollo “las perspectivas para 2021 son una gran preocupación”, según la Unctad.
Un nivel tan bajo de IED no se observaba desde la última década del siglo XX, y está 30 por ciento por debajo del mínimo de inversión que siguió a la crisis financiera mundial de 2008-2009.
A pesar de las proyecciones de que la economía mundial se recuperará en 2021, la Unctad considera que los flujos de IED seguirán siendo débiles, vacilantes y desiguales, debido a la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia.
James Zhan, director de inversiones en la Unctad, dijo que “los efectos de la pandemia persistirán y es probable que los inversores se mantengan cautelosos al comprometer capital en nuevos activos productivos en el extranjero”.
La IED incluye fusiones y adquisiciones transfronterizas, financiamiento de proyectos internacionales e inversiones corporativas en nuevos proyectos en el extranjero, y suele buscar la explotación de activos estratégicos para las empresas, ganar eficiencia con la reducción de costos y participar en nuevos mercados.
Los países desarrollados resultaron ser los más s afectados, con una merma de 69 por ciento hasta recibir apenas 229 000 millones de dólares en 2020.
Los flujos hacia América del Norte fueron de 166 000 millones de dólares, una disminución de 46 por ciento (-49 por ciento en Estados Unidos), sobre todo en el comercio mayorista, los servicios financieros y la industria. Los proyectos nuevos de inversión también cayeron, 29 por ciento.
En Europa la inversión se agotó, con una merma de dos tercios, y en países como Reino Unido cayó a cero. En Australia también hubo una baja de 46 por ciento, mientras que se registraron alzas en Israel y Japón.
En las economías en desarrollo la merma fue de 12 por ciento, reduciéndose el flujo total a 616 000 millones de dólares, y la región más afectada fue América Latina y el Caribe, donde la IED se precipitó, -37 por ciento.
En África la IED descendió -18 por ciento, y entre los países en desarrollo de Asia la merma fue menor, de cuatro por ciento, recibiendo 476 000 millones de dólares en IED, principalmente debido a que los flujos se incrementaron hacia China e India.
Esos gigantes asiáticos tuvieron viento a favor para la IED con inversiones en economía digital y debido al auge de las industrias de alta tecnología, que crecieron 11 por ciento en 2020, y a las fusiones y adquisiciones transfronterizas, que aumentaron 54 por ciento, y entre ellas firmas farmacéuticas.
En cambio, la inversión hacia los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático se contrajo, -37 por ciento, sumando 107 000 millones.
Los datos brindan a la Unctad una imagen mixta sobre las tendencias futuras, y confirman las débiles perspectivas para 2021, comenzando porque los anuncios de nuevos proyectos son 35 por ciento menos que los de 2019.
Zhan dijo que para los países en desarrollo “las perspectivas para 2021 son una preocupación importante”, pues aunque en 2020 los flujos de IED parecieron resistentes “los anuncios de greenfield cayeron 46 por ciento y la financiación de proyectos internacionales siete por ciento”.
Los “greenfield” son proyectos en los cuales el inversionista extranjero construye desde cero las instalaciones para poner en operación de un proyecto, negocio, o subsidiaria en otro país, trae todo el capital necesario y de esa manera hace una inversión neta de divisas a la economía.
“Estos tipos de inversión son cruciales para la capacidad productiva y el desarrollo de la infraestructura y, por lo tanto, para las perspectivas de recuperación sostenible”, recordó Zhan.
La Unctad espera que cualquier aumento en los flujos mundiales de IED en 2021 provenga no de nuevas inversiones en activos productivos sino de fusiones y adquisiciones transfronterizas, especialmente en tecnología y atención médica, dos industrias afectadas de manera diferente por la pandemia.
Los inversores sudafricanos, por ejemplo, planean adquirir participaciones en proveedores de atención médica en África y Asia. Y las empresas indias de tecnología de la información anunciaron aumentos en las adquisiciones, dirigidas a mercados europeos y otros de servicios similares.
Editoriales anteriores
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 95.9 KB | |
| 111.1 KB | |
| 114.62 KB | |
| 170.83 KB | |
| 276.13 KB | |
| 368.14 KB | |
| 324.49 KB | |
| 317.38 KB | |
| 178.29 KB | |
| 151.49 KB | |
| 326.16 KB | |
| 315.31 KB | |
| 323.5 KB | |
| 304.48 KB | |
| 329.94 KB | |
| 332.92 KB | |
| 39.41 KB | |
| 167.43 KB | |
| 19.19 KB | |
| 40.08 KB | |
| 206.07 KB | |
| 23.61 KB | |
| 21.36 KB | |
| 39.53 KB | |
| 147.49 KB | |
| 155.63 KB | |
| 307.7 KB |
- 9311 lecturas
Banking Structures Report (Octubre, 2014)
- blog de ulisesnoyola
- 5190 lecturas
La banca europea ha sufrido grandes transformaciones desde el estallido de la crisis financiera en 2008. De acuerdo con el reporte, la centralización en los sistemas bancarios nacionales de la zona euro ha aumentado destacándose el caso de los países de la periferia europea.
Por otro lado, la hoja de balance del sistema financiero europeo se redujo a 26.8 billones euros a finales de 2013. De esta manera, los bancos han tenido que deshacerse de los activos de mala calidad que poseían en sus hojas de balance desde el estallido de la crisis. Sin embargo, el endeudamiento de las economías europeas continúa siendo demasiado elevado para que vuelvan a otorgar créditos.
Por último, los activos transfronterizos se han reducido debido a la posición frágil en la que se encuentran las entidades financieras nacionales de la periferia europea. Por lo tanto, la banca europea se encuentra en una difícil situación para recuperarse.
Descarga aquí
La crisis bancaria y bancocracia en España
- blog de ulisesnoyola
- 6919 lecturas
La crisis financiera estadounidense en 2008 tuvo fuertes repercusiones en el sistema financiero europeo. El resultado a lo largo de seis años fue la mayor concentración y centralización de capital.
El ejemplo más claro fue el sector bancario español que recibió ayudas del Estado y estuvo presente un proceso de centralización y concentración de capital en el sector financiero español por medio de fusiones y adquisiciones.
De esta manera, se abre un nuevo proceso de mayor fortalecimiento de los bancos más importantes como Bankia que ha recibido ayudas del Estado de forma sustancial. Por otro lado, el Estado español ha sido obligado a financiarse por medio de los mercados financieros emitiendo obligaciones, situación que acrecienta su deuda de forma exponencial.
Descargar aquí
"Es parte de una guerra cognitiva": ¿qué buscan las grandes tecnológicas en América Latina?
- blog de evazquez
- 1657 lecturas
"Es parte de una guerra cognitiva": ¿qué buscan las grandes tecnológicas en América Latina?
Las sanciones contra la empresa X dispuestas por Brasil deberían ser "un ejemplo" para otros países de América Latina en un contexto en que las grandes plataformas digitales han acumulado "un poder enorme", dijo a Sputnik el analista internacional Jorge Elbaum. Para el analista, América Latina debería seguir el ejemplo de Rusia y China.
El experto argentino, también sociólogo y doctor en Ciencias Económicas, consideró que el bloqueo a la red social X dispuesto por el Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño es una "práctica soberana" que, como otras de su mismo estilo, "implica un enfrentamiento con la lógica neocolonial e imperialista" que mantienen este tipo de empresas.
En ese sentido, Elbaum apuntó que existe una cuestión "estructural" detrás tanto de X como de otras grandes tecnológicas como Google, Amazon, Apple, Microsoft o Meta (proscrita en Rusia por extremista), que en los últimos años "han acumulado un poder enorme", tanto en lo económico como en su poder e influencia sobre los usuarios de internet.
"Estas plataformas tienen, en conjunto, un presupuesto superior al de varios países y equivalentes a países como Francia. Tienen mucho poder económico y un gran poder de influencia, además de fuertes contactos con organismos de seguridad, inteligencia y espionaje, por lo que están siempre articulados con el lado oscuro de la gobernanza global", sostuvo el analista.
En ese sentido, Elbaum apuntó que, si bien puede haber diferencias, este tipo de compañías expresan "intereses que no son contradictorios con la política exterior de EEUU" y que, más allá de las simpatías hacia Donald Trump o Joe Biden, se mueven dentro de "un tridente que incluye al complejo militar industrial, a Wall Street y a las empresas trasnacionales".
En ese escenario, Elon Musk aparece como el CEO que "más abiertamente está jugando una partida global en favor de una derecha brutal, nacionalista y reaccionaria" y que para el Elbaum se relaciona directamente con el rechazo a la influencia de China en la economía global.
"Pensemos que Musk era el primer producto de autos del mundo, pero fue desbancado por los chinos. Está desesperado", ilustró Elbaum, recordando que el CEO de X y Starlink había defendido el golpe de Estado contra Evo Morales de 2019 ironizando a través de X con que impulsaría "todos los golpes que quisiera" con tal de acceder a los recursos de litio del país, clave en la industria de los vehículos eléctricos.
Moreno-Brid: "El crecimiento de la economía sí importa"
- blog de anegrete
- 3756 lecturas
-La política de austeridad mal llamada "republicana" ha sido y sigue siendo un freno muy fuerte al crecimiento económico y al combate a la desigualdad en el país
-Se requiere crear cerca de un millón de empleos anuales, sin embargo, los que se están generando son solamente cerca de 300 mil
-Inflación baja, superávit fiscal, tipo de cambio apreciado (superpeso) y bolsa de valores al alza, son los indicadores más neoliberales que se pueden imaginar; y distan de reflejar o causar, el desarrollo económico y la igualdad social
Juan Carlos Moreno-Brid (Ciudad de México, 1953), doctor en Economía por la Universidad de Cambridge, especialista en políticas industriales y de financiamiento, ha señalado que “el crecimiento de la economía sí importa”, cuando los objetivos en el horizonte son impulsar la igualdad, el bienestar y un país más incluyente. Asimismo, “el crecimiento no es condición suficiente para el desarrollo”, ha precisado, “pero sí es condición necesaria”.
En entrevista, Moreno-Brid explica la importancia de implementar una reforma fiscal que permita fortalecer las finanzas públicas (ingresos, gastos y finanzas) para reducir la desigualdad, impulsar la inversión pública en proyectos eficientes y corregir los rezagos sociales; ya no se diga hacer frente a los programas prioritarios de transferencias que lleva a cabo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
También advierte que paradójicamente se están aplicando políticas macroeconómicas de corte neoliberal que, en temporada electoral, se prometió, serían erradicadas.
—Calificadoras, entidades internacionales e incluso organismos como el Banco de México, pronostican un crecimiento económico cercano a cero para el cierre de 2019, pero el Gobierno federal dice tener otros datos. ¿Qué opina?
—Andrés Manuel López Obrador es un político muy exitoso, pero no es economista. Él ha ido cambiado de opinión: primero dijo que íbamos pronto a crecer al 4 por ciento anual, en el Plan Nacional de Desarrollo; después afirmó que al 2% este año, en los Criterios Generales de Política Económica; luego, cuando las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelan una economía estancada en el 2019, entra en disputa con la prensa y dice que "él tiene otros datos"; y acaba zanjando la controversia aseverando que "el crecimiento no importa". Festejó incluso un crecimiento anualizado del Producto Interno Bruto (PIB) del orden del 0.1 por ciento. La realidad es que mientras no tengamos un INEGI alternativo, no podremos tener otras estimaciones para contrarrestar las cifras oficiales del PIB que reflejan una economía estancada. Y este es el gran drama, porque sin crecimiento económico, por más que se diga que habrá desarrollo, es muy difícil. Es imposible de hecho. Si estuviéramos en los niveles de ingreso per cápita de Luxemburgo, Alemania o Austria, no nos preocuparíamos por el crecimiento del PIB. Pero en México, para absorber a la población que entra al mercado de trabajo cada año, ya no digamos la rezagada, se requiere crear cerca de un millón de empleos anuales; sin embargo, los que se están generando son solamente cerca de 300 mil, por lo tanto, la estrategia tiene que cambiar. El crecimiento de la actividad económica no es condición suficiente para el desarrollo, pero sí es condición necesaria. Que se diga que no importa el crecimiento es un eslogan, pero la gente se puede confundir.
AMLO criticó a Peña Nieto porque el país estaba creciendo solo al 2 o 3 por ciento. Y él prometió crecer al 4. En realidad, lo que está tratando de hacer es restarle importancia a este estancamiento actual y pedir "ténganme confianza. Vamos a sentar una plataforma de crecimiento".
—¿Cómo observa la política de austeridad?
—La política de austeridad, desde mi punto de vista mal llamada "republicana", ha sido y sigue siendo un freno muy fuerte para el país. Se ha criticado al gobierno anterior porque la inversión pública estaba cayendo en términos reales. De hecho, cayó al 5 por ciento anual. Y el Plan Nacional de Desarrollo los pone en niveles más bajos que los de Peña Nieto. Nuestro destino, como diría Shakespeare "no está marcado por las estrellas", nuestro reto es interno; hay que cambiar esa política económica.
—¿La Cuarta Transformación (4T) está logrando desmarcarse del neoliberalismo?
—El problema del neoliberalismo como fue aplicado desde Miguel de la Madrid hasta hoy, es que no puso en el centro de sus preocupaciones ni al crecimiento ni a la igualdad. Partió de la idea —errada, por cierto— de que la estabilidad macroeconómica entendida como inflación baja y déficit fiscal acotado, eran las condiciones necesarias y suficientes para lograr el crecimiento elevado y sostenido. Consideró que el mercado, sin la influencia distorsionante de subsidios y demás intervenciones del gobierno, más la apertura comercial, daría las señales adecuadas a los empresarios para usar los factores económicos de la manera más adecuada. Esto impulsaría las exportaciones manufactureras y con ellas, la expansión elevada y robusta de la actividad productiva y el empleo en la economía mexicana. La premisa era que solo así se alcanzaría un México más próspero, menos pobre, aunque no necesariamente más justo. Y lo que se vio fue algo muy distinto. Décadas con inflación muy baja y limitadísimo déficit presupuestal han producido, como dice el querido colega, Francisco Suárez Dávila, un “estancamiento estabilizador”. El PIB per cápita del país y la productividad crecen muy lentamente, y se rezagan respecto de los índices de Estados Unidos. La incidencia de la pobreza sigue siendo alarmante; así como también la desigualdad, la precarización del empleo y la falta de movilidad social.
Con la llegada de la 4T, yo pensaba que se procedería de manera muy distinta: que se avanzaría hacia la creación de un sistema de protección social universal, se fortalecería la inversión pública orientada a remover las restricciones más acuciantes al crecimiento económico, a lo largo y ancho del país. Además, dado que avanzar hacia un México más igualitario sería prioridad, se pondría en marcha una reforma fiscal progresiva a fondo. Pero hasta ahora no ha sido así. Por ejemplo, en materia de política social, los instrumentos y su orientación van hacia un nuevo sistema de transferencias que sustituye al anterior. Hoy por hoy, no se cuenta con datos confiables, oficiales, que permitan concluir si esta nueva política de transferencias da como resultado o no, un México más igualitario. ¿Cómo estamos exactamente? No lo sabemos. En materia de la lucha contra la desigualdad, nuestro presidente López Obrador por decirlo así, “se amarró atrás una mano” por los primeros tres años de su mandato, con su rechazo a toda idea de aplicar una reforma fiscal. Ha dicho incluso que ni siquiera le gustan las palabras "reforma fiscal".
Además, curiosamente, al presumir la salud de la economía, tras sostener que “vamos bien”, hace usualmente referencia a la inflación baja, al superávit fiscal, al no aumento de la deuda pública, a la apreciación del tipo de cambio (el superpeso), la inversión extranjera, la firma del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y al buen desempeño de la bolsa mexicana de valores. Estos —junto con el dinamismo de las exportaciones manufactureras— son los indicadores económicos típicos que en la época neoliberal se tamborileaban. Son los mismos que se repetían en el modelo anterior. Lo deseable sería, en contraste con el pasado neoliberal, conocer —con datos duros— en sus conferencias matutinas de qué manera o el grado en que su estrategia de desarrollo (en este primer año de gobierno) avanzó en el combate a la precarización laboral, sobre la falta de dinamismo en la generación de empleos de calidad, en el abatimiento de la pobreza, de la desigualdad y la falta de movilidad social. Simplemente no hay datos duros que no pueden ser sustituidos, salvo por motivos de fe o referencias anecdóticas. Ello en el contexto de una economía estancada, con una inversión en capital fijo a la baja, que crea pocos, muy pocos empleos; eso sí con inflación baja y superávit fiscal.
De empleo sí hay datos: se están generando menos que hace un año. De 700 mil pasamos a 300 mil. La generación de empleo, su calidad y las remuneraciones medias, han perdido impulso. Empero hay que reconocer, y de hecho aplaudir, la nueva visión —esa sí lejos de la neoliberal— de la institucionalidad del mundo del trabajo; es decir, la reforma laboral.
El único instrumento claramente igualitario que está usando AMLO es el salario mínimo. Lo cual está bien. Se encontraba muy muy bajo cuando comenzó su mandato. Se subió 16% entonces y ahora 20% más. Excelente noticia, dado el nivel tan bajo que le ha marcado por mucho tiempo; tan inferior al salario medio. Pero sin avances significativos hacia un sistema de protección social universal y una inversión pública a la baja comprometida con un proyecto de, por decirlo así amablemente, incierto impacto en el potencial de crecimiento económico de largo plazo o el desarrollo social del país. El salario mínimo es por sí solo un instrumento insuficiente para construir pronto un México más igualitario.
Tenemos en la 4T un muy buen discurso, pero el curso no es comparable, no le hace justicia. "Primero los pobres", "abajo la corrupción", está muy bien; lo que dudo es que se haya dicho adiós al neoliberalismo. El curso de la 4T en materia de políticas macro no tiene nada que ver con su discurso.
—¿Se puede detectar algún cambio significativo?
—La definición de neoliberal que parece tener nuestro Ejecutivo es una bolsa que cubre todo aquello que le disgusta de lo realizado anteriormente y también de lo que se le propone en políticas económicas o fiscales, empero que rechaza. Todo es culpa del neoliberalismo. Sin embargo, al analizar cada política económica actual —con la excepción notable y bienvenida de la laboral/salarial— no hay mucha diferencia con de la época del neoliberalismo; desde De la Madrid a Peña Nieto. Las políticas monetaria y financiera son las mismas que antes: metas de inflación por parte de Banco de México, escasa presencia de la banca de desarrollo en la intermediación de recursos y muy restringido crédito a la actividad empresarial por la banca privada. La política fiscal actual con su compromiso firme de registrar superávit primario a todo lo largo del sexenio —excluyendo por lo pronto toda reforma hacendaria— es de lo más neoliberal; comparable a la que el Fondo Monetario Internacional aplicaba décadas atrás en la región. Es absurdo que la 4T en su discurso tan alejada del neoliberalismo, esté en su curso, en su abrazo a la austeridad y a esgrimir el superávit fiscal como síntomas de salud de la economía, tan cercana al neoliberalismo en su práctica de política económica.
La política fiscal y la monetaria son las mismas de antaño, si se quiere o no calificarlas de neoliberales es otro asunto; pero son iguales. En materia de política cambiaria hoy como en el pasado se presume el peso fuerte, el superpeso. Esto suena bonito, pero no ayuda a que las exportaciones sean competitivas. La política industrial virtualmente no difiere de la de regímenes anteriores. Tampoco la política comercial de las tres décadas previas, por la apertura y el TLCAN, ahora en su versión moderna T-MEC; por cierto, con muchas más concesiones a los Estados Unidos, incluyendo los famosos attachés laborales.
¿Dónde está la sepultura del neoliberalismo? Salvo en el discurso y en la política laboral, no se ve. Si se dijera: “Yo respeto al neoliberalismo y lo voy a repetir”, es una cosa. Mas si se dice que “el neoliberalismo era de horror; pero me inspiro en él y lo repito”, pues yo no entiendo.
Suelo usar la analogía del sexenio como si fuera un partido de futbol: este gobierno lleva un año. Un año es la sexta parte. La sexta parte en el fútbol equivalen a 15 minutos. Falta media hora del primer tiempo y todo el segundo. Efectivamente, en 15 minutos no puedes asegurar que ya perdiste o que has ganado. Pero lo que si puedes ver es si la alineación y la manera de jugar que está en concurso o si está haciendo agua en algunos aspectos. Dicho eso, en estos primeros 15 minutos, bienvenido el nuevo entrenador, pero hay muchos aspectos del parado táctico que no funcionan, que de hecho son muy similares —por no decir idénticos— a lo que plantearon los de sexenios anteriores. Más vale en los 75 minutos restantes cambie la estrategia. Pero de ahí, a decir que no deberíamos de haber cambiado de entrenador nuevo, no estoy de acuerdo. Ya aprenderá, quiero creer, y su llamado en contra de la corrupción es de celebrar.
—¿México sigue apostando al sector exportador?
—México apostó por el crecimiento hacia afuera, o sea, las exportaciones como motor de crecimiento. Las exportaciones manufactureras se elevaron como los ángeles; sin embargo, no jalaron al resto de la economía. La expresión: “viene hecho la mocha” es heredada de la Revolución de 1910, cuando las locomotoras sin el resto de los cabuses transitaban más rápido. Eso pasa con nuestra economía: las exportaciones “vienen hechas la mocha” porque no arrastran al resto del sector productivo nacional.
Con la crisis financiera internacional de 2008-09, el comercio mundial perdió impulso, no obstante, México siguió apostando a las exportaciones. Con la llegada de Trump al poder en Estados Unidos, la economía de ese país creció muy rápidamente, pero no la nuestra. Y seguimos con lo mismo. La estrategia apuesta a una inserción en el mercado de los Estados Unidos como palanca de nuestro futuro desarrollo. Todo ello además sin una política industrial activa. La administración actual lo repitió a la fatiga: “No hay Plan B a la no ratificación del T-MEC”. Mutatis mutandi es la misma estrategia de antes: Sin TLCAN no hay futuro. El TLCAN, en el contexto de una política macro calificada como neoliberal, no colocó a la economía en una senda de elevado y sostenido crecimiento con igualdad. No hay razón por la que el T-MEC lo haga. Menos aún en ausencia de una política industrial.
—¿Nuestro país es atractivo para la inversión extranjera?
—Sin inversión de los empresarios del país, sin inversión interna, no hay forma de que ninguna economía se expanda de manera elevada y sostenida. Pero independientemente del dinamismo que pueda tener o no la inversión foránea, en realidad, con la salvedad de algunos sectores como el automotriz, ésta pesa muy poco relativamente al total.
Lo preocupante es que hoy en México, las encuestas de expectativas del sector privado que levanta el Banco Central señalan que sigue sin ser buen momento para invertir. Indican, igualmente, que el clima de negocios no es mejor que el de hace seis meses. Si no invertimos en maquinaria y equipo, si no mejoramos la infraestructura, no hay manera que la economía mexicana crezca a los ritmos requeridos. No hay manera que pueda competir exitosamente en los mercados mundiales. No hay modo que aumente el bienestar de nuestra población, sobre todo la menos favorecida.
Hay que fomentar un clima favorable a la inversión. Hay que apostar por la inversión comprometida con un crecimiento económico incluyente en lo social y sustentable en lo ambiental y financiero. Si seguimos apostando a lo mismo que hicieron Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y los demás expresidentes; donde el Tratado de Libre Comercio fue el centro de la política de desarrollo, tendremos los mismos y por demás decepcionantes resultados. Recalco que en la estrategia actual no hay política claramente redistributiva más allá del aumento al salario mínimo. En ello reconozco el esfuerzo de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján y su equipo.
—¿Considera que una reforma fiscal marcaría la diferencia?
—Hace tiempo, el profesor Carlos Hank González dijo que “un político pobre es un pobre político”; frase poco afortunada, pero de gran profundidad si se le cambia una palabra: “un Estado pobre es un pobre Estado”. México es un Estado pobre. Tiene una carga tributaria bajísima, entendida como el total de ingresos públicos respecto al PIB. De mantenerse así, no habrá forma de responder a las necesidades básicas de los mexicanos en salud y protección social, en infraestructura, etcétera. La carga tributaria es tan baja y está tan mal diseñada que tiene escaso impacto en el crecimiento económico o en la redistribución del ingreso.
En economías desarrolladas, se considera que “los impuestos son el precio que paga una sociedad para vivir de manera civilizada”. Aquí ese precio, no lo quieren pagar quienes podrían y deberían hacerlo. Aquí para eso no han servido los impuestos: generar una sociedad más igualitaria. La distribución del ingreso antes y después de impuestos es la misma. El coeficiente Gini —el indicador más usual para medir la desigualdad de ingresos—, casi no se mueve. Necesitamos una reforma fiscal. Los ingresos en proporción al PIB son bajos. Se recogen de manera desigual. No generan lo suficiente para tener un espacio fiscal que permita acciones de política contracíclica. No se generan los suficientes recursos para la inversión pública que requiere y merece el país, con una economía que aspira a ser competitiva.
Tema aparte de los ingresos tributarios es examinar en qué se gastan. Se requiere mejorar infinitamente el marco regulatorio de la inversión pública en este país. ¿En que se invierte, quiénes toman esas decisiones, con qué criterios y por qué?
El presidente y algunos promotores de la 4T dicen que quizá el problema más grande que limita el desarrollo económico de México es la deuda pública. Por cierto, mismo discurso general de los neoliberales. Pero este riesgo está sobrestimado. Durante el gobierno de Peña Nieto, las calificadoras de riesgo bajaron la nota a México. Argumentaron su decisión en ese entonces con base en que su preocupación no era el alza elevada de la deuda en alrededor de 12 puntos. Radicaba en el mal uso dado a los fondos al punto que la inversión pública se había desplomado y la economía no crecía. Incrementaron la deuda y no crecieron. Ahora estamos igual.
Margaret Thatcher decía que “un gobierno es como una casa, no se puede vivir por encima de sus medios”. Nuestro presidente dice o piensa más o menos lo mismo. Pero con recursos tan bajos y tan mal recolectados urge una reforma fiscal.
—¿Y acotar la discrecionalidad en la asignación de proyectos?
—Tema central de la profunda reforma fiscal que México requiere y tarde que temprano revisar el funcionamiento del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Este debería obligar a que todo proyecto de inversión pública pase por un comité de expertos, quienes en conjunto definan la rentabilidad social, el diseño y puesta en marcha del proyecto. Hoy, el porcentaje de la obra pública asignada sin licitación es muy similar a la del sexenio pasado.
—¿Qué importancia tienen las remesas?
—Pensar que las remesas pudieran ser el motor de la economía es un error. Nunca ha ocurrido ni ocurrirá. No conozco un país que haya crecido a base de remesas. Tampoco podría ser la apuesta futura porque la pirámide demográfica ya no está orientándose al tipo de perfil del migrante que se va a Estados Unidos. Qué bueno que existan las remesas, pero no pueden ser la base de una estrategia de desarrollo.
—Con cifras del INEGI, la economía informal sigue mostrando gran dinamismo.
—El dinamismo de la economía informal es consecuencia del letargo del sector formal. Sin un agenda pública ni privada que coloque a la innovación, la creación y el valor agregado como ventajas competitivas y comparativas de México, no hay manera que el sector informal pierda peso. A veces se recomienda “meter a la formalidad a los informales”; es decir, inscribirlos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Si esto ocurriera y todos solicitan servicios del IMSS, reventarían las clínicas y el sistema de salud. Una vez más, un gran reto actual es construir un sistema de protección social universal incluyendo el derecho efectivo a una pensión. Con el sistema de pensiones vigente, aún la gente en el sector formal, no va a cotizar el número de semanas suficientes para tener derecho a una digna jubilación. Problema social brutal en el horizonte.
—¿Qué le pareció el aumento a los salarios mínimos para el 2020?
—La verdad, muy bien. Tenemos una inflación a la baja. El salario mínimo sigue estando muy lejos del salario medio. Los empresarios ya lo habían internalizado.
—¿Persiste la preocupación sobre si el alza a los mínimos tendrá algún impacto en la inflación?
—Podría tener, pero ni de casualidad llevará al IPC a registrar un aumento superior al 3% anual; dado lo estable y a la baja que ha estado en su variación.
—¿El salario mínimo en México ha estado muy deprimido?
—La distribución funcional, es decir, la participación de los salarios en el PIB ha ido cayendo de manera sistemática por mucho tiempo. Es de los más bajos en la región; provocado en parte, por años de adopción de una política de contención del salario mínimo. Allí tenemos un problema.
—¿Qué opina de los agregados que se le hicieron de última hora al T-MEC?
—Ya estaban. Lo que es impresentable o incomprensible es que los negociadores mexicanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores digan que i) no iba a haber, ii) que no se enteraron que los incluyeron, iii) que les hicieron chapuza, y luego cierren diciendo que iv) no importa que estén. Que firmen sin leer con atención es decepcionante, pero explicable dada la gran prisa y enorme apuesta por el T-MEC como palanca de desarrollo. Pero esta falla también refleja que el equipo negociador de México no se apoyó en la Secretaría de Economía, adecuada o suficientemente. ¿Por qué jugó ese rol tan protagónico y, me parece, excluyente, la Secretaría de Relaciones Exteriores? Habrá que preguntárselo. Y si es que la última parte de la negociación se llevó a cabo sin el “cuarto de junto”, con razón las equivocaciones.
—¿La cancillería se ha convertida en una supersecretaría?
—Es una supersecretaría. Todo lo atiende. Lo malo es que ¿dónde está la de Economía en estos temas? ¡Que ganas de complicase así la vida! ¿Pero qué necesidad?
—¿Qué le pareció el libro Hacia una economía moral de AMLO?
—Es un best seller que tiene poco de economía. Es muy parecido a la versión poética del Plan Nacional de Desarrollo. Recuerda a lo que dijo Margaret Thatcher, que “el asunto del gobierno no es la economía, es la conquista de las almas de los ciudadanos”. La parte económica del libro es muy neoliberal, en general. La parte de la moral tendría sentido con una agenda de desarrollo económico efectivamente orientada a bajar la desigualdad e impulsar el crecimiento sustentable. En la práctica, por cierto, la 4T dista mucho de ser respetuosa del medio ambiente.
Nota biográfica
Juan Carlos Moreno-Brid es licenciado en Matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), maestro en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y doctor en Economía por la Universidad de Cambridge.
Sus líneas de interés académico incluyen temas tales como salarios y distribución, desarrollo, crecimiento, historia económica, políticas macro, industriales y de financiamiento.
Ha sido director adjunto y coordinador de investigación en la sede México de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) e investigador asociado en el David Rockefeller Center for Latin American Studies de la Universidad de Harvard. Es profesor-investigador en la Facultad de Economía de la UNAM.
Autor de numerosos artículos en revistas académicas, entre sus libros recientes destacan Políticas de desarrollo productivo en México (OIT, 2019); Cambio estructural y crecimiento en Centroamérica y República Dominicana (CEPAL, 2014); así como Desarrollo y crecimiento en la economía mexicana: una perspectiva histórica (FCE, 2014; Oxford University Press, 2009).
"EEUU con problemas": el mayor productor de gas sufriría su escasez y encarecimiento en invierno
- blog de evazquez
- 1493 lecturas
"EEUU con problemas": el mayor productor de gas sufriría su escasez y encarecimiento en invierno
El aumento de las exportaciones estadounidenses de GNL a Europa podría limitar el abastecimiento interno de EEUU, escribe el medio 'Oilprice'. Para el país, esto significaría una mayor volatilidad de los precios y una posible escasez de ese recurso, lo que es especialmente importante en el contexto de la proximidad del invierno y del frío, deduce.
Uno de los factores que afectan a la oferta y la demanda de gas natural en Estados Unidos este invierno boreal son los envíos de gas natural licuado (GNL) al extranjero, señala el medio, subrayando que el volumen de las exportaciones estadounidenses influye en los precios domésticos.
En el contexto de los intentos de la Unión Europea de abandonar las fuentes de energía provenientes de Rusia mediante la prohibición de sus importaciones, los países europeos ahora tendrán que cubrir sus necesidades energéticas con el costoso gas estadounidense en lugar del de Rusia, que es más económico.
A este respecto, el portal constata la probabilidad de un aumento de las exportaciones de GNL estadounidense a Europa, citando un nuevo informe de Wood Mackenzie sobre los riesgos del mercado del gas del país norteamericano en el contexto de la proximidad del invierno en el hemisferio norte.
"Esta situación podría aumentar la presión sobre el abastecimiento doméstico de gas natural", dice el informe.
El documento menciona el ejemplo de Henry Hub —el centro de distribución de gas que desempeña un papel destacado en la configuración de los precios de ese hidrocarburo en EEUU— y su repunte de precios durante el intenso frío de mediados de enero de 2024, después de que la demanda interna superara la capacidad de suministro del gas almacenado, y el GNL, destinado a la exportación, se desviara para cubrir la demanda resultante.
Al mismo tiempo, prosigue el portal, los precios internos del recurso siguen siendo relativamente bajos, lo que hace que los productores estadounidenses de gas natural se abstengan de extraerlo. Debido a ello, el portal alarma que "Estados Unidos tiene un problema", ya que las reservas de gas natural almacenadas pueden resultar insuficientes para el invierno, cuando la energía eólica y solar dejan de estar disponibles.
"La capacidad de almacenamiento debería actuar como amortiguador en momentos de mayor demanda o menor oferta. Sin embargo, en los últimos años apenas se han puesto en marcha nuevas instalaciones de almacenamiento", señala el informe citado.
Como precisa Wood Mackenzie, aunque está prevista una capacidad de almacenamiento de 50.000 millones de pies cúbicos (141,6 millones de metros cúbicos), es muy inferior a las crecientes necesidades de gas del país, lo que podría crear un riesgo de escasez en caso de un repentino aumento de la demanda.
De acuerdo con la agencia mencionada, estos picos son más probables que en el pasado debido al cambio climático, que está haciendo que los patrones meteorológicos sean más extremos que antes, afectando a la demanda de energía. El informe pone como ejemplo el brusco descenso de las temperaturas en EEUU en enero de 2024, que provocó un aumento de la demanda de gas natural hasta alcanzar los 163.000 millones de pies cúbicos (4.600 millones de metros cúbicos) diarios en un momento dado.
Todos estos factores, resume el medio, podrían desembocar en nuevos recortes del abastecimiento doméstico y en la volatilidad de los precios gasísticos en el "mayor productor mundial de gas natural".
"El potencial de cooperación entre China y México en la fabricación de vehículos es enorme"
- blog de evazquez
- 1341 lecturas
Recientemente en The Hill apareció un artículo cuyo titular dice: México debe evitar convertirse en el caballo de Troya de China.
Para el medio asiático, sin embargo, dicha retórica es "sensacionalista y absurda", aunque puede ser llamativa, y no favorece a México, país "que aspira a convertirse en un centro de fabricación de automóviles".
De acuerdo con el editorial, algunas élites estadounidenses esperan que el país latinoamericano se alinee con las acciones de Washington contra Pekín, tal como demuestra una carta dirigida a la nueva presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en la que un grupo de representantes estadounidenses insta a la mandataria a abordar la presunta "amenaza a la seguridad nacional" que representan los vehículos relacionados con China.
La misiva, recuerda Global Times, llegó luego de que la Oficina de Industria y Seguridad de EEUU (BIS, por sus siglas en inglés) anunciara una propuesta de reglamentación para "prohibir la venta o importación de vehículos conectados que integren piezas específicas de hardware y software (...) con un nexo suficiente" con China o Rusia.
"La norma propuesta refleja el abuso de la seguridad nacional por parte de Washington en sus relaciones con la economía china", asevera el editorial.
A mediados de septiembre, la Administración Biden anunció que impondrá aranceles del 100% a los vehículos eléctricos chinos, del 50% a las células solares y semiconductores, y del 25% al acero, aluminio, baterías de vehículos eléctricos y minerales clave.
Global Times añade que, en los últimos años, EEUU ha generalizado el concepto de "seguridad nacional" para desacreditar los productos fabricados en China. "Esto parece haberse convertido en una farsa política interminable, cuyos últimos objetivos parecen ser las industrias de nuevas energías de China, como los vehículos conectados", asegura el medio asiático.
Sin embargo, continúa el artículo, a medida que algunas élites políticas estadounidenses intensifican sus esfuerzos para difundir la supuesta amenaza a la seguridad nacional que plantean los vehículos avanzados, la economía mexicana podría sufrir pérdidas, debido a la importancia del sector automotriz para la economía.
Datos de la Administración de Comercio Internacional de Estados Unidos (ITA, por su sigla en lengua inglesa) indican que México es el séptimo fabricante de vehículos de pasajeros en el mundo y produce 3,5 millones de vehículos al año.
Asimismo, recuerda que el sector automotriz es una de las industrias más importantes del país latinoamericano, toda vez que comprende el 3,6% del PIB del país.
El artículo también señala que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, popularmente conocido como T-MEC, exige que el 75% del contenido de un vehículo (70% en caso de camiones pesados) se produzca en Norteamérica, para que los automóviles sean considerados para recibir beneficios preferenciales, como trato libre de impuestos.
Además, en la medida en que los salarios promedio en el país latinoamericano son significativamente más bajos que en Canadá y Estados Unidos, México es un destino ideal para las inversiones, recuerda el texto.
"El potencial de cooperación económica entre México y China en los campos de la fabricación de vehículos y la inversión en la cadena de suministro es enorme", afirma Global Times.
"Si las falacias de 'seguridad nacional' difundidas por las elites políticas estadounidenses socavan la complementariedad de la cooperación, será la economía de México la que finalmente se verá afectada", asegura el editorial.
24th Annual Hyman P. Minsky Conference on the State of the US and World Economies. Is Financial Reregulation Holding Back Finance for the Global Recovery?
- blog de dsegovia
- 5087 lecturas
La Crisis Financiera estadounidense del 2008, aquel ´´infarto al sistema global´´ ciertamente comparado con la Gran Depresión de los 30´s, es vista como resultado de un proceso desregulador del sistema financiero a partir de la implementación del paradigma neoliberal en la idiosincrasia del sistema mundo.
En tanto la interpretación de los ´´fundamentalistas del mercado´´ se enfoca en destacar el carácter incidental e intermitente del fenómeno, cobran relevancia posturas alternativas que resaltan elementos endógenamente inestables del sistema capitalista: la Hipótesis de la Inestabilidad Financiera (HIF) de Hyman Minsky, que refiere al endeudamiento del sistema financiero como eje apocalíptico que engendra depresiones económicas cada vez más profundas y recurrentes.
El Levy Economics Institute, bajo el precepto de conmemorar, releer y debatir la obra del economista postkeynesiano, organizó una conferencia con destacados invitados del mundo de la academía, la política y los medios de comunicación. El resultado es un homenaje activo, un necesario repensar de la teoría economía.
A continuación el listado de los ponentes:
Lakshman Achuthan
Cofounder and Chief Operations Officer, Economic Cycle Research Institute
Daniel Alpert
Managing Partner, Westwood Capital, LLC
Robert J. Barbera
Codirector, Center for Financial Economics, The Johns Hopkins University
James Bullard
President and CEO, Federal Reserve Bank of St. Louis
Vítor Constâncio
Vice President, European Central Bank
Pedro Nicolaci da Costa
Federal Reserve and Economics Reporter, The Wall Street Journal
Sam Fleming
US Economics Editor, Financial Times
Scott Fullwiler
Professor of Economics and James A. Leach Chair in Banking and Monetary Economics, Wartburg College
Michael Greenberger
Professor, School of Law, and Director, Center for Health and Homeland Security, The University of Maryland
Bruce C. N. Greenwald
Robert Heilbrunn Professor of Finance and Asset Management, Columbia University
Thomas M. Hoenig
Vice Chairman, Federal Deposit Insurance Corporation
Jan Kregel
Senior Scholar, Levy Institute, and Professor, Tallinn University of Technology
Paul McCulley
Formerly, Chief Economist, PIMCO
Perry G. Mehrling
Professor of Economics, Barnard College
Dimitri B. Papadimitriou
President, Levy Institute
Deborah Solomon
News Editor, The Wall Street Journal
Jim Tankersley
Economic Policy Correspondent, The Washington Post
Paul Tucker
Senior Fellow, Harvard Business School
Éric Tymoigne
Research Associate, Levy Institute, and Professor of Economics, Lewis & Clark College
Elizabeth Warren
US Senator (D-MA)
L. Randall Wray
Senior Scholar, Levy Institute, and Professor, University of Missouri–Kansas City
Aquí el link donde se pueden descargar las presentaciones de algunos de los expositores:
http://www.levyinstitute.org/conferences/minsky2015/
ANOTHER COLLATERAL DAMAGE? LATIN AMERICAN FERTILIZER MARKET DISPUTE
- blog de bacosta
- 6360 lecturas
Russian economic participation in global trade markets opened several collateral fronts in the economic effects of the special military operation in Ukraine and the sanctions imposed by the West. The world's largest plant food supplier went to war, and the West imposed more than 10,000 sanctions. As a result, the world's economies are facing cutbacks and rising prices for these agricultural inputs. The Latin American exchange, where two major G7 countries - the United States and Canada - were displaced by Russia and China as the two largest fertilizer suppliers, is in dispute.
Three nations with which the West has the most significant geopolitical tensions, Russia, China, and Belarus, occupied three positions among the five largest net exporters of plant foods until 2020. The three countries hold 58.1% of the total net exports; in 2021, Russia and China exported 28.2% of the world's total.

Despite the importance of fertilizers in the Russian economy, they are not on the sanctions list. The above did not stop global supply cuts and the rise in its price. Since the start of the special military operation, Russia announced a reduction in the export of plant foods to protect its farmers and peasants. Similarly, the exclusion of Russia from the Swift payment system has made purchasing them on the international exchange more challenging. On the price side, the cost of transport insurance and logistical problems have also deteriorated trading conditions on the global wholesale. Transport logistics operators, banks and insurance companies have decided to stay out of trade with Russia for fear of breaching sanctions. As a result, Russian plant food exports fell by 24% by May 2022.
Farmers and authorities have declared problems in the fertilizer market in several Latin American countries. Dependence on Russian supply is not negligible. In 2021, 25.7% of the world's total plant food imports were made by Latin America and the Caribbean, representing USD 25.2 billion (Figure 1); Russia comprised 22% of them. All of Latin America and the Caribbean, except for Venezuela and Trinidad and Tobago, are net importers of fertilizers. Brazil is the largest importer in the region and also in the world.
With the United States and Canada as major Latin American suppliers, the clash of geopolitical forces is also occurring in plant foods. Since 2010, Russia has dominated this trade. The United States, for its part, has lost its status as the region's second-largest supplier to China. China accelerated its participation as a supplier between 2010 and 2014 when it caught second place with the U.S. As a bloc, China and Russia gained a significant market share in 2021, claiming 47% of the additional USD 11 billion the region purchased in fertilizers that year.
Thus, the Latin American plant food wholesale is in dispute. The difficulty of acquiring fertilizers in Russia and the increase in prices will turn the search for buyers to the nearest markets. The United States and Canada, the most significant suppliers outside Russia, would be the clearest purchase destinations.
Table 1.
Share of U.S. and Canadian fertilizer exports to Latin America and the Caribbean.
País
Destino
2017
2018
2019
2020
2021
Estados Unidos
Brasil
48.5%
53.1%
47.5%
43.6%
54.0%
México
16.5%
15.8%
16.3%
14.8%
14.4%
Colombia
7.1%
6.3%
6.5%
8.0%
8.2%
Argentina
5.5%
5.3%
10.5%
10.1%
5.4%
Perú
5.2%
4.9%
4.4%
5.3%
4.3%
Resto de ALyC
17.2%
14.5%
14.7%
18.2%
13.7%
Canadá
Brasil
79.7%
79.5%
86.1%
85.8%
86.5%
Colombia
6.1%
4.9%
4.1%
3.4%
4.1%
Uruguay
3.6%
4.4%
2.7%
1.4%
2.8%
The stability of U.S. exports to Latin America refers to Brazil, Mexico, Colombia, Argentina, and Peru, which account for 86.3% of its sales in 2021. Canada, for its part, concentrates the same value in a single country, Brazil. Gaining a larger share involves addressing needs in these markets, which is problematic. Brazil continues to maintain its trade with Russia, and plant foods are no exception. Argentina, in turn, announced a $1.25 billion Chinese capital investment for a plant food plant; the Mexican government is promoting its production with PEMEX to supply the long-term availability of nitrates, potash and phosphates, the main inputs for chemical fertilizer production.
With the problems in the plant food wholesale, it is increasingly clear that the war and the sanctions imposed by the West will not only affect the former Soviet country. Europe is already experiencing this with gas. It is uncertain whether the region's plant food demands can be met by its closest suppliers in the short term, whether the governments' plans are sufficient to compete on price and volume in the long term, or whether the West will expressly include plant foods in the sanctions. What is clear is that the Latin American market has entered into dispute, and meanwhile, the collateral damage of the war continues to sprout all over the world, this time in Latin America.
Download / Español
Afectaciones al mercado laboral persistirán hasta 2023: OIT
- blog de gramirez
- 3178 lecturas
El mercado de trabajo mundial tardará más en recuperarse de lo que se pensaba y el desempleo se mantendrá por encima de los niveles anteriores al brote de COVID-19 hasta al menos 2023, debido a la incertidumbre sobre el curso y la duración de la pandemia, dijo el lunes la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en un informe.
El organismo de la ONU calcula que en 2022 habrá unos 52 millones de puestos de trabajo menos en comparación con los niveles anteriores a la pandemia, lo que supone aproximadamente el doble de su estimación anterior de junio del año pasado.
Las perturbaciones continuarán en 2023, cuando todavía habrá unos 27 millones de empleos menos, apuntó, advirtiendo de una recuperación “lenta e incierta” en su informe Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo para este año.
“Las perspectivas del mercado laboral mundial se han deteriorado desde las últimas proyecciones de la OIT; es probable que el retorno a la situación anterior a la pandemia siga siendo difícil para gran parte del mundo en los próximos años”, señala el informe.
El director general, Guy Ryder, dijo a periodistas que había numerosos factores detrás de su revisión, afirmando que el “principal es la continuación de la pandemia y sus variantes, en particular ómicron”.
La velocidad de la recuperación varía según las regiones, siendo la europea y la norteamericana las que muestran los signos más alentadores, mientras que el sudeste asiático y Sudamérica se quedan atrás, según el informe.
Aun así, el déficit de horas de trabajo previsto para este año representa una mejora con respecto a los dos últimos años. La OIT estima que en 2021 hubo unos 125 millones de puestos de trabajo menos que antes de la pandemia y en 2020, 258 millones menos.
En total, se estima que en 2022 habrá unos 207 millones de personas desempleadas. Sin embargo, el informe señala que el impacto será significativamente mayor, ya que muchas han abandonado la población activa y aún no han regresado.
Entre ellas hay un elevado número de mujeres, a menudo porque se han visto abocadas a realizar trabajos no remunerados en el hogar, como educar a los niños durante el cierre de las escuelas o cuidar a familiares enfermos.
El informe prevé que el impacto desproporcionado de la pandemia sobre el empleo femenino se reducirá en los próximos años, pero que seguirá existiendo una “brecha considerable”.
After the US-China Trade War
- blog de anegrete
- 4166 lecturas
New Haven. For the last two years, the conflict between the United States and China has dominated the economic and financial-market debate – with good reason. After threats and accusations that long predate US President Donald Trump’s election, rhetoric has given way to action. Over the past 17 months, the world’s two largest economies have become embroiled in the most serious tariff war since the early 1930s. And the weaponization of US trade policy to target perceived company-specific threats such as Huawei has broadened the front in this battle.
I am as guilty as anyone of fixating on every twist and turn of this epic struggle between the world’s two economic heavyweights. From the start, it has been a political conflict fought with economic weapons and is likely to remain so for the foreseeable future. What that means, of course, is that the economic and financial-market outlook basically hinges on the political dynamic between the United States and China.In that vein, the so-called phase one “skinny” trade deal announced with great fanfare on October 11 may be an important political signal. While the deal, if ever consummated, will have next to no material economic impact, it provides a strong hint that Trump has finally had enough of this trade war. Consumed by domestic political concerns – especially impeachment and the looming 2020 election – it is in Trump’s interest to declare victory and attempt to capitalize on it to counter his problems at home.
China, for its part, would also like nothing more than to end the trade war. Politics is obviously very different in a one-party state, but the Chinese leadership is not about to capitulate on its core principles of sovereignty and its aspirational mid-century goals of rejuvenation, growth, and development. At the same time, there can be no mistaking downward pressures on the economy. But with Chinese policymakers determined to stay the course of their three-year deleveraging campaign – an important self-inflicted source of the current slowdown – they should be all the more eager to address the trade-related pressures brought about by the conflict with the US.Consequently, the political calculus of both countries is coming into closer alignment, with each looking for some face-saving truce. There is always a risk that other complications will arise — recent events in Hong Kong and revelations of developments in China’s Xinjiang Province come to mind. But, at least for the time being, the politics of the trade war are now pointing more toward de-escalation rather than a renewed ratcheting up of tensions.
If that is the case, and if a phase one accord is reached, it behooves us to ponder what the world will look like after the trade war. Several possibilities are at the top of my list: deglobalization, decoupling, and trade diversion.
Deglobalization is unlikely. Like the first wave of globalization that ended ignominiously between World War I and the Great Depression, the current wave has generated a mounting backlash. Populism is rearing its ugly head around the world, and tensions over income and wealth inequality – aggravated by fears that technological innovations such as artificial intelligence will undermine job security – are dominating the political discourse. Yet the climactic event that underscored the demise of the first wave of globalization was a 60% collapse in world trade in the early 1930s. Notwithstanding the current political dysfunction, the odds of a similar outcome today are extremely low. Global decoupling is also unlikely. Reflecting the explosive growth in global value chains (GVCs) over the past 25 years, the world is woven together more tightly than ever before. That has transformed global competition away from the country-specific paradigm of the past to a far more fragmented competition between widely distributed platforms of inputs, components, design, and assembly functions.
A recent IMF study found that GVCs accounted for fully 73% of the rapid growth in global trade that occurred over the 20-year period from 1993 to 2013. Enabled by irreversible trends of plunging transportation costs and technological breakthroughs in logistics and sourcing, the GVC linkages that have come to underpin global economic integration are at little risk of decoupling. Trade diversion is another matter altogether. As I have long argued, bilateral trade conflicts – even a bilateral decoupling – can do nothing to resolve multilateral imbalances. Putting pressure on one of many trading partners – precisely what the US is doing when it squeezes China in an effort to reduce its merchandise trade deficits with 102 countries – is likely to backfire. That’s because America’s multilateral trade deficit reflects a profound shortfall of domestic saving that will only get worse as the federal budget deficit now veers out of control. Without addressing this chronic saving problem, targeting China will mean pushing the Chinese piece of the multilateral deficit on to America’s other trading partners. Such diversion will shift trade to higher-cost foreign sourcing – the functional equivalent of a tax hike on US consumers.Trade truce or not, a protracted economic struggle between the US and China has already begun. A cease-fire in the current battle is nothing more than a politically expedient pause in what is likely to be an enduring Cold War-like conflict. That should worry the US, which is devoid of a long-term strategic framework. China is not. That is certainly the message from Sun Tzu in The Art of War: “When your strategy is deep and far-reaching … you can win before you even fight.”
Allow Least Developed Countries to Develop
- blog de bacosta
- 3071 lecturas
SYDNEY and KUALA LUMPUR, Aug 31 2021 (IPS) - The pandemic is pushing back the world’s poorest countries with the least means to finance economic recovery and contagion containment efforts. Without international solidarity, economic gaps will grow again as COVID-19 threatens humanity for years to come.
Least developed
While bringing some concessions, the ‘least developed countries’ (LDCs) designation – introduced five decades ago – has not generated changes needed to accelerate sustainable development for all.
The United Nations (UN) General Assembly created the LDCs category for its Second Development Decade (1971-80). Its resolution sought support for its 25 poorest Member States, with Sikkim out after India’s 1975 annexation.
With many others joining, the LDCs list rose to 49 in 2001. Half a century later, with only seven having ‘graduated’ – after meeting income, ‘human assets’ and economic & environmental vulnerability criteria – the 44 remaining LDCs have 14% of the world’s people.
With more than two-thirds in Sub-Saharan Africa, LDCs have over half the world’s extreme poor, surviving on under US$1.9 daily. LDCs are 27% more vulnerable than other developing countries, where 12% are extreme poor.
LDC criteria differ from World Bank low-income country benchmarks for concessional loan eligibility. Some LDCs – especially the resource-rich – are middle-income countries (MICs) disqualified from graduation by other criteria.
Most LDCs have become greatly aid reliant. Despite grandiloquent pronouncements, only 6 of 29 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) ‘development partners’ have kept promises to give at least 0.15% of their national incomes as aid to LDCs.
Chasing mirages?
The UN has organised conferences every decade since to review progress and action programmes for LDC governments and development partners. The first – in Paris – was in 1981, while the fifth will be in Doha in January 2022.
The 2011 Istanbul conference ambitiously sought to graduate at least half the LDCs by 2020. But only three – Samoa (2014), Equatorial Guinea (2017) and Vanuatu (2020) – have done so. Worse, most ex-LDCs have had difficulties sustaining development after graduating.
During the 1980s and 1990s, many developing countries implemented macroeconomic stabilisation and structural adjustment policies from the Washington-based International Monetary Fund (IMF) and World Bank.
These imposed liberalisation, privatisation and austerity across the board, including many LDCs. Unsurprisingly, ‘lost decades’ followed for most of Africa and Latin America.
Midas curse
Botswana, the first graduate in 1994, is now an upper MIC. Its diamond boom enabled 13.5% average annual growth during 1968-90. Unsurprisingly, Botswana’s ‘good governance’, institutions and ‘prudent’ macroeconomic policies were hailed as parts of this “African success story”.
However, the accolades do not sit well. Mineral-rich Botswana remains vulnerable. Right after graduation, average growth fell sharply to 4.7% during 1995-2005, and has never exceeded 4.5% since 2008.
Manufacturing’s share of GDP fell to 5.2% in 2019, after rising from 5.6% in 2000 to 6.4% in 2010. Nearly 60% of its people have less than the Bank’s MIC poverty line of US$5.50 daily.
Botswana remains highly unequal. During 1986-2002, life expectancy fell 11 years, mainly due to HIV/AIDS. When the government embraced austerity, its already weak health system suffered a disastrous brain drain.
Policy independence crucial
Although they have not yet graduated, several LDCs have successfully begun diversifying their economies. Their policy initiatives offer important lessons for others.
Neither Bangladesh and Ethiopia would qualify as a ‘good governance’ model by criteria once so beloved by the Bank and OECD. Instead, they have successfully intervened to address critical development bottlenecks.
Once considered a ‘basket case’, Bangladesh is now a lower MIC. Diversifying deliberately, rather than pursuing Washington’s policies, it has become quite resilient, averaging 6% growth for over a decade, despite the 2008-09 global financial crisis and current pandemic.
Bangladesh saw the potential for exporting manpower to earn valuable foreign exchange and work experience. In 1976, it agreed to provide labour for Saudi Arabia’s oil-financed boom.
Similarly, as newly industrialised economies no longer qualified for privileged Multi-Fibre Arrangement market access, Dhaka worked with Seoul from 1978 to take over South Korean garment exports.
Bangladesh is also the only LDC to have taken advantage of the 1982 World Health Organization’s essential drugs policy. Its National Drug Policy blocks imports and sales of non-essential drugs. Thus, its now vibrant generic pharmaceutical industry has emerged.
Allow pragmatism
During 2004-19, Ethiopia’s growth averaged over 9%. Poverty declined from 46% in 1995 to 24% in 2016 as industry’s share of output rose from 9.4% in 2010 to 24.8% in 2019.
Avoiding ‘Washington Consensus’ policies, Ethiopian industrial policy drove structural change. Manufacturing grew by 10% yearly during 2005-10, and by 18% during 2015-17.
With improved governance, state-owned enterprises still dominate banks, utilities, airlines, chemical, sugar and other strategic industries. Ethiopia opened banks to domestic investors, keeping foreign ones out. Meanwhile, privatisation has been limited and gradual.
Instead of full exchange rate liberalisation, it adopted a ‘managed float’ system. While market prices were liberalised, critical prices – e.g., for petroleum products and fertilisers – have remained regulated.
Neither Bangladesh nor Ethiopia have embraced central bank independence or formal ‘inflation targeting frameworks’, once demanded by the IMF and others, ostensibly for macroeconomic stability and growth.
Both countries retain reformed specialised development banks to direct credit to policy priorities, while Bangladesh’s central bank has “remained proactive in its mandated developmental role”.
Policy is destiny
In development and structural transformation, ‘path dependency’ implies policy is destiny. LDCs’ current predicaments are largely due to policies from decades ago, pushed by international organisations and development partners.
Reform agendas now should avoid ambitious comprehensive efforts which will overwhelm LDCs with modest resources and capabilities. Also, there is no ‘magic bullet’ or ‘one-size-fits-all’ policy package for all LDCs.
Policies should be appropriate to country circumstances, considering their limited options and difficult trade-offs. They must be politically, economically and institutionally feasible, pragmatic, and target overcoming critical constraints.
OECD development partners must instead meet their commitments and support national development strategies. They must resist presuming to know what is best for LDCs, e.g., requiring them to ape Washington and OECD fads.
América Latina acelera, pero el FMI avisa del estancamiento en la productividad
- blog de plechuga
- 4673 lecturas
La recuperación en América Latina se refuerza. El Fondo Monetario Internacional proyecta una expansión del 2% para la región este año, siete décimas más que en 2017 y una por encima de lo proyectado hace tres meses. Desde ahí se acelerará hasta el 2,8% el año próximo -dos décimas por encima a la predicción que hizo en enero y cuatro por encima a la de octubre-. Sin embargo, según advierte el Fondo, las numerosas elecciones que se celebrarán a lo largo de este ejercicio en la región, el envejecimiento de la población y el estancamiento de la productividad son factores de riesgo.
El repunte gradual de la economía latinoamericana se explica por varios factores. Por un lado, ayuda que se estén registrando progresos mejores de lo esperado tanto en los países de la zona euro, como Estados Unidos, China y Japón. El impulso llega también por el alza en las materias primas, así como al incremento de la inversión y especialmente a que se aceleran los intercambios comerciales globales.
Y también por méritos propios. Brasil, la mayor economía, empieza a ver la recesión por el espejo retrovisor. El FMI proyecta un crecimiento del 2,3% este año y de un 2,5% el próximo. No solo representa una mejora importante respecto al 1% de 2017, tras las contracciones que registró en 2015 y 2016. La nueva estimación representa una revisión al alza de cuatro décimas frente a enero.
México, la segunda con mayor peso, pasará de crecer un 2% en 2017 a hacerlo un 2,3% en 2018 y repuntará al 3% en 2019. En su caso no hay cambios respecto a lo anticipado hace tres meses y eso pese a que se revisa al alza dos décimas el crecimiento de su gran socio comercial, Estados Unidos. La aplicación de la agenda de reformas estructurales es el principal sustento al crecimiento.
Gian María Milesi-Ferretti indicó que el FMI espera que el acuerdo de libre cambio con Estados Unidos y Canadá (TLC) se renueve y permita reforzar la integración regional. Advirtió de que los “efectos serán muy negativos” si fracasa la negociación, porque representa una parte muy importante para la economía de México. "Esperamos que se pueda mejorar y no cancelarlo", reiteró.
Argentina, sin embargo, experimentará una moderación al bajar su crecimiento al 2%, casi un punto por debajo al de 2017. Se explica, de acuerdo con los técnicos, a los efectos de la sequía en la producción agrícola. También cita el ajuste fiscal y monetario para combatir la inflación y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Tras este ajuste, retomará el 3,3% a medio plazo.
Colombia pone la directa
En cuanto a Colombia, uno de los grandes países exportadores de materias primas, el crecimiento será del 2,7% este año y del 3,3% en 2019. La economía de Chile se expandirá a un ritmo que rondará el 3,3% durante los próximos dos años. La de Perú lo hará un 3,7% en 2018 y de ahí subirá al 4% en 2019. La mayor tasa de crecimiento es la de Paraguay, del 4,5% y el 4,1% respectivamente.
Pese a la mejora en las perspectivas, el rendimiento del conjunto de las economías latinoamericanas sigue estando a medio camino de la media global, que se proyecta ronde el 3,9% este año y el próximo. Para el grupo de países emergentes y en desarrollo, el FMI mantiene la tasa de crecimiento en el 4,9% para 2018 y que repunte al 5,1% en 2019, para a largo plazo estabilizarse en el 5%.
Venezuela es el claro punto negro y hace de lastre sobre el conjunto. Como indica el FMI, arrastra una crisis económica y humanitaria desde 2014. La contracción será del 15% este año. Volverá a hacerlo un 6% en 2019. Pero esta moderación no porque se disipen los problemas. Al contrario, las condiciones adversas se intensifican y el organismo anticipa que la inflación se disparará un 13.865% este ejercicio y el siguiente excederá el 12.800%. El paro será del 33%, frente al 27% en 2017. "La situación es muy crítica", lamenta Milesi-Ferrett.
Riesgos
Maurice Obstfeld, principal consejero económico del FMI, hizo referencia durante la presentación al impacto que tendrá en la región una guerra comercial entre EE UU y China. “Los efectos serán complejos”, dijo refiriéndose a países exportadores de materias primas como Brasil. “En un entorno de un conflicto comercial generalizado es posible que todos pierdan”, reiteró, “no hay ganadores”.
Y aunque en términos generales las noticias son positivas, a largo es más sobrio. El crecimiento a medio plazo para la región se moderará al 2,2% por el peso del envejecimiento y el estancamiento de la productividad. Por eso el FMI insiste en que los países exportadores de materias primas diversifiquen sus economías y se adopten reformas estructurales que permitan ser más resistentes.
El FMI reitera también la necesidad de que se adopten políticas que promuevan un crecimiento más inclusivo. Es este punto señala que la desigualdad en América Latina se redujo desde 2000, pero “sigue siendo alta”. El organismo cita además la incertidumbre política entre los factores que pueden tener un efecto en la economía, junto riesgos como la corrupción, el cambio climático y la migración.
América Latina crecerá este año la mitad que en 2018
- blog de amartinez
- 3918 lecturas
La Cepal rebaja su proyección hasta el 0,5%, ocho décimas menos de lo pronosticado en abril y muy por debajo del 0,9% con el que cerró el ejercicio pasado
La desaceleración de la economía global hace mella en América Latina y el Caribe. Los países de la región crecerán este año un 0,5%, la mitad de lo que lo hicieron el año pasado y ocho décimas menos de lo proyectado en abril, según las nuevas cifras hechas públicas este miércoles por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el brazo de la ONU para el desarrollo económico en la región. La rebaja es prácticamente generalizada: 15 de los 20 países analizados ven degradado su horizonte económico para este año en un ecosistema dominado por "el deterioro generalizado de las economías regionales", según subrayan los técnicos del organismo. Las previsiones de la Cepal van en línea con el cuadro macroeconómico que pintó el Fondo Monetario Internacional (FMI) la semana pasada, cuando pronosticó una expansión del 0,6% para América Latina y el Caribe.
La baja tasa de crecimiento regional responde, en primer lugar, al mal desempeño de la inversión y las exportaciones que ha venido acompañada por una caída en el gasto público. "A su vez", agregan los economistas de la Cepal, "la dinámica del consumo privado también ha mostrado una ralentización, lo que refleja la disminución del crecimiento del PIB". Pero la desaceleración también hay que enmarcarla "en un contexto de baja productividad en que la tasa de crecimiento de esta se encuentra estancada o es negativa, lo que tampoco contribuye a potenciar el crecimiento de mediano plazo". Y en uno, más global, de pérdida generalizada de vigor a escala mundial, "que ha derivado en un escenario internacional desfavorable para la región".
El débil desempeño de las economías latinoamericanas se ha traducido, asimismo, en un empeoramiento del mercado laboral, donde se pronostica un incremento de la informalidad -uno de los grandes talones de Aquiles de la región- y una tasa de desocupación urbana de alrededor del 9,3%, mucho más alta que en la media del bloque emergente.
A pesar de la desaceleración generalizada, este año, como todos los anteriores, persiste una amplia disparidad en el crecimiento de las diferentes subregiones. Mientras Centroamérica crecerá un notable 2,9% -tres décimas menos que el año pasado, sin embargo, después de que todos sus países perdiesen fuelle, con la única y ya sempiterna excepción de Panamá, que crecerá casi un 5%-, la expansión de la economía mexicana disminuirá un punto porcentual: del 2% registrado en 2018 a un 1% en 2019, lejos de las promesas del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador -que en campaña proyectó una expansión del 4% anual durante su mandato- y del propio pronóstico de la Cepal en abril, que auguraba un crecimiento del 1,7% para el conjunto del año. “En Centroamérica y México existirá una recomposición en los componentes de la demanda agregada que explican el crecimiento, pues mientras el consumo privado y las exportaciones continuarán siendo su principal componente, la contribución de la inversión sería negativa”, indica la Cepal en su informe dado a conocer hoy en Santiago de Chile. México ha salvado este miércoles la recesión al crecer un magro 0,1% intertrimestral entre abril y junio, una expansión notablemente inferior a lo que indica su potencial y que obliga a repensar su política monetaria.
“La desaceleración mexicana se inició a mediados del año pasado y se asocia a factores estructurales e históricos, como la situación de Pemex. Pero también a elementos coyunturales, como la incertidumbre respecto a la política comercial con EE UU”, ha explicado la secretaria ejecutiva del organismo de Naciones Unidas, Alicia Bárcena. “México ha iniciado un proceso de profundas transformaciones en su modelo económico y uno de los cambios estratégicos más fuertes es en el sector energético. Además, se están proponiendo nuevos proyectos y cambiando la dirección de otros –como el aeropuerto de Texcoco o Santa Lucía, proyectos de infraestructura de cierta dimensión– que son de mediano plazo y cuyos efectos no han podido verse en los ocho meses del Gobierno actual”, indicó Bárcena, que estima que la economía mexicana “va a ir retomando fuerza”.
La peor parte se la lleva, una vez más, América del Sur, la subregión latinoamericana más estancada: allí, el crecimiento pasará del 0,4% de 2018 al 0,2% del año en curso, en buena medida por la profunda recesión venezolana (-23%) y los malos datos económicos argentinos, donde pese a los recientes y ligerísimos brotes verdes se proyecta una caída del PIB del 1,8%. Ambos son, junto con Nicaragua -inmerso en una crisis política que se ha cobrado en la economía una de sus principales víctimas-, son los tres únicos países de Latinoamérica y el Caribe que se contraerán en 2019. El crecimiento de Ecuador y Uruguay será igualmente discreto –0,2% y 0,3%–, mientras para el gigante sudamericano, Brasil, la Cepal proyecta una expansión de apenas un 0,8% para este ejercicio, lejos del discurso de Jair Bolsonaro, que en campaña prometió una fulgurante recuperación económica prácticamente desde el primer día de su mandato. Brasil, que bordea la recesión técnica, evalúa posibles alternativas para escapar del estancamiento, entre ellas una rebaja de tipos. El banco central tomará una decisión al respecto este mismo miércoles.
“Se espera un cuadro menos favorable para Brasil por la [evolución de la] economía internacional, el cuadro recesivo en Argentina –un mercado clave para sus exportaciones– y el consumo de las familias, que se ha reducido por las incertidumbres del mercado laboral”, ha detallado Bárcena. La contracción minera es, además, fundamental para Brasil y “el desastre de Brumadinho tuvo un efecto muy importante en la producción de hierro y sus exportaciones”.
La debilidad del crecimiento en América del Sur responde a un abanico de factores entre los que destacan dos: una demanda interna declinante, que solo alcanzará a crecer un 0,7% este año lastrada por el deterioro del consumo privado y de la formación bruta de capital fijo -el principal componente de la inversión- y por el comercio exterior que -y esto es una novedad en una región tan dependiente de las materias primas- pasará no solo a no contribuir al crecimiento, sino a restarle alguna décima.
En Sudamérica, sin embargo, se observan excepciones. Bolivia volverá a ser una vez más es el país que más crecerá en la subregión: el 4%. También continuarán su trayectoria positiva Perú (+3,3%), Colombia (+3,1%) y, en menor medida, Chile (+2,8%). En este último caso, sin embargo, para el Gobierno conservador de Sebastián Piñera una cifra por debajo del 3% no es una buena noticia. Tanto el presidente como su ministro de Hacienda, Felipe Larraín, insisten en darle un tinte positivo a la marcha de la economía chilena y proyectan un crecimiento entre un 3% y un 3,5% para 2019, un objetivo cada vez más lejano.
"La diferencia en la intensidad de la dinámica de la actividad económica entre países y subregiones responde no solo a los impactos diferenciados del contexto internacional en cada economía, sino también a la dinámica de los componentes del gasto —principalmente el consumo y la inversión— que ha venido siguiendo patrones distintos en las economías del norte y en las del sur", subrayan los economistas de Cepal.
Entretanto, el Caribe, por mucho la subregión más dinámica, cerrará este año una expansión del 2,1%. Los únicos países que superarían el 5% de crecimiento, de hecho, serán caribeños: Dominica, Antigua y Barbuda y República Dominicana, con 9,9%, 5,9% y 5,5%, respectivamente. Son la otra cara de la moneda del estancamiento generalizado en el que está inmerso el subcontinente.
América Latina y el Caribe crecerá 5,9% en 2021, reflejando un arrastre estadístico que se modera a 2,9% en 2022
- blog de jzavaleta
- 2848 lecturas
América Latina y el Caribe crecerá en 2021, aunque la pandemia continúa presente y la crisis agudizó los problemas estructurales de larga data en la región: baja inversión y productividad, informalidad, desocupación, desigualdad y pobreza. Por ello recuperar la inversión y el empleo especialmente en sectores ambientalmente sostenibles es clave para una recuperación transformadora e inclusiva, señaló hoy la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) al entregar una nueva versión de uno de sus más importantes informes anuales.
La Secretaria Ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena, dio a conocer el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2021: Dinámica laboral y políticas de empleo para una recuperación sostenible e inclusiva más allá de la crisis del COVID-19, en el cual la CEPAL actualizó su proyección de crecimiento regional para este año a 5,9% y advirtió que la región tendrá una desaceleración en 2022, con una expansión estimada de 2,9%.
El crecimiento de 2021 se explica principalmente por una baja base de comparación -luego de la contracción de 6,8% anotada en 2020- además de los efectos positivos derivados de la demanda externa y el alza en los precios de los productos básicos (commodities) que exporta la región, así como por aumentos en la demanda agregada.
“Existen importantes asimetrías entre los países desarrollados y las naciones de ingreso medio -entre las que se encuentran la mayoría de los países de América Latina y el Caribe- tanto en la dinámica de la vacunación, como en la capacidad de implementar políticas para la recuperación económica”, indicó Alicia Bárcena.
“Para mantener políticas fiscales y monetarias expansivas los países de región requieren complementar los recursos internos con un mayor acceso a la liquidez internacional y con mecanismos multilaterales que faciliten el manejo de la deuda, si es necesario. Se necesitan iniciativas multilaterales para enfrentar las incertidumbres sobre la vacunación y el acceso de los países en desarrollo a financiamiento en condiciones adecuadas”, agregó la alta funcionaria de las Naciones Unidas.
El documento muestra que los problemas estructurales que por décadas han limitado el crecimiento económico de la región se agudizaron producto de la pandemia y limitarán la recuperación de la actividad económica. Antes del COVID-19 la región venía con una trayectoria hacia el estancamiento: en el sexenio entre 2014 y 2019 creció a una tasa promedio de 0,3%, menor al promedio del sexenio que incluye la Primera Guerra Mundial (0,9%) y el de la Gran Depresión (1,3%). Además muestra una caída progresiva en la inversión, alcanzando en 2020 uno de sus niveles más bajos en las últimas tres décadas (17,9% del PIB). De igual forma, la productividad laboral cae significativamente.
Por otro lado, en 2020 la pandemia desencadenó la mayor crisis que han experimentado los mercados laborales de América Latina y el Caribe desde 1950. A nivel mundial, los mercados del trabajo de la región fueron los más afectados por la crisis generada por el COVID-19 -el número de ocupados cayó 9,0% en 2020- y la recuperación esperada para 2021 no permitirá alcanzar los niveles pre-crisis.
Asimismo, la pandemia provocó una fuerte caída en la participación laboral, en particular de las mujeres. Con la crisis la participación femenina llegó en 2020 a 46,9%, lo que representa un retroceso a los niveles de 2002. En 2021 se espera una recuperación de este indicador, que llegaría a 49,1%, pese a lo cual los niveles serían similares a los de 2008.
El Estudio Económico resalta que la CEPAL ha planteado canalizar inversión hacia sectores que promuevan un nuevo estilo de desarrollo y que pueden potenciar competitividad, empleo, y bajar la huella ambiental. Estos son: la transición hacia energías renovables; movilidad sostenible en ciudades; la revolución digital, para universalizar el acceso a las tecnologías; la industria manufacturera de la salud; bioeconomía y servicios ecosistémicos; la economía del cuidado; economía circular; y turismo sostenible.
“Impulsar el empleo demandará políticas productivas y laborales para promover la inserción laboral, en especial de mujeres y jóvenes”, resaltó Alicia Bárcena. Agregó que se deben ampliar los programas que fomentan el empleo, en especial el femenino y el juvenil; impulsar políticas sectoriales para la reactivación de actividades productivas gravemente afectadas por la crisis, como el comercio y el turismo; extender y profundizar los programas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes); y potenciar la economía del cuidado.
En materia fiscal, el reporte resalta que la política fiscal debe acelerar la inversión pública e incentivar y atraer la inversión privada. Es prioritario para la sostenibilidad de la política fiscal fortalecer los ingresos tributarios y reducir la evasión, que representa alrededor de US$ 325.000 millones (o 6,1% del PIB regional).
En este ámbito, un mayor acceso a la liquidez internacional y mecanismos multilaterales que faciliten el manejo de la deuda contribuiría a ampliar el espacio de política fiscal y monetaria de la región. La emisión de Derechos Especiales de Giro (DEGs) equivalente a US$ 650 mil millones implementada recientemente, permitirá fortalecer la posición externa de los países de la región, disminuir el riesgo y liberar recursos para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Pero la emisión de DEGs y su reasignación no es una panacea y debe ser acompañada de otras iniciativas, incluyendo la creación de fondos multilaterales como el Fondo para Aliviar la Economía COVID-19 (Fund to Alleviate COVID-19 Economics - FACE) impulsado por Costa Rica, para facilitar el acceso a financiamiento.
El informe destaca la necesidad de fortalecer la banca de desarrollo regional, subregional y nacional con el fin de aumentar la capacidad de préstamos y de respuesta a la pandemia, así como el establecimiento de un mecanismo multilateral de reestructuración de la deuda soberana para hacer frente a las obligaciones contraídas con los acreedores privados. Añade la importancia de mitigar la pro-ciclicidad de las agencias calificadoras de riesgos y contribuir a que la estabilidad financiera sea un bien público global mediante la creación de una agencia multilateral de calificación crediticia.
“Se debe ampliar el conjunto de instrumentos innovadores para mejorar el acceso al financiamiento e incluir a los países de ingreso medio en todas las iniciativas de alivio de la deuda y acceso a liquidez concesional. El PIB no debe ser el único criterio para evaluar el desarrollo y necesidades de los países. Debemos pasar de la graduación a la gradación”, resaltó Bárcena.
América Latina: la crisis que fue una tormenta de verano
- blog de lvargas
- 3894 lecturas
América Latina es una región acostumbrada a las debacles financieras: es tal la huella que han dejado en los latinoamericanos, ya sean del sur o del norte, que es prácticamente imposible hablar de economía con uno de ellos sin que, en algún punto de la conversación, aparezca la palabra "crisis". La de 2008, de pésimas consecuencias para los países desarrollados, en cambio, no engrosará esa larga y tenebrosa lista. Será recordada, más bien, como una tormenta de verano: llegó sin previo aviso, golpeó —aunque menos que cualquiera anterior— y pasó rápido.
Los latinoamericanos asistieron atónitos, como el resto del mundo, a esos fatídicos días de septiembre en los que los empleados del todopoderoso Lehman Brothers desfilaban por las calles del sur de Manhattan con sus pertenencias empacadas cajas de cartón y sabiendo que nunca más pisarían su oficina. De la noche a la mañana, los peores presagios se amontonaban: si caía uno de los grandes emblemas del capitalismo, ¿qué sería de la frágil banca argentina? La crisis de 2001 y su corralito estaban cerca en el recuerdo colectivo. ¿Y qué pasaría con México? A pesar de que ya habían pasado casi 15 años desde el tequilazo, la formidable crisis financiera iniciada por falta de divisas, la dependencia con Estados Unidos era mayor que nunca antes.
Pero los cimientos, esta vez, eran más sólidos de lo que cabría esperar. La embestida se quedó en un muy mal año —2009— y una recuperación —a partir de 2010— tan fulgurante como la caída. América Latina demostró haber aprendido un puñado de lecciones de su traumático pasado. "Hasta entonces, todos los contagios habían acabado en crisis en el mercado financiero. La gran diferencia fue la mejor regulación bancaria, que permitió que el impacto sobre el sector fuese prácticamente nulo, y un precio de las materias primas más alto", apunta José Luis Machinea, exministro de Economía de Argentina durante el Gobierno de Fernando de la Rúa. "A diferencia de episodios anteriores", agrega Osvaldo Kacef, director de desarrollo económico de la Cepal cuando estalló la crisis, "en 2008 la relación entre deuda externa y reservas era mucho más favorable, lo que dio una situación inédita de liquidez y solvencia".
Latinoamérica, con todo, dista mucho de ser un bloque uniforme. La simplificación ayuda, a ojos europeos, a comprender la realidad de una región tan lejana, pero las realidades son múltiples. Economías de características dispares entre sí y solo agrupables (para hacer las cosas más fáciles) en torno a dos grandes ejes: América del Sur —muy dependiente del valor de sus exportaciones de materias primas—y México y sus países vecinos —muy abiertos al exterior y con un creciente peso de las manufacturas sobre su PIB—.
Para este segundo grupo, el contagio de la debacle financiera fue prácticamente inmediato. Un resfriado en EE UU es una gripe en México y 2009 fue un año aciago: el PIB cayó más de un 5% arrastrado por el desplome en los pedidos de la industria y la trayectoria descendente de las remesas. Sería su primer ejercicio en negativo desde 2002, pero también el último hasta la fecha. La recuperación de la segunda mayor economía latinoamericana —como la de la guatemalteca, la costarricense o la panameña, por citar solo algunas— fue tan abrupta como la caída: en 2010, México prácticamente calcó la cifra del año anterior, pero con el signo contrario. Y en 2011 y 2012, el ritmo de expansión siguió por encima del 3%.
Al sur, el fin del financiamiento externo y el derrumbe de la demanda de materias primas repercutieron en los países productores de la región, como Brasil, Argentina, Chile y Perú —Venezuela ya empezaba a regirse por sus propias dinámicas, no precisamente positivas, incluso cuando el petróleo aún cabalgaba por encima de los 100 dólares por barril—. Pero el cataclismo de Wall Street los encontró fuertes, en medio del boom en el precio de los productos básicos: del crudo —importante sostén de casi todos los países de la región— al cobre, el hierro o la soja. Todas estas economías contaban con superávit fiscales y las arcas de sus bancos centrales estaban llenas. Y la experiencia de crisis globales anteriores les había llevado a tomar precauciones ante eventuales turbulencias. Cuando llegó la tormenta, los Gobiernos tuvieron recursos para aplicar políticas contracíclicas, desviando dinero público para apuntalar la producción y el consumo. "Fue la primera vez que los países latinoamericanos pudieron tomar este tipo de medidas, tanto en el plano fiscal como en el del mercado de trabajo", recuerda Machinea.
2009 fue el año de la Gran Crisis. Los PIB de toda América del Sur habían terminado 2008 en positivo; en algunos casos, como Perú, con alzas de doble dígito, pero se derrumbaron meses después. El más golpeado fue Argentina, con una caída del 5,9%. "Son países que dependen mucho de la entrada de divisas y ésta se frenó casi por completo", apunta Kacef. Pero Argentina también fue el país sudamericano que se recuperó con más fuerza en 2010, cuando su PIB subió más del 10%.
En Brasil, la mayor economía latinoamericana, la crisis se cobró en el arranque 654.000 puestos de trabajo y 20 puntos de caída de la actividad industrial entre septiembre y diciembre de 2008. Pero la reacción del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva logró revertir rápidamente las consecuencias del tsunami. El banco central sacó todo su arsenal e inyectó al mercado 60.000 millones de dólares para reactivar el mercado interno, mientras usaba reservas internacionales para ayudar a las empresas con deudas en el exterior. En 2009, el PIB brasileño se dejó solo una décima y en 2010 la economía recuperaba un 7,5%.
Chile sufrió su ya histórica dependencia de las exportaciones de cobre, altamente dependiente del ciclo. La presidenta Michelle Bachelet se encontraba en la mitad de su mandato y su imagen no era la mejor. "Estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer", dijo en septiembre de 2008, acorralada por la oposición, que reclamaba acciones concretas. En 2009 la economía cayó un 1,7%, pero las políticas contracíclicas del Gobierno permitieron alcanzar la recuperación sólo un año después, con una subida de 4,3%.
América Latina, en fin, sobrevivió a la debacle colectiva gracias a la fortaleza estructural que tenía en 2008. Se recuperó rápido, pero la crisis dejó secuelas graves, sobre todo en dos de sus economías más grandes: Brasil y Argentina no volvieron a tener superávit fiscal y años después, cuando el valor de sus exportaciones cayó, ingresaron en una espiral descendente que los llevó a la recesión. La segunda mayor economía de la región, México, lleva nueve años de crecimiento ininterrumpido, pero demasiado bajo para un país de su potencial.
¿Salió Latinoamérica fortalecida? Una de cal y otra de arena. La regulación bancaria, otrora su talón de Aquiles, mejoró (y mucho). Pero pudo haber aprovechado mejor los años de bonanza de los productos básicos. Tampoco ha acabado, ni siquiera mitigado, sus ya crónicas dependencias: las exportaciones de América del Sur siguen muy concentradas en el sector primario y la minería, y sus economías son dependientes del dinero externo. Argentina y Brasil lo saben bien, ahora que los capitales huyen de los mercados emergentes hacia refugios más seguros. El primero enfrenta la peor crisis financiera desde 2001 y pidió un rescate del FMI para sostener su moneda. El segundo no logra recuperase del todo de dos años de recesión y cerró el segundo trimestre con una expansión mínima, del 0,2%. México y Centroamérica, entretanto, siguen expuestas al ciclo estadounidense. Hoy, con la primera potencia mundial rozando el pleno empleo y creciendo a un ritmo envidiable incluso para muchos emergentes, la locomotora americana goza de buena salud y arrastra consigo a sus plataformas manufactureras. Pero la bonanza del vecino rico esconde una amenaza que harían mal en subestimar: cada día que pasa, la próxima recesión está 24 horas más cerca.
An economic crisis in China?
- blog de anegrete
- 3774 lecturas
The bankruptcy of Evergrande seems to be the most covered topic in the specialised press today. The media foresees an economic crisis in China. The default does not mean a world crisis, but perhaps a problem for the Asian country. So far, how is the Chinese economy doing in 2021, and are the signs of trouble already there?
China was the only large country to grow in 2020 and the first to control the COVID-19 pandemic. The Asian economy even eradicated extreme poverty in the same year. However, after months of recovery and growth, complications have already arisen.
China's GDP growth in 2020 was 2.3%, below the 6.5% average of the last five years, but close to the pre-pandemic rate of the West. In the second quarter of 2021, compared to 2020, it was 7.9%. The branches with the highest growth are IT (20.3%), transport (21%), retail sales (17%) and catering (29.1%). Comparing the quarterly growth, the fall caused by COVID-19 was 8.9% and had a recovery in the next quarter of 10%. However, the Chinese economy has not yet regained the growth pace of 2019.
Fixed asset investment in China is one of the main drivers of growth. From January to August 2021, compared to 2020, there was a growth in investment of 8.9%. Private investment increased by 11.5% and public investment by 6.2%. The sectors with the highest growth were: food processing (23.8%), information technology (24.9%), electrical machinery (21.3%), chemical industry (22.6%), health (26.5%) and manufacture of trains, ships and aircraft (30.2%). It is striking that these are the global value chains that China controls.
The gross value of the construction sector grew by 19% in the second quarter of 2021, compared to 2020. Government construction increased by 4% and private construction by 11%. With the bankruptcy of significant real estate companies, they could fall. The linkages to this sector are essential in any economy, and the Chinese economy is no exception. The economic spillover from building a building ranges from job creation to activation of the banking sector.
As the Chinese government does not plan to bail out large real estate companies, the economy will lose all the benefits of constructing buildings in the short term. It seems that it will be necessary for the Xi administration to intervene with a liquidity provision for those affected.
Meanwhile, the PMI index, which measures the macroeconomic outlook through business surveys, fell to 47 points in August 2021. When this index is below 50, there is a poor expectation of the economy in the short term for businessmen. What caused its fall was a poor outlook for new foreign orders and a problem with inventories in the manufacturing sector. International trade bottlenecks are a concern for the Chinese economy. The construction PMI is at 57.
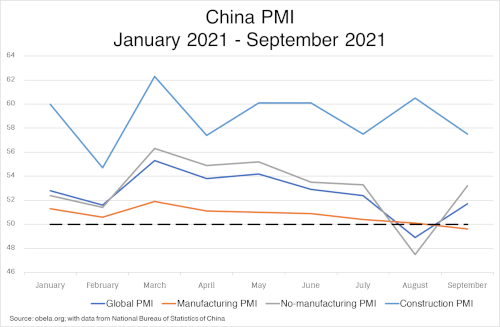
International trade has not yet recovered from the pandemic nor the congestion in the ports. In China, the traffic of the largest ports had already been resolved by mid-September 2021, while the ports of California and Savannah in the USA remains congested with ships full of Asian goods. Increased trade should revive the world market everywhere. If only one party solves its problem, the value chains will not link up again, and the supply chain problem will continue.
Global trade problems could pose a risk for Latin America if the Chinese economy slows down. The primary market for Latin American raw materials is the Asian giant. If an economic crisis slows down the pace of consumption of Latin American inputs, prices will fall, affecting the region's balance of payments and growth.
The Chinese outlook is not entirely encouraging, but it is not as catastrophic as portrayed in the specialised press. The Chinese government and press seem more concerned with international trade and energy supply than the construction and banking sectors. The pace of growth is not yet back to the levels of two years ago, but China is still the fastest growing economy globally, with a forecast of 8% by 2021. The real estate bust may present a problem for the domestic market in the short term in terms of job losses, but experience shows that Xi's government will not let it drift.
Chinese businesspeople have a good outlook for the construction sector even with the Evergrande bankruptcy. The banking sector is not at risk because of the Chinese state's stake in the big domestic banks and the ease with which it can inject liquidity into them. Short-term problems are almost inevitable but manageable. The press has focused on a crisis trigger and does not foresee any other more immediate issues.
Download
Analisis de la situación de Argentina a Abril del 2024-
- blog de bacosta
- 1932 lecturas
And Latin America, how are we doing?
- blog de bacosta
- 3718 lecturas
The year 2021 was one of recovery after the economic and health crisis. Most governments have followed spending policies since the mid-2020s to cushion the downturn and shore up the recovery. Although almost all countries followed Keynesian macroeconomic prescriptions, the intensity and effects in each country varied. How is the recovery going in Latin America, and what to expect for the region?
In 2021, according to IMF data, the Latin American recovery was characterised by inequality: the countries of the Pacific Alliance had the best recovery with an average growth of 8. 7% of GDP, led by Chile and Peru with increases of 11% and 10% per year, respectively; the Mercosur countries grew by an average of 5% with Argentina and Brazil leading the way; Caricom was the most irregular market, with a 6% drop in Saint Vincent and the Grenadines and 20% growth in Guyana, although the Caribbean average was 2% per year; Central America grew by 6.7%, with Panama and El Salvador being the most dynamic countries.

The uneven recovery is due, in part, to country-specific efforts in response to the pandemic. According to IMF data, there is no clear relationship between the amounts injected into the economy and recovery in 2021. As shown in the graph below, the effect of macroeconomic policies is only significant in some countries. Chile and Peru were the countries with the highest fiscal support since January 2020 as a percentage of GDP and, as a result, are two of the fastest-growing economies. Other countries offered minimal amounts but had a strong recovery, including Panama, El Salvador, Mexico and Nicaragua. And two island economies fell in 2021 despite the efforts.
The level of economic support was very different per nation as it depended on the discretion and strategy of each government. The average level of government efforts was 7.1% in Latin America alone, a much lower level than the G7 countries with 34% of their GDP on average. The fiscal injection concentrated in trade-related sectors rather than the health sector. In terms of liquidity support, most of it went to non-contingent liabilities, obligations whose fulfilment is not assured and are not considered a public expenditure.

The economic measures taken to counter the COVID crisis were: modifications to the tax code that provided relief to taxpayers and more lavish fiscal spending and liquidity efforts supported by governments. (ECLAC) These last are the provision of credit guarantees, loans to the private sector, the capitalisation of financial funds and institutions, and specific actions to maintain the health and social protection of the population.
Government efforts during the pandemic were necessary to achieve a rapid and sustained economic recovery. The case of Mexico exemplifies this. In 2021 Mexico grew 6.2% after a fall of 8.3% in 2020. Its growth is slightly below that of the Pacific Alliance countries. Still, the amount of money it injected into its economy was only 1.9% of GDP, one of the lowest levels in Latin America. A trade surplus explains the limited Mexican growth, reflected in a smaller current account deficit. OECD data show it went from an annual deficit of $200 billion in 2019 to a shortage of only $158 billion in 2021. This dynamic will not be permanent, however.
According to OECD data, domestic demand in the leading Latin American countries is above the pre-pandemic level, except in Mexico and Brazil. The latter is the country with the second-highest number of Covid-19 deaths worldwide, according to Expansión. There is a rapid recovery of consumption in Chile and Peru and a substantial investment recovery in Peru and Argentina. Meanwhile, public spending shifts to a positive trend in Argentina, Brazil, Chile, Colombia and Peru. On the other hand, Mexico shows signs of stagnation in all three domestic demand variables, especially investment.

In most of Latin America and the Caribbean, the pandemic has left a level of GDP below 2019 levels, with significant divergences in the trend of each country to overcome it. Five large Latin American countries have recovered, but the effect of fiscal and monetary policies is beginning to fade as the pandemic becomes a thing of the past. Still, they are better positioned than the G7 countries to benefit from rising commodity prices. Latin America is a primary exporter, so the external sector should not be much affected. Still, rising interest rates will impact domestic demand to fight inflation, so slow growth is expected with persistent imported inflation.
Download / Español
Another decade of Mexican economic stagnation
- blog de bacosta
- 6302 lecturas
Mexico is a mixed economy: its GDP ranks among the 20 largest countries in the world, some industrial branches have a global presence, and its workforce is internationally competitive; however, its performance in recent decades has been negligible to the point that, after the fall of 2020, it was one of the Latin American countries with the slowest economic recovery. What is the reality facing the Mexican economy?
GDP growth in Mexico was 1.8% per year from 2009 to 2021, lower performance than Chile, Colombia and Peru, with annual growth rates of 3.1%, 3.3% and 3.8%, respectively. INEGI data show that investment has been the worst performing expenditure component of the economy, with an average increase of 0.5 per cent per year, falling from 21 per cent of GDP in 2010 to 18 per cent in 2020. Private investment is growing slowly, but public investment has declined by 5% per year over the last decade. Chronic underinvestment is one of the main problems.
As a result, Total Factor Productivity (INEGI) has dropped by an average of -0.63% since 2009. It reflects the lack of efficiency of the labour force, the use of capital, materials and energy, and witnesses the lack of technical change. The problem is even more significant given that 20% of the economy is in the informal sector, which has even lower productivity. According to the OECD, Mexico's labour productivity was half that of the United States in the 1990s; its stagnation has widened the gap to a third by 2020, surpassing Chile's dynamism, as shown in the graph below.

The most dynamic sphere of the economy is the external sector. According to INEGI data, exports and imports grew at a rate of 5.4% and 4.4% respectively since 2009, reaching a positive balance in 2019 regarding final goods and services. More detail, the balance of payments shows that manufactured goods went from a deficit to a surplus in 2020. One of the causes of this surplus was the increase in the export of automotive products.
The Mexican Automotive Industry Association (AMIA) points out that Mexico is the world's 5th largest exporter of light vehicles, the 4th largest exporter of auto parts and the 7th largest vehicle manufacturer. According to Banxico data, the automotive industry accounted for 32% of total manufactured exports in 2019 and is Mexico's most dynamic industry, growing by an average of 10% per year from 2009 to 2019 and rising from 10% to 20% of national manufacturing.
The automotive industry's performance would seem to give Mexico a strong position in the global industry. However, wages in real terms have declined over the last decade. They represent a smaller share of gross value added, despite absolute increases in the automotive industry's value-added and the number of employees. The situation is similar for manufacturing as a whole. While output is rising, real wages are falling in some industries and stagnating at best in others. It reflects that much of Mexican manufacturing specialises in cheap labour-intensive activities with low value added.
The US market is the leading destination for Mexican exports, accounting for 80 per cent of the total. The northern neighbour drags the country due to the terms from the T-MEC. On the other hand, China pulls South American countries with increased relations with her.
Zero growth in real wages also means lower household income. According to ENIGH, the average household income decreased from 15,000 to 14,000 from 2016 to 2020 and has been downward since 2008. Meanwhile, the Gini coefficient, a measure of income inequality where 1 is perfect inequality, has oscillated between 0.43 and 0.47 since 2008, values higher than in Chile and Peru, according to the World Bank.
It affects the well-being of the population. According to the Comisión Nacional de Evaluación (CONEVAL), the population living in extreme poverty increased by more than 3 million during the last decade. The population living in income poverty has risen by 7 million people (table 1), concentrated in the south-southeastern states.
| Box 1. Income poverty in Mexico | 2010 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Total population | 114,539,271 | 121,368,751 | 127,409,241 |
| Population with income below the poverty line | 59,558,036 | 62,763,653 | 66,483,052 |
| Population in poverty % | 52.00% | 51.71% | 52.18% |
| Population with income below the extreme poverty line | 22,224,670 | 22,337,888 | 25,887,047 |
| Population in extreme poverty % | 19.40% | 18.40% | 20.32% |
| Source: Coneval 2020 | |||
The private sector does not seem to be able to correct the economy's problems, and the government has opted to maintain a balanced budget since the 1980s. The economic reality is that GDP, investment and productivity have stagnated for over a decade. At the same time, the dynamism of the external sector, the result of the export promotion policy, is insufficient to trigger growth. Bela Balassa’s 1978 paper is wrong because the backward linkages are external and not domestic.
Finally, the minimum wage in Mexico is 150 dollars per month, equivalent to 1.8 days in the US. The wage disparity for unqualified labour pulls it out of Mexico and into the US informal market, generating an unwanted migratory problem and at the same leaving the Mexican countryside abandoned. This is the reality facing Mexico.
Descarga / Español
Ante lo desconocido... La pandemia y el sistema-mundo
- blog de amartinez
- 4057 lecturas
La pandemia ha modificado diversos aspectos en las sociedades, el brote saca a relucir la falta de atención a cuestiones importantes que no tuvieron mucha atención. La insuficiente de infraestructura sanitaria, y el cambio climático son algunos de ellos.
Se han tomado algunas medidas a partir del uso de la tecnología para el combate del contagio, como la presencia de algoritmos, aplicaciones. Así como muchas otras medidas para la seguridad de la población en general.
La desinformación y los liderazgos actuales han jugado un papel fundamental en el desarrollo de la crisis, que se ha expandido rápidamente hacia las economías del mundo, la recuperación se ve complicada, aunque seguramente habrán varios aspectos que no serán iguales aunque la recuperación sea favorable.
Descarga aquí

Argentina, the Chinese swap and power competition.
- blog de gramirez
- 8433 lecturas
In the early 1970s, Argentina joined a group of Latin American countries, including Brazil, Chile, Mexico and Venezuela, that initiated diplomatic relations with the People's Republic of China. The change of course in Argentine foreign policy, which until then had exclusively recognised Taiwan, marked the beginning of a new era in bilateral relations and regionalised a process of opening up to Asia. The trade relationship developed between the 1970s and 2009, culminating in the signing of a swap in July 2009 between the Central Bank of the Republic of Argentina (BCRA) and the People's Bank of China (PBOC). The purpose was to ensure the stability of the South American country's exchange rate and strengthen its trade ties. The relationship between the governments was affected in December 2023 by President Milei's repeated anti-communist statements and his rapprochement with the US. This essay will review how Argentina is in the middle of the disputes between the great powers and their outcome.
History of the Chinese swap and Argentina
The first swap between the BCRA and the PBOC was signed in 2009, during the presidency of Cristina Fernández, was for an amount of approximately CNY 70 MM/ ARS 38 MM (USD 10.2 MM), with a term of three years. Argentina never activated the original agreement. It was modified in 2014 for USD 11 billion with identical terms during the administration of Axel Kicillof at the Ministry of Economy and Juan Carlos Fábrega at the BCRA. The agreement consisted of the BCRA being able to request disbursements of up to CNY 70 billion from the PBOC and deposit the equivalent in pesos, with a term of up to 12 months. The difference between the two was the improvement in the conditions of use: more flexible terms, reduced costs and the authorisation of additional uses.
The following year, a supplementary agreement was signed allowing the five BCRA swap operations to convert up to CNY 20 billion of the swap line to USD and not only to Argentine pesos. It was renewed and extended in 2015 with an increase to a total of USD 16 billion, with a term of 3 years. In 2017 the amount renewed was ARS 175 MM, equivalent to CNY 70 MM, for a term of 3 years, maturing in 2020.
Both central banks in 2018 signed a supplementary agreement to the 2017 CNY 60 billion currency swap agreement, which included the requirement that Argentina maintain an IMF arrangement in place. This consisted of removing capital controls, modernising monetary policy, resolving disputes with bondholders, returning to capital markets and realigning tariffs. The aggregate of the agreements amounts to CNY 130 billion (USD 18.5 billion) and renewed in 2020 without the requirement to maintain an IMF arrangement.
In 2023, when the third year of the 2020 agreement expired, the president of the BCRA, Miguel Angel Pesce, signed the early renewal of the SWAP for CNY 130 billion (USD 18.5 billion) for three more years, and the request was extended by an additional CNY 35 billion (USD 5 billion). During the election campaign, the newly elected President Javier Milei declared during the election campaign that he would not enter into "pacts with communists", referring to China, and announced that, once elected, he would align himself on foreign trade with the USA, Israel, the European Union and the "free world". Thus, in December 2023, he did not renew the ambassador whose term had expired and did not name a new one, leaving the embassy with a junior official.
Luis Caputo, Minister of Economy since December 2023, given the balance of payments problems, expressed to Milei the need to renew the Chinese swap. Milei agreed and sent a formal letter to Xi Jinping requesting the renewal for USD 5 billion. Beijing made the agreement conditional on direct contact between the two leaders. While Foreign Minister Diana Mondino managed the contact, relations cooled because Argentina opted for a US offer to buy fighter jets instead of the Chinese ones already agreed. Beijing interpreted Milei and Mondino as damaging bilateral ties, especially after the Argentine ambassador, Sabino Vaca Narvaja, was replaced without warning.
China is an important trading partner. The terms of swaps and other financial agreements tighten the bond between the two countries. The growing trade relationship between Argentina and China raises concerns both in Washington and among Milei's supporters in Buenos Aires. The cancellation of the swap implies a reduction in the BCRA's net international reserves. This means that the central bank will have less room for manoeuvre to face external shocks and maintain the exchange rate from 2026 onwards unless it replaces it with a similar agreement with another central bank. This cancellation also signals a significant shift in Argentina's foreign policy, aligning more closely with the US and the 'free world ', and potentially impacting its economic relations with China. However, it's important to note that such a shift could also open up new trade opportunities with the US and other Western countries.
Swap and infrastructure works
The swap has been a crucial part of the agreements between Argentina and China, guaranteeing economic cooperation projects, such as the construction of infrastructure for the Latin American country, mainly the Néstor Kirchner dam, located 185 km from the mouth of the Santa Cruz River, and the Jorge Cepernic dam, 250 km from the same site. These are China's most significant renewable energy projects outside its territory, with an initial budget of USD 4.7 billion. The Chinese swap has not only bolstered Argentina's economy but also facilitated the implementation of these key infrastructure projects.
After Milei became president, the Argentines halted the construction of the dams. The resolution of the conflict came with the mission in charge of refinancing the USD 5 billion tranche of the Chinese swap, of Minister of Foreign Affairs Mondino to Beijing together with Minister Caputo, Pablo Quirno, Secretary of Finance, and Santiago Bausili, head of the BCRA in April 2024. In June, the swap was renewed on condition of a gradual reduction of the amount owed, as more than USD 2.9 billion was due in June and a further USD 1.9 billion was due in July. The BCRA should pay the commitments next year, 2025, and settle them in mid-2026.
The renewal of the swap is on condition that the additional USD 5 billion is paid in 2026 without renewal, thus tightening the swap in response to Milei's diatribe. The BCRA will have to generate the dollars needed to meet this commitment and replace the PBOC credit. In the same mission, nearly USD 1 billion was obtained to reactivate the construction of works in Santa Cruz, based on consortiums of banks composed of China Development, Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) and Bank Of China. Accompanying the April mission was an executive from UTE (Unión Transitoria de Empresas), made up of China Gezhouba Group International (54%) and Eling Energía Argentina (ex-Electroingeniería) (36%), in charge of the two hydroelectric power plants on the Santa Cruz River. Hidrocuyo holds the remaining 10%. Gezhouba abandoned the dam project because it did not receive a response from the president to sign the contracts.
Business relations
The relationship between these two countries stands out for its high level of trade. In 2022, China was the second destination for Argentina's exports and the first for its imports. In addition, the Asian country is among the country's main investors.
President Javier Milei has sought to improve relations with the United States, fourth trade partner, which is why he has ignored essential responsibilities with the Asian giant (dams), as he portrays the former as his strategic ally. Argentina is in the middle of a trade dispute between the US and China, as the country has important lithium deposits, access to Antarctica for oil extraction, and the Strait of Magellan, an alternative route to the Panama Canal.
The dispute over lithium
In 2023, China was the main destination for lithium carbonate exports, with 44.59% of a total of USD 807.1 million. In addition, there are both US and Chinese companies in the provinces of Jujuy, Salta, and Catamarca, as well as Canadian, French, German, Korean and others.
Chinese mining companies reached agreements for the industrialisation of lithium with the regional Governments in the country. While the Asian giant has its sights set on Argentina, the US also has its sights set on Argentina but has not reached any agreement in any region, so a struggle for white gold is emerging. Due to its use in the manufacture of batteries for energy storage and electric cars, it has become an essential material for the development of clean technologies.
As the world leader in lithium battery production and refining, China has a dominant strategic position in the global industry. Meanwhile, the US, aware of the need to diversify its sources and avoid relying exclusively on China for critical technologies such as lithium batteries, is stepping up its investments in South America. This move seeks to counterbalance China's growing influence in the region.
Despite Milei's rhetoric, China is quietly expanding its presence in numerous lithium projects in Argentina, strengthening its role as a key regional commercial and financial partner. Despite Milei's opposition to China's 'socialist policies', his government has maintained stable diplomatic relations with the Asian Dragon.
To conclude, although US-Argentina relations are increasingly visible today, Argentina has a long and significant trade history with China. Since the beginning of their diplomatic relationship in the 1970s, they have developed a close economic partnership consolidated over time. Trade agreements, such as the currency swaps and infrastructure investments, have strengthened this partnership in recent decades. The Asian country emerged as Argentina's main trading partner, especially in the area of agricultural and mineral exports. At the same time, the gauchos serve as an important market and strategic partner in Latin America. In sum, despite recent moves towards greater cooperation with the United States, the trade link with China is a fundamental pillar for the Argentine economy. It reflects a difficult to break deep interdependence and long-term commitment between the two countries.
Asian Financial Crisis: Lessons Learned and Unlearned
- blog de ebastida
- 4143 lecturas
Debates are taking place on whether there will be another financial crisis, whether in some part of the world or that is global in scope. Governments draw lessons from financial crises to adopt measures to prevent their recurrence. However, such measures are often designed to address the root causes of the last crisis but not the next one. More importantly, they can actually become the new sources of instability and crisis.
Much of what has recently been written about the Asian crisis on the occasion of its 20th anniversary praises the lessons drawn and the measures implemented thereupon. But they often fail to appreciate that while these might have been effective in preventing the crisis in 1997, they may be inadequate and even counterproductive today because they entail deeper integration into global finance.
An immediate step taken in Asia was to abandon currency pegs and move to flexible exchange rates in order to facilitate external adjustment and prevent one-way bets for speculators. This has a lot to commend it, but its effects depend on how capital flows are managed.
Under free capital mobility no regime can guarantee stable rates. Currency crises can occur under flexible exchange rates as under fixed exchange rates. Unlike fixed pegs, floating at times of strong inflows can cause nominal appreciations and encourage even more short-term inflows. Indeed nominal appreciations have been quite widespread during the surges in capital inflows in the new millennium, including in some East Asian economies.
Second, most emerging economies, including those in Asia, have liberalized foreign direct investment regimes and opened up equity markets to foreigners on the grounds that equity liabilities are less risky and more stable than external debt. As a result, non-resident holdings as a percent of market capitalization have reached unprecedented levels, ranging between 20 and 50 per cent compared to 15 per cent in the US.
This has made the emerging economies highly susceptible to conditions in mature markets. Since emerging economies lack a strong local investor base, the entry and exit of even relatively small amounts of foreign investment now result in large price swings.
Third, they have also sought to reduce currency mismatches in balance sheets and exposure to exchange rate risk by opening domestic bond markets to foreigners and borrowing in their own currencies. As a result sovereign debt in many emerging economies is now internationalized to a greater extent than that in reserve-currency countries.
Whereas about one-third of US treasuries are held by non-residents, this proportion is much higher in many emerging economies, including in Asia. Unlike US treasuries this debt is not in the hands of foreign central banks but in the portfolios of fickle investors.
Although opening bond markets has allowed the sovereign to pass the currency risk to lenders, it has led to loss of autonomy over domestic long-term rates and entailed a significant exposure to interest rate shocks from the US. This could prove equally and even more damaging than currency exposure in the transition of the US Fed from low-interest to high-interest regime and normalization of its balance sheet.
Fourth, there has been extensive liberalization of the capital account for residents. Corporations have been encouraged to become global players by borrowing and investing abroad, resulting in a massive accumulation of debt in low-interest reserve currencies since 2008.
They have also borrowed through foreign subsidiaries. These are not always repatriated and registered as capital inflows and external debt, but they have a similar impact on corporate fragility. Hence the reduction in currency mismatches is largely limited to the sovereign while private corporations carry significant exchange rate risks.
Fifth, limits on the acquisition of foreign securities, real estate assets and deposits by resident individuals and institutional investors have been raised or abolished. A main motive was to relieve upward pressures on currencies from the surge in capital inflows. Thus, liberalization of resident outflows was used as a substitute to restrictions over non-resident inflows. Although this has led to accumulation of private assets abroad, these would not be readily available at times of capital flight.
Sixth, banking regulations and supervision have no doubt improved, restricting currency and maturity mismatches in bank balance sheets. However, banks now play a much less prominent role in the intermediation of international capital flows than in the 1990s. International bond issues by corporations have grown much faster than cross-border bank lending directly or through local banks and a very large part of capital inflows now goes directly into the securities market.
These measures have failed to prevent credit and asset market bubbles in most countries in the region. Increases in non-financial corporate debt since 2007 in Korea and Malaysia are among the fastest, between 15 and 20 percentage points of GDP. At around 90 per cent of GDP Malaysia has the highest household debt in the developing world. In Korea the ratio of household debt to GDP is higher than the ratio in the US and the average of the OECD.
International Reserves
Asian economies, like many others, are commended for building self-insurance by accumulating large amounts of international reserves. Moreover, an important part of these came from current account surpluses, not just capital inflows. Indeed, all countries directly hit by the 1997 crisis made a significant progress in the management of their external balances in the new millennium, running surpluses or keeping deficits under control.
However, whether or not these reserves would be sufficient to provide adequate protection against massive and sustained exit of capital is highly contentious. After the Asian crisis, external vulnerability came to be assessed in terms of adequacy of reserves to meet short-term external debt in foreign currencies.
However, there is not always a strong correlation between pressure on reserves and short-term external debt. Often, in countries suffering large reserve losses, sources other than short-term foreign currency debt play a greater role. Currencies can come under stress if there is a significant foreign presence in domestic deposit and securities markets and the capital account is open for residents.
A rapid and generalized exit could create significant turbulence with broader macroeconomic consequences, even though losses due to declines in asset prices and currencies fall on foreign investors and mitigate the drain of reserves.
In all four Asian countries directly hit by the 1997 crisis, international reserves now meet short-term external dollar debt. But they do not always leave much room to accommodate a sizeable and sustained exit of foreign investors from domestic securities and deposit markets and capital flight by residents.
This is particularly the case in Malaysia where the margin of reserves over short-term dollar debt is quite small while foreign holdings in local securities markets are sizeable. Indeed its currency has been under constant pressure since mid-2014. As foreign holders of domestic securities started to unload ringgit denominated assets, markets fell sharply and foreign reserves declined from over $130 billion to $97 billion by June 2015. In October 2015 the ringgit hit the lowest level since September 1998 when it was pegged to the dollar. Currently it is below the lows seen during the turmoil in January 1998.
In Indonesia reserves exceed short-term dollar debt by a large margin, but foreign holdings in its local bond and equity markets are also substantial and the current account is in deficit. The country was included among Fragile 5 in 2013 by Morgan Stanley economists for being too dependent on unreliable foreign investment to finance growth.
Capital account regimes of emerging economies are much more liberal today both for residents and non-residents than in the 1990s. Asset and currency markets of all emerging economies with strong international reserves and investment positions, including China, have been hit on several occasions in the past ten years, starting with the collapse of Lehman Brothers in 2008.
The Lehman impact was strong but short-lived because of the ultra-easy monetary policy introduced by the US. Subsequently these markets came under pressure again during the ‘taper tantrum’ in May 2013 when the US Fed revealed its intention to start reducing its bond purchases; in October 2014 due to growing fears over global growth and the impact of an eventual rise in US interest rates; in late 2015 on the eve of the increase in policy rates in the US for the first time in seven years.
These bouts of instability did not inflict severe damage because they were temporary, short-lived dislocations caused by shifts in market sentiments without any fundamental departure from the policy of easy money. But they give strong warnings for the kind of turmoil emerging economies could face in the event of a fundamental reversal of US monetary policy.
Should self-insurance built-up prove inadequate, economies facing large and sustained capital flight would have two options. First, seek assistance from the IMF and central banks of reserve-currency countries. Or second, engineer an unorthodox response, even going beyond what Malaysia did during the 1997 crisis, bailing in international creditors and investors by introducing, inter alia, exchange restrictions and temporary debt standstills, and using selective controls in trade and finance to safeguard economic activity and employment.
The Asian countries, like most emerging economies, seem to be determined not to go to the IMF again. But, serious obstacles may be encountered in implementing unilateral heterodox measures, including creditor litigation and sanctions by creditor countries. Deepening integration into the inherently unstable international financial system before attaining economic and financial maturity and without securing multilateral mechanisms for orderly and equitable resolution of external liquidity and debt crises could thus prove to be highly costly.
This paper draws on a recent book by the author; Playing with Fire: Deepened Financial Integration and Changing Vulnerabilities of the Global South, Oxford University Press, 2017.
Aumentan los precios al productor en EEUU, en 10,8% en mayo
- blog de Naraujo
- 1841 lecturas
Los precios al productor en Estados Unidos aumentaron en 10,8% en mayo con respecto a ese mismo mes del año anterior, reflejando la persistencia de la inflación en la economía.
El Departamento del Trabajo reportó el martes que el índice de precios al productor —que mide el costo de los bienes y servicios al por mayor, es decir, el registrado por las empresas antes de trasladarlos en sus precios al consumidor final— aumentó a un ritmo levemente menor el mes pasado comparado con abril, cuando saltó 10,9% comparado con un año antes y registra un descenso comparado con el 11,5% registrado en marzo.
De mes a mes, los precios al productor subieron en un 0,8% de abril a mayo. De marzo a abril el aumento fue de 0,4%.
De abril a mayo los precios de los energéticos, encabezados por el gas, aumentaron en un 5%. Otro factor fue un aumento de 2,9% en el transporte de carga por camión, indicio de que no se han resuelto los problemas en las cadenas de suministro. Los costos alimentarios no variaron.
Las cifras presagian que los aumentos de precios seguirán mermando el poder adquisitivo de los estadounidenses en los próximos meses.
La inflación se ha vuelto un problema político para el presidente Joe Biden y para el Partido Demócrata y ha obligado a la Reserva Federal a recurrir a los aumentos en las tasas de interés a fin de enfriar la actividad económica y reducir los aumentos de precios.
El viernes pasado, el gobierno reportó que el índice de precios al consumidor aumentó en 8,6% en mayo, una cifra no vista en 40 años que frustró esperanzas de que la inflación se estaba atenuando. Fueron particularmente abruptos los aumentos en los precios de la gasolina y alimentos, a raíz de la invasión rusa de Ucrania, pero también subieron los alquileres de vivienda, los automóviles nuevos y usados, la atención médica y la ropa.
Se espera que la Reserva Federal aumente su tasa de interés a corto plazo en tres cuartos de punto porcentual el miércoles, algo que no ha hecho desde 1994, como parte de su política de mantener a raya la inflación.
La cifra sobre los precios al productor refleja la inflación antes de que los productos lleguen a los consumidores, pero podría presagiar la tendencia de los precios al final de la cadena. Es además parte de la medida preferida por la Reserva Federal para medir la inflación: el índice de precios al consumidor y gastos personales.
Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2020
- blog de jzavaleta
- 3281 lecturas
La región de América Latina y el Caribe marcará una contracción de -7,7% en 2020, pero tendrá una tasa de crecimiento positiva de 3,7% en 2021, debido principalmente a un rebote estadístico que, sin embargo, no alcanzará para recuperar los niveles de actividad económica pre-pandemia del coronavirus (en 2019). El documento de la CEPAL enfatiza que para evitar que la región persista en su dinámica de bajo crecimiento se requiere de políticas fiscales y monetarias expansivas junto con políticas ambientales e industriales, que permitan las transformaciones estructurales que la región necesita y promuevan un desarrollo sostenible. Plantea la necesidad de priorizar el gasto para la reactivación y transformación económica y social mediante el fomento de la inversión intensiva en empleo y ambientalmente sostenible en sectores estratégicos; extender el ingreso básico a personas en situación de pobreza; otorgar financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES); entregar incentivos al desarrollo productivo, revolución digital para la sostenibilidad y tecnologías limpias; y universalizar los sistemas de protección social.
Descargar
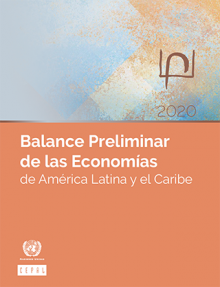
Beyond the Economic Chaos of Coronavirus Is a Global War Economy
- blog de anegrete
- 3550 lecturas
What does a virus have to do with war and repression? The coronavirus has disrupted global supply networks and spread panic throughout the world’s stock markets. The pandemic will pass, not without a heavy toll. But in the larger picture, the fallout from the virus exposes the fragility of a global economy that never fully recovered from the 2008 financial collapse and has been teetering on the brink of renewed crisis for years.
The crisis of global capitalism is as much structural as it is political. Politically, the system faces a crisis of capitalist hegemony and state legitimacy. As is now well-known, the level of global social polarization and inequality is unprecedented. In 2018, the richest 1 percent of humanity controlled more than half of the world’s wealth while the bottom 80 percent had to make do with just 4.5 percent of this wealth. Such stark global inequalities are politically explosive, and to the extent that the system is simply unable to reverse them, it turns to ever more violent forms of containment to manage immiserated populations.
Structurally, the system faces a crisis of what is known as overaccumulation. As inequalities escalate, the system churns out more and more wealth that the mass of working people cannot actually consume. As a result, the global market cannot absorb the output of the global economy. Overaccumulation refers to a situation in which enormous amounts of capital (profits) are accumulated, yet this capital cannot be reinvested profitably and becomes stagnant.
Indeed, corporations enjoyed record profits during the 2010s at the same time that corporate investment declined. Worldwide corporate cash reserves topped $12 trillion in 2017, more than the foreign exchange reserves of the world’s central governments, yet transnational corporations cannot find enough opportunities to profitably reinvest their profits. As this uninvested capital accumulates, enormous pressures build up to find outlets for unloading the surplus. By the 21st century, the transnational capitalist class turned to several mechanisms in order to sustain global accumulation in the face of overaccumulation, above all, financial speculation in the global casino, along with the plunder of public finances, debt-driven growth and state-organized militarized accumulation.
Militarized Accumulation
It is the last of these mechanisms, what I have termed militarized accumulation, that I want to focus on here. The crisis is pushing us toward a veritable global police state. The global economy is becoming ever more dependent on the development and deployment of systems of warfare, social control and repression, apart from political considerations, simply as a means of making profit and continuing to accumulate capital in the face of stagnation. The so-called wars on drugs and terrorism; the undeclared wars on immigrants, refugees, gangs, and poor, dark-skinned and working-class youth more generally; the construction of border walls, immigrant jails, prison-industrial complexes, systems of mass surveillance, and the spread of private security guard and mercenary companies, have all become major sources of profit-making.
The events of September 11, 2001, marked the start of an era of a permanent global war in which logistics, warfare, intelligence, repression, surveillance, and even military personnel are more and more the privatized domain of transnational capital. Criminalization of surplus humanity activates state-sanctioned repression that opens up new profit-making opportunities for the transnational capitalist class. Permanent war involves endless cycles of destruction and reconstruction, each phase in the cycle fueling new rounds and accumulation, and also results in the ongoing enclosure of resources that become available to the capitalist class.
The Pentagon budget increased 91 percent in real terms between 1998 and 2011, while worldwide, total defense outlays grew by 50 percent from 2006 to 2015, from $1.4 trillion to $2.03 trillion, although this figure does not take into account secret budgets, contingency operations and “homeland security” spending. The global market in homeland security reached $431 billion in 2018 and was expected to climb to $606 billion by 2024. In the decade from 2001 to 2011, military industry profits nearly quadrupled. In total, the United States spent a mind-boggling nearly $6 trillion from 2001 to 2018 on its Middle East wars alone.
Led by the United States as the predominant world power, military expansion in different countries has taken place through parallel (and often conflictive) processes, yet all show the same relationship between state militarization and global capital accumulation. In 2015, for instance, the Chinese government announced that it was setting out to develop its own military-industrial complex modeled after the United States, in which private capital would assume the leading role. Worldwide, official state military outlays in 2015 represented about 3 percent of the gross world product of $75 trillion (this does not include state military spending not made public).
But militarized accumulation involves vastly more than activities generated by state military budgets. There are immense sums involved in state spending and private corporate accumulation through militarization and other forms of generating profit through repressive social control that do not involve militarization per se, such as structural controls over the poor through debt collection enforcement mechanisms or accumulation opportunities opened up by criminalization.
The Privatization of War and Repression
The various wars, conflicts, and campaigns of social control and repression around the world involve the fusion of private accumulation with state militarization. In this relationship, the state facilitates the expansion of opportunities for private capital to accumulate through militarization. The most obvious way that the state opens up these opportunities is to facilitate global weapons sales by military-industrial-security firms, the amounts of which have reached unprecedented levels. Between 2003 and 2010 alone, the Global South bought nearly half a trillion dollars in weapons from global arms dealers. Global weapons sales by the top 100 weapons manufacturers and military service companies increased by 38 percent between 2002 and 2016.
The U.S.-led wars in Iraq and Afghanistan precipitated the explosion in private military and security contractors around the world deployed to protect the transnational capitalist class. Private military contractors in Iraq and Afghanistan during the height of those wars exceeded the number of U.S. combat troops in both countries, and outnumbered U.S. troops in Afghanistan by a three-to-one margin. Beyond the United States, private military and security firms have proliferated worldwide and their deployment is not limited to the major conflict zones in the Middle East, South Asia and Africa. In his study, Corporate Warriors, P.W. Singer documents how privatized military forces (PMFs) have come to play an ever more central role in military conflicts and wars. “A new global industry has emerged,” he noted. “It is outsourcing and privatization of a twenty-first century variety, and it changes many of the old rules of international politics and warfare. It has become global in both its scope and activity.” Beyond the many based in the United States, PMFs come from numerous countries around the world, including Russia, South Africa, Colombia, Mexico, India, the EU countries and Israel, among others.
Beyond wars, PMFs open up access to economic resources and corporate investment opportunities — deployed, for instance, to mining areas and oil fields — leading Singer to term PMFs “investment enablers.” PMF clients include states, corporations, landowners, nongovernmental organizations, even the Colombian and Mexican drug cartels. From 2005 to 2010, the Pentagon contracted some 150 firms from around the world for support and security operations in Iraq alone. By 2018, private military companies employed some 15 million people around the world, deploying forces to guard corporate property; provide personal security for corporate executives and their families; collect data; conduct police, paramilitary, counterinsurgency and surveillance operations; carry out mass crowd control and repression of protesters; manage prisons; run private detention and interrogation facilities; and participate in outright warfare.
Meanwhile, the private security (policing) business is one of the fastest growing economic sectors in many countries and has come to overshadow public security around the world. According to Singer, the amount spent on private security in 2003, the year of the invasion of Iraq, was 73 percent higher than that spent in the public sphere, and three times as many persons were employed in private forces as in official law enforcement agencies. In parts of Asia, the private security industry grew at 20 percent to 30 percent per year. Perhaps the biggest explosion of private security was the near complete breakdown of public agencies in post-Soviet Russia, with over 10,000 new security firms opening since 1989. There were an outstanding 20 million private security workers worldwide in 2017, and the industry was expected to be worth over $240 billion by 2020. In half of the world’s countries, private security agents outnumber police officers.
As all of global society becomes a highly surveilled and controlled and wildly profitable battlespace, we must not forget that the technologies of the global police state are driven as much, or more, by the campaign to open up new outlets for accumulation as they are by strategic or political considerations. The rise of the digital economy and the blurring of the boundaries between military and civilian sectors fuse several fractions of capital — especially finance, military-industrial and tech companies — around a combined process of financial speculation and militarized accumulation. The market for new social control systems made possible by digital technology runs into the hundreds of billions. The global biometrics market, for instance, was expected to jump from its $15 billion value in 2015 to $35 billion by 2020.
As the tech industry emerged in the 1990s, it was from its inception tied to the military-industrial-security complex and the global police state. Over the years, for instance, Google has supplied mapping technology used by the U.S. Army in Iraq, hosted data for the Central Intelligence Agency, indexed the National Security Agency’s vast intelligence databases, built military robots, co-launched a spy satellite with the Pentagon, and leased its cloud computing platform to help police departments predict crime. Amazon, Facebook, Microsoft and the other tech giants are thoroughly intertwined with the military-industrial and security complex.
Criminalization and the War on Immigrants and Refugees
Criminalization of the poor, racially oppressed, immigrants, refugees and other vulnerable communities is the most clear-cut method of accumulation by repression. This type of criminalization activates “legitimate” state repression to enforce the accumulation of capital, whereby the state turns to private capital to carry out repression against those criminalized.
There has been a rapid increase in imprisonment in countries around the world, led by the United States, which has been exporting its own system of mass incarceration. In 2019, it was involved in the prison systems of at least 33 different countries, while the global prison population grew by 24 percent from 2000 to 2018. This carceral state opens up enormous opportunities at multiple levels for militarized accumulation. Worldwide, there were in the early 21st century some 200 privately operated prisons on all continents and many more “public-private partnerships” that involved privatized prison services and other forms of for-profit custodial services such as privatized electronic monitoring programs. The countries that were developing private prisons ranged from most member states of the European Union, to Israel, Russia, Thailand, Hong Kong, South Africa, New Zealand, Ecuador, Australia, Costa Rica, Chile, Peru, Brazil and Canada.
Those criminalized include millions of migrants and refugees around the world. Repressive state controls over the migrant and refugee population and criminalization of non-citizen workers makes this sector of the global working class vulnerable to super-exploitation and hyper-surveillance. In turn, this self-same repression in and of itself becomes an ever more important source of accumulation for transnational capital. Every phase in the war on migrants and refugees has become a wellspring of profit making, from private, for-profit migrant jails and the provision of services inside them such as health care, food, phone systems, to other ancillary activities of the deportation regime, such as government contracting of private charter flights to ferry deportees back home, and the equipping of armies of border agents.
Undocumented immigrants constitute the fastest-growing sector of the U.S. prison population and are detained in private migrant jails and deported by private companies contracted out by the U.S. state. As of 2010, there were 270 immigration jails in the U.S. that caged on any given day over 30,000 immigrants and annually locked up some 400,000 individuals, compared to just a few dozen people in immigrant detention each day prior to the 1980s. From 2010 to 2018, federal spending on these detentions jumped from $1.8 billion to $3.1 billion. Given that such for-profit prison companies as CoreCivic and GEO Group are traded on the Wall Street stock exchange, investors from anywhere around the world may buy and sell their stock, and in this way, develop a stake in immigrant repression quite removed from, if not entirely independent, of the more pointed political and ideological objectives of this repression.
In the United States, the border security industry was set to double in value from $305 billion in 2011 to some $740 billion in 2023. Mexican researcher Juan Manuel Sandoval traces how the U.S.-Mexico border region has been reconfigured into a “global space for the expansion of transnational capital.” This “global space” is centered on the U.S. side around high-tech military and aerospace related industries, military bases, and the deploying of other civilian and military forces for combating “immigration, drug trafficking, and terrorism through a strategy of low-intensity warfare.” On the Mexican side, it involves the expansion of maquiladoras (sweatshops), mining and industry in the framework of capitalist globalization and North American integration.
The tech sector in the United States has become heavily involved in the war on immigrants as Silicon Valley plays an increasingly central role in the expansion and acceleration of arrests, detentions and deportations. As their profits rise from participation in this war, leading tech companies have in turn pushed for an expansion of incarceration and deportation of immigrants, and lobbied the state to use their innovative social control and surveillance technologies in anti-immigrant campaigns.
In Europe, the refugee crisis and EU’s program to “secure borders” has provided a bonanza to military and security companies providing equipment to border military forces, surveillance systems and information technology infrastructure. The budget for the EU public-private border security agency, Frontex, increased a whopping 3,688 percent between 2005 and 2016, while the European border security market was expected to nearly double, from some $18 billion in 2015 to approximately $34 billion in 2022.
The Coronavirus Is Not to Blame
As stock markets around the world began to plummet starting in late February, mainstream commentators blamed the coronavirus for the mounting crisis. But the virus was only the spark that ignited the financial implosion. The plunge in stock markets suggests that for some time to come, financial speculation will be less able to serve as an outlet for over-accumulated capital. When the pandemic comes to an end, we will be left with a global economy even more dependent on militarized accumulation than before the virus hit.
We must remember that accumulation by war, social control and repression is driven by a dual logic of providing outlets for over-accumulated capital in the face of stagnation, and of social control and repression as capitalist hegemony breaks down. The more the global economy comes to depend on militarization and conflict, the greater the drive to war and the higher the stakes for humanity. There is a built-in war drive to the current course of capitalist globalization. Historically, wars have pulled the capitalist system out of crisis while they have also served to deflect attention from political tensions and problems of legitimacy. Whether or not a global police state driven by the twin imperatives of social control and militarized accumulation becomes entrenched is contingent on the outcome of the struggles raging around the world among social and class forces and their competing political projects.
This article draws on the author’s forthcoming book, The Global Police State, which will be released by Pluto Press in July 2020.
Biden propone prohibir vehículos con tecnología de China y Rusia
- blog de evazquez
- 1368 lecturas
Biden propone prohibir vehículos con tecnología de China y Rusia
Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, propuso este lunes una nueva normativa que prohibirá la circulación de dos tipos de vehículos fabricados con tecnología vinculada a China y Rusia: los vehículos conectados, que se comunican con otros coches o infraestructuras, y los vehículos autónomos, que circulan sin conductor, algo que en la práctica supone el cierre del mercado a todo turismo chino nuevo.
La medida responde a preocupaciones de seguridad nacional, ya que existe el temor de que empresas chinas y rusas accedan a los datos de conductores e infraestructuras en Estados Unidos y que puedan, incluso, controlar remotamente a esos vehículos para provocar accidentes o bloquear carreteras, explicó en una conferencia de prensa telefónica la secretaria de Comercio, Gina Raimondo.
“Los coches ya no son solo acero y metal sobre ruedas”, señaló Raimondo, quien advirtió de que los módulos Bluetooth, celulares, satelitales y wifi que incorporan los vehículos modernos podrían ser vulnerables a ciberataques o manipulaciones por parte de terceros.
Casi todos los vehículos nuevos, “conectados”
Actualmente, casi todos los vehículos nuevos en las carreteras de Estados Unidos, tanto de gasolina como eléctricos, se consideran “conectados”. Estos coches cuentan con hardware que les permite conectarse a internet o a servicios en la nube, compartiendo datos tanto con dispositivos dentro del vehículo como con otros externos.
La normativa propuesta hoy es el resultado de una investigación que Biden encargó en febrero al Departamento de Comercio para determinar si las importaciones de vehículos chinos suponían un riesgo para la seguridad nacional y si era necesario prohibir el uso de ese software y hardware en los vehículos que circulan en Estados Unidos.
Aunque inicialmente esta investigación solo abarcaba a China, posteriormente se amplió a Rusia por temor a que el Kremlin pudiera acceder a datos estadounidenses a través de empresas tecnológicas rusas, según explicó un alto funcionario que habló con la prensa bajo condición de anonimato.
Riesgo para infraestructuras críticas de EEUU
Como resultado de esa investigación, se concluyó que ciertas tecnologías de China y Rusia suponen un riesgo tanto para infraestructuras críticas de EE. UU., incluida la red eléctrica, como para los usuarios de estos vehículos, cuyos datos personales podrían verse comprometidos, desde su lugar de residencia hasta los destinos a los que se dirigen, como hospitales o clínicas.
Raimondo aseguró que se trata de “medidas proactivas”, ya que actualmente son pocos los vehículos chinos o rusos que circulan por las vías de Estados Unidos. “Lo que hemos visto en Europa es un ejemplo de lo que no hay que hacer. En Europa y en otros lugares del mundo, se pasó de pocos vehículos chinos a demasiados”, dijo.
“Conocemos la estrategia china, así que no vamos a esperar que el riesgo sea alto. Vamos a actuar ahora”, remarcó.
Vehículos con software o hardware de comunicaciones
La normativa busca específicamente prohibir la importación y venta de vehículos de China y Rusia que incluyan software o hardware de comunicaciones, como módulos Bluetooth, celulares, satelitales y wifi. También se prohibirán los vehículos altamente autónomos, es decir, aquellos que operan sin conductor.
Tras la publicación hoy de la propuesta, se abre un periodo de 30 días para que el público y las partes interesadas, como la industria automovilística, presenten comentarios. El objetivo es que la normativa entre en vigor antes del 20 de enero de 2025, cuando Biden deje la Casa Blanca, según explicó un alto funcionario que habló bajo condición de anonimato.
Aunque la norma entre en vigor en 2025, los fabricantes de automóviles dispondrán de un plazo para adaptarse. Las restricciones sobre software serán efectivas en los modelos de 2027, mientras que la prohibición sobre hardware comenzará en enero de 2029.
La propuesta se aplicará a todos los vehículos de carretera, como coches, camiones y autobuses, pero excluirá aquellos que no circulan por vías públicas, como los vehículos agrícolas o mineros.
Boldly Finance Recovery to Build Forward Better
- blog de anegrete
- 4256 lecturas
SYDNEY and KUALA LUMPUR, Jun 22 2021 (IPS) - COVID-19 has become a “developing country pandemic”, retreating from the North’s mass vaccination. With developing countries heavily handicapped, the International Monetary Fund (IMF) warns of a “dangerous [new] divergence”.
Renewed North-South divide
The Economist believes death rates in developing countries are much higher than officially reported – 12 times more in low- and middle-income countries (LMICs), and 35 times greater in low-income countries (LICs)!
Rich countries’ ‘vaccine nationalism’ and protection of patent monopolies have only made things worse. After “passing round the begging bowl”, recent G7 promises by the world’s largest rich countries – including a billion vaccine doses – are “too little, too late”, as emerging details confirm.
Rich countries’ aid cuts during the pandemic have only rubbed salt into an open wound. Without meaningful debt relief by lenders, developing countries are falling further behind once again.
Borrow domestically
Now, developing countries must mobilise funds domestically for relief and recovery as foreign exchange is only needed to finance imports. Central bank governors have long agreed that “the scope for relying more on domestic markets, and less on international markets, is considerable”.
Government bonds issued for domestic borrowing are widely considered safe savings instruments. They thus also support and develop domestic capital markets, although limited incomes and savings ensured thin markets in most developing countries.
Hence, governments have to borrow from central banks to meet their financing needs. As government debt is denominated in the domestic currency, repayment is manageable. With borrowing from central banks contributing to a country’s money supply, governments can borrow as needed.
Central banks lend
Central bank financing of government borrowing for development expenditure is nothing new. It was widespread until restrained in recent decades by pressure from donors, financial markets and institutions, including the IMF and World Bank.
Instead, the new policy advice has promoted ‘central bank independence’, ‘inflation targeting’, ‘debt limits’, ‘balanced budgets’ and prohibiting direct borrowing from central banks.
After the 2008-2009 global financial crisis, rich countries pursued ‘unconventional’ monetary policies, with central banks buying government and corporate bonds. But few developing country governments have resorted to borrowing from central banks.
Even talk of such policies evokes fears of ‘runaway inflation’, unsustainable ‘debt build-up’, balance of payments crises and ‘crowding out’ the private sector. These concerns have limited such borrowing, unnecessarily constraining government spending.
Inflation bogeyman
Undoubtedly, ‘hyper-inflation’ – exceeding 35% to 40%, usually due to rare events such as war or state collapse – has adversely affected growth historically. But Indonesia and South Korea both grew at 7-8% annually for over two decades with double-digit inflation rates exceeding 10%.
Government spending is not the only alleged cause of inflation. Inflation may also be attributed to shortages, e.g., the pandemic has disrupted much production and supply.
Inflation is typically unavoidable in fast-growing economies experiencing rapid structural change as some sectors expand faster than others, with some even contracting.
Such inflation is likely to decline as economic imbalances, frictions and disruptions ease. Inflation, it should be remembered, is double-edged, also reducing debt burdens while encouraging spending, rather than saving.
Crowding-out or in?
Government spending is needed to keep economies ticking, especially as contemporary recessions are partly due to government policies to contain the pandemic. State inaction would only worsen mass unemployment, bankruptcies, etc.
When a government spends, the central bank credits the commercial bank accounts of recipients. Thus, expansionary fiscal policy augments private banks’ cash reserves.
This, in turn, increases market liquidity unless the authorities offset or ‘sterilise’ such effects, e.g., by selling government or central bank or short-term securities, or associated derivatives such as ‘re-purchase’ agreements.
Then, instead of pushing up interest rates, the central bank discount rate declines, exerting downward pressure on retail interest rates. Hence, claims that government spending ‘crowds out’ private investments tend to exaggerate.
And if a government borrows for infrastructure investment or skill development, overall productivity increases, and business costs decline. Hence, debt-financed infrastructure and public social investment would crowd-in, rather than crowd-out private investment.
Public expenditure can thus break the vicious circle of reduced spending and greater uncertainty. Also, government spending on healthcare, education, housing, infrastructure and the environment enhances sustainable development.
Balance of payments fears
Expansionary fiscal measures, thus financed by domestic borrowing, are said to worsen balance of payments problems in several ways. First, higher interest rates attract more capital inflows, causing the exchange rate to appreciate, making the country less export competitive.
Second, higher domestic demand implies more imports for both consumption and production. Third, rising inflationary pressures make domestic products more expensive and imports more attractive.
But such arguments against domestic debt-financed fiscal expansion contradict crowding-out claims. If such government expenditure reduces private spending, then excess demand will shrink, reducing inflation and balance of payments problems.
Governments can also use countervailing measures, such as restricting luxury imports and managing capital flows, to maintain a competitive exchange rate and promote exports.
Fighting windmills of the mind
Debt-GDP thresholds recommended by ‘international finance’ are not based on optimality or financial stability criteria. An IMF study emphasised that the so-called ‘debt limit’ “is not an absolute and immutable barrier … Nor should the limit be interpreted as being the optimal level of public debt”.
The 60% limit for developed countries was arbitrarily set. Presented as the upper bound for European Community countries, it was actually only the average debt-ratio for some powerful members, but not Italy and others!
The IMF’s 40% debt-GDP ratio limit for developing and emerging market economies is only for external, not domestic debt, and certainly not for total government debt, as often implied.
The Fund has acknowledged, “it bears emphasizing that a debt ratio above 40 percent of GDP by no means necessarily implies a crisis – indeed … there is an 80 percent probability of not having a crisis (even when the debt ratio exceeds 40 percent of GDP)”.
In fact, debt is deemed sustainable as long as national economic growth is greater than the interest rate. For international finance, debt sustainability concerns focus on external debt, typically denominated in foreign currencies.
Governments can more easily ‘roll over’ domestic currency debt, although interest costs may be higher. But borrowing in domestic currency should not enable fiscal irresponsibility.
Hence, the key challenge is to ensure the most effective and productive use of such borrowed funds. Pragmatism requires considering capacities, capabilities and checks against abuse and wastage.
Build forward better
Instead of ‘building back’ the unsustainable and unfair status quo ante before the pandemic, developing country governments should now selectively target government expenditure to ‘build forward better’, emphasising measures to achieve sustainable development.
Borrowing to finance recovery and reform should incorporate desirable changes, e.g., working in new ways, creating new activities, accelerating digitalisation, revitalising neglected sectors and enhancing sustainability.
Developing country governments must use appropriate measures to finance recovery programmes to fully realise the transformative potential of pandemic-induced recessions to build more resilient and inclusive economies.
All this requires policy and fiscal space. To progress, governments must reject the received policy wisdom that has kept them enthralled for decades.
Bolivia facing the post-covid-19 food crisis
- blog de bacosta
- 4855 lecturas
Bolivia has structural and political conditions that allow it to be more resilient in the face of the world's food crisis in 2022. Bolivia's economic policy has allowed it to have an inflation rate of 1.79% and growth prospects of 3.9% as of June 2022, a scenario much different from that of its neighbours suffering from high inflation and stagnation. The basis of Bolivian growth is heterodox policies. Food sovereignty is its political positioning for facing the food crisis; it has been successful in Bolivia but is challenging to replicate in other countries.

The current Western food crisis is not only conjunctural but structural. Although the Covid-19 pandemic exacerbated this problem and the Russian-Ukrainian conflict brought it to the forefront of the press, the causes lie in the structure of food systems. The FAO pointed out in 2020 that the problem of hunger in underdeveloped countries has to do with economic access to food, i.e. personal income.
Food insecurity in Latin America and the Caribbean is related to economic inequality, dependency, political economy and climate change problems. Neoliberal economic policies brought about the liberalization and financialization of agriculture. With the market economy, Latin American governments abandoned transfers to the countryside, and the technification of the country passed into the hands of the agroindustry. It made the region more vulnerable to externalities such as imported inflation, depreciation of national currencies and changes in international prices of agrifood products.
Bolivia drastically changed its economic policy with the Movimiento Al Socialismo (MAS) coming to power in 2005 and a new constitution in 2009. The Central Bank controls the exchange rate; since 2011, one USD has been equivalent to 6.86 bolivianos. As a result, the Bolivian economy has been de-dollarized, the national currency has gained confidence, and it keeps a low level of external indebtedness. The problems are the level of reserves due to high imported consumption and the accumulation of inflation.
The nationalization of hydrocarbons in 2006 and the fixed exchange rate increased Bolivia's income, mainly from the sale of natural gas to Argentina and Brazil; its GDP between 2005 and 2019 doubled from 19,355 million dollars to 37,365 million dollars. The redistributive and transfer policies promoted by MAS reduced extreme poverty from 37% of the population in 2005 to 13.5% in 2020. It was decisive in improving food security conditions in the country.

In Bolivia, food security policies go hand in hand with food sovereignty. The substantial difference between one category and the other is the right claimed by indigenous-peasant peoples to define their food production, distribution and consumption strategies. Food security with sovereignty (FSS) implies privileging small farm ownership and production for the domestic market. The Bolivian government established a trade policy that, together with the country's geography, limits the import of agrifood products and, at the same time, produces a small volume of exports to neighbouring countries.
Under the guidance of the FSS policies, the prevalence of undernourishment went from 28% in 2005 to 12% in 2020. Undernourishment is an indicator used by FAO to measure hunger. Although Bolivia is still far from eradicating it, progress is significant in this period.
FSS is a political stance against agroindustry production under neoliberalism, and they actively promote it at the regional level. In the OAS, the United States and Canada label food sovereignty as protectionism. In contrast, in the Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America (ALBA), FSS is seen as a tool for achieving greater autonomy from Washington and the international food markets.
In the growing context of bipolar multilateralism and the crisis of U.S. hegemony, FSS is politically relevant for the region's countries. It implies an explicit antagonism to the Western international organisation’s vision of how to deal with the food crisis; however, the Bolivian case is hardly replicable in other LAC states.
The geography, economic policy and socio-cultural characteristics of the Andean country made it possible to establish FSS in its public policies. In addition, its capital account management and fixed exchange rate reduce vulnerability to externalities that could impact inflation and, therefore, access to food. The Bolivian economy faces two substantial challenges from 2022 onwards: increasing its levels of international reserves and reducing its excessive dependence on the primary sector.
Download / Español
Bolivia frente a la crisis alimentaria post covid-19
- blog de bacosta
- 4537 lecturas
En Bolivia existen condiciones estructurales y políticas que le permiten mayor resiliencia frente a la crisis alimentaria que enfrenta el mundo en 2022. La política económica boliviana le ha permitido que, a junio de 2022, tenga una tasa de inflación de 1.79% y perspectivas de crecimiento de 3.9%; un escenario distinto al de sus vecinos. El crecimiento boliviano se ha basado en políticas heterodoxas. La soberanía alimentaria es un posicionamiento político sobre cómo afrontar la crisis alimentaria; ha tenido éxito en Bolivia, pero es difícilmente replicable en otros países.
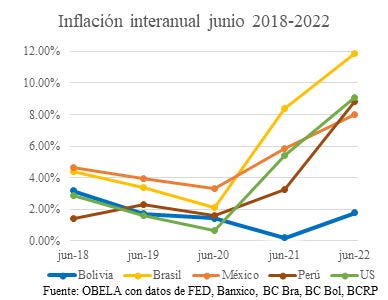
La actual crisis alimentaria occidental no solo es coyuntural, sino estructural. Si bien la pandemia de Covid-19 agudizó esta problemática y el conflicto ruso-ucraniano la puso en boga en la prensa, las causas están en la estructura de los sistemas alimentarios. La FAO señaló en 2020 que el problema del hambre en países subdesarrollados tiene que ver con el acceso económico a los alimentos.
La inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe está relacionada con problemas de desigualdad económica, dependencia, economía política y cambio climático. Las políticas económicas neoliberales instauraron la liberalización y financiarización de la agricultura. Con el neoliberalismo, los gobiernos latinoamericanos abandonaron las transferencias al campo, y la tecnificación de éste pasó a manos del capital agroindustrial. Esto causó que la región quedase más vulnerable ante externalidades como la inflación importada, la depreciación de las monedas nacionales y los cambios en los precios internacionales de productos agroalimentarios.
Bolivia cambió drásticamente su política económica con la llegada al poder del Movimiento Al Socialismo (MAS) en 2005 y una nueva constitución en 2009. El tipo de cambio es controlado por el Banco Central; desde 2011 un USD equivale a 6.86 bolivianos. Como resultado, la economía boliviana se ha desdolarizado, la moneda nacional ganado confianza y se mantiene un bajo nivel de endeudamiento externo. Los problemas son el nivel de reservas por el alto consumo importado y la acumulación de la inflación.
La nacionalización de los hidrocarburos en 2006, aunado al tipo de cambio fijo, aumentó los ingresos de Bolivia, principalmente por la venta de gas natural a Argentina y Brasil; su PIB entre 2005 y 2019 creció a un promedio de 5% anual, pasó de 19,355 mdd a 37, 365 mdd. Las políticas redistributivas y de transferencias impulsadas por el MAS redujeron la pobreza extrema de 37% de la población en 2005, a 13.5% en 2020. Lo anterior fue determinante para mejorar las condiciones de seguridad alimentaria en el país.
En Bolivia las políticas de seguridad alimentaria van de la mano de la soberanía alimentaria. La diferencia sustancial entre una categoría y otra es el derecho que reclaman los pueblos indígena-campesinos para definir sus propias estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos. La seguridad con soberanía alimentaria (SSA) implica privilegiar la pequeña propiedad agrícola y la producción para el mercado interno. El gobierno boliviano estableció una política comercial que, aunado a la geografía del país, limita la importación de productos agroalimenticios y al mismo tiempo se está produciendo una pequeña exportación de éstos a los países vecinos.
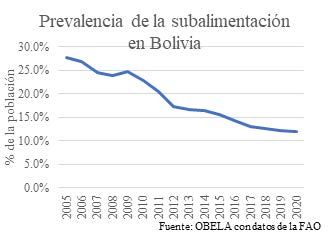
El crecimiento de la economía boliviana y las políticas de transferencias bajo la directriz de la SSA causaron que la prevalencia de la subalimentación, indicador utilizado por la FAO para medir el hambre, disminuyera de 28% en 2005 a 12% en 2020. Si bien Bolivia aún está lejos de erradicar este problema, el avance es significativo por el tiempo en el que lo lograron.
La SSA es un posicionamiento político frente a la producción agroindustrial en el neoliberalismo. Bolivia promueve activamente esta categoría a nivel regional. En la OEA, Estados Unidos y Canadá tildan a la soberanía alimentaria de proteccionismo. En cambio, en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la SSA es vista como una herramienta para conseguir mayor autonomía con respecto a Washington.
En el contexto del multilateralismo bipolar y la crisis de la hegemonía estadounidense en ALC, la SSA es políticamente relevante para los países de la región. Esta supone un antagonismo explícito a la visión de la organización internacional occidental sobre cómo afrontar la crisis alimentaria; sin embargo, el caso boliviano es difícilmente replicable en otros Estados de ALC.
La geografía, la política económica y las características socioculturales del país andino hicieron posible la instauración de la SSA en sus políticas públicas. Además, su cuenta de capitales cerrada y el tipo de cambio fijo reducen la vulnerabilidad frente a externalidades que pudieran impactar en la inflación y, por tanto, en el acceso a alimentos. Para sostener esto, la economía boliviana se enfrenta a dos retos sustanciales: aumentar sus niveles de reservas internacionales y disminuir su excesiva dependencia del sector primario.
Descarga / English
Brasil ya no será igual
- blog de brenmz
- 5169 lecturas
Cualquiera que sea el desenlace inmediato de la más profunda y prolongada crisis que el país ha vivido, Brasil no saldrá igual, nunca más será el mismo que fue. Será mejor o peor, pero nunca más el mismo. La crisis devastó la credibilidad de todo el sistema político, liquidó la legitimidad del Congreso, propagó la falta de creencia en el Sistema Judicial e hizo que el pueblo sepa que no basta votar y ganar cuatro elecciones para que el mandato presidencial sea respetado. En resumen, lo que se creía que el país tenía como República, se terminó. Lo que se difundía que era un sistema político democrático, ya no sobrevivirá. O bien Brasil construye una democracia sólida – para lo cual el Congreso actual, esta Justicia, este monopolio de los medios de comunicación no podrán seguir existiendo como ahora – o el país deja realmente de vivir en democracia.
La derecha brasileña muestra su cara sin eufemismos. Al inicio alegaba que se trataría de un proyecto para “reunificar el país”, supuestamente dividido por los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT). Se valía de la pérdida de popularidad del gobierno Dilma, así como del Congreso más conservador y descalificado que el país ha tenido, como también del rol escandaloso y ya sin ningún pundonor de los viejos medios de comunicación, para destruir la democracia política que hemos tenido y promover un gobierno antidemocrático, antipopular y antinacional.
Muy rápidamente fue posible constatar que se trata simplemente de lo que se denunciaba por toda la región: el proyecto de restauración del modelo fracasado en los años 1990 con Fernando Collor de Mello y Fernando Henrique Cardoso, por un gobierno golpista y minoritario, contra el pueblo, contra la democracia y contra el país.
¿Cómo se va a pronunciar el Supremo Tribunal Federal sobre cualquier tema, si ha callado frente al golpe, puesto en práctica bajo sus narices, presidido en el Senado por su Presidente, que apoya todas las brutales ilegalidades que se practican? ¿De qué sirve una Justicia, un STF, que no está para impedir que un crimen en contra de la democracia sea perpetrado por el Congreso? Lo que hay es un silencio cómplice, mezclado con un vergonzoso aumento del 41% de sus salarios, concedido públicamente – con fotos en los periódicos -, por Eduardo Cunha, el político más corrupto del país, cuya impunidad solo se da por la complicidad de los que deberían punir, así como a tantos otros miembros del gobierno, incluso el presidente interino. Ya no habrá democracia en Brasil sin un Sistema Judicial elegido y controlado por la ciudadanía, con mandatos limitados y poderes circunscritos.
No habrá democracia en Brasil sin un Congreso efectivamente elegido y sin financiamiento privado, sin que represente a los lobbies elegidos por el poder del dinero. Un Congreso democrático tiene que estar fundado en el voto condicionado, por el cual los electores controlen aquellos en quienes han votado y que se comprometan con un programa y con un partido determinado.
En una democracia, todos tienen el derecho a la voz, la opinión pública no puede ser fabricada por algunas familias, que imponen su punto de vista al país, como si pudieran hablar en nombre del país, aun cuando han perdido cuatro elecciones presidenciales consecutivas. Nadie debe perder el derecho a hablar, pero todos deben tener el derecho a expresarse, sino, no se trata de una democracia, sino de la dictadura de una minoría oligárquica.
En una democracia un impostor no podría haber asumido la presidencia, aunque interina, por un golpe e imponer el programa económico derrotado cuatro veces sucesivamente, incluso en dos veces en que ese golpista estuvo en la lista vencedora, con un programa radicalmente opuesto al vencedor. Si ello ocurre, es porque la democracia fue herida de muerte, la voluntad de la mayoría fue desconocida.
Si el golpismo triunfa en el Senado brasileño, será necesario hacer que pague duramente el precio del atentado que está perpetrando. Que sus proyectos fracasen, que la vida de sus componentes se vuelva insoportable, que su banda de ladrones sea víctima de la ingobernabilidad. Que se ocupe y se resista en todos los espacios del gobierno ilegítimo, antidemocrático, antipopular y antinacional.
Es parte indisoluble de la resistencia democrática impedir cualquiera acción en contra de Lula, que representa los anhelos mayoritarios del pueblo brasileño, conforme las mismas encuestas que los golpistas han utilizado para buscar legitimidad popular, apuntan. Esta será la señal de que sobreviven espacios democráticos o no. Si logran blindar de tal forma su gobierno y constitucionalizar el neoliberalismo, habrán enterrado definitivamente cualquier señal de democracia en Brasil. En ese caso ellos tendrán el mismo destino de sus antecesores: serán tumbados, derrotados, execrados y un nuevo tribunal de la verdad los juzgará y los condenará por crimen en contra de la democracia. Serán derrotados por el pueblo, por la democracia, por el país, que construirán una democracia de verdad en Brasil.
Brexit and Britain’s decline
- blog de cdeleon
- 4155 lecturas
Since 23 June 2016, through a referendum with less than 2% difference, the British population decided to leave the European Union (EU). After more than four years of negotiations, two Prime Ministers, three exit plans, and repeated extensions, the Brexit transition period ended on 1 January 2021. Britain's exit from the European Union implies changes in the structure of the world economy. In light of its first months, we will present the UK's economic conditions vis-à-vis the international market, where it stands vis-à-vis the European Union, and what implications it has begun to have on the world economy.
Formally, the UK ceased to be a member of the EU on 1 February 2020. Since then, Brexit entered a transition period, over which it continued under EU rules but lost its say. A deadline of 31 December 2020 was agreed to resolve the final exit measures. From 1 January 2021, amid the COVID-19 health crisis, the UK also ceased to be governed by EU law. At the end of 2020, its gross domestic product (GDP) was, according to International Monetary Fund (IMF) estimates, the fifth largest economy (ninth in purchasing power parity terms). It was, however, hard hit by the COVID19 crisis, with a -10% of GDP contraction, the largest of the G7 countries.
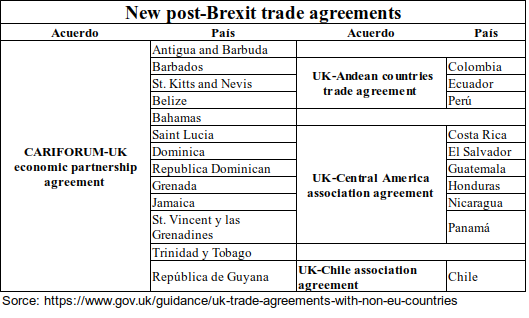
The Brexit negotiations achieved a free trade agreement on goods at the last minute, one week before its implementation. It was essential given its external market concentrates 54% of its exports in Europe, 24% in Asia, and 15% in the United States. A similar proportion is present in its imports: 62% come from Europe, 20% from Asia, and 12% from the United States. Latin America accounts for 1.73% of its exports and 1.41% of its imports. The agreement determined, however, that Brexit would maintain free trade under certain conditions. The agreement defined a minimum origin content of 50% to be tariff-free, which conditions the options for diversifying its market. On the other hand, its exit from the EU implied the reinstallation of customs offices that, although they do not yet operate with tariff schedules, function as review points for foreign trade content between the two parties, which has slowed down the traffic of goods.
During the Brexit negotiations, it signed 59 trade agreements with non-European countries, including the UK-Japan agreement. In Latin America, it also reaffirmed the partners it had via the EU. (see chart). A key element in the Brexit free trade agreement is that it did not incorporate financial services. Financial activity in the UK, concentrated mainly in the City of London, represents more than 6.9% of GDP; and if one considers UK banking in the Caribbean Islands, the proportion is even higher. London has been the world's largest financial market since the 16th century.
More than 300 firms have started to locate outside the UK, especially in Europe. Dublin is the leading destination for financial asset markets, Frankfurt and Paris for the banking system, and Amsterdam for foreign exchange operations. With all this, the UK may be badly affected. However, this transformation in the financial system redefines intra-European positions; even more importantly, it contributes to the business shift to Asian markets.
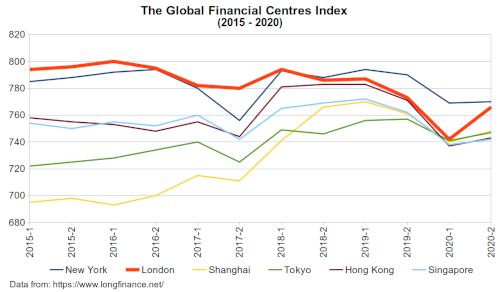
According to the Global Financial Centres Index (GFCI), which measures the competitiveness of financial markets based on the business environment, financial sector development, market infrastructure, human capital, and other general factors, the centrality of Asian markets is increasing. By 2016, the global leading financial market was still London, followed by New York and by far Singapore and Hong Kong. By the end of 2020, already under Brexit, the City of London moved into second place, New York leads, and the gap with Asian financial markets has narrowed in terms of capitalisation value.
In its first few months, the consequences of Brexit were felt both internally and externally. It is clear that, although the exit succeeded, negotiations between the UK and the EU will have to continue for a long time. There are growing internal political problems, tensions over Ireland's borders, Scotland's pro-European stance, and mobility difficulties between the EU and the island.
The project of British reindustrialisation and economic independence from Europe, via Brexit, has encountered some significant limits; the very high financialisation, deep trade dependence, and lack of productive competitiveness. Britain and the EU face, in common, a long period of low growth and loss of leadership, and the outcome of the subsequent negotiations between the two will be fundamental in defining Europe's new role in the world economy.
Download
Build Back Better throughout 2021
- blog de anegrete
- 3416 lecturas
In May 2021, President Joseph Biden released his proposed U.S. budget for 2022, where he outlines spending levels for the next ten years. The proposal focuses on the Build Back Better (BBB) plan encompassing rescue, recovery, and rebuilding. Since its release, the program has been modified during congressional negotiations throughout the year, as the actual cost of some policies could prove to be excessive. This article discusses the most recent version of the BBB, what remains of the original proposal, and its impact on the U.S. economy.
The BBB published in May 2021 on the White House website dictates a series of spending and investments worth more than $6 trillion aiming at sustained economic growth and increasing productivity to compete with China and other countries in the world. The original BBB (more) had three components. First, with a $1.9 trillion expenditure, the Rescue Plan to supplement household income, the safe resumption of economic activities, and strengthen the vaccination program. Secondly, a Labour Plan with a $2.3 trillion investment in construction, civil infrastructure and clean energy research. Finally, a Family Plan with a $1.8 trillion expenditure in education, medical and health care, child care and tax reform.
In August 2021, however, the U.S. Congress took up a concurrent resolution for the BBB plan after months of negotiations, published on the Congressional website. It agreed to reduce the plan's resources from $6 trillion to $3.5 trillion, a decrease of more than 40% of the proposed amount. The new total of $3.5 trillion had, in turn, three components. Congress allocated the major expenditures firstly to the Finance Committee with 51% to invest in families, ageing and the environment. Secondly, 21% for the Health, Education, Labour and Pensions Committee, with priority on investment in preschool and college education, expansion of health coverage and investment in gender equity; and thirdly, the 28% remaining balance, allocated to housing and urban affairs, with little spending on science, technology, energy and natural resources.
In November 2021, the latter structure was again modified for a second time in the Build Back Better reconciliation legislation, the outcome of which is awaiting a vote in the House of Representatives. As outlined in the Committee for a Responsible Budget (CRFB) paper, based on preliminary White House figures, the plan stands at $2.4 trillion in spending through 2031, a further 44% reduction on the first adjustment. It leaves BBB 60% below the original proposal. However, the amount remains subject to change as negotiations continue, and there may be unanticipated changes in some appropriated funds and changes in the total cost of immigration reform.
In this new set of spending, 26% goes to "family benefits," including universal pre-kindergarten, a child care program, and a family and medical leave program; 24% on "climate and climate infrastructure" to advance the energy transition, climate research, and combat climate change. The remainder is distributed across health care to extend health care coverage (15%), the state and local tax deduction (13%), individual tax credits and tax cuts, primarily the child tax credit (9%), and home construction.
The U.S. government's constant deficit has not favoured the country's economic growth. The increase in public debt at an average annual rate of 7% between 2010 and 2021 resulted in a 1.9% GDP annual growth rate over the same period. According to congressional resolution estimates, its growing debt issuance will continue. However, with the BBB plan and the already approved Infrastructure Bill, the government will try to reverse this situation, creating favourable conditions for sustained economic growth and social development by stimulating effective demand and its effect on consumption multipliers and public investment.
Suppose the third Build Back Better plan is approved. In that case, the question is not only whether these expenditures and investments impact national income and are capable of stimulating private investment amid the post-pandemic recovery. The U.S. must also solve the financing problem plaguing public finances. If it maintains high levels of public debt growth, dollar depreciation and inflation will be far from a transitory problem. Even if its policies allow the U.S. economy to grow in the coming years, it still cannot compete with China because of high costs. At some point, it will have to address its structural flaws to recover macroeconomic equilibrium.
Download
COVID-19 exposes fragile world order, thin veneer of civilization
- blog de cdeleon
- 3294 lecturas
Geneva, 6 Apr (Chakravarthi Raghavan*) -- It is nearly four months since the SARS-CoV-2 virus and the highly infectious upper respiratory COVID-19 disease it spawned, made its appearance and rapidly spread across the world, resulting in world-wide lock-downs, quarantines and isolation of individuals and families.
The initial cases of respiratory disease and of pneumonia in some appear to have been detected in Wuhan province of China by medical personnel there, perhaps in September last year. And initially the novelty or extent of the virus outbreak was perhaps not known, but the presence of a new virus began to be suspected. Experts from the central health ministry in Beijing were alerted and rushed to the scene, looking unsuccessfully for traces of the virus among bats in caves. In any case it was not initially publicised and made known to the World Health Organisation (WHO) in Geneva. It was perhaps only in December that the anti-bodies among recovered patients and the RNA of the virus was found. Only around end 2019, when deaths began to occur, did China make it public, notified the WHO, and quickly shared the RNA with the WHO and some research labs abroad.
The Chinese news agency Xinhua has now established and made public late on 6 April a time-line of the occurrence and various steps taken. Perhaps it is only an independent investigation that would be able to clear the air, and prove or disprove allegations swirling around about the WHO and its leadership and alleged links with China.
While the US and the West have accused China over its failure to immediately recognise and notify the WHO of this new coronavirus, it took the United States, under the Ronald Reagan administration, three years, from the time the California medicos discovered the new human immunodeficiency virus and the AIDS disease afflicting the gay community there, before the US acknowledged and notified the WHO and began adopting precautionary measures and promoting use of condoms.
In the interregnum, AIDS had spread across the country, affecting both homo- and hetero-sexual couples, and across the globe too.
The origins of COVID-19, as a natural mutation, as many expert epidemiologists think, or some bio-experiment gone awry as some strategists in the West claim, and the role, if any, of the WHO, remain to be independently investigated and made known.
This though has not prevented everyone to jump in and publish their views on this, muddying up the waters.
Before absolving this or that nation, critics might do well to look at past incidents of foreign funded research projects, under the sponsorship allegedly of the WHO and other UN system organizations. **
COVID-19 has brought to the fore the extreme fragility of the world order and the thin veneer of our civilization and its much vaunted human solidarity, behind which the law of the jungle prevails.
Countries and their rulers present a sordid picture of attempting politics as usual, finger pointing at each other for blame, and engaging in competitive efforts to find cures and vaccines for exclusive use and thus to dominate global rivals, and enable domestic enterprises to secure monopolistic profits, at the expense of human life.
In sharp contrast, research institutions and the scientists manning them across the world, have set aside rivalries to be the first to discover a vaccine and publish the findings under their own names, and instead are joining hands to understand the nature and characteristics of this new virus and finding vaccines to counter it as well as curative medicines to treat it.
And in both cases, weeks and months of strenuous efforts, and testing without external un-scientific pressures, and under strictly controlled conditions, for efficacy and hidden hazards in each case, are ahead.
And those political masters and/or business interests attempting short-cuts, might do well to remember the thalidomide disaster that ensued in the past.
Meanwhile, after the Thatcher-Reagan counter-revolution and four decades of deliberate dismantling of the State from the public health sector, as from other sectors of governance in countries ensuring public goods for welfare and health, doctors and medical aides in hospitals and public or private clinics are trying to cope with an impossible situation, with lack of basic equipment and precautionary facilities, for attending to the daily increasing influx of patients, young and old, struck by COVID-19 and needing medical attention.
As some doctors in Europe have helplessly confessed and bemoaned in private, they have been forced to disregard their Hippocratic oaths and PLAY God as to whom to try and treat and save and whom to allow to die, giving them only some palliative care.
As veteran Indian columnist and commentator, T.J.S. George, puts it, "an invisible invader (SARS-CoV-2), just ten-thousandth of a millimeter in diameter, has turned us all into helpless nobodies."
(https://www.newindianexpress.com/opinions/columns/t-j-s-george/2020/apr/...)
Once China had made public information about the new virus and quickly made available to WHO and others the RNA from patients who had suffered and recovered (thus accelerating efforts to find vaccines), neighbouring countries (South Korea, Taiwan, Singapore et al) took note, and put into effect quarantines, testing and tracing of patients and those whom they had been in contact with, to control and prevent community spread and infection.
They have been reasonably successful. Perhaps it has been the West's belief in Exceptionalism, and/or racial and cultural prejudices that stood in the way of learning from the experience of these Asian countries. [see Mukul Kesavan, (https://www.telegraphindia.com/opinion/fatal-exceptionalism-and-lack-of-...)].
But the US and Europe initially neglected the impending crisis, resulting in both emerging as epicentres of the pandemic, still spreading amidst predictions of intensification and casualties.
Despite many obstacles and distractions, and the attempts of non-medicals to influence State policies (by the likes of Giulianis and the Jared Kushners with the US President Donald Trump), the scientists and their collaborative efforts will sooner or later find vaccines and medicines to counter COVID-19.
Its general availability at affordable prices across the world though will require intense global civil society mobilisation and pressures to prevail over the greed of Big Pharma and corporations and political attempts of some rulers to prevail over their rivals in other countries.
What would the world be like after COVID-19 is brought under control, and there is some return to reasonable normalcy? What effect will it have on the world political, security, economic and social order and life? Will it be business as usual or something else?
How would it affect the current economic order, namely globalization (that Henry Kissinger suggested at Trinity College in Dublin, as US domination by another name, cited in Raghavan, Third World in Third Millennium CE, Vol 1, pp 224-225)?
Would it end as some in the Third World like Walden Bello, in the Philippines, think, or just go on as before?
Gautama, before he became and was acknowledged as The Buddha, responded to the query about the greatest wonder of the world, thus: "Man is the Greatest wonder, for he sees before him every day men becoming old and dying, but thinks he himself will be immortal (cited in Raghavan, Vol 1, Third World in Third Millennium CE, pp 224-225).
[** For the record, there are two reports of the Public Accounts Committee of the Indian Parliament dating back to the 1970s, the PAC Report 167 of 1975 (PAC_5_167) and PAC Report 200 of 1976 (PAC_5_200) (https://eparlib.nic.in/bitstream/123456789/4081/1/pac_5_167_1975.pdf
#search=null%2005%20Public%20Accounts%20Committee) and (https://eparlib.nic.in/bitstream/123456789/4132/1/pac_5_200_1976.pdf
#search=null%2005%20Public%20Accounts%20Committee)
[Disclosure: the writer was Chief Editor of the Press Trust of India when its Science Correspondent, K. S. Jayaraman, wrote the investigative reports, leading to the two PAC Reports. SUNS]
(* Chakravarthi Raghavan is the Editor Emeritus of the SUNS.)
COVID-19. Acciones conjuntas para ganar la guerra
- blog de cdeleon
- 3161 lecturas
La pandemia de coronavirus está teniendo un alto costo en vidas humanas, causando gran sufrimiento e incertidumbre en nuestras sociedades. Se trata de una crisis de salud pública sin precedentes en la historia reciente que está poniendo a prueba nuestra capacidad de respuesta colectiva.
La crisis del COVID-19 ha dejado al descubierto las debilidades de nuestros sistemas de salud, desde el número de camas de cuidados intensivos hasta el número de personal médico y de enfermería, la incapacidad para suministrar suficientes mascarillas y realizar pruebas en algunos países, y las lagunas en la investigación y el suministro de fármacos y vacunas.
Frente a este desafío, hay algo que no debemos perder de vista: la única forma de reactivar nuestras economías de manera rápida y contundente es a través de acciones inmediatas, coordinadas y a gran escala. Necesitamos liderazgo, conocimiento y un nivel de ambición similar al del Plan Marshall, por el que se creó la OCDE, y una visión como la que inspiró el New Deal, pero a escala planetaria.
Descarga aquí
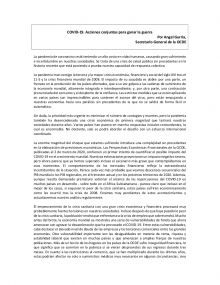
Cambios en la economía mundial a inicios de la década de 2020 e implicaciones para México
- blog de bacosta
- 7938 lecturas
La economía mundial está atravesando desde hace varios años por cambios estructurales en actividades económicas como la producción, el sector financiero y el comercial. Estos cambios se han visto agravados por el Coronavirus, por lo que la situación en la que se en- cuentra el mundo es delicada. El caso de México no es la excepción, la crisis provocó fuertes cambios, así como nuevos panoramas. La severidad con la que golpeó la crisis al país está reflejada en una caída histórica del PIB, agudización de pobreza, aumento de la informalidad, rezago educativo entre otros, por otro lado, la relación México-Estados Unidos también cuenta con una serie de cambios y nuevos retos. El futuro es incierto para México debido a la incógnita que representa el papel de China en la economía de América del Norte, tam- bién es urgente una mejor las cadenas globales de va- lor y generar mejoras internas que resulten en una recu- peración económica.
Descarga

China muestra su "descontento y oposición" a los aranceles impuestos por Canadá
- blog de evazquez
- 1772 lecturas
China muestra su "descontento y oposición" a los aranceles impuestos por Canadá
Pekín deploró enérgicamente y lamentó las medidas anunciadas recientemente por Canadá de imponer aranceles adicionales y otras medidas restrictivas a los vehículos eléctricos y a los productos de acero y aluminio importados desde el país asiático. Además, instó a Ottawa a corregir "inmediatamente" esta "decisión errónea".
"La medida adoptada por la parte canadiense ignora los hechos, no respeta las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y va en contra de la tendencia histórica", señaló el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, en conferencia de prensa.
"Esta típica medida proteccionista perturba las relaciones comerciales entre China y Canadá, perjudica los intereses de las empresas y los consumidores canadienses y no beneficia en nada al proceso de transición ecológica de Canadá ni al esfuerzo mundial de respuesta al cambio climático. China lo lamenta y se opone a ello", afirmó el vocero de la Cancillería del país asiático.
Lin afirmó que las subvenciones no generan competitividad industrial y el proteccionismo no protege más que el atraso con el futuro como coste.
"El rápido desarrollo de la industria china de vehículos eléctricos es el resultado de una innovación tecnológica persistente, de unas cadenas industriales y de suministro bien establecidas y de la plena competencia del mercado. Esto es lo que ocurre cuando nuestras ventajas comparativas proporcionan exactamente lo que el mercado necesita", dijo Lin.
El portavoz gubernamental llamó a Canadá a respetar las normas de la OMC, corregir de inmediato sus "decisión errónea" y dejar de politizar las cuestiones comerciales.
"China tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas", dijo Lin.
El 27 de agosto, Ottawa anunció las medidas con respecto a la importación de los productos chinos, horas después de una reunión entre Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.
La medida entrará en vigor el próximo 1 de octubre y afectará a los vehículos eléctricos y algunos modelos híbridos de transporte de pasajeros, de uso particular, transporte y de reparto.
China y Latinoamérica en la cumbre G20
- blog de anegrete
- 4243 lecturas
La Cumbre del G20 de este año se llevará a cabo en Argentina del 30 de noviembre al 1 de diciembre. Como de costumbre se eligen temas prioritarios en los cuales se centrará la discusión, hay tres ejes en la agenda para este año: el futuro del trabajo, infraestructura para el desarrollo y un futuro alimentario sostenible.
Una pregunta que surge naturalmente es, si realmente los acuerdos a los que se llegan en este tipo de reuniones tienen un impacto significativo. Entre los acuerdos a los que se han llegado en las últimas dos cumbres están: una mayor cooperación para combatir la evasión fiscal, favorecer políticas que repartan los beneficios de la globalización y limitar el proteccionismo, el primero de ellos en Hangzhou 2016 y los últimos dos en Hamburgo 20171.
En general, se podría decir que en cuanto a los acuerdos mencionados no se ha avanzado mucho. De hecho, se observa que la polarización entre ricos y pobres se agudiza cada vez más y aunque este problema se puede ver desde una perspectiva avanzados-emergentes se da incluso al interior de las mismas naciones. Las políticas adoptadas parecen estériles ante aspectos fundamentales que alimentan esta tendencia negativa.
América Latina es precisamente una de las regiones con mayores niveles de desigualdad, al respecto CEPAL, presentó este año La ineficiencia de la desigualdad2, trabajo en el cual se mencionan factores que han determinado la desigualdad en la región. En este contexto, los países latinoamericanos deberían mostrar una postura firme y clara respecto a este y otros problemas que los aquejan.
Resulta difícil encontrar una postura clara por parte de Argentina, Brasil y México. El primero por la situación que atraviesa actualmente, pues después de Venezuela es el país que mayores problemas ha enfrentado en su economía por lo cual parece no tener mucha autoridad ni presencia para asumir una postura de liderazgo.
De ahí la importancia de poner en la mesa de análisis temas como la normalización de la política monetaria y sus implicaciones. Si bien los fundamentos macroeconómicos son los que terminan denotando casos como el argentino, no es el único país que ha presentado problemas a partir del incremento de la tasa de interés en EEUU.
En cuanto a México y Brasil, ambos países están en un proceso de cambio de gobierno. El 1 de diciembre toma protesta el presidente electo en México y su homólogo brasileño lo hace el 1 de enero de 2019. Esto deja un vacío en cuanto a la postura de ambos países en el G20. Si bien el primero de ellos celebrará la firma del T-MEC con EEUU y Canadá, parece ser más simbólico que real3.
Por otro lado, cuando nos enfocamos en el proteccionismo se puede decir con toda certeza que el 2018 ha sido el año en el que se ha llevado la mayor guerra comercial de la historia4. En particular este tema debería ocupar a China y lo más probable es que así sea. Hasta esta semana se anunció que el encuentro entre Trump y Xi Jinping sí se llevará a cabo.
Si bien parece que algunas declaraciones del asesor económico de la Casa Blanca Larry Kudlow, no resultan nada moderadas5, se debe recordar que desde septiembre se estableció que los aranceles de 10% a 5,745 productos chinos aumentarían al 25% el 1 de enero de 2019. Las declaraciones más recientes por parte de Trump serían los aranceles que se estarían imponiendo a productos Apple importados de China, donde se evaluaría en función de los avances en las negociaciones del país asiático y en la sensibilidad de los consumidores estadounidenses de dichos productos6.
Se espera que la postura China sea contundente en cuanto a este tema. Se ha dejado ver que el país asiático está dispuesto a abrir más su comercio7, si bien por el lado estadounidense no se espera mucha flexibilidad. Lo más probable es que continúen creciendo las sanciones si no se cumplen algunas garantías que se exigen en cuanto a comercio tecnológico que están en el fondo de esta guerra.
Cabe mencionar que en la agenda de la cumbre del G20 existen apartados secundarios, entre los que están: fortaleciendo nuestra gobernanza financiera y continuando el trabajo hacia un sistema financiero fuerte y sostenible se verán temas como los flujos de capitales, riesgos asociados a la volatilidad y el problema de las instituciones demasiado grandes para quebrar. Estos temas deberían ocupar un lugar más importante en una reunión como el G20 dada la coyuntura mundial.
Los niveles de deuda, incertidumbre en cuanto a políticas, una mayor inestabilidad en el sistema financiero, incrementos en la tasa de interés, entre otros8 muestran la urgencia de mirar dichos temas. Todo este escenario podría estar generando la antesala de la próxima crisis mundial, la cual podría ocurrir en 2020, pues no resulta tan difícil diagnosticar un quiebre mirando todos esos síntomas.
2 Insertar link del documento en Obela.org
3 http://www.obela.org/analisis/el-g20-de-buenos-aires
4 http://obela.org/investigacion/otros/guerra-comercial-eeuu-china/
5 https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-kudlow/white-house-di...
6 https://www.wsj.com/articles/trump-expects-to-move-ahead-with-boost-on-c...
7 https://expansion.mx/mundo/2018/11/06/eu-y-china-comienzan-su-acercamien...
8 http://obela.org/analisis/problemas-de-deuda-rondan-nuevamente
China's recovery from the pandemic
- blog de anegrete
- 4199 lecturas
The outbreak of COVID-19 began in China at the end of December 2019, the quarantine and lockdown were in January, and the social distancing initiated in March 2020. These health provisions reverted the national economy for the first time in almost three decades. They pushed some Global Value Chains out of business, mainly pharmaceuticals, automobiles, aeronautics, electronics, and telecommunications. Faced with the problem, the Chinese Government immediately implemented policies to hold the economy from collapsing. What happened to the economy during the pandemic? Has it recovered?
Xi Jinping's administration has been on the job to combat COVID-19 since January 2020. Since late January, his Government's policy initiatives have mainly focused on health, such as constructing new hospitals, health care goods production, and quarantine measures. The people's health care holds a sizeable economical cost, chiefly since production ground to a halt. The Ministry of Finance immediately used fiscal policy instruments and the Central Bank monetary ones to cushion the fall.
From February through to August this year, the Central Bank placed 5.8 billion yuan with open market operations. The measure intended to maintain the liquidity of the banking system during the pandemic. The first and largest monetary policy stimulus package occurred in February, with 1.7 trillion yuan allocated to strategic companies. Medical supply manufacturers received credit lines, as did SMEs and agricultural companies as well. Finally, there was a one-year bank loan payment deferment until March 2021.
As for fiscal policy, the Ministry of Finance injected 4.5% of GDP on May 28. This package went for unemployment insurance, infrastructure, and price subsidies. Other budgetary provisions included tax deferrals for small and family businesses and exemptions for households from value-added taxes. These shots helped the country's macro-economy and kept poverty at bay when the rest of the world has growing poverty.
Over the past three years, the economy had an average of 6,4 per cent growth per quarter annualised, but it fell by -7 percent in the first quarter of 2020. It was a -13,4 percent turnaround and the country's foremost economic contraction in nearly three decades. However, the second quarter of 2020 already observed an impressive 3% growth with a V-shaped recovery in the making. Economic policy actions certainly cushioned the fall. Timely fiscal and monetary stimuli did not allow for a more considerable drop in consumption and investment within the country.
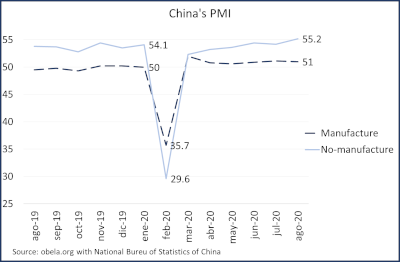
The purchasing manager's index (PMI) shows the macroeconomic situation based on companies' surveys on production, employment, foreign trade, and new orders. When the index is over 50, the economy is expanding, and when under, it is contracting. There exist two PMI's, a manufacturing and a non-manufacturing one, and both collapsed in February, reaching the first one reaching 35.7 and the second 29.6. The collapse of the last one was more dramatic, given unemployment in services. It is remarkable that they are both now above their pre-summer level. The non-manufacturing sector is on a faster upward trend.
International trade also shows a fall and a recovery. Chinese exports to the whole world fell dramatically in February when the world economy entered a recessionary state. However, exports to Latin America, bounced back in March and are still on an upward trend, not reaching yet the levels previous to the pandemic. Meanwhile, Latin American imports never fell radically given they are raw materials such as soya, copper, meat, and other types of minerals.
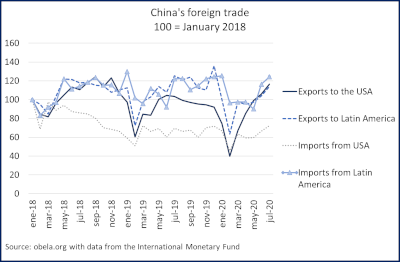
What is thought-provoking is the Asian giant's trade with the USA. After an agitated two years due to the trade war, a formal agreement was reached in January 2020 to cease hostilities. The result is that China's trade with the US is reduced on the import side; that is, the Asian partner is no longer buying as much from the US, with the pandemic having further deepened the trend. Surprisingly exports observed a very marked "V" shaped recovery, unexpectedly bringing in an even more massive US trade deficit with China than before the war. The US sells less and buys more from this economic giant at the end of two years of a trade war. The trade war has not changed the US purchasing pattern, and so, according to the US Census, it now has a more massive deficit than in 2018.
Finally, there is a Chinese economy recovery in terms of GDP and PMI. The immediate and correct economic policy actions have mitigated the fall and boosted the recovery. Its trade dynamics are also recovering, and in particular, exports to the US are burgeoning. Currently, the Asian country's economic dynamics is not induced by international trade but rather by the domestic market, making it the only country globally with a reliable V-shaped recovery with annualised quarterly real growth in 2020. Governments wishing to grow or not decline so much will have to look at it closely.
Download
Chinese land transport in Latinamerica
- blog de anegrete
- 3451 lecturas
The Latin American Economic Observatory has analysed China's renewable energy, banking, and maritime transport presence. This article reviews some of China's road and rail projects in the region and their implications.
Land transport is vital for a project as ambitious as the New Silk Road, which seeks to place China at the centre of world trade. Connecting Latin American cities and ports with Chinese ports is fundamental to this. In the context of trade and territorial disputes with the US, it is seeking to build more and better land routes in South America to speed up the flow of capital.
There are two significant sources of financing: the Chinese and those of the IDB and CAF, for road and rail construction projects. The loans come from the Export-Import Bank of China and the China Development Bank (CDB). They have already lent the region just over $122 billion from 2005 to 2019 for energy, infrastructure, and mining investments, among others. Total infrastructure lending, which includes roads and railways, amounts to $25 billion. The IDB lent
In 2010, CDB lent $10 billion to Argentina. Of this amount, $2.5 billion went for the repair of 1300 km of two railway lines; $1.85 billion for the modernisation of the General Belgrano line, which runs through 14 provinces and is an important line for the transport of agricultural products; and $1.8 billion for four lines of the Cordoba metro. In 2020, another $388 million went for the Belgrano Cargas company. The China Machinery Engineering Corporation will renovate 100 km of tracks. In addition, the reactivation of the General San Martín line stands out, with an investment of $2.6 MMD by the China Railway Construction Corporation.
In the rest of the region, there is also extensive participation of Chinese investment. In Peru, the company China Railway started, in 2018, the remodeling and maintenance of the Huánuco-La Unión-Huallanca road as a project of the Ministry of Transport with an investment of $450 MDD. In Colombia, in 2019, China Civil Engineering Construction Corporation won the contract to build the passenger train from Bogotá to Facatativá with $3.6 billion. In the same year, an agreement was announced by the Colombian Government with a Colombian subsidiary of China Construction America to build the 456 km Santana-Mocoa-Neiva highway in the south of the country. In Mexico, a 19-year contract was signed in 2020 for CRRC Zhuzhou Locomotive to modernise and control line 1 of the Mexico City metro.
Bolivia is the territory with the most highways under construction by Chinese companies. In 2019, China Water Resources & Electric Power Corp began the road from San Ignacio de Moxos to Trinidad; Railway Construction Corporation started a 508 km highway, with an investment of just over $500 MDD in the Bolivian Amazon; and, lastly the Chimoré-Villa Tunai highway in Cochamba.
Two projects that did not materialise for reasons unrelated to Asian economic financing include, in Mexico, the CDMX - Querétaro train plan by the China Railway Construction Corporation, which was canceled due to corruption by the Mexican state. The Chinese company claimed reparations of $600 MDD yet only received $16MDD. The other one is the Brazil-Peru transcontinental railway, proposed in 2008, which attracted the interest of Chinese companies to build it since 2014, but never materialised. The Brazilian Government demanded the manufacture of the cars, which the Chinese Government rejected.
US pressure is a brake on many projects. The terror of the foreign debt with China and the US government's distrust of the New Silk Road in America coerce Latin American governments. Claver-Carone, president of the IDB and former White House national security adviser to the Trump administration, told the Financial Times that China gets many construction contracts financed by the Inter-American Development Bank for infrastructure projects. The US is a significant shareholder. He did not say that China provides a third of the funds in trust. IDB lending is, in any case, complementary to the direct funding coming from Asia. According to the US Government, the region is a disputed territory that the US needs to protect "its national security and the future of its economy." Ultimately, it is an attempt by the US government to reassert its regional leadership in the face of evident weakness.
Download
Como va el 2025: la fractura global y el desplome de EEUU
- blog de jdiaz
- 2716 lecturas
Como va el 2025: la fractura global y el desplome de EEUU
El año se inició con un pronóstico de estancamiento con inflación para Estados Unidos mientras los países asiáticos continuarían en crecimiento. El pronóstico para el mundo del FMI fue que EEUU crecería 2.7%, el mundo a una tasa de 3.3% arrastrada por Asia y los países emergentes. Los primeros datos del Bureau of Economic Analysis (BEA) fue que en el primer trimestre la economía de EEUU se contrajo 0.2%. Este cálculo fue luego reajustado a -0.5% el 27 de junio del 2025. Al mismo tiempo, la tasa de inflación fue de 2.4% como resultado de la demanda de consumo floja. El impacto del alza de aranceles está recién por ocurrir en el segundo semestre. El precio del dólar se cayó frente a las principales monedas del mundo y en casi todas las de América latina. El déficit fiscal no pudo ser abatido ni significativamente reducido, después de un gran enfrentamiento social. La incertidumbre creada por el discurso del Presidente Trump debilitó el precio de los bonos del Tesoro de ese país llevando su rentabilidad a niveles muy altos. Las consecuencias han sido vistas en el mercado de commodities que están en auge, con efectos muy positivos para el crecimiento de América latina y Africa y negativos para EEUU, la UE y Japón. Asia se ha visto afectada, pero los datos de China del primer trimestre arrojan que a pesar de todo, el PIB creció 5.4% el primer trimestre del 2025. (https://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202504/t20250421_1959377.html) El año 2024 creció al 5% según el Financial Times ( https://www.ft.com/content/45c3f4ee-2825-45f3-aa4f-1d3615d06e3e)
El año 2025 se ha visto alterado por la creación de expectativas adversas de parte de los discursos del presidente Trump en cuanto aranceles. En lo que de inicio pareció ser una política de sustitución de importaciones con aranceles altos, se pudo apreciar que la disparidad de los aranceles no está orientada a la reindustrialización sino a abatir la competencia de los productos chinos y a lograr objetivos políticos vinculados a la industria existente. Por ejemplo, amenazar con ponerle aranceles altos a España si no aumenta su gasto en defensa a 5% del PIB. (https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-25/trump-threatens-to-double-tar...)
De un lado, en la OTAN la postura del gobierno de EEUU es que Europa invierta 5% del PIB del gasto publico en defensa. Esto fue bien recibido por las bolsas de valores de Alemania, y Gran Bretaña porque sus industrias militares tendrán un gran empuje. Se argumenta que parte de ese gasto irá a los EEUU como compra de pertrechos. El DAX de Frankfurt subió de 21,223 puntos el 20 de enero a 24,078 el 24 de junio del 2025. De manera análoga el FT100 de Londres subió de 8,548 a 8,718 en las mismas fechas. Las demás bolsas parecen estancadas en señal que el guerrerismo estadounidense no fortalecerá sus industrias. La propia bolsa de Nueva York se estancó. El índice S&P 500 permaneció en 6,092 puntos entre el 20 de enero y el 24 de junio. En el resto es posible que se aplique la lógica de hacer incrementar el gasto militar para importar más desde EEUU, pero visto desde EEUU no parece afectar la expectativa de buenas utilidades en la bolsa.
El presupuesto gubernamental de EEUU fue aprobado el 1 de julio del 2025. Está construido sobre la base de recolectar menos impuestos directos, gastar menos en gasto social y reducir el empleo público. Es decir, es un presupuesto para concentrar, aún más, el ingreso. El recorte del gasto público y de las inversiones públicas civiles, así como el desempleo masivo de funcionarios del Estado tendrán un impacto negativo según el Penn Wharton Budget Monitor (https://budgetmodel.wharton.upenn.edu/issues/2025/7/1/senate-reconciliat...). Ellos estiman que el proyecto de ley de presupuesto aprobado por el Senado en Washington aumenta los déficits primarios en 3,1 billones de dólares a lo largo de 10 años. El coste dinámico, incluidos los cambios en la economía, será mayor: en 3,5 billones de dólares. El PIB caerá un 0,3% en 10 años y un 4,6% en 30 años. Es decir, es un presupuesto que inducirá un estancamiento económico, que sumado al alza de los aranceles asegura una performance pobre para la economía de EEUU y de México, en concordancia. El crecimiento de la deuda pública, ya en niveles de 130% del PIB, no será para alimentar el crecimiento al modo contra cíclico keynesiano, sino para concentrar el ingreso de dicho país.
El resultado del discurso del presidente Trump se aprecia en la depreciación del valor del dólar, que desde enero del 2025 ha caído. La confianza en dicha moneda se ha deteriorado lo que empuja al alza el precio de los commodities en general y del oro, en especial, a niveles récord, como refugio de valor.
Entre el 20 de enero y junio 24 del 2025 el oro trepó de 2,727 dólares la onza a 3,317 dólares la onza. El incremento de 18% del valor del oro ha ido acompañado de una desinversión en bonos del Tesoro de EEUU en China y Japón. China dejó de ser el principal tenedor de bonos del Tesoro de EEUU en junio del año 2019 y Japón lo sustituyó. El año 2025 Gran Bretaña sobrepasó a China y se volvió el segundo acreedor. China continúa reduciendo su posición de bonos del Tesoro si bien es poco probable que las elimine del todo, por el uso de esa moneda en operaciones de comercio internacional y por la relación económica, a pesar de todo, que existe entre las dos grandes potencias.
|
|
USD 20.1.2025 |
USD 30.6.2025 |
variación |
|
Yen |
155.3625 |
143.9170 |
-7.37% |
|
Yuan |
7.3145 |
7.1641 |
-2.06% |
|
Euro |
1.037406 |
1.178700 |
13.62% |
|
Peso Colombiano |
4301.4022 |
4080.2146 |
-5.14% |
|
Peso Mexicano |
20.5044 |
18.755 |
-8.53% |
|
Peso Chileno |
1007.8254 |
931.5137 |
-7.57% |
|
Sol peruano |
3.7441 |
3.5442 |
-5.34% |
Fuente: https://www.exchangerates.org.uk/historical/USD/20_01_2025
El impacto de la persecución de migrantes se puede apreciar en primer lugar en los campos de cultivo dejados sin cosechar.( https://www.reuters.com/business/immigration-raids-leave-crops-unharvested-california-farms-risk-2025-06-30/). La consecuencia de esto se verá en los precios de los alimentos y en el estancamiento del sector agrícola. Igualmente, el sector construcción sentirá el golpe. Según el New York Times, el 19% de los trabajadores de la construcción podrían ser deportados. El efecto inmediato es la ausencia de trabajadores en las obras con el subsiguiente impacto en la falta de oferta de viviendas terminadas y el alza en los precios de las mismas. (https://www.nytimes.com/2025/03/09/business/economy/immigrant-workers-deportation-fears.html) Por último están los servicios en hotelería y restaurantes, donde su ausencia impactará igualmente en dichas actividades económicas.
Una consecuencia no calculada ha sido el haber asustado a todos los extranjeros que normalmente visitan EEUU de turismo, por razones familiares o sencillamente por placer y que han decidido no viajar. El impacto sobre hotelería, restaurantes y líneas aéreas es significativo, así como la dinámica económica de ciudades donde normalmente hay grandes volúmenes de turistas como Miami, San Francisco, Nueva York, Washington DC y Chicago, por ejemplo. Un estudio de Tourism Economics prevé un descenso del 8,5% del turismo internacional a Estados Unidos el año 2025. Es una proyección optimista. (https://www.fastcompany.com/91341658/us-tourism-decline-report-travelers-staying-away-in-2025.) Algo similar ocurre con estudiantes que consideraban ir a dicho país, con el efecto negativo que tendrá sobre los ingresos de las universidades privadas.
Un último componente que podría verse afectado es el volumen de naves y carga que pasa por los puertos principales y pagan peaje. El comercio internacional debe de verse afectado por las políticas del gobierno entrante de EEUU y sobre el transporte marítimo de carga con impacto sobre los ingresos por tarifas por el uso de infraestructura portuaria que pagan las naves cuando ingresan a los mismos.
El desastre para la economía de EEUU y la Cuenca del Caribe no lo es para América del Sur, exportador de commodities a China, que crece a tasas sostenidamente altas a pesar de los pronósticos de la prensa occidental. La fractura de la globalización es patente con Occidente estancado, mientras Oriente crece, que arrastra las exportaciones de Sudamérica, cada vez más en la esfera de influencia económica de China. México fuertemente alineada con Washington, no se beneficia del mercado Oriental de alto crecimiento ni de la ola de inversiones de dicho origen. La Cuenca del Caribe parece estar destinada a un estancamiento largo, a menos que se desalinee de Washington, abra sus puertas a los capitales y comercio de Oriente, y redefina sus políticas productivas.
Con Chile en crisis, la Argentina y el resto de Latinoamérica se quedaron sin modelos económicos
- blog de anegrete
- 2916 lecturas
Durante décadas, Chile fue puesto como modelo económico latinoamericano por los organismos multilaterales, el establishment internacional y por la Argentina empresarial y conservadora. En 1975, el PBI per capita argentino duplicaba al chileno. Diez años después, también. Ya en 1995, cinco años después de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), la renta personal de Chile representaba dos tercios de la de la Argentina. Tras la crisis criolla de 2001, ya la había superado. Ahora es de 15.617 dólares, un poco menos que la de Uruguay y 41% más que la de Argentina, de US$9.122, pero está estancada en ese nivel desde hace nueve años, lejos de los US$25.000 de Portugal o los US$30.000 de España.
Chile no ha podido continuar el camino hacia el mundo desarrollado. Quedó atrapado en la llamada trampa de los países de ingresos medios, que consiste en que alcanzan un cierto nivel de renta gracias a las ventajas competitivas adquiridas en su situación previa pero después se quedan estancados a mitad de camino hacia el estadio anhelado. La frustración cunde y se expresa en crisis sociales como la de Chile en 2019. Con un modelo económico neoliberal impuesto por Pinochet y con retoques sociales durante los gobiernos de la democracia cristiana y el socialismo (1990-2010 y 2014-2018), habrá que ver si hoy en las elecciones presidenciales gira a la izquierda o a la ultraderecha.
Otros países latinoamericanos siguieron a su manera el modelo chileno con diversa suerte, desde la Argentina de Carlos Menem hasta México, Colombia o Perú. Los giros políticos en los comicios mexicanos de 2018, con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, y en los peruanos de este año, con la victoria de Pedro Castillo, pusieron en tela de juicio sus modelos. Igual que la actual crisis social colombiana. Tampoco le está yendo bien a la receta neoliberal de Jair Bolsonaro en Brasil: la inflación supera el 10% por primera vez en 20 años, mientras que se prevé que en 2022 sea el país de menor crecimiento en Latinoamérica, según el relevamiento de bancos y consultoras que elabora la firma FocusEconomics.
Los modelos económicos alternativos están lejos de exhibir éxitos. El peor ejemplo es Venezuela, con su hiperinflación. En la Argentina, a la experiencia kirchnerista le siguió la de restauración liberal de Mauricio Macri, que derivó a su vez en la victoria de Alberto Fernández en 2019.
"Momento gramsciano"
El economista chileno José Gabriel Palma, profesor emérito de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), cuenta a elDiarioAR que analizó esta crisis de modelo en la región en un artículo publicado el año pasado: “América Latina está atrapada en un ‘Momento Gramsciano’, cuando lo viejo se desvanece, pero lo nuevo no logra nacer”. Palma cita al filósofo marxista italiano Antonio Gramsci (1891-1937) y continúa: “Hoy en día lo característico de la región es que está atrapada en un modelo neoliberal cuya fecha de término ya está más que vencida. Si alguna vez tuvo algo que dar, ya lo dio, y hace mucho; ahora hace aguas por todos lados”. Palma señala que la socialdemocracia chilena, al igual que la europea, adoptó el modelo neoliberal que irrumpió en el mundo en los 70.
El economista chileno considera que parte del problema radica en la estructura productiva. “En el caso de América Latina, la perenne rigidez ideológica e institucional tiende mecánicamente a extender artificialmente la ‘vida útil’ de las estrategias de desarrollo existentes, aun cuando ya han dado todo lo que pueden dar. Así lo hizo Chile con la industrialización de sustitución de importaciones en la década de los sesenta, y así lo hace nuevamente con su modelo extractivo [N. de la R: el cobre representa el 57% de las exportaciones chilenas]. Éste, ya a finales de los años noventa, había dado todo el dinamismo que podía dar, y necesitaba de un esfuerzo coordinado para pasar a su etapa siguiente, la de industrialización de los recursos naturales. Sin embargo, el empresariado, con todo el apoyo necesario de los gobiernos de la ‘nueva’ izquierda, prefirió seguir haciendo más de lo mismo. El resultado fue una caída de la tasa de crecimiento de la productividad a un tercio de la del ciclo anterior. Como es bien conocido, Corea (del Sur), por ejemplo, fue desaconsejada repetidamente por el Consenso de Washington contra su proyecto de industrialización; como nos recuerda un gobernador del Banco de Corea, cuando optaron por una industrialización rápida, les decían: ‘¡Cómo se les ocurre hacer eso! Ustedes no tienen las ventajas comparativas para eso’. De hecho, varios documentos del Banco Mundial se preguntaban cuál era el sentido de que Corea transformara hierro de primera en acero de segunda y luego ese acero en autos de tercera. Sin embargo, esta tendencia a reactualizar constantemente el ciclo productivo no tardó mucho en dar frutos, ya que los autos coreanos, como los japoneses anteriormente, no tardaron en ser tan comunes en los mercados mundiales como el whisky escocés, el salmón noruego o el vino francés. De hecho, como dijo certeramente el gobernador del Banco de Corea, la ventaja comparativa de su país era ‘hacer lo que se nos diera la gana, pero lo que decidíamos hacer, lo hacíamos bien’. Y hacerlo bien dependía en gran parte de enfrentar las ‘fechas de caducidad’ de cada ciclo de sus políticas económicas”. Palma llama a reformar la “estructura de acumulación rentista y la tributaria” y no sólo conformarse con extender algo más la protección social. Lejos de la discusión de la supuesta grieta argentina entre Corea del Sur y del Norte, el ejemplo que cita Palma es el de un país que producía arroz tras la Segunda Guerra Mundial y con decisión política apostó por una política industrial y tecnológica que la ha llevado a tener ahora un PBI per cápita de 34.500 dólares.
Varios límites al modelo
Oscar Ugarteche, economista peruano y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), advierte que el modelo neoliberal latinoamericano se topó con varios límites: la concentración del ingreso; el bajo crecimiento liderado por exportaciones sin valor agregado, incluidas las de las maquilas (ensambladoras) mexicanas; y la privatización de la educación y la salud, cuyo impacto se vio a las claras por los efectos devastadores de la pandemia en la región. “La serpiente reventó en Chile. Ahí donde comenzó ahí terminó. Ahora no hay un modelo alternativo. El retorno a los años 50 no se puede. Sí se pueden tener políticas productivas. Es lo que necesitamos desde la Argentina hasta México. Hay que hacer crecer la producción porque cuando crece la producción, crece el empleo y cuando crece el empleo, crece el consumo, la tasa de inversión pública y privada sube. El comercio con Asia viene a precios muy bajos e impacta sobre nuestra capacidad productiva. Ese comercio va a tener que ser gravado de alguna manera. (Donald) Trump fue el que introdujo fórmulas de protección arancelaria. Producción tiene que ser la meta. La otra meta tiene que ver con la educación. Nos ha pasado algo que es muy triste, que es que en los últimos 30 años perdimos lo que llamábamos el pensamiento latinoamericano. Y lo perdimos de la mano de los ajustes económicos y las reducciones presupuestales de las universidades y centros de investigación”, advierte Ugarteche.
Carlos Ominami, que fue ministro de Economía de Chile en el regreso de la democracia (1990-1992) y es director de la Fundación Chile 21, lamenta que su país haya sido modelo: “Desde mediados de los 90 se buscó presentar a Chile como un modelo a seguir. Y en eso cayó mucha gente, por de pronto los organismos internacionales que necesitaban tener un buen alumno del curso. Y Chile jugó a serlo. Yo, habiendo sido ministro y senador, siempre fui muy crítico de ese punto de vista. Siempre dije que lo de Chile era una experiencia, que había que mirarla en su mérito, que no era necesariamente replicable a otros países, entre otras cosas, porque venía de un modelo impuesto por una dictadura, luego de 17 años de costos sociales y políticos enormes, y además era una una forma de inserción que era propia de un país como Chile. Tuvo el premio a ser el primero en hacer una apertura prematura y siendo un país relativamente chico. Hoy día en Chile hay un cuestionamiento muy profundo a lo que se hizo durante el período anterior. Es poco ecuánime. Hay una tendencia a tirar todo por la borda. Estos 30 años de la transición, con todos sus claros y oscuros, fueron los que le permitieron a Chile ser un país completamente distinto al que era final de la dictadura. Es muy importante distinguir una economía de mercado abierta al mundo de una de modelo neoliberal. Yo creo que lo que está profundamente en cuestión es la idea básica del neoliberalismo, del estado mínimo, amplios procesos de privatización, represión al movimiento sindical. Pero deducir de la crisis del neoliberalismo que hay que volver a los esquemas antiguos e hiperproteccionistas sería un grave error. Hoy día estamos a la búsqueda de un nuevo modelo. Un nuevo modelo partiría de la base de que la sociedad no está constituida simplemente por consumidores sino por ciudadanos donde hay derechos sociales establecidos. Reformas tributarias profundas para poder sustentarlo. Mayores capacidades al movimiento sindical para poder negociar. Y poner en práctica estrategias de desarrollo. No basta el mercado, no te va a definir la especialización internacional. El mercado es miope y lo que hace es avanzar en aquellas cuestiones en las que tienen ventajas comparativas de corto plazo, pero no permite estrategias de desarrollo a través de política industrial. Se necesita un modelo distinto, también mucho más respetuoso al medio ambiente”, concluye Ominami, que aboga por una alianza por la industrialización del litio entre Chile, la Argentina y Bolivia, productores de este mineral.
Mark Weisbrot, codirector del Center for Economic & Policy Research (CEPR), en Washington, analiza también el estancamiento chileno: “Llegaron tan lejos como pudieron con la agricultura y la minería en términos de aumentar la productividad. Y eso contribuyó en gran parte a su crecimiento en los 90. Y luego en cierto punto necesitaron algún tipo de política industrial. Pero por razones políticas, en términos de la élite de allí, no pudieron hacer lo que tenían que hacer para aumentar su productividad en las partes no extractivas de la economía”. También advierte sobre la región: "De manera más general, el fracaso histórico del giro hacia las políticas neoliberales en América Latina se puede ver en el colapso del crecimiento económico durante la era neoliberal: un mero aumento del 5,7% en el ingreso por persona para 1980-2000, en comparación con el 91,5% para 1960-1980". Weisbrot destaca logros de los modelos alternativos en la primera década del siglo XXI en la Argentina de los Kirchner, el Brasil de Lula o el Ecuador de Rafael Correa en cuanto a reducción de la pobreza y los atribuye no sólo al boom de precios de las commodities sino a políticas como los controles de capitales, pero opina que Estados Unidos "intervino con fuerza, para socavar y, en algunos casos, derrocar a estos gobiernos".
Ricardo Ffrench Davis, que a sus 85 años sigue enseñando economía en la Universidad de Chile, considera que sí ha habido modelos alternativos, pero pone como ejemplo a su país en los 90, cuando él fue economista jefe del banco central: “El nuevo gobierno democrático, en lugar de bajar los impuestos, los subió. En lugar de hacerlos regresivos, los hizo progresivos. La legislación laboral se fortaleció, resucitó a la central única de trabajadores, le dio más derechos a los trabajadores. Los medios de comunicación internacionales, el Fondo Monetario y el Banco Mundial habían planteado que la dictadura había sido exitosa en economía, pero fue mediocre. Creció muy poquito. Chile creció al 7% anual en los 90 y después empezó a retroceder, y empezó a retornar parcialmente a algunos de los ingredientes del neoliberalismo. En los últimos diez o 12 años estamos creciendo al 2%, parecido a lo que había sido la dictadura. En los 90, el Banco Central controló la cuenta de capitales, manejó el tipo de cambio, no lo dejó al mercado, y hubo un enfoque alternativo que se preocupaba de los empresarios pequeños. El neoliberalismo dice 'la misma regla para todos' y entonces se agravan las desigualdades. En los 90, el Banco Central coordinó con Hacienda, no fue independiente. En 1999 dijo ‘yo soy independiente, abro la cuenta de capitales, el tipo de cambio lo maneja el mercado’. Y hemos tenido un tipo de cambio que estaba arriba y abajo. Si los flujos capitales llegan a Chile, el dólar es más barato y nos llenamos de importaciones y joden a las pymes. Y después viene el ajuste. Hemos tenido cuatro ajustes recesivos en estos tiempos”. Ffrench Davis conoce bien al neoliberalismo porque se doctoró en su cuna, la Universidad de Chicago, donde estudió también el ministro de Hacienda de Bolsonaro, Paulo Guedes: “Este hombre de Chicago es muy cuadrado, dejando las cosas al mercado va a ser dañino para la economía. Pero Lula también tuvo ministros de Hacienda neoliberales, sorprendentemente. Y Fernando Henrique (Cardoso) también”.
Ffrench Davis reclama “transformaciones productivas, apoyo a las pequeñas y medianas empresas, regulación de la cuenta de capitales en el manejo cambiario, reforma tributaria que sea profundamente progresista, pero que esté consciente de que se necesita inversión privada y pública”. “Los ricos tienen que pagar mucho más impuestos”, propone. En cuanto a los cambios productivos, menciona el hidrógeno verde, el litio y la provisión de bienes intermedios y servicios a la minería.
Su compatriota Andrés Solimano, presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo (CIGLOB), opina que el modelo neoliberal “está en crisis, pero no necesariamente ha muerto”. “Sí está en crisis el discurso del libre mercado, de privatización, de financiarización. El problema es que no hay un modelo obvio de reemplazo. El neoliberalismo pasó de ser un nuevo orden en los 70 y los 80, porque sustituyó al modelo del dirigismo estatal y la sustitución de importaciones, a ser un viejo orden. No ha podido resolver el problema de desigualdad, hay aumento de la pobreza y hay una insatisfacción política y social. En 2019 estuvo la protesta de Chile y Ecuador, el cambio político en la Argentina, pero también hubo cambios en la dirección conservadora en Brasil con Bolsonaro. La crisis del neoliberalismo puede ir tanto hacia un movimiento progresista posneoliberal o antineoliberal, quizás en alguna parte incluso anticapitalista, pero también puede haber una resolución autoritaria neofascista estilo Bolsonaro aliado a los Chicago Boys, o la ultraderecha de Chile, con el candidato José Antonio Kast, que representa ese discurso de Trump, Bolsonaro, Pinochet”, advierte Solimano.
El presidente de CIGLOB propone un “modelo económico alternativo para superar los problemas del neoliberalismo: la desigualdad económica, la inestabilidad, la precariedad del trabajo, la brecha entre los grupos de alta renta y patrimonio y los de clases media y popular”. Para Solimano, se requiere “un énfasis social”: “Destinar recursos públicos para mejorar la situación social. Hay que tener política económica que cree empleo de una calidad aceptable y que los salarios en un momento suban un poco. Hay déficit de vivienda en casi todos los países de América Latina. Hay que mejorar la educación, que en muchas partes fue privatizada. Hay que meter recursos en la salud, hay que mejorar las pensiones (jubilaciones). Todo ese paquete social requiere subir un poco los impuestos, endeudarse afuera o conseguir una renegociación de deuda como la que tiene Argentina con el Fondo Monetario y otros acreedores, para dejar espacio fiscal para un programa social de recuperación económica y de la sociedad en un sentido amplio. ¿En qué medida los recursos naturales hoy día están en distintos países de América Latina con una fuerte presencia de empresas extranjeras? Está bien, pero se llevan una proporción importante dividendos y utilidades que no quedan en los países. Se pueden buscar arreglos más favorables. Y también hay que enfrentar la otra gran crisis, la ecológica ambiental, replantear esto de crecer basados en la extracción de recursos naturales”.
Confirman fuerte contracción de la economía de Jamaica
- blog de jzavaleta
- 2852 lecturas
La economía de Jamaica registró una caída del 10.7 por ciento en los primeros nueve meses de este año, contracción que puede subir dos puntos para todo el 2020, reveló hoy el servicio de información del gobierno.
Esa dependencia reproduce declaraciones del director general del Instituto de Planificación, Wayne Henry, quien situó en un 11.3 por ciento el desplome experimentado entre julio y agosto, en comparación con igual periodo de 2019.
Al detallar ese resultado, el funcionario explicó que la industria de bienes retrocedió un seis por ciento, mientras que la de servicios lo hizo en un 11.4.
Esta última sufrió bajas en las áreas de hoteles y restaurantes (63.8 por ciento), transporte, almacenamiento y comunicaciones (17.4), comercio mayorista y minorista y reparación e instalación de maquinaria (7.5), agua y electricidad (6.9) y servicios financieros y de seguros (4.5).
El turismo, uno de los renglones más importantes de la economía jamaicana, fue de los más afectados debido al cierre de las fronteras del país y de casi todo el mundo desde marzo pasado.
En esa rama, la caída fue del 63.8 por ciento en materia de hoteles al sufrir un descenso del 81.8 por ciento en las llegadas de visitantes, en particular los procedentes de los principales mercados emisores: Estados Unidos, Europa y Canadá.
Entre las principales causas de la regresión, Henry mencionó el impacto de la crisis sanitaria de la Covid-19 y de las fuertes lluvias en toda la isla.
No obstante, el funcionario informó sobre resultados positivos en los sectores de la construcción y agricultura, silvicultura y pesca durante el trimestre de julio a septiembre de este año.
Consumo privado, motor interno de la economía
- blog de cdeleon
- 5654 lecturas
Las economías latinoamericanas mantienen su recuperación hacia sus niveles prepandémicos gracias al impulso de la demanda externa e interna. En algunos países, ambos motores se calientan coordinadamente, mientras que, en otros, el externo recobró más rápido. Mostraremos como se recupera la demanda interna con las políticas fiscales en las economías más grandes de Latinoamérica.
La demanda interna se compone por el consumo privado y público, y la inversión privada y pública. En particular, dentro de la demanda interna el consumo privado es el componente más grande. De acuerdo con la OCDE, el consumo de las empresas y hogares se ve afectado fuertemente por la vacunación y las transferencias monetarias, como el ingreso mínimo, las remesas o el acceso al ahorro para pensiones.
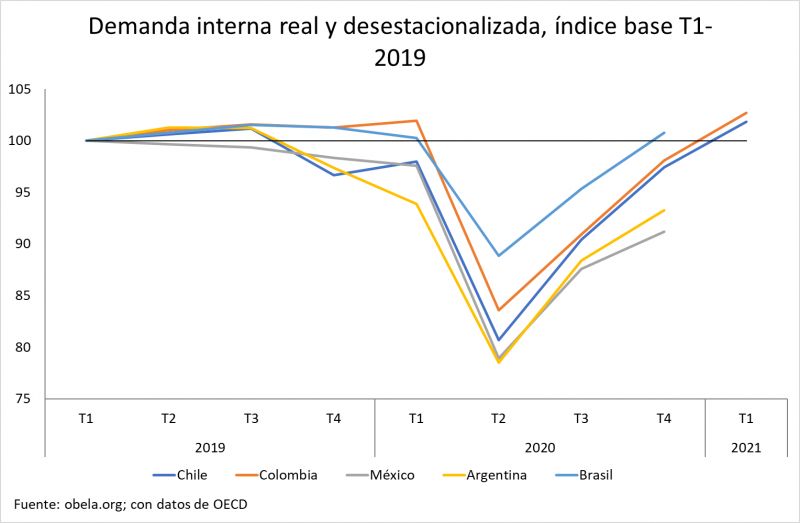
Es por ello que las medidas fiscales de los países en América Latina se centraron en dar liquidez a las familias y empresas, a través de aplazamiento en los impuestos y creación de programas para el pago de las obligaciones tributarias. En promedio, en América Latina se gastó 4.3% del PIB en paquetes fiscales para el fortalecimiento del sistema de salud y el apoyo al consumo privado. A continuación, se muestra la recuperación de la demanda interna en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México.
La demanda interna de Brasil se recuperó a finales de 2020, liderado por la tasa de inversión, fue el más rápido en igualar los niveles prepandemia. El consumo privado está en vías de recuperar su dinamismo por el enorme gasto de 10.1 mmdd (7.4% del PIB) en la ampliación de programas de transferencia de dinero como “Bolsa Familia”, “Ayuda de emergencia Covid-19”, un plan de retención de empleo y subsidios temporales para el consumo de electricidad. Sin embargo, todavía sigue por debajo de sus niveles de prepandemia. Lo mismo sucede con el consumo público.
Para Colombia y Chile, el consumo privado fue el que impulso fuertemente a la demanda interna. El motor interno recuperó su dinamismo durante el primer trimestre de 2021. En Colombia, el consumo público aumentó durante 2020 y en Chile se recuperó a principios de 2021. La inversión recuperó sus niveles prepandemia sólo en este último.
En Colombia se gastaron 4.7 mmdd (1.8% del PIB) para la reactivación del consumo de los hogares. Se creó el “Ingreso Solidario” que dio transferencia de efectivo a grupos vulnerables y se hizo un subsidio del 40 al 50% de salario mínimo por trabajador para empresas con caída en sus ingresos, entre otros. En Chile se gastaron 19 mmdd (7.7% del PIB) en programas para el apoyo del consumo interno, como la suspensión de pago de impuestos para las empresas y traspaso de efectivo a familias, con el programa “Ingreso Familiar de Emergencia”.
Argentina y México tuvieron las mayores contracciones de demanda interna respecto a los países analizados. A finales de 2020 seguían por debajo de los niveles de 2019. No se han recuperado de los efectos del Gran Encierro. En Argentina, el consumo privado recupera levemente su dinamismo gracias a transferencias monetarias del programa “Ingreso Familiar de Emergencia”, asistencia de cocinas comunitarias y centros de distribución de comida, y subsidios a los salarios, que suma un gasto de 14 mmdd (3.7% del PIB). Sin embargo, al igual que el consumo público, se mantienen muy por debajo de los niveles prepandemia. Es la inversión la que hace aumentar su demanda interna.
Por otra parte, en México el consumo privado y la inversión se mantienen muy por debajo de los niveles antes del Gran Encierro. El paquete fiscal para apoyar el consumo privado fue de 4.9 mmdd, el cual se repartió en préstamos para pequeñas y medianas empresas, ampliación de programas de transferencias monetarias y subsidio por desempleo. Sin embargo, fue el paquete fiscal más pequeño como porcentaje del PIB entre las 6 economías más grandes de Latinoamérica, apenas 0.5%. En México el consumo público es el que ha hecho aumentar la demanda interna.
El PIB regresa a sus niveles prepandemia gracias al impulso de la demanda externa, que depende de quienes son los principales socios comerciales y el precio de las materias primas, y la demanda interna, que en la pandemia se vio fuertemente afectada por los apoyos en transferencias monetarias a las familias y las empresas. Como resultado, los países que procuraron mantener grandes gastos fiscales el ingreso de los hogares coordinaron con la recuperación de las exportaciones y el aumento en los precios de materias primas. Estos se encuentran principalmente en América del Sur. Los países que no dieron grandes impulsos fiscales ven una descoordinación con la demanda externa en esta recuperación, estos se encuentran principalmente en la Cuenca del Caribe.
Segun las estimaciones del FMI, el PIB de América Latina decreció 8.3% en 2020, mientras que en Sudamérica 8% y la Cuenca del Caribe 9.9% por lo que fue la más afectada. El crecimiento en 2021 será mayor en los países del sur que en los de la Cuenca, 3.8% y 3% respectivamente. Con la vuelta del comercio internacional, la rapidez en la recuperación depende de la demanda interna.
Descarga / English
Coronavirus y la economía chilena
- blog de anegrete
- 2830 lecturas
Todo indica que la recesión mundial que anuncia el coronavirus será muy superior a la del 2008 y pudiera acercarse a la crisis de los años treinta. Chile se verá gravemente afectado. Nuestra economía, exportadora de recursos naturales y abierta radicalmente al mundo ya se encontraba afectada por la disminución de la actividad china, consecuencia de la guerra comercial que impuso Trump. Ahora, con el cierre de fronteras por el coronavirus, se acentuará aún más la caída de los precios de las materias primas y consecuentemente el valor de nuestras exportaciones.
Esto no es todo. Antes de la guerra comercial y del coronavirus, la economía chilena mostraba una preocupante disminución estructural del PIB y de la productividad. A ello se agregó el impacto de la rebelión social del 20 de octubre, lo que amplificó el deterioro económico del país. Ahora, con la pandemia del coronavirus el modelo económico-social ingresará en una crisis de proporciones, poniendo de manifiesto todas sus fragilidades.
Las medidas económicas recientemente propuestas por el Gobierno frente a la pandemia del coronavirus podrán aliviar parcialmente el descalabro de las empresas y de los ingresos de los trabajadores; pero, no resolverán la debilidad de un modelo económico-social, con manifiesta vulnerabilidad internacional, social y de su propia estructura productiva.
En consecuencia, resulta imprescindible impulsar un nuevo modelo económico, que coloque en su centro la producción de bienes y servicios para responder a las necesidades de las personas, en vez de atender prioritariamente los requerimientos de la industrialización China. Ha sido un error colocar todos los esfuerzos en la exportación de recursos naturales.
La contracción económica China, la caída de los precios de nuestras materias primas y el alza del valor del dólar revelan en toda su dimensión nuestra fragilidad económica. Se precisa diversificar la actividad productiva y las exportaciones. Al mismo tiempo, el Estado tiene la responsabilidad de regular al sector financiero para que se ponga al servicio de la producción, evitando su concentración en actividades especulativas.
Por otra parte, la mercantilización de la salud y la minimización del Estado han puesto de manifiesto nuestra debilidad para enfrentar el coronavirus. La capacidad del sistema de salud público se encuentra mermada para abordar la crisis sanitaria actual: insuficiencia de camas, falta de respiradores mecánicos e incluso escasez de mascarillas y alcohol-gel. Y, paralelamente, la existencia de Isapres y clínicas privadas, que obligan a pagar a sus afiliados altas sumas de dinero para el test del virus y su tratamiento.
Una nueva economía, centrada en la agregación de valor a los bienes y servicios y que cierre las puertas a la especulación financiera necesita una política social distinta a la actual. La educación, la salud y el sistema de pensiones deben atender por igual a toda la familia chilena, independientemente de sus condiciones de ingresos. Ello mostraría una verdadera justicia distributiva, pero además serviría a un sistema productivo que busca incorporar inteligencia a la producción de bienes y servicios.
Una nueva economía tampoco puede eludir la protección del medio ambiente. Según la Xarxa d’Economia Social i Solidaria (18-03-2020), el coronavirus es consecuencia de un sistema capitalista, productivista y devastador, que ha alterado el equilibrio de los ecosistemas. El urbanismo y la deforestación, asociados a un tipo de crecimiento capitalista irracional obliga a muchos animales a migrar e instalarse cerca de los humanos, lo que multiplica las probabilidades de que microbios, pasen a las personas y muten en patógenos.
Así las cosas, se precisa de un Estado del Bienestar capaz de impulsar una economía que reduzca su dependencia de los recursos naturales, que ponga término a la especulación financiera, que potencie la regionalización y el cuidado del medio ambiente. Ello, junto a sistemas integrales de protección social y un tejido comunitario y socioeconómico resiliente nos permitirán actuar, con mayor eficiencia, no sólo frente al coronavirus y a otros desastres naturales, sino también ante impactos económicos externos. Por cierto, la modificación productiva y una nueva política social son tareas que exigen cambios políticos de envergadura: reducir el poder del 1% y permitir a la mayoría nacional gobernar los asuntos del país.
Coronavirus, a greater risk to the world than to China
- blog de anegrete
- 3838 lecturas
On December 31, 2019, the coronavirus (COVID-19) appeared in Wuhan, China. While this explains the speed of the stock market fall, it is not enough to explain why it resembles the experience of the 2008 - 2009 crisis. Even before the crisis, the global economic outlook for 2020 was even lower than that for 2019. The impact can be comprehended, understanding the importance of China in global value chains. China is the source of five branches of the world economy: pharmaceuticals, automotive, aeronautics, electronics, and telecommunications. The closure of China's factories and trade slows down the production of these five branches in the world.
The impact is an immediate slowdown in world production until it grinds to a halt. The origin of this is the world order established in 1990 by the United States when the wall fell, and simultaneously China was integrated into world trade, creating the possibility of the law of one price. The other side is the bet on fossil energy, in a world that is moving towards clean energy. China with clean energies is the axis of the new economic dynamic and the global technological vanguard versus the US that remains centered on dirty energy.
While China is beginning to have an impact on its manufacturing sector, the havoc the world is suffering is of increasing magnitude. In February 2020, the China Purchasing Managers Index (PMI) fell from 50 to 35.7%, as shown in Figure 1. The same is forecasted for the industrialized economies linked to China in the coming months, as there is a lagging impact, mainly due to existing inventories and to the ongoing burden. This lag will be one quarter at most. If China reopens, it will have lost a quarter of production; if China does not reopen soon, the loss could be as much as half of the production.
On the side of the countries exporting raw materials, there is a price decrease that has become more acute, and a fall in the volume exported, impacting on their economic growth even more. The drop in export revenues and the depreciation of all Latin American currencies express the effects of the virus-induced crisis. The fall in stock market indices precludes recessions in the region.
Indices such as the Baltic Exchange Dry Index (BEDI) and the Dow Jones Transportation Average (DJTA), which measure cargo volumes, freight contracts and prices in maritime, rail, aerospace and land-based environments, show that there is already a drop in global trade that will soon be reflected in value chains. According to Bloomberg data, BEDI fell from a peak in mid-September 2019 to a low on February 10, which meant a drop of 84% in the index. The DJT fell from the year's high by about 36% to March 12, indicating a drop in trade within the United States. All these factors have affected the demand for oil. In addition, on 8th March Saudi Arabia announced that it would reduce its prices and increase production, which added to Russian production, caused crude oil prices to fall by 20% in March 2020. This impacts on the economies of the United States, Mexico, Colombia, Venezuela and Ecuador, with Venezuela being the hardest hit, followed by Ecuador and Colombia.
In 29 days, from February 12 to March 12, the New York Stock Exchange fell 24.9%, the Tokyo NIKKEI 22.2%, the German DAX 33.4%, the FTSE 30.5%, much higher than the Singapore Straits Exchange 16.9% and Shanghai 0.1%. One of the most punished exchanges is Italy's 38.3%. In Latin America, Mexico's stock market fell 18.6%, in Sao Paulo, 37.8%, Santiago, 19.9%, and Lima 23.7%. These falls are more violent than the falls between September 15 and October 15, 2008. The difference is that in 2008 the stock markets had been falling since August 2007. This time the stock markets were on the rise even though global production has been on a downward trend since March 2018.
These declines have impacted 10-year bond yields in the US, Germany, and the UK, which are at record lows. There is a portfolio recomposition towards the dollar that has produced depreciations in all currencies, which will make imports more expensive and restrict the consumption of imported goods in the world. For the first time in history, the yield on 10-year US bonds fell below 1% due to the 0.5% cut in the federal funds rate by the Federal Reserve. The decision was taken at an extraordinary meeting, a situation not seen since the 2008 crisis.
The emergence of COVID-19 has accidentally exposed the underlying economic problems. The idea of global value chains designed to reduce costs has generated an uncalculated productive fragility whose effects are only now under study. The idea of global value chains, conceived from the reduction in costs angle, generated an uncalculated fragility of global production, the effects of which can only be studied in the future. What is certain is that uncertainty about the dynamics of the real economy has an impact on expectations in the world's stock markets and on economic growth. The result is a general depreciation of all currencies with an appreciation of the dollar, which will result in a contraction of world consumption in the years 2020 and 2021, at least. The revival of production, whenever it occurs, will be slower than the previous dynamics. The new decade will be one of energy transformation and new technologies.
Download
Coronavirus, depresión mundial y crisis sistémica
- blog de bacosta
- 3579 lecturas
La pandemia de COVID-19 causada por el nuevo virus SARS-CoV-2 ha trastocado de forma radical la realidad económica, social y política mundial en un proceso que todavía no ha llegado a su fin. Al momento de escribir esta introducción, todavía existe una gran incertidumbre sobre la devastación humana que causará la pandemia a nivel planetario; sobre la duración, profundidad y consecuencias de largo plazo de la crisis económica que generó la pandemia; y sobre las implicaciones políticas que tenga al interior de cada nación y en el conjunto con la geopolítica mundial.
En lo que sí que parece que se está formando un consenso es acerca de algunas de las causas de la pandemia, que tienen relación con la expansión sin límite de la acumulación capitalista en detrimento de los seres humanos y su entorno. Como afirma también un documento reciente de las Naciones Unidas: “cuando destruimos y degradamos la biodiversidad, socavamos la red de la vida y aumentamos el riesgo de propagación de enfermedades de la vida silvestre a las personas”. Al mismo tiempo, dicha expansión sin límites que catalizó el surgimiento y la gravedad de la pandemia no parece ofrecer un marco que dé soluciones viables para enfrentarla y para salir de ella.
Descarga
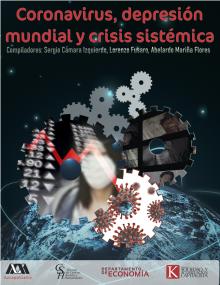
Coronavirus, un riesgo mayor para el mundo que para China
- blog de anegrete
- 6817 lecturas
El 31 de diciembre de 2019 apareció el coronavirus (COVID-19) en Wuhan, China. Si bien esto explica la velocidad de la caída de las bolsas, no es suficiente para explicar por qué se asemeja a lo vivido en la crisis de 2008 – 2009. Desde antes de su aparición, las perspectivas económicas mundiales para el 2020 eran aun menores que para 2019. El impacto que se ha presentado no se puede comprender sin entender la importancia de China en las cadenas globales de valor. China es la fuente de 5 ramas de la economía mundial: farmoquímica, automotriz, aeronáutica, electrónica y telecomunicaciones. El cierre de las fábricas y del comercio de China frena la producción de estas 5 ramas en el mundo.
El impacto es una desaceleración inmediata de la producción mundial, hasta llegar a su detenimiento. El origen de esto es el orden mundial establecido en 1990 por EEUU, cuando cayó el muro y simultáneamente se integró China al comercio mundial, con lo que se creó la posibilidad de la ley de un solo precio. El otro lado es la apuesta por la energía fósil, en un mundo que camina hacia las energías limpias. Esto lo hace de forma antagónica a China, quien se ha convertido en el eje de la nueva dinámica económica, con el cambio de matriz energética hacia energías limpias, y quien está en la vanguardia tecnológica global.
Si bien China comienza a tener consecuencias en su sector manufacturero, los estragos que el mundo sufre son cada vez de una mayor magnitud. En febrero de 2020 el Índice de Gestores de Compras de China (PMI por sus siglas en inglés) tuvo una caída de 50 a 35.7% tal como se observa en la gráfica 1. Esto mismo se podría anticipar para las economías industrializadas eslabonadas con China en los próximos meses, ya que hay un rezago del impacto, principalmente por los inventarios existentes y por la carga en camino. Este rezago será de un trimestre como mucho. Si China reabre se habrá perdido un trimestre de producción, si China no reabre pronto la pérdida podría ser hasta de un semestre de producción.
Por el lado de los países exportadores de materias primas hay una disminución de precios que se ha agudizado y una caída en el volumen exportado, impactando sobre su crecimiento económico aún más. Los primeros impactos ya se sienten en los ingresos de las exportaciones y se pueden apreciar en la depreciación de las monedas en todos los países de América Latina. Igualmente se puede ver la caída en los índices de bolsa ante la anticipación de recesiones en la región.
Índices como el Baltic Exchange Dry Index (BEDI) y el Dow Jones Transportation Average (DJTA), que miden los volúmenes de carga, contratos de envíos de mercancías y precios en medios marítimos, ferroviarios, aeroespaciales y terrestres, muestran que ya existe una caída de comercio mundial que pronto se verá reflejada en las cadenas de valor. De acuerdo con datos de Bloomberg , el BEDI cayó del máximo a mediados de septiembre de 2019 a un mínimo el 10 de febrero, lo que significó una caída del 84% en el índice. Por su parte el DJT cayó del máximo del año un 36% al 12 de marzo, indicando la caída del comercio dentro de Estados Unidos. Todo esto ha afectado a la demanda de petróleo. Aunado a ello el 8 de marzo Arabia Saudita anunció que reduciría sus precios y aumentaría la producción, lo que sumado a la producción rusa, hizo que los precios del crudo cayeran 20% en marzo del 2020. Esto impacta en América sobre las economías de EEUU, México, Colombia, Venezuela y Ecuador siendo Venezuela el más golpeado seguido de Ecuador y Colombia.
En 29 días, desde el 12 de febrero al 12 de marzo, la bolsa de Nueva York se cayó 24.9%, el NIKKEI de Tokio 22.2%, el DAX alemán 33.4%, el FTSE 30.5%; mucho mayor que las bolsas de Straits de Singapur 16.9% y Shanghai 0.1%. Una bolsa más castigada es la italiana 38.3%. En América Latina, la bolsa en México cayó 18.6%, en Sao Paulo, 37.8%; Santiago, 19.9% y Lima 23.7%. Estas caídas son más violentas que las caídas entre 15 de septiembre y el 15 de octubre de 2008. La diferencia es que en el 2008 las bolsas venían descendían desde agosto de 2007. Esta vez las bolsas iban al alza a pesar que la producción global viene en crecimientos descendentes desde marzo del 2018.
Estas caídas han impactado en los rendimientos de los bonos a 10 años de EEUU, Alemania, Reino Unido que están mínimos históricos. Hay una recomposición de cartera hacia el dólar que ha producido depreciaciones en todas las monedas, lo que encarecerá las importaciones y restringirá el consumo de bienes importados en el mundo. Por primera vez en la historia, el rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años cayó por debajo del 1% de rendimiento, debido al recorte de 0.5% de la tasa de los fondos federales por parte de la Reserva Federal. La decisión se tomó en una reunión extraordinaria, situación no vista desde la crisis de 2008.
Los problemas económicos de fondo han sido puestos en evidencia de manera accidental por el surgimiento del COVID-19. La idea de las cadenas globales de valor pensadas desde el abaratamiento de costos ha generado una fragilidad productiva no calculada y cuyos efectos recién se van a estudiar. Lo indudable es que la incertidumbre sobre la dinámica de la economía real ha impactado sobre las expectativas en las bolsas de valores y en crecimiento económico del mundo. El resultado es una depreciación general de las monedas con una apreciación del dólar, lo que tendrá como resultado una contracción del consumo en el mundo en los años 2020 y 2021 por lo menos. La reactivación de la producción, cuando sea que se produzca, será más lenta que la dinámica previa. La nueva década será una de transformación energética y de nuevas tecnologías.
Descarga / english version
Corrupción continental y la Cumbre de las Américas
- blog de anegrete
- 5047 lecturas
Perú seguirá en la mira del escenario económico mundial. Esta vez no por los actos de corrupción de su expresidente Pedro Pablo Kuczynski, sino por lo que aparenta ser lo contrario. Entre el 13 y 14 de abril, se celebrará la Octava Cumbre de las Américas, en Lima. El tema a tratar será, paradójicamente, la “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción” y los invitados: 22 presidentes y 12 primeros ministros del continente. Cabe recordar que el país sede tiene a dos de sus expresidentes presos Alberto Fujimori (recién indultado por otro presidente acusado de corrupción) y Ollanta Humala; otro en trámite de extradición de EEUU, Alejandro Toledo, e investigaciones abiertas a otros dos expresidentes: Alan García y Pedro Pablo Kuczynski; a la candidata Keiko Fujimori y la exalcaldesa Susana Villarán.
El prólogo que acompaña a esta reunión de mandatarios es el capítulo Odebrecht, el caso más grande de corrupción en la historia del continente. Destapado por el departamento de Justicia de EEUU, en diciembre de 2016,[1] el conglomerado constructor fue acusado de implementar un complejo esquema de sobornos y compra de favores. Se estimó que la empresa pagó, entre 2001 y 2016, 788 millones de dólares a presidentes, representantes políticos y altos funcionarios, de izquierda y derecha, en Brasil, Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Venezuela, con el objetivo de asegurar negocios y ganar licitaciones.[2] La investigación, motivada por autoridades estadounidenses, obligó a que algunos países, ¡no todos!, condujeran investigaciones y aplicaran la ley a los involucrados.
Entre los invitados a la cumbre de Lima se puede destacar, por su participación en actos de corrupción: Mauricio Macri, envuelto en el escándalo de corrupción por la asociación con el fondo de inversión Blackwood Group, a partir de un holding familiar, que recibiera pagos a cambio de preferencias[3]; Michel Temer, actualmente investigado por aceptación de sobornos a cambio de favores políticos[4]; Juan Manuel Santos Calderón, investigado por recibir pagos durante su campaña de reelección presidencial en 2014[5]; y Enrique Peña Nieto, señalado por el exdirector de Odebrecht-México, aunque sin investigación abierta, por recepción de dinero durante la campaña presidencial y conocido por protección a altos funcionarios acusados de corrupción, desviación de recursos y recepción de dinero a cambio de favores.[6]
Salvo las honrosas excepciones de Brasil, Ecuador y el Perú, la experiencia latinoamericana en el combate a la corrupción ha seguido, más o menos, el siguiente ciclo: actos de corrupción à destape y escándalo à masificación y mediatización à persecución, castigo y expiación à censura, desinformación y olvido à actos de corrupción. El caso Odebrecht es emblemático y corresponde a la estampa más actualizada, pero la anteceden: Lava Jato en Brasil; la Casa Blanca y la Estafa Maestra en México; los Panamá Papers en Panamá; el Caso Caval en Chile; el Cementazo en Costa Rica, los Paradise Papers; un largo y conocido etcétera, y otro más largo y desconocido aún.
La cuestión es por qué la Cumbre de las Américas ha decidido realizar una reunión sobre corrupción y democracia, dadas la poca calidad de los invitados y las condiciones políticas actuales. Por qué ahora y no antes, cuando parecía igual de urgente, o incluso por qué no después, dado que la situación es básicamente la misma. Sobra recordar que la Cumbre fue impulsada por EEUU en 1994, el mismo año que firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), para promover el libre mercado en el continente; en particular, la conformación del Área de Libre Comercio de América (ALCA). Desde entonces, salvo las últimas reuniones en Trinidad y Tobago (2009) y Colombia (2012), la Cumbre se ha alineado a la agenda del Consenso de Washington y ha gestionado la apertura comercial de los países latinoamericanos.
La respuesta es simple: el libre mercado necesita grados de legalidad y un Estado de derecho suficiente que asegure el movimiento de los capitales. La necesidad no es sólo de los gobiernos, sino principalmente de los capitales menos favorecidos, o más alejados a las élites políticas. Aunque los grandes capitales son cómplices y promotores de la corrupción alrededor del mundo, en América Latina la corrupción ha sido, también, una fuente de encarecimiento de la producción, de baja de productividad, de fuga de recursos públicos y privados, de incremento de la incertidumbre, de freno de la inversión y, por lo tanto, de estancamiento económico.[7] La corrupción expresa: a) que no hay Estado de derecho y que el poder Judicial está interferido por el poder Ejecutivo; y b) que el poder Legislativo o está intervenido por el Ejecutivo o está sin poderes de investigación efectivas.
En Brasil ha sido el poder Judicial el que investiga, en el Perú regularmente es el Legislativo que le pasa al Judicial lo evaluado en sus comisiones investigadoras. En México no se investiga en ninguna parte, hay protección a los investigados, y a los periodistas que buscan y encuentran, son acosados e incluso asesinados, como recientemente a Miroslava Breach y Javier Valdez. En la Argentina, el tema parece ser irrelevante y configura otra expresión de la cara dura del poder Ejecutivo[8]. Ya nos habíamos preguntado por la naturaleza democrática de la Cumbre de la OMC en Buenos Aires, en diciembre del 2017, cuando deportaron a 60 personas acreditadas ante la OMC. En este país las formas democráticas del partido en el poder no parecen importarle a nadie salvo a los opositores.
Hay tres países latinoamericanos hasta ahora a prueba de escándalos de esta naturaleza: Bolivia, Chile y Uruguay. Sin embargo, en Chile fue donde se inventó la llamada república de los empresarios, entendida como los gobiernos liderados por empresarios que, en general, tienen actividades económicas propias y son beneficiadas por las políticas del Estado. José Piñera y su hermano Sebastián son considerados los artífices, junto con el grupo del El Ladrillo de los Chicago Boys, de esta estructura corrupta. Quizás el caso Odebrecht no los involucró, pero sí posiblemente otras actividades extracurriculares de los altos funcionarios chilenos.[9] Bolivia y Uruguay, por su parte, son también a prueba de escándalos, a pesar de algunos intentos fallidos de la oposición en Bolivia. La diferencia fundamental es que en ninguno de estos países está presente la republica de los empresarios.
Actualmente, existe un fuerte interés del capital internacional por recuperar a América Latina como el espacio de acumulación y reserva de capital que ha sido para las economías centrales en general, y para la economía estadounidense en particular, independientemente de la constitución del ALCA. En el imaginario liberal, la participación en el mercado debía definirse por la concurrencia de los capitales, la carrera del desarrollo tecnológico y búsqueda de mayores niveles de productividad, no por el diezmo político, el clientelismo corporativo y el lavado de dinero. De ahí que el objetivo real de la Cumbre sea reconstruir, aunque con bandidos en los gobiernos, condiciones políticas y económicas para los negocios o, en otras palabras, combatir la corrupción y promover la democracia. La buena noticia es que EEUU permitió la invitación por primera vez a Cuba (¿Trump?), que por cierto no tienen acusaciones de corrupción de Odebrecht, ¡enhorabuena!
[1] https://www.justice.gov/opa/press-release/file/919911/download
[2] https://www.justice.gov/opa/pr/odebrecht-and-braskem-plead-guilty-and-agree-pay-least-35-billion-global-penalties-resolve
[3] https://www.pagina12.com.ar/54788-emerge-el-iceberg
[4] http://www.france24.com/es/20180302-brasil-temer-sospechoso-odebrecht
[5] http://www.eltiempo.com/justicia/cortes/investigacion-de-caso-odebrecht-en-campana-de-santos-habla-fiscal-30622
[6] https://www.vanguardia.com.mx/articulo/para-entender-odebrecht-mexico
[7] https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=8324
[8] http://www.publico.es/internacional/macrismo-entranas-corrupcion-blindada.html
Covid-19 Recessions: This Time It’s Really Different
- blog de cdeleon
- 2909 lecturas
BERLIN and KUALA LUMPUR, Jun 4 2020 (IPS) - The world economic contraction so far this year is largely due to measures, especially at the national or local level, to contain or prevent Covid-19 contagion, particularly those restricting business operations, thus reducing economic activity, output, incomes and spending.
Lower business and worker incomes have reduced spending, for both consumption and investment, and thus overall or aggregate demand. While there has indeed been much novel ‘financial folly’ in the last decade, responsible for its dreary ‘recovery’, and financial circumstances will retard recovery, the cruel public health dilemma posed by the viral pandemic is surely its immediate cause.
To be sure, recent economic performance in much of the world had been quite lacklustre, with no strong recovery since the 2008-09 global financial crisis and Great Recession despite the unexpected impact of ‘unconventional monetary measures’, especially in the north Atlantic economies.
Recessions and recessions
The recessions have been quite uneven, due to different circumstances and responses. Various aspects may bear some resemblance to other supply-side recessions, e.g., those caused or worsened by post-war conversion of armaments industries, oil price shocks (e.g., in 1973, 1979, 2007) and ‘shock therapy’-induced ‘transformational recessions’ in ‘post-communist’ and other economies in the 1990s.
A general recession typically involves declines in many, if not most industries, sectors and regions. Such output contraction typically implies underutilized production capacities, raising unemployment unevenly during a general recession.
In contrast, a structural recession refers to falling output in one or a few related industries, sectors or regions, not sufficiently offset by other rises. However, not all supply side recessions necessarily involve structural transformation, especially if not deliberately induced by government.
Really different this time?
A structural transformation – with unviable activities declining as more ‘competitive’ alternatives grow – may not involve overall economic contraction if resource transfers – from declining activities to rising ones – are easy, rapid and low cost.
Such resource transfers typically require ‘repurposing’ labour as well as plant, equipment and other ‘fixed capital’ stock. Typically, unplanned structural transformations result in supply-side recessions as resources are withdrawn without being redeployed for alternative productive ends.
Some examples include post-war recessions when converting military industries to peacetime non-military purposes after wars end. After the Second World War, US output declined for three years, and was 13% lower in 1947 compared to 1944.
The 1990s’ recessions in many post-communist economies were similarly due to poor management of structural transformations with declining agriculture and manufacturing, often despite more resource extraction, with some contractions deeper than the 1930s’ Great Depression.
In market economies, such adjustments typically increase unemployment as industries become unprofitable – e.g., due to cost spikes – and lay off workers. Growing unemployment lowers wages, while the conventional wisdom claims that cheaper labour costs will induce new investments.
Market resolution of such unexpected, massive disruptions is likely to be poorly coordinated, slow and painful, with high unemployment for years. Alternatively, governments can guide, facilitate and accelerate desired changes with appropriate relief and industrial policy measures.
Keynes needed, but not sufficient
Slumps in travel, tourism, mass entertainment, public events, sit-down eateries, hotels, hospitality, catering, classrooms, personal services and other such activities have been due to physical distancing and other containment requirements.
Such collapses will not be overcome with support, relief and stimulus measures as most such activities cannot fully resume soon, even in the medium term. Expansionary Keynesian fiscal and monetary policies to address collapses in aggregate demand have limited relevance in addressing government-mandated restrictions intended to contain contagion.
Furthermore, as Nobel economics laureate Paul Romer and Alan Garber note, “loan guarantees and direct cash transfers will stave off bankruptcy and default on debt, but these measures cannot restore the output that is lost when social distancing keeps people from producing goods and services”.
Of course, relief measures for those losing incomes can help mitigate the effects of the adverse supply and demand shocks involved, but much depends not only on direct, but also indirect, second or even third order effects, partly reflected in Keynes’ ‘multiplier’ muted by other government measures.
A necessary precondition for the multiplier to accelerate broader economic recovery is the prior existence of underutilized productive capacities. Otherwise, increasing demand will simply raise prices when output and efficiency cannot be quickly increased profitably.
One size does not fit all
Newly restructured economies will inevitably emerge from the pandemic, but some will do better than others. There is and will be greater need and demand for new as well as modified goods and services such as medical supplies, health facilities, care services, distance learning and web entertainment.
Economies trying to adjust to the new post-contagion context should use industrial policy or selective investment and technology promotion to expedite restructuring by directing scare resources from unviable, declining, sunset industries to more feasible, emerging, sunrise activities.
Enabling, incentivizing or even requiring needed resource reallocations can help overcome supply bottlenecks. China and other East Asian countries have already had some early successes in thus addressing their Covid-19 downturns.
All workplaces adversely affected by precautionary requirements will need to be safely reconfigured or repurposed accordingly. Structural unemployment problems, due to skill shortages not coinciding with available labour skill supplies, can be better addressed by appropriate government-employer coordination to appropriately identify and meet skill requirements.
Government policies, e.g., using official incentives, can thus encourage or induce adoption of desirable new practices, such as ‘clean investments’ for ‘green’ restructuring, e.g., by using renewable energy and energy saving technologies. Without such inducements, stimuli and support for desirable new investments, desired structural shifts may be much more difficult, painful and costly.
Thus, the ongoing Covid-19 crisis should be seen as an opportunity to make much needed, if not long overdue investments in desirable sunrise industries, services and enterprises, including personnel retraining and capability enhancement as well as workplace repurposing.
Covid-19 y América Latina y el Caribe: los efectos económicos diferenciales en la región
- blog de cdeleon
- 3103 lecturas
En este documento se presentan los rasgos estilizados de las principales perturbaciones en las cadenas mundiales de suministro desencadenadas por la Covid-19, enfatizando en los principales mecanismos de transmisión y en los probables efectos económicos para América Latina y el Caribe. Además de presentar una breve caracterización de la enfermedad del coronavirus, se analiza el efecto económico como un shock masivo de oferta y demanda y se plantea el falso dilema de aplanar la curva de la pandemia y la curva de la recesión. Se presentan, por último, algunos de los desafíos de política pública para responder a los efectos socio económicos de la pandemia.
Descarga Aquí

Covid-19 y epidemias de globalización
- blog de anegrete
- 3097 lecturas
Las epidemias regresan de vez en cuando para recordarnos nuestra vulnerabilidad: vulnerabilidad a la enfermedad y a los poderes fácticos. En pocos meses, algo que parecía ser una catástrofe en una tierra lejana se convirtió en una tragedia cotidiana en casa. Esta enfermedad, producida por un agente infeccioso altamente insidioso, conocido popularmente como el coronavirus, se ha extendido como pocas epidemias pasadas a casi todos los rincones del mundo. Está revelando la vileza de los gobiernos autoritarios populistas de derecha que han atacado la ciencia y la salud pública, alentando a sus partidarios a pensar irracionalmente, creando las condiciones para la desesperación, la desinformación, el estigma y el caos que ahora estamos sufriendo.
Esta epidemia es solo la última edición de un triste efecto secundario de los cambios que comenzaron en la década de 1980, cuando la mayoría de los gobiernos adoptaron el neoliberalismo y la globalización y su cruel doctrina que exigía una reducción drástica del gasto público y el desmantelamiento de la intervención estatal en los programas sociales. Esto creó una cultura en la cual el beneficio era más importante que todo y todos; donde se redujo el personal médico del sistema de salud nacional e internacional y donde una secuencia interminable de desastres de atención médica se ha convertido en algo común, como el SIDA, el dengue, el SARS, el H1N1, el ébola, el zika y la epidemia que nos oprime ahora.
Estas epidemias han magnificado la relación entre los sistemas económicos injustos y las condiciones de vida adversas, y han confirmado la persistencia del racismo: uno solo necesita recordar los desafortunados comentarios del Presidente de los Estados Unidos sobre un virus "extranjero" y su asociación deliberada con el Chino. Esta doctrina idealiza el estilo de vida neoliberal y permanece en silencio sobre la vulnerabilidad estructural en la que vive la mayoría de las personas. Esto no significa que la higiene personal y el autoaislamiento no sean importantes, pero estas medidas no reflejan las condiciones de vida de la gran mayoría de las familias pobres en las afueras de las ciudades. Están abarrotados en espacios pequeños con acceso limitado al agua, lejos de los centros de salud, y con miembros de la familia de edad avanzada ya víctimas de los principales determinantes sociales de las enfermedades respiratorias.
Las pandemias mencionadas anteriormente surgieron o se vieron agravadas por la discriminación, el deterioro del clima, la explotación de los recursos naturales a través de prácticas extractivas no reguladas y la negación de los derechos humanos, como el derecho de cada persona a la atención médica, factores que glorificaron abierta o inherentemente el neoliberalismo. Estas crisis fueron acompañadas por la banalización de muertes y enfermedades prevenibles y la reproducción de estereotipos criminales con respecto a las víctimas de epidemias, como las minorías, los pobres, los indígenas y las mujeres.
La terrible epidemia que estamos experimentando es evidencia no solo de las fuerzas económicas, sociales y ambientales que desencadenó el neoliberalismo, sino también de su incapacidad para construir un futuro inclusivo. También marca la erosión casi irreparable de una de las leyes supranacionales más valiosas que ahora se ha olvidado: el Reglamento Sanitario Internacional (2005).
De acuerdo con estas regulaciones, que todos los países firmaron, la Organización Mundial de la Salud (OMS) es responsable de articular y coordinar las respuestas a las pandemias (Cueto, 2015). Fue desarrollado después de muchas discusiones sobre acuerdos fundamentales que se remontan a principios del siglo XX. Como ha sido evidente casi desde el comienzo de Covid-19, cada país, estado o ciudad ha hecho lo que prefirió, prestando atención y citando a la OMS cuando fue conveniente. Es importante recordar que ha habido una falta recurrente de financiamiento internacional para estas regulaciones y una erosión persistente de la legitimidad de esta agencia multilateral de las Naciones Unidas por parte de los países industrializados.
Las diferencias entre la crisis económica de 2008 y la crisis de salud de 2020 son importantes. En 2008, el gobierno de los Estados Unidos recaudó más de $ 700 mil millones en pocos días para salvar a los bancos privados. Por el contrario, durante la epidemia de Covid-19, el gobierno de los Estados Unidos inicialmente asignó poco más de dos mil millones de dólares (afortunadamente, el Congreso ha aumentado esta cifra en unos pocos miles de millones, pero esto todavía es claramente insuficiente). Para empeorar las cosas, en los últimos años, la Casa Blanca recortó cerca de $ 700 millones en fondos para uno de los mejores centros epidemiológicos del mundo, los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), y eliminó al equipo de la Casa Blanca responsable del monitoreo internacional de brotes epidémicos.
Sin embargo, a veces las catástrofes brindan oportunidades únicas para reflexionar y mejorar. En un mundo donde una serie de escándalos compiten por el tiempo en los medios de comunicación, las enfermedades epidémicas permiten a los profesionales de la salud pública, científicos e historiadores de la salud alzar la voz y asegurarse de que se reconozca la importancia de su trabajo, nuestro trabajo. Debemos recordar a todos las consecuencias de las enfermedades endémicas prevenibles que afectan a la sociedad. Debemos revelar la letalidad de descontar los métodos científicos. Debemos exigir prevención y solidaridad. Debemos restaurar y aumentar los fondos para los sistemas de salud pública y redirigir los servicios públicos y los empleados, que no deben estar subordinados a los intereses económicos privados.
Como historiadores, algunos de nosotros nos hemos dedicado, a veces, a pensar en catástrofes epidémicas, y hemos concluido que el liderazgo incompetente de las autoridades ciegas e histéricas, además de la xenofobia, la desesperación y el caos, agrava el desastre (Cueto, 1997) .
En el caso de Covid-19, hay problemas urgentes por resolver. La falta de exámenes, el pequeño número de laboratorios que pueden procesar los exámenes, la capacitación inadecuada de los profesionales de la salud sobre cómo administrar estos exámenes y analizar los resultados, la medida en que las personas siguen el consejo médico, la gran posibilidad de que los centros médicos brinden el tratamiento se sobrecargará y el impacto económico grave estimado presagia un desastre. Al igual que con las valiosas respuestas a otras epidemias por parte de profesionales de la salud y científicos, debemos responder a la situación actual y, al mismo tiempo, mirar hacia el futuro.
Parece que, en los países pobres y de ingresos medios, las medidas económicas más efectivas son el "distanciamiento social" (al menos un metro y medio entre individuos), la cancelación de eventos y reuniones, y la reducción del transporte público a un mínimo, desde que el transporte público se ha convertido en el gran vector urbano de Covid-19.
Según el historiador médico Charles Rosenberg, las epidemias generalmente tienen un ciclo que comienza con la negación, pasa por la resignificación y la resignación, y termina en el olvido (Rosenberg, 1992). Como en otras epidemias, uno de los principales peligros que enfrentamos no solo es que la epidemia de Covid-19 empeora, sino que luego toleramos una vez más la falta de inversión en salud pública y perdemos la oportunidad de poner fin a la retroalimentación entre respuestas insuficientes fragmentadas y la recurrencia de epidemias.
La esperanza de este autor es que esta vez las cosas serán diferentes: que no solo podemos controlar, mitigar e implementar medidas de salud pública con pleno apoyo político y financiero, sino también convencernos de que la salud pública es intrínsecamente global y una obligación del Estado hacia todos los ciudadanos, y que debemos asignar fondos significativos para la investigación, incluida la investigación histórica, que puede contarnos mucho más sobre los desafíos de la atención médica para comprender y actuar en el presente y planificar el futuro con esperanza.
Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe. El trabajo en tiempos de pandemia: desafíos frente a la enfermedad por coronavirus (COVID-19)
- blog de cdeleon
- 3187 lecturas
Dentro de la coyuntura de la pandemia del COVID-19 la interrupción de las actividades económicas puso de manifiesto los desafíos estructurales del mercado de trabajo en América Latina. Los países de la región deberán enfrentar grandes caídas de su producto interno bruto con importantes consecuencias en sus mercados laborales, en un contexto de debilidad y vulnerabilidad macroeconómica.
Con esto, en el informe Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe se examinan algunas de las políticas implementadas por los países para proteger el empleo formal e informal, cautelar los ingresos y proteger al sector productivo. Asimismo, se analizan los desafíos laborales para una reactivación productiva en el escenario posterior a la pandemia, para lo cual es necesario un pilar de políticas que prioricen la seguridad y la salud en el trabajo.
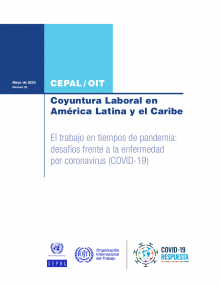
Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe: trabajo decente para los trabajadores de plataformas en América Latina
- blog de jzavaleta
- 3398 lecturas
La crisis causada por la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) tuvo un gran impacto en la economía y los mercados laborales regionales durante 2020. El año finalizó con una caída del PIB del 7,1%, que se tradujo en una marcada pérdida de empleos y un aumento de la tasa de desocupación, que alcanzó el 10,5%. A diferencia de crisis anteriores, el número de personas que se retiraron del mercado laboral fue elevado, principalmente en el segundo trimestre del año, y la contracción del empleo informal fue mayor que la del empleo formal. A medida que las restricciones a la movilidad se levantan, se observa un retorno de la población activa y una lenta recuperación del empleo, aunque durante 2021 la tasa de desocupación y los niveles de precariedad laboral se mantendrán elevados.
La pandemia puso en evidencia la necesidad de un uso inclusivo de las nuevas tecnologías para generar empleos. En la segunda parte de este informe se analizan las principales características del trabajo en plataformas digitales, la repercusión de la pandemia en esta modalidad de trabajo y algunos aspectos a considerar para el diseño de marcos regulatorios adecuados.
Descarga
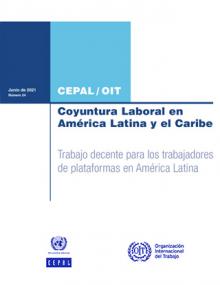
Crecimiento de América Latina y el Caribe en 2021 no alcanzará a revertir los efectos adversos de la pandemia
- blog de anegrete
- 2665 lecturas
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) elevó su estimación de crecimiento promedio para la región en 2021 a 5,2%, cifra que denota un rebote desde la profunda contracción de 6,8% anotada en 2020 como consecuencia de los efectos adversos producidos por la pandemia de COVID-19. Esta expansión no alcanzará para asegurar un crecimiento sostenido ya que los impactos sociales de la crisis y los problemas estructurales de la región se han agudizado y se prolongarán durante la etapa de recuperación, advirtió el organismo de las Naciones Unidas en un nuevo informe especial dado a conocer hoy.
El documento titulado La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. Crecimiento con persistentes problemas estructurales: desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad, fue entregado por la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, en una conferencia de prensa virtual en la cual urgió a los gobiernos a mantener las políticas de transferencias de emergencia para fortalecer una reactivación que sea sostenible en el tiempo, más justa, igualitaria y amigable con el medio ambiente.
“Necesitamos políticas para una recuperación transformadora con énfasis en la inversión. Políticas industriales y tecnológicas para impulsar el crecimiento de sectores más intensivos en tecnología y generadores de empleos de calidad. Reestructurar los sistemas de salud y educación. Sostener las transferencias, universalizar un ingreso básico de emergencia, implementar bonos contra el hambre, asegurar el acceso a una canasta básica digital, fortalecer el apoyo a las mipymes. Impulsar políticas transversales y sectoriales para avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo”, declaró.
Según las nuevas proyecciones de la CEPAL, en 2022 América Latina y el Caribe crecerá 2,9% en promedio, lo que implica una desaceleración respecto del rebote de 2021. Nada permite anticipar que la dinámica de bajo crecimiento previo a 2020 vaya a cambiar. Los problemas estructurales que limitaban el crecimiento de la región antes de la pandemia se agudizaron y repercutirán negativamente en la recuperación de la actividad económica y los mercados laborales más allá del repunte del crecimiento de 2021 y 2022. En términos de ingresos per cápita, la región continúa en una trayectoria que conduce a una década perdida, advierte el informe.
El documento explica que la tasa de crecimiento actual no es sostenible y existe un riesgo de retorno a trayectorias mediocres, con insuficiente inversión y empleo, y mayor deterioro ambiental. La crisis derivada de la pandemia ha aumentado la desigualdad y la pobreza, afectando principalmente a las mujeres, escolares y personas mayores. Además llegó en un momento donde la región estaba estancada, sin enfrentar la crisis de largo plazo de la inversión, el empleo y la diversificación productiva sostenible. Reconoce asimismo que las medidas fiscales adoptadas por los países han sido importantes, pero insuficientes en monto y duración.
Al 30 de junio, la región acumulaba más de 1.260.000 muertos por causa del COVID-19 (32% del total mundial, a pesar de que su población representa el 8,4% a nivel global) y presenta grandes brechas en la vacunación respecto a los países desarrollados. Para cerrarlas se requiere cooperación e integración. En América Latina y el Caribe (30 países) el porcentaje de la población total con esquema de vacunación completo llega a solo 13,6%, mientras que en la Unión Europea es de 34,9% y en América del Norte 46,3%.
En el último año, la tasa de pobreza extrema habría alcanzado el 12,5% y la de pobreza el 33,7%. Las transferencias de emergencia a los sectores más vulnerables permitieron atenuar el alza de la pobreza en la región en 2020 (pasó de 189 millones en 2019 a 209 millones pudiendo haber sido de 230 millones, y de 70 millones en 2019 a 78 millones pudiendo haber sido 98 millones en el caso de la pobreza extrema). Estas transferencias beneficiaron a 326 millones de personas, el 49,4% de la población. Sin embargo, la desigualdad en la distribución del ingreso aumentó (2,9% del índice de Gini). En tanto, la inseguridad alimentaria moderada o grave alcanzó a 40,4% de la población en 2020, 6,5 puntos porcentuales más que en 2019. Esto significa que hubo 44 millones de personas más en inseguridad alimentaria moderada o grave en la región, y 21 millones pasaron a sufrir inseguridad alimentaria grave.
El informe indica que en el período enero-abril de 2021, 20 países anunciaron o extendieron transferencias de emergencia por 10 mil millones de dólares (0,26% del PIB de 2020). De mantenerse este nivel de gasto en los restantes ocho meses de 2021, el gasto en transferencias anual sería de solo 0,78% del PIB de 2020, es decir, la mitad del gasto de 2020: 1,55% del PIB. De esta forma la cobertura sería mucho menor y alcanzaría a 60 millones de hogares (231 millones de personas y 29% de la población, comparado con los 326 millones y 49,4% de la población alcanzada en 2020).
Por otro lado, la CEPAL indica que la pandemia deja a 2021 en un peor estado ambiental que es difícil de revertir. Si bien hubo mejoras temporales en la calidad del aire y redución de la emisiones de gases de efecto invernadero, las emisiones repuntarían 5% este año, mientras que en 11 países de la región se observó una caída de 35% en el presupuesto o gasto de protección ambiental en 2019-2020.
En materia de comercio exterior el panorama es más favorable, ya que se prevé que las exportaciones regionales se incrementen 22% en 2021 (luego de experimentar un descenso de 10% en 2020), lo que se explica por el aumento de los precios de las materias primas, la recuperación de la demanda en China, Estados Unidos y la Unión Europea, y la recuperación de la actividad económica en la región. En tanto, en el período enero-abril de 2021, el valor del comercio intrarregional se expandió un 19% respecto de igual período de 2020, con lo que recuperaría valores cercanos a los de 2019 (que ya eran muy bajos).
Con relación al financiamiento, el informe de la CEPAL advierte que América Latina es la región con el mayor peso de la deuda externa en el PIB (56,3%) y con el mayor servicio de la deuda externa en términos de exportaciones de bienes y servicios (59%). Esos niveles de endeudamiento reducen el espacio fiscal y ponen en peligro la recuperación y el crecimiento futuro. En el caso de los pequeños Estados insulares del Caribe (PEID), la situación es aún más insostenible, ya que en algunos países el nivel de deuda pública supera el 100% del PIB.
“A la luz de todos estos desafíos, es necesaria una nueva arquitectura financiera internacional para responder a la emergencia y al desarrollo de la región”, enfatizó Alicia Bárcena. Indicó que se necesita un foro multilateral para debatir condiciones de emisión de nueva deuda y restructuración de deuda, una agencia multilateral de calificación crediticia, la inclusión de países de ingreso medio en todas las iniciativas de alivio y acceso a liquidez tanto concesional como no concesional, la implementación de instrumentos de financiamiento innovadores, como bonos verdes y bonos SDG, la capitalización y fortalecimiento de la banca de desarrollo en todos sus niveles, acceso a mecanismos multilaterales para la aplicación de impuestos globales, eliminación de la elusión, evasión y flujos ilícitos, y repensar el sistema de cooperación para lograr una medición multidimensional más allá del PIB per cápita.
En materia fiscal, el estudio de la CEPAL reafirma que es imprescindible mantener las políticas fiscales para apoyar las transferencias sociales de emergencia, apoyar a los sectores productivos y revertir la persistente caída de la inversión para continuar mitigando los efectos de la pandemia y avanzar en una recuperación transformadora con igualdad. Además, las políticas fiscales deben tener un enfoque de género en todo el ciclo fiscal. “El espacio fiscal se debe aumentar vía crecimiento de los ingresos tributarios y reducción de gastos innecesarios. También hay que consolidar los impuestos sobre la renta, extender el alcance de los impuestos a la propiedad y al patrimonio (riqueza), revisar y actualizar de forma progresiva las regalías a la explotación de recursos no renovables, y considerar impuestos a la economía digital, ambientales y relacionados a la salud pública”, precisa el informe.
“Los esfuerzos para una recuperación transformadora deben aprender de la crisis ambiental: las otras ventanas de oportunidad también se irán cerrando si no se actúa ahora”, remarcó Bárcena.
Crisis de suministros: El fantasma de la navidad
- blog de bacosta
- 3458 lecturas
A semanas de las fiestas de fin de año, la cadena de suministros en Estados Unidos y América Latina está enfrentando problemas que afectan a todos sus eslabones. La pandemia ha trastocado la producción y la demanda a nivel global, el precio del transporte ha subido y en los puertos se acumulan los barcos esperando descargar y los camiones listos para distribuir esa carga. Todo esto afecta a nuestros bolsillos. Los productos han subido de precio y algunos escasean. ¿Es esto una crisis o un paso inevitable en la recuperación de la pandemia? Carlos Bautista, un camionero, nos cuenta cómo se vive esta situación desde uno de los mayores puertos de Estados Unidos. Luego, el economista Óscar Ugarteche, desde México, nos explica el trasfondo del problema y qué puede significar para las fiestas de fin de año.
Crisis en Brasil
- blog de jaluna
- 10899 lecturas
The BRIC countries are in trouble. For a season the dynamos of international growth while the West was mired in the worst financial crisis and recession since the Depression, they are now the leading source of anxiety in the headquarters of the IMF and the World Bank. China, above all, because of its weight in the global economy: slowing output and a himalaya of debt. Russia: under siege, oil prices falling and sanctions biting. India: holding up best, but unsettling statistical revisions. South Africa: in free fall. Political tensions are rising in each: Xi and Putin battening down unrest with force, Modi thrashed at the polls, Zuma disgraced within his own party. Nowhere, however, have economic and political crises fused so explosively as in Brazil, whose streets have in the past year seen more protesters than the rest of the world combined.
Picked by Lula to succeed him, Dilma Rousseff, the former guerrilla who had become his chief of staff, won the presidency in 2010 with a majority nearly as sweeping as his own. Four years later, she was re-elected, this time with a much smaller margin of victory, a 3 per cent lead over her opponent, Aécio Neves, the governor of Minas Gerais, in a result marked by greater regional polarisation than ever before, the industrialised south and south-east swinging heavily against her, and the north-east delivering an even larger landslide for her – 72 per cent – than in 2010. But overall it was a clear-cut win, comparable in size to that of Mitterrand over Giscard, and a good deal larger, not to mention cleaner, than that of Kennedy over Nixon. In January 2015 Dilma – from this point we’ll drop the surname, as Brazilians do – began her second presidency.
Within three months, huge demonstrations packed the streets of the country’s major cities, at least two million strong, demanding her ouster. In Congress, Neves’s Brazilian Social Democracy Party (PSDB) and its allies, emboldened by polls showing Dilma’s popularity had fallen to single figures, moved to impeach her. On May Day, she was unable even to give the traditional televised address to the nation: when her speech on International Women’s Day in March had been broadcast people banged saucepans and blew car horns, a form of protest that became known as panelaço. Overnight, the Workers’ Party (PT), which had long enjoyed by far the highest level of approval in Brazil, became the most unpopular party in the country. In private, Lula lamented: ‘We won the election. The following day we lost it.’ Many militants wondered if the party would survive at all.
How had it come to this? In the last year of Lula’s rule, when the global economy was still gripped by the aftermath of the financial crash of 2008, the Brazilian economy grew 7.5 per cent. On taking office, Dilma tightened policy against risks of overheating, to the satisfaction of the financial press, in what looked like the kind of reinsurance policy Lula had himself taken out at the start of his first term. But as growth fell sharply, and world financial skies darkened once more, the government changed course, with a package of measures intended to prime investment for sustained development. Interest rates were lowered, payroll taxes cut, electricity costs reduced, loans to the private sector from private banks increased, the currency devalued and limited control of capital movements imposed.* On the heels of this stimulus, halfway through her presidency, Dilma enjoyed an approval rating of 75 per cent.
But, far from picking up, the economy slowed from an already mediocre 2.75 per cent in 2011 to a mere 1 per cent in 2012, and with inflation above 6 per cent, in April 2013 the Central Bank abruptly raised interest rates, undercutting the ‘new economic matrix’ of Guido Mantega, the finance minister. Two months later, the country was swept by a wave of mass protests, triggered by higher bus fares in São Paulo and Rio but quickly escalating into generalised expressions of discontent with the quality of public services and, fanned by the media, of hostility to an incompetent state. Overnight, the government’s approval ratings halved. In response, it beat a retreat, starting cautionary reductions in public spending and allowing interest rates to rise again. Growth fell further – it would be nil in 2014 – but employment and wages remained stable. At the end of her first term Dilma waged a defiant campaign for re-election, assuring voters that she would continue to give priority to improving the living standards of working people, and attacking her PSDB opponent for planning to reverse the social gains of PT rule by slashing social benefits and hitting the poor. In the face of a continuous ideological barrage against her in the press, it was enough to give her victory.
Before her second term had even formally begun, Dilma reversed course. A spell of austerity, she abruptly explained, was required. The architect of the new economic matrix was dismissed, and the Chicago-trained head of the asset management division of Brazil’s second largest private bank installed at the finance ministry, with a mandate to curb inflation and restore confidence. The imperatives now were to cut social spending, curtail credit from public banks, auction state property and raise taxes to bring the budget back into primary surplus. Soon the Central Bank had hiked interest rates to 14.25 per cent. Since the economy had already stalled, the effect of this pro-cyclical package was to plunge the country into a full-blown recession – investment declining, wages falling and unemployment more than doubling. As GDP contracted, fiscal receipts fell, worsening the deficit and public debt. No government’s ratings could have withstood the speed of this deterioration. But the meltdown of Dilma’s popularity was not just the predictable result of the impact of recession on ordinary living standards. It was also, more painfully, the price of her abdication from the promises on which she was elected. Overwhelmingly, the reaction among her voters was that her victory was an estelionato, an embezzlement: she’d cheated her supporters by stealing the clothes of her opponents. Not just disillusion, but anger followed.
Half-hidden, the roots of this debacle lay in the soil of the PT’s model of growth itself. From the outset, its success relied on two kinds of nutrient: a super-cycle of commodity prices, and a domestic consumption boom. Between 2005 and 2011, the terms of trade for Brazil improved by a third, as demand for its raw materials from China and elsewhere increased the value of its principal exports and the volume of tax receipts for social expenditures. By the end of Lula’s second term, the share of primary commodities in the Brazilian export package had jumped from 28 to 41 per cent, and manufactures had fallen from 55 to 44 per cent; by the end of Dilma’s first term, raw materials accounted for more than half the value of all exports. But from 2011 onwards the prices of the country’s leading tradable goods collapsed: iron ore dropped from $180 to $55 a ton, soya from $18 to $8 a bushel, crude oil from $140 to $50 a barrel. Compounding the end of the overseas bonanza, domestic consumption hit the buffers. Throughout its rule, the core strategy of the PT had been to expand home demand by increasing popular purchasing power. That was achieved not only by raising the minimum wage and making cash transfers to the poor – the Bolsa Família – but by a massive injection of consumer credit. Over the decade from 2005 to 2015, total debt owed by the private sector increased from 43 to 93 per cent of GDP, with consumer loans running at double the level of neighbouring countries. By the time Dilma was re-elected in late 2014, interest payments on household credit were absorbing more than a fifth of average disposable income. Along with the exhaustion of the commodity boom, the consumer spree was no longer sustainable. The two motors of growth had stalled.
In 2011 the aim of Mantega’s new economic matrix had been to kick-start the economy by lifting investment. But his means of doing so had diminished. State banks had been steadily increasing their share of loan capital, from a third to a half of all credit since he took over in 2006 – the portfolio of the government’s development bank, BNDES, rose sevenfold after 2007. Offering preferential rates to leading companies that added up to a much larger subsidy than outlays to poor families, the ‘Bolsa Empresarial’ cost the treasury about double the Bolsa Família. Favourable to large commodity and construction firms, this direct expansion of public banking was anathema to an urban middle class in an increasingly violent anti-PT mood, with the local media – amplified by the business press in London and New York – vituperating the dangers of statism. So, switching direction, Mantega sought to boost private sector investment by tax concessions and lower interest rates, at the cost of a reduction in public infrastructural investment, and to help manufacturers by a devaluation of the real. But Brazilian industry was wooed in vain. Structurally, finance is a much stronger force in the country. The combined capitalisation of its two largest private banks, Itaú and Bradesco, is now twice that of Petrobras and Vale, its two biggest extractive firms, and far sounder. The fortunes of these and other banks have been made from the highest long-term interest regime in the world – crippling for investors, manna for rentiers – and staggering spreads between deposits and loans, with borrowers paying anything from five to twenty times the cost of the same money to lenders. Flanking this complex is the sixth largest bloc of mutual and pension funds in the world, not to speak of the biggest investment bank in Latin America, and a swarm of private equity and hedge funds.
In the belief that this must rally manufacturers to its side, the government confronted the banks by forcing interest rates down to an unprecedented real level of 2 per cent by the end of 2012. In São Paulo the Employers Federation briefly expressed its appreciation of the change, before hanging out flags in support of the anti-statist marchers of June 2013. Industrialists had been happy to reap high profits from the positive-sum period of growth under Lula, in which virtually every social group saw its position improve. But when this ended under Dilma, and strikes flared up, they were unmoved by the favours granted them. Not only were big companies in the real economy, like their counterparts in the North, themselves often long on financial holdings negatively affected by sharp pressure on rentier revenues, and for that reason not readily detachable from banks or funds, but as a social group most manufacturers formed part of an upper middle class much more numerous, vocal and politicised than the ranks of businessmen proper, with greater ideological and communication capacity in society at large. The rabid hostility of this stratum to the PT was inevitably shared by manufacturers too. Between bankers above and professionals below, each committed to bringing down a regime now threatening their common interests, producers lacked significant autonomy.
Against this front, on what support could the PT count? The trade unions, if somewhat more active under Dilma, were a shadow of their combative past. The poor remained passive beneficiaries of PT rule, which had never educated or organised them, let alone mobilised them as a collective force. Social movements – of the landless, or the homeless – had been kept at a distance. Intellectuals were marginalised. But not only had there been no political potentiation of energies from below. The style of the material benefactions of the regime created little solidarity. There was no redistribution of wealth or income: the infamously regressive tax structure bequeathed by Cardoso to Lula, penalising the poor to pamper the rich, was left untouched. Distribution there was, appreciably raising the living standards of the least well-off, but it was individualised in form. With the Bolsa Família taking the form of disbursements to mothers of school-age children, this could not have been otherwise. Increases in the minimum wage meant there was an expansion of the number of workers with a carteira assinada, entitling them to the rights of formal employment; but no rise, if anything a decline, in unionisation. Above all, with the arrival of crédito consignado – bank loans at high interest rates deducted in advance from wages – private consumption was unleashed without restraint at the expense of public services, whose improvement would have been a more expensive way of stimulating the economy. Purchase of electronics, white goods and vehicles was fanned (cars through tax incitements), while the water supply, paved roads, efficient buses, acceptable sewage disposal, decent schools and hospitals were neglected. Collective goods had neither ideological nor practical priority. So along with much needed, genuine improvements in domestic living conditions, consumerism in its deteriorated sense spread downwards through the social hierarchy from a middle class besotted, even by international standards, with magazines and malls.
How damaging this has been for the PT can be seen in the fate of housing, where collective and individual needs most visibly intersect. With the consumer bubble came a much more dramatic real-estate bubble, in which vast fortunes were made by developers and construction firms, while the price of housing for the majority of those living in big cities soared, and about a tenth of the population lacked adequate dwellings. From 2005 to 2014, credit for real-estate speculation and construction increased twenty times over; in São Paulo and Rio prices per square metre quadrupled. In São Paulo, average rents increased 146 per cent in 2010 alone. In the same years there were six million vacant apartments, while seven million families were in need of decent housing. Rather than itself increasing the supply of popular housing, the government funded private contractors to build settlements at a handsome profit in exurban areas, charging rents typically beyond the reach of the poorest layer of the population, and stood by as local authorities launched evictions of those who occupied vacant lots. In face of all this, social movements have sprung up among the homeless, and are now the most important in Brazil: these movements are not around, but against the PT.
Lacking any popular counter-force to withstand concerted pressure from the country’s elites, Dilma no doubt hoped, after her narrow re-election, that by beating an economic retreat, with an initial belt-tightening like that of Lula’s first years in power, she could reproduce the same kind of upturn. But external conditions precluded any comparable outcome. The dance of the commodities has gone, and recovery, whenever it comes, is likely to be subdued. It can be argued that, viewed in context, the extent of current difficulties should not be exaggerated. The country is in a severe recession, with GDP falling 3.7 per cent last year, and probably much the same this year. On the other hand, unemployment has yet to reach the levels of France, let alone Spain. Inflation is lower than in Cardoso’s last years, and reserves higher. Public debt is half that of Italy, though given Brazilian interest rates, the cost of servicing it is far greater. The fiscal deficit is below the EU average. All these figures are likely to worsen. Still, so far the depth of the economic hole does not match the volume of ideological clamour about it: partisan opposition and neoliberal fixation have every interest in overstating the country’s plight. But that scarcely reduces the scale of the crisis in which the PT is now floundering, which is not just economic, but political.
There, the origins of its plight lie in the structure of the Brazilian constitution. Virtually everywhere in Latin America, presidencies inspired by the US coexist with parliaments modelled on Europe: that is, over-mighty executives on the one hand, legislatures elected by proportional representation of votes – not Anglo-Saxon first-past-the-post distortion of them – on the other. The typical, though not invariable, result is a presidency with sweeping administrative powers, whose weak undercarriage is a party lacking any majority in a parliament with significant legislative powers. Nowhere else, however, is the divarication between executive and legislative anything like as pronounced as in Brazil. This is, above all, because the country has far the weakest party system in the continent. In Brazil, proportional representation takes the form of an open list system, in which electors can choose any candidate from among a host of individuals nominally standing on the same ticket, in constituencies often with a million or more voters. The consequences of this configuration are two-fold. Overwhelmingly, voters pick a politician of whom they know – or think they know – something, rather than a party of which they know little or nothing, while politicians, for their part, need to raise huge sums of money to fund campaigns to secure voter identification with them. The great majority of parties, whose number has increased with every election (there are 28 in the current Congress), lack any political coherence, let alone discipline. Their purpose is simply to secure favours from the executive to line their own pockets, and to pass down a residuum to their constituents to secure re-election, in exchange for supplying their votes to the government in the chamber.
When Brazil emerged from two decades of military dictatorship in the mid-1980s, this system was designed by a political class shaped under it. Objectively, its function was and is to neutralise the possibility that democracy might lead to the formation of any popular will that could threaten the enormities of Brazilian inequality, by chloroforming voter preferences in a miasma of sub-political contests for venal advantage. Further accentuating the bias of the system is massive geographical malapportionment. All federal systems require some equalisation of regional weighting, typically involving over-representation in an upper chamber of areas that are smaller and more rural, at the expense of those that are larger and more urbanised, as in the US Senate. Few, however, approach the degree of distortion that its engineers built into the Brazilian system, where the ratio of over-representation between the smallest and largest state in the Senate is 88:1 (in the US it is around 65:1). Not only do the three poorest and most backward macro-regions, which account for two-fifths of the population (haunts of the most traditional caciques, who dominate the most submissive clienteles), control three-quarters of the seats in the upper house of Congress. Uniquely, they command a majority in the lower house, too. Far from correcting the conservative tilt of this system, democratisation increased it, adding new under-populated states that aggravate the imbalance.
In this landscape, unlike in any other country in Latin America to emerge from military rule in the 1980s, no political parties of significance survived from the period before the dictatorship. Rather, the stage was initially occupied by two forces derived from constructs of the generals: their party of nominal opposition, the Brazilian Democratic Movement (MDB), and their party of government, the National Renewal Alliance (ARENA) – mocked at the time as the difference between muttering ‘sim’ and ‘sim, senhor’. The former eventually renamed itself the Brazilian Democratic Movement Party (PMDB), and most of the latter morphed into the Liberal Front Party (PFL). After the generals had withdrawn, the first stable government came with Cardoso’s presidency in 1994, born of a pact between a spin-off from the PMDB that he had helped create, the nominally social democratic, in fact social-liberal PSDB, whose electorate was in the industrialised south and south-east, and the nominally liberal, in fact conservative PFL, whose base lay in the retrograde north-east and north. This was a deal between moderate opponents and traditional ornaments of the dictatorship that assured the executive a consistently large majority in the legislature, in the service of what would become a neoliberal programme in line with the Washington consensus of the period. As a presidential candidate, Cardoso – regarded by capital as a guarantee against radicalisation – was drenched with money: the well-off knew their friend. The relative cost of his campaigns, in a much poorer country, exceeded Clinton’s in the United States. Running against him, Lula was drowned in a torrent of cash. But once in office Cardoso did not in general – though there would be a crucial exception – need money to buy support in Congress, where his coalition with the oligarchic clans of the north-east, while subject to standard jostling over prebends, was not simply one of convenience, but the coming together of natural partners around common objectives. The arrangement was stable, and has in recent years been much praised by Brazilian and Anglophone admirers of Cardoso as a model of ‘coalitional presidentialism’, touted as a hopeful example to much of the rest of the world, where European or American forms of government are unlikely to take root.
Still, although the coffers of Cardoso’s campaigns were ‘clean’ in the sense of American money politics, where Super PACs buy votes, and his coalition was ideologically unforced, once he was elected neither his objectives nor those of his allies could be achieved without reliance on other methods. Both his vice-president, Marco Maciel, and his most powerful ally in Congress, Antonio Carlos Magalhães, were linchpins of the repressive political order in the north-east – one installed as governor by the dictatorship in Pernambuco, the other in Bahía, after both had supported the destruction of democracy in 1964 – with no intention of altering traditional ways of running it. ACM, as he liked to be known, boasted: ‘I win elections with a bag of money in one hand and a whip in the other.’ His son Luis Eduardo was Cardoso’s favourite politician in Congress, the dauphin scheduled to succeed him, had he not died young. Cardoso himself, who had long maintained that reform of the party system was a priority for Brazil and promised to deliver it, decided as soon as he was in the presidential palace, the Planalto, that the real priority was to revise the constitution so he himself could be elected for a second term. Abandoning any attempt to rationalise or democratise the political order, he presided – here it did prove necessary – over straightforward bribing of deputies to purchase the super-majority in Congress required to ram the change through.
When Lula was finally elected in 2002, the PT was in a different position. Once he had given reassurances that he would not attack them, and looked as though he would probably win, Lula’s campaign too had been funded by banks and companies, if on nothing like the scale of his predecessor. But in Congress he had no natural allies of any significance. The PT, for all the moderation of Lula’s pitch for the presidency, was regarded by others – and still regarded itself – as a radical party, well to the left of the marshlands composing the overwhelming mass of the legislature. There it had no more than a fifth of the deputies, on a vote less than a third of Lula’s own. How was it to secure any kind of working majority to support him from this marais? The traditional method, practised on a heroic scale by the first president after the dictatorship, José Sarney, another former servitor of the generals, was to buy support by handing out ministries and sinecures to whoever was keenest and could deliver the largest number of votes in exchange – in the first instance, competing factions in what was formally his own party, the catch-all PMDB, the largest and most characterless political entity in the country, which a decade later had become the sump into which every rivulet of political corruption drained. The classic course for the PT would have been to cut a deal with this creature, by allocating it a major share of cabinet posts and state agencies. That solution the party – there is dispute as to who in its high command was for and who against it – rejected, fearing its consequence would be such an ideological dead-weight within the government that progressive momentum of any kind would be neutered. Instead, the decision was made to stitch together a patchwork of backers out of the dense array of smaller parties, without conceding them much foothold in the government, but paying them cash for their support in the chamber by way of a solatium. In effect, the PT attempted to compensate for its lack of the kinds of partner with whom Cardoso had enjoyed a natural connubium, and its refusal of the kind of spoils system Sarney had operated, by dispensing a set of material inducements to co-operation at a lower level, and in lesser coinage: monthly wads of money in lieu of major offices of state.
When it broke in 2005, the scandal of the mensalão (or ‘monthly pay-offs’) lost Lula the support of his middle-class electorate, and nearly finished his first presidency. Once he survived it to be triumphantly re-elected the following year, the PT had little choice but to fall back on the solution it had sought to avoid: the PMDB entered en bloc into the government, with a roster of ministries and key posts in Congress, and there it stayed through Dilma’s first term, and the first year of the second. Far from declining, however, systemic corruption escalated. Not only was the PMDB a byword for plunder of public resources in its strongholds at municipal and state level (for decades it has ceased even to put up a presidential candidate), but a gigantic honey-pot, beyond any previous imagining, was taking shape with the expansion of Petrobras, the state oil firm, whose activities would at their height amount to 10 per cent of GDP; market capitalisation at that point would make it the fourth most valuable company in the world. The construction of new refineries, tankers, rigs, offshore platforms, petrochemical complexes offered vast opportunities for kickbacks, and soon an established scheme was in place. Tenders would be held down by a cartel of the country’s leading construction firms, but contracts over-invoiced to put vast sums of money into the pockets of Petrobras directors and the political parties to whom they owed their appointments – bribes in the region of perhaps $3 billion. Malversation was certainly no novelty in the history of Petrobras, Cardoso preferring to look the other way, and until the spring of 2013 the company enjoyed the customary impunity of wealth and power in Brazil.
What changed this were three after-effects of the mensalão. Plea bargaining – the Portuguese term delação premiada is less euphemistic: ‘rewarding for delation’ – was introduced in Brazil; indefinite preventive imprisonment, prisão cautelar, long a judicial power used to cram the country’s jails with its underclass, became for the first time an acceptable instrument for breaking those above that level; and sentences in a first court of appeal could no longer be deferred pending confirmation by a higher court, making the route to incarceration much faster. The first two were the weapons that allowed Italian magistrates to lay siege to the political and industrial class in the Tangentopoli scandals of the 1990s. The third they never acquired. In Brazil, a further means of extracting confessions from those under pre-emptive lock and key was devised: threats to extend the same treatment to their wives and children. In 2013 wiretaps on a currency exchange counter at a car-wash (lava jato) in Brasília led to the arrest of a black-marketeer with a long police record. Held in Curitiba, far to the south, to protect his family this doleiro began to reveal the scale of the system of corruption in Petrobras, in which he had been one of the key intermediaries for the transfer of funds between contractors, directors and politicians, inside and outside the country. In short order, charges were brought against nine top construction companies in Brazil, their famous bosses put under arrest, three senior directors of Petrobras jailed, and investigations opened against more than fifty politicians, members of Congress or state governors.
The three principal parties involved – they numbered seven in all – were the PMDB, the Progressive Party (a sprig of the dictatorship) and the PT. Which banked the most is still unclear. But since few had any illusions about the first two, it was the exposure of the third that mattered politically. The mensalão was petty cash by comparison with the enormity of the petrolão, and whereas the former had been of no private benefit to members of the PT, it was soon clear that the latter had erased the line between organisational funding and personal enrichment. Among other details, it emerged that Lula’s chief of staff José Dirceu, the real architect of the PT as a party, driven from office for his part in the mensalão, had thereafter insisted on a cut from the petrolãobeing paid into his own bank accounts. If the bulk of the kickbacks was used to finance the party’s campaigns and its apparatus, the continual sloshing about of huge sums of clandestine money could not but corrode those handling it. The sociologist Chico de Oliveira’s warning, made well before the petrolão came to light, that the PT was descending towards transmogrification into a taxonomically aberrant species of political life, could no longer be dismissed as a mere metaphor.
Leading the attack on the petrolão, the investigative team in Curitiba became, like the pool in Milan that inspired them, media stars overnight. Youthful, clean-cut and square-jawed, benefiting from wholesome training at Harvard, judge Sérgio Moro and prosecutor Deltan Dallagnol looked straight out of a courtroom drama on American television. Of their zeal to root out corruption, and the value of their shock to the business and political elites of the country, there could be no doubt. But as in Italy, aims and methods did not always coincide. Delation for gain, and indefinite incarceration without charge, combine inducement and intimidation: blunt instruments in the search for truth and pursuit of justice, but in Brazil within the law. Leakage of information, or mere suspicion, from investigations still supposedly secret to the press is not: it is clearly illegal. In Italy, it was regularly used by the Milan pool, and would be used even more widely by the pool in Curitiba. From the outset, the leaks looked selective: persistently targeting the PT, and persistently – though not exclusively: tidbits are distributed elsewhere – appearing in the most violent battering-ram of media assault on it, the weekly magazine Veja, which after weeks of exposés, in the last hours before polls opened in the presidential election of 2014, ran a cover story with the faces of Dilma and Lula looming out of a sinister half-light, lurid red and eerie black, over the exclamation ‘They Knew!’, alerting voters to the criminal masterminds of the petrolão.
Did the drip-feed from magistrates to media mean their objectives were the same, the fruit – as the PT already saw it – of an operation in common? The Brazilian judiciary, like its colleagues in the apparatus of prosecutors and federal police, can be assumed to share much the same outlook as the country’s middle class, to whose better-off layers they belong, with that class’s typical preferences and prejudices. No worker’s party, however emollient, is likely to attract particular sympathy in this milieu. But might the leaks against the PT be the result less of a partisan aversion to it than of a calculation that there would be no better way to dramatise the evils of corruption than to pick it out for obloquy, as for more than a decade the leading political force in the land, and the one about which the media for their own reasons were most eager for revelations? Damaging stories about the PMDB would be too banal, and the PSDB could be spared as, at national level, an opposition party with less access to federal coffers, whatever its record at state level.
The Lava Jato scandal broke in the spring of 2014, and successive arrests and charges kept it in the headlines through the presidential contest in the autumn. Dilma’s economic U-turn, once elected, may in part have been conducted in the hope of placating neoliberal opinion sufficiently for the media to moderate its depiction of the PT as a den of thieves. If so, it was in vain. Outflanking even the PSDB in the virulence of its attacks, a new right rocketed to prominence in the mass demonstrations against Dilma of March 2015. In Brazil the traditional slogans of the right were Family, God and Freedom, the banners of a conservatism that hailed the arrival of the military dictatorship in 1964. Half a century later, the rallying cries had changed. Recruited from a younger generation of middle-class activists, a new right – often proud to call itself such – spoke less of the deity, hardly at all of the family, and reinterpreted liberty. For this layer, the free market was the foundation of every other freedom, the state its hydra-headed enemy. Politics started, not in the institutions of a decaying order, but in the street and squares, where citizens could topple a regime of parasites and robbers. Surfing the mass demonstrations against Dilma, the two leading groups of this radical right – Vem Pra Rua and Movimento Brasil Livre – have modelled their tactics on the role on the radical left of Movimento Passe-Livre in sparking the protests of 2013, the second even deliberately echoing its acronym: for MPL read MBL. The organisations are small on both sides of the divide, each relying on mobilising larger numbers by intensive use of the internet. Brazilian has more addicts of Facebook than any other country after the United States, and Vem Pra Rua, the MBL and other networks on the right – Revoltados On-Line (ROL) is another prominent player – have, no doubt predictably given the class profile of Zuckerberg’s following, galvanised them into action with far more success than the left. To date, the multiplier effects of the new right have been much greater.
Beyond it lies the ambiguous nebula of new religion. More than a fifth of the population of Brazil are now converts to one variety or another of evangelical Protestantism. In the pattern of the Unification Church of the Reverend Moon, many – certainly the largest – of these are business rackets milking the faithful for money to erect financial empires for their founders. The fortune of Edir Macedo, head of the Universal Church of the Kingdom of God, whose huge kitsch Temple of Solomon in the Bras neighbourhood of São Paulo – just across from the scarcely less gross edifice of its rival the Assembleia de Deus, forming a kind of religious Wall Street – stages melodramatic exorcisms on a big screen before hushed or chanting believers in the dark, is reckoned at more than $1 billion. Along with it comes control of the country’s second largest television chain. Currently hegemonic in the field, Macedo’s organisation preaches a ‘theology of prosperity’, promising material success on earth rather than mere relief in heaven. Unlike American evangelicals, the Brazilian churches do not possess marked ideological profiles, other than on such issues as abortion or gay marriage. Macedo supported Cardoso as a bulwark against communism, later fell in behind Lula, and since then has created his own political organisation. But most of the churches operate much like the undergrowth of Brazilian parties: they are vehicles for hire, swapping votes for favours, with the difference that they will back candidates on any number of tickets – the evangelical caucus in Congress, some 18 per cent of the lower chamber, includes deputies from 22 parties. Its principal interests lie in securing licences for their radio and television stations, tax exemption for their businesses, and access to land for building pharaonic monuments to themselves.
At the same time, if more passively and promiscuously than their counterparts in the US, they form a conservative reservoir for aggressively right-wing leaders in Congress. There, symptomatically, the president of the Evangelical Front is a muscular pastor and former policeman who sits on the benches of the PSDB. There too, elected speaker of the house in February 2015 – the most powerful post in Congress, and the third office of state after president and vice-president – was Eduardo Cunha, an evangelical operator from Rio and leader of the PMDB bench. Widely identified as Dilma’s most dangerous enemy – she tried to block his election – Cunha’s sleek features and imperturbable manner conceal an exceptionally skilled and ruthless politician, a master of the black arts of parliamentary manipulation and management, on whom large numbers of the ‘lower clergy’ in Congress had become dependent for the economics of their arrival there, while others lived in fear of his retribution if they crossed him. No sooner had demonstrations in the streets called for Dilma’s impeachment than he became the spearhead of the drive in the legislature to oust her, on the pretext that prior to the election she had improperly transferred funds from the state banks to federal accounts.
Reaching a crescendo in September, the movement to depose her extended across a broad milieu, in which different forces and figures overlapped in indeterminate ways, the young turks of MBL and ROL posing for photographs with Cunha, pillars of the law Moro and Dallagnol (another evangelical) consorting with PSDB politicians and pro-impeachment lobbies, the press pummelling the PT and the Planalto with new denunciations daily. Either Dilma had illegally concealed a deficit in the accounts of the state in order to be re-elected, or she had relied on large injections of corruption to finance her election campaign, or both – in either event, grounds for her speedy ejection from office as an affront to public probity. Eighty per cent of the population, polls showed, already wished her gone.
Into this scene, a bombshell exploded. In mid-October the Swiss authorities notified the attorney-general in Brasília that Cunha held no fewer than four secret bank accounts in Switzerland – another soon came to light in the US – one held in the name of his wife, another in that of a shell company set up in Singapore, via yet another registered in New Zealand. Total value: $16 million, or 37 times his declared wealth in Brazil. At the disposal of the couple, held in the name of two local companies – defeating satire, one of them called Jesus.com – was a fleet of nine limousines and SUVs in Rio. Evidence that he had been extracting huge bribes from Petrobras piled up. Even for the most obedient press, this was too much. In Congress, a comedy of reversals ensued. Under the Brazilian constitution, the speaker of the house is vested with the sole power to bring a motion for impeachment of the president to the floor. For months the PSDB had been courting Cunha, conferring with him in intimate conclaves on the tactics and timing of the trial in view. The revelation of his treasure-chest in Switzerland, with evidence immensely more damning than any purported against Dilma, thus came as an acute embarrassment for the party. What was it to do? Cunha still held the keys to impeachment, which if successful would cancel the election of 2014, and ensure Neves victory in the rerun. The party therefore said as little as possible about the tidings from Bern, beyond observing that Cunha himself had not yet spoken and must be regarded as innocent until proved otherwise. But at that its backers in the media could not contain themselves: how could the party of morality act as a cover for such blatant criminality? In face of this revolt, the PSDB was forced to backtrack and sheepishly announce that it could not after all support the speaker – a small independent socialist party had by now lodged a case for his removal from Congress – any longer. On seeing the PSDB desert him, Cunha made a swift about-face. Negotiating behind closed doors, he offered to freeze Dilma’s impeachment if the PT would protect him from annulment of his mandate and expulsion from Congress. No sooner said than done. PT ministers, no less shameless than the PSDB, agreed to help him remain in place, provided he made no move against Dilma. This surreal merry-go-round was too much for the party outside Congress, and the deal had to be dropped. For a time, it looked as if Cunha’s position was unsustainable, and the cause of impeachment so damaged by his exposure that it had small chance of passing.
*
In the background, however, the prime repository of hopes of finishing off the PT had not desisted. Since the onset of the crisis, Cardoso had been omnipresent in the media – his image everywhere, in a torrent of interviews, articles, speeches, diaries. Long esteemed by press barons and their aides, his renewed prominence was the fruit of a more immediate political calculation on their part, and his. Presented as the elder statesman of the republic, to whose wisdom it owes what stability it has achieved, editors and journalists have competed to build him up as a thinker of international stature, the voice of sanity and responsibility in the country’s dire condition, with courtiers in the Anglophone press and academy swelling the chorus of sycophancy. The rationale for this apotheosis is straightforward enough: Cardoso’s presidency administered Brazil its one firm dose of market-friendly management, the medicine it requires more urgently than ever, after the debauches of PT populism. Cardoso himself, who in office lamented that it was ‘an immense difficulty’ that ‘Brazil doesn’t like the capitalist system’, has no quarrel with that. But he has a more personal stake in the floodlights surrounding him. When he left office, his ratings were not much higher than Dilma’s today, and for eight years he suffered comparison with Lula, a far more popular president who repudiated his legacy and changed the country decisively, assuring the PT a mandate twice the length he had enjoyed.
This was a bitter cup to swallow. Could the aura of a thinker make up for loss of of prestige as a ruler? Objectively, the second role had – this is normal enough – come at the expense of the first. In pursuit of office Cardoso had sacrificed not only his early convictions, which were Marxist and socialist, but over time his intellectual standards. The banality of his later output – bromides in praise of globalisation and anxiety at its side-effects – is dispiriting. On rare occasions, he perhaps glimpses this himself: ‘I must admit that, though my intellectual bent is strong, I am basically a homo politicus,’ he once let slip. But subjectively, vanity – stung by the greater political appeal of a worker with no education – does not allow more cerebral pretensions to be set aside. Clad in the green and gold of the Brazilian Academy, a tropical copy of the pompous French original, sword in its scabbard at his side, he declared a while ago that the sociologist and the president had never diverged in the course of a coherent career and a creative administration, entirely in keeping with each other.
For years, he had reason to complain that in opposition the PSDB itself had been insufficiently loyal to the memory of its outstanding leader, avoiding any vigorous defence of his modernisation of Brazil, and its courageous privatisations. Now, however, the crisis of lulopetismo – his regular disdainful usage, implying something still baser, more demagogic, than mere support of the PT, or petismo – showed how right he had been all along. If there was anything good under PT rule, it was an inheritance from him. If there was so much more that was disastrously bad, it was just what he had always warned against. The time had come to uphold the banners of 1994 and 1998 again without inhibition, and put an end to the misrule of the PT. Though he himself was not yet calling for it, impeachment was a perfectly proper process, if grounds for it were established. Even if they were not, Dilma could scarcely recover politically. But – here Cardoso’s calculations differed from the younger generation of PSDB politicians in Congress, eager to seize power from her overnight – it was best to wait for the findings of the judiciary, which could be counted on to see political justice done.
That confidence, born of close connections with senior judges, was unlikely to be misplaced. Due to preside over the case against Dilma on the Supreme Electoral Tribunal was Gilmar Mendes, a crony Cardoso had appointed to the Supreme Court, where he still sits, and who has never made a secret of his dislike of the PT. But Dilma was lesser prey. For Cardoso, the crucial target for destruction was Lula, not simply for reasons of revenge, however much this might be savoured in private, but because there was no telling, given his past popularity, whether he might be capable of a political comeback in 2018 – when, if Dilma survived till then, the PSDB should otherwise be able to count on steering the country back to a responsible modernity. No sooner were Cardoso’s hints dropped than a steady drip of leaks from the Lava Jato pool started to appear in the press implicating Lula in dubious financial transactions of a personal kind: trips abroad in corporate jets, speeches remunerated by construction companies, deposits on costly beachfront quarters, refurbishments of a rural retreat, not to speak of obscure earnings by one of his sons. Next came the arrest of a millionaire rancher friend, charged with passing the kickback on a Petrobras contract to the treasury of the PT. To all appearances, the net was closing in on him.
*
Promptly, in the first week of March, a squad of federal police arrived at Lula’s door at six o’clock in the morning and took him into custody for interrogation at São Paulo airport. The press, informed beforehand, was waiting outside to swarm forward with its cameras, for maximum publicity. The pretext for the show was that if simply asked for testimony, he might have absconded. The following week the largest demonstrations in Brazil since the dictatorship – according to the police, 3.7 million strong – clamoured for justice against him, and impeachment for Dilma. Three days later, Dilma appointed Lula chefe da casa civil – equivalent to prime minister – in her government. As a minister, Lula would enjoy immunity from charges at Moro’s level in Curitiba, becoming subject, like all other members of the government and of Congress, only to the Supreme Court. Moro wasted no time. That afternoon, he published wiretaps of a phone conversation between Dilma and Lula, in which she told him that she could send him the paperwork requiring his signature for the appointment, ‘if necessary’. Her phrasing was ambiguous. But the media uproar was deafening: here, caught red-handed, was a manoeuvre to thwart justice by whisking Lula out of reach of the law. Within 24 hours, a judge in Brasília blocked the nomination, one who, it soon emerged, had posted images of himself prancing on demonstrations demanding impeachment, clad in a PSDB T-shirt. But he was swiftly backed by Mendes, and within a fortnight the PMDB announced it was leaving the government, in which it held the vice-presidency and six ministries, paving the way for a rapid eviction of Dilma by Congress.
In this dramatic escalation of the political crisis, the central player was the judiciary. The notion that Moro’s operation was acting impartially in Curitiba, initially defensible, stood ruined with the gratuitous, media-orchestrated theatre of his dawn raid at Lula’s home, followed by a public message saluting the demonstrations demanding Dilma’s impeachment: ‘Brazil is in the streets,’ he announced. ‘I am touched.’ In then publishing wiretaps of a phone call between Lula and Dilma, hours after the bugging was supposed to have been halted, he broke the law twice over: violating the seal covering such interceptions, even when permitted, not to speak of the confidentiality supposedly protecting the communications of the head of state. So patent were these illegalities that they brought down a lukewarm rebuke from the judge on the Supreme Court to whom Moro is formally responsible, but no sanction. Though ‘inappropriate’, his superior mildly noted, his action had achieved the desired effect.
In most contemporary democracies, the separation of powers is a polite fiction, supreme courts in general – the American is an intermittent exception – bending to the will of the governments of the day. The contortions of the German Constitutional Court – often held to be a luminous example of judicial independence – in upholding violations of both the country’s Grundgesetz and the Treaty of Maastricht at the behest of successive regimes in Berlin, can be taken as a norm. In Brazil, the politicisation of the higher judiciary is a long tradition. The Ubuesque figure of Gilmar Mendes is perhaps an extreme case, if a revealing one. As president, Cardoso shielded his friend from legal charges by giving him ministerial status – Mendes now excoriates Dilma for doing this with Lula – before elevating him to the Supreme Court. There, to avoid unwelcome attention, Cardoso would slip into the building by the underground garage to confer with him. Too blatant a partisan of the PSDB – tucano demais, ‘too much of a toucan’; the bird is the party symbol – for even Eliane Cantanhêde, an admiring interviewer of the right, he could be seen lunching convivially with prominent party leaders after acquitting them of misdeeds, and did not hesitate to employ public funds to enrol subordinates in a private law school he ran, for profit, while sitting as a judge in the highest tribunal of the nation. His fulminations against the PT are legion.
Sérgio Moro, a generation younger, is of another stamp. The United States, where he often visits, is his land of reference. A hard-working provincial, he owes nothing to patronage or commerce. But early on – he was just past thirty – he displayed his indifference to basic principles of law or rules of evidence in an article extolling the example of the Italian magistrates of the 1990s, ‘Considerações sobre a Operação Mani Pulite’, in terms that anticipated his procedures a decade later. Making no attempt to research the extensive literature on Tangentopoli, he contented himself with two encomia of the Milan pool available to American readers, cited without a hint of critical reflection, and took the claims of a pentito mafia boss living on a salary from the state as gospel, despite their rejection in court. Presumption of innocence could not be regarded as an ‘absolute’, he declared: it was merely a ‘pragmatic instrument’ that could be over-ridden at the will of the magistrate. Leaks to the media he celebrated as a form of ‘pressure’ on defendants, where ‘legitimate aims cannot be achieved by other methods.’
The danger of a judiciary actuated in this spirit is the same in Brazil as it was in Italy: an absolutely necessary campaign against corruption becomes so infected with disregard for due process, and unscrupulous collusion with the media, that rather than instilling any new ethic of legality, it ends by confirming long-standing social disrespect for the law. Berlusconi and his heir are the living proof of that. The scene in Brazil differs from the situation in Italy, however, in two respects. No Berlusconi or Renzi is in sight. Moro, whose celebrity now exceeds that of any of his Italian role-models, will no doubt be solicited to fill the political vacuum, should Lava Jato make a clean sweep of the old order. But the mediocre destiny of Antonio Di Pietro, the most popular of the Milan magistrates, stands as a warning to Moro, anyway more genuinely puritan in outlook, against the temptation to enter politics. The space for a meteoric ascent is also likely to be smaller, because of a further critical difference between the two crusades against corruption. The assault on Tangentopoli struck the traditional rulers of the country, Christian Democracy and the Socialist Party, who had been in power together for thirty years, whereas Lava Jato has taken political aim, not at the country’s traditional rulers, whom it has – hitherto – largely spared, but at the upstarts who displaced them. It looks much more one-sided, and so divisive.
The division has been enormously accentuated by a second difference between the Italy of the early 1990s and Brazil today. When Tangentopoli hit the political system, the Italian media formed a heterogeneous landscape. Independent newspapers tended to back the judiciary in Milan across the board. The press conglomerate of the Olivetti boss De Benedetti, where most of the leaks appeared, trumpeted the charges against Christian Democrats and Socialists, while keeping as quiet as it could about others implicating its owner. Berlusconi’s television and press empire let fly at the magistrates. The result was that, as time went on, there was far more questioning of the actions of the different rungs of judiciary – many very courageous, others very dubious – than in Brazil. There, the media have been monolithically partisan in their hostility to the PT, and uncritical of the strategy of leaks and pressures from Curitiba, of which they have acted as the boombox. Brazil boasts some of the finest columnists in the world, whose writing has analysed the current crisis at a literary and intellectual level far above the scrublands of the Guardian or New York Times. But such voices are vastly outnumbered by a forest of conformists echoing the outlook of owners and editors.
To compare the coverage in the media of any leak or revelation damaging the PT with treatment of information or rumour affecting the opposition is to measure the extent of its double standards. As Lava Jato was unfolding, there flickered for a moment alongside it a poignant example. In 1989, in one of the most famous turning-points of modern Brazilian history, Lula – then still a dangerous radical in the eyes of the establishment – was within reach of victory in his initial run for the presidency, when a few days before the decisive vote, a former girlfriend appeared on a television broadcast for his opponent Collor, paid by Collor’s brother to do so, accusing Lula of wanting to have a child she had by him aborted. The sensation, magnified to the limit in the media, clinched his defeat on polling day. Two years later Cardoso – then a prominent PSDB senator, already tipped as a future presidential candidate – was known in political circles to have a mistress working for the same television chain, TV Globo, that ruined Lula. When she gave birth to a child, she was spirited out of the country to Portugal. By mid-1994, after serving as finance minister, Cardoso was running for the presidency, and her work became increasingly nominal, though Globo continued to cover her salary. Once he was elected, his right-hand man, the younger Magalhães, instructed her not to return to Brazil for fear of compromising his re-election. When Globo cut her salary, a fictional job was found for her, doing market research in Europe for a duty-free chain granted monopoly rights in Brazilian airports by Cardoso. Through this firm, her account would imply, he had laundered $100,000 – child support or hush money? – to her via one of its accounts in the Cayman Islands. The story broke in February, in the midst of the media tornado around Lula’s housing arrangements. The media made sure it received the least possible coverage. The firm is now under investigation for a criminal transaction. Cardoso protests his innocence. No one expects him to suffer any inconvenience.
Can the same be said of the opposition at large? Moro released his incendiary wiretaps on 16 March. A week later, police in São Paulo raided the home of one of the executives of Odebrecht, the largest construction firm in Latin America, whose head had just been sentenced to 19 years for bribery. There they found a set of tables listing 316 leading politicians with amounts of cash against their names. Included were senior figures in the PSDB, PMDB and many other parties – a panorama of Brazil’s political class. Objectively speaking, this list was a louder thunderclap than the exchange between Dilma and Lula. But a less convenient one: from Curitiba, Moro took immediate action in the opposite direction, ordering the tables be put under seal to prevent further speculation. Still, an alarm had gone off: Lava Jato could get out of hand. If Dilma was to be toppled, it was critical it be done before the Odebrecht tables could threaten her accusers. Within a few days, the PMDB had announced that it was abandoning the government, and the countdown to a vote on impeachment began. The three-fifths majority of the lower chamber which had looked too high a bar at the beginning of the year was now within reach. Respectable opinion has taken in its stride the farce of a Congress packed with thieves, Cunha at their head, solemnly deposing a president for budgetary irregularity.
What are Dilma’s chances of resisting this outcome, and the prospects if it were frustrated? The hopes of the Planalto rest on two contingencies: that enough support can be found in Congress to block impeachment by offering enough ministries, and the jobs that go with them, to nano-parties normally in no position to seek them, to offset votes lost to the defection of the PMDB; and that enough counter-demonstrations can be mobilised outside Congress to offset the predictably huge demonstrations in favour of impeachment. Both purposes require the return of Lula to Brasilia, where – still denied the right to occupy formal office under Dilma – he can informally tackle the tasks, at which he was once gifted, of coaxing reluctant deputies into the government camp and rousing popular backing for it in the streets. But times have changed, and at present each looks a long shot. Relations between Lula and Dilma herself have frayed since she chose austerity after her re-election. Blaming her for a lack of political skills and refusal to take advice, Lula would remark in private: ‘She was my chief of staff, and she still acts like one, not like a president,’ or, ‘She is like my daughter, who always tells me how much she loves her father, and never pays the slightest attention to what I say.’ But it is doubtful how much difference any tactical flexibility, however adroit, would have made to the difficulties she has faced. From the beginning, her second presidency was caught in a vicious circle of unfolding scandals and deteriorating economic indicators, whose interaction hobbled any easy recovery of authority. The Petrobras complex, posting huge write-downs, has laid off workers in their thousands; likewise the construction companies whose bosses languish in jail. Uncertainty where the next blow of Lava Jato will fall has kept investors at home, and financial markets on edge: in November, the billionaire head of BTG-Pactual, the continent’s biggest investment bank, the toast of the Financial Times and Economist, was taken away in handcuffs. In Congress, the neoliberal spending cuts and tax increases proposed by the government were thwarted by the neoliberal PSDB to embarrass it: a budget for 2016 has yet to be passed. Even if virtuoso footwork in the corridors of power achieved a temporary check to impeachment, it would do little to alter the underlying impasse of the government.
Popular mobilisation to stop the ouster of Dilma in its tracks would be another matter. But that is fettered by the legacy of PT rule. The party is in a weak position to call on its beneficiaries to defend it, for at least three reasons. The first is simply that, if corruption lost it the middle-class sympathy it once enjoyed, austerity has alienated the much larger lower-class base it acquired. The demonstrations it has so far been able to mount against impeachment have been much less imposing than those calling for it. Marchers have been mustered mainly from public sector workers and unions: the poor are conspicuous by their absence. The PT’s rural bailiwicks in the north-east are anyway socially dispersed, as the big cities of the centre-south that are the strongholds of the new right are not. Then there has been the inevitable demoralisation as successive scandals have engulfed the party, a diffuse sense of guilt, however suppressed, weakening any fighting spirit. Lastly, and fundamentally, by the time Lula won power the party had become essentially an electoral machine, financed overwhelmingly by corporate donations rather than – as at the beginning – by members’ dues, contenting itself with passive adhesion to the name of its leader, lacking any will to foster collective action among its voters. The active mobilisation that brought it into being in the manufacturing centres of Brazil became a distant memory as the party gained support in zones of the country and layers of the population untouched by industry, with deep-rooted traditions of submission to authority and fear of disorder. This was a political culture Lula understood, and did not seriously attempt to unsettle. In his vision of things, the potential cost was too high. To help the masses, he sought harmony with the elites, for whom any vigorous polarisation was taboo. In 2002 he finally won the presidency, at his fourth attempt, on a slogan of ‘peace and love’. In 2016, faced with political lynching, he was still uttering the same two words to crowds expecting something more combative.
Such discordance between attack and response is the mark of a pattern that, since the turn of the century, has distinguished Brazilian politics within Latin America. It is not the only country that has seen class conflict escalating in a crisis. But nowhere else has this been so one-sided. Even when Lula was at the peak of his prestige as a ruler, there was always an asymmetry between the moderate and accommodating policies of the PT, and the hostility of an enragé middle class and media against it. Over the past eighteen months, the expressions of that unilateral abhorrence have become ever more violent. A municipal counsellor of the PMDB in the interior of São Paulo could publicly call for Lula to be killed like a viper crushed underfoot. In Rio Grande do Sul, to the south, a paediatrician refused to attend a one-year-old because the mother was a petista, and was cleared of any wrongdoing by the Regional Council of Medicine and Association of Doctors. The judge on the Supreme Court responsible for issuing the mild reproof to Moro was rewarded with banners outside his apartment denouncing him as a ‘Traitor’ and ‘Stooge of the PT’, while demonstrators struck up their signature song, ‘Capitalism is Here to Stay’. As D-Day for impeachment approaches, zealots have been supplied with the addresses of deputies thought recalcitrant, fanning out across the country to intimidate them by camping outside their homes. Meticulously, the stock market has kept pace: soaring when Lula was taken into custody, dropping when he was made chief of staff, rising again when his appointment was blocked.
A coup de théâtre is still possible, some twist of events saving Dilma at the last minute, even if the odds are against it. The probability is a regime headed by the vice-president who has deserted her, the sepulchral PMDB veteran – once compared to ‘a major-domo in a horror film’ – Michel Temer. Soft-spoken and ceremonious, he prepared the way some months ago by commissioning a programme to make clear that the country would be in safe hands if he took over. The package is a conventional stabilisation plan, comprising privatisations, pension reform and the abolition of constitutionally mandated expenditures on health and education, assorted with promises of care for the least fortunate. Should Dilma be impeached, with a three-fifths majority behind him, Temer would have little trouble forming a coalition government bringing together the PMDB, PSDB and a motley array of lesser parties, with a sprinkling of technocrats in key ministries. Since such a combine could pass legislation, which Dilma currently cannot, and business confidence would return, it would improve the economic indicators that matter to financial markets, whatever the costs to the poor. But given an adverse global conjuncture, and the stubbornly low rate of investment that has persisted in Brazil since the end of dictatorship, it is difficult to see much relief for the country ahead.
Politically, too, stability would scarcely be guaranteed. One obvious question is whether the shock of impeachment would so cow the forces that now support Dilma that little fight is left in them, or on the contrary provoke fiercer resistance to the country’s establishment than in the past. All isn’t likely to be easy in the ranks of the victors – if they prove such. A judge on the Supreme Court has ordered Cunha to hear a case for the impeachment of Temer too, on the same grounds as Dilma, since when she was out of the country he signed off on the kinds of transfer held against her – a shot across the bows of her pursuers, who hope to install him as president within a fortnight. Should this blow be parried, another potentially awkward problem lies down the road. Still pending before the Supreme Electoral Tribunal is a joint charge against Dilma and Temer, brought by the PSDB when it hoped to scoop the pool by forcing new elections quickly, that their ticket in 2014 violated campaign regulations. If upheld, it would cashier both of them. The suit cannot be withdrawn, and will be an embarrassment if the impeachment of Dilma passes and Temer sits in the Planalto. But since Mendes becomes president of the tribunal in May, Brazilian justice can probably be trusted to finesse the difficulty. A larger question mark, of course, is what subsequent impact Lava Jato could have on the impeachers themselves. Accelerating the drama of impeachment has served to deflect public attention from the tables of Odebrecht. But can the tables be erased from public consciousness thereafter? In their columns a whole political class is at stake. Could Brazilian justice finesse its difficulties too: in the interests, it goes without saying, of national reconciliation?
That the Workers’ Party has rejoined, by a mutation of its own, the deformed ranks of the rest of Brazilian political fauna – the PMDB, PSDB, PP and their ilk – is past denial. By now two presidents of the party, two treasurers, a president and vice-president of the lower house, and the leader of the party in the upper house, have all found themselves in jail, sunk in a quicksand of corruption that knows no political borders. Emblematically, the latest of its notables to fall, and the most voluble in delation, Senator Delcídio do Amaral, is a transfuge from the PSDB, where he was a stalwart of Cardoso’s party in the machinery of Petrobras. Half or more of the members of Congress are on the pay-roll of construction companies, whose donations finance their election. The degradation of the political system has become so patent that last autumn the Supreme Court – itself far from any areopagus of impartial integrity – finally ruled that corporate funding of electoral campaigns is unconstitutional, and banned company donations outright. Congress immediately reacted with constitutional amendments to reinstate them, whose issue is in baulk. If confirmed, and not circumvented, the decision will amount to a revolution in the workings of Brazilian democracy: the one unequivocally positive outcome of the crisis to date.
The Workers’ Party believed, after a time, that it could use the established order in Brazil to benefit the poor, without harm – indeed with help – to the rich. It did benefit the poor, as it set out to do. But once it accepted the price of entry into a diseased political system, the door closed behind it. The party itself withered, becoming an enclave in the state, without self-awareness or strategic direction, so blind that it ostracised André Singer, its best thinker, for a mess of spin-doctors and pollsters, so insensible it took lucre, wherever it came from, as the condition of power. Its achievements will remain. Whether the party will itself do so is an open question. In South America, a cycle is coming to an end. For a decade and a half, relieved of attention by the US, buoyed by the commodities boom, and drawing on deep reserves of popular tradition, the continent was the only part of the world where rebellious social movements coexisted with heterodox governments. In the wake of 2008, there are now plenty of the former elsewhere. But none so far of the latter. A global exception is closing, with no relay yet in sight.
Crisis global, respuestas nacionales. La Gran Recesión en América Latina y Asia Pacífico
- blog de dsegovia
- 8429 lecturas
No debe cesar el análisis sobre la Gran Recesión del 2008. El origen, los canales de transmisión, el desenvolvimiento, las características de la política económica implementada y las secuelas nacionales y globales son parte del contenido expuesto en la publicación "Crisis global, respuestas nacionales. La Gran Recesión en América Latina y Asía Pacífico". Los países estudiados son Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Argentina, Chile, Perú, China, Japón, Corea del Sur, Rusia, India, Malasia y Australia. A continuación una breve reseña por capítulo:
Capítulo 1: justificación de los países analizados, distinción entre recesión y depresión, contraste entre la Gran Recesión iniciada en 2008 y la Gran Depresión de 1929, recuento de la oleada de desprestigio a la economía ortodoxa, punteo de las ideas principales del capitulado y referencia a las líneas de investigación más importantes del documento.
Capítulo 2: alusón a la naturaleza, los mecanismos de contagio y las repercusiones de la Gran Recesión, así como un sondeo de las bondades y perjuicios tanto de la corriente de libre mercado como de aquella que promueve la regulación estatal.
Capítulo 3: descripción del epicentro de la Gran Recesión, a saber Estados Unidos y su titularización de créditos con grandes riesgos, su exuberancia financiera posibilitada por la desregulación del sector y, contra todo pronóstico, su política económica contracíclica de corte keynesiana.
Capítulo 4: reseña del efecto diferenciado que tuvo la crisis del 2008 sobre el sector energético y automotriz canadiense e identificación del actuar gubernamental como paliativo intermitente de la baja del ciclo económico.
Capítulo 5: paralelo al comercio exterior y los mercados financieros, la vía de contagio del brete económico alcanzó las remesas y la inversión extranjera directa. ¿Cuál fue la respuesta de política económica del gobierno mexicano? Restricción en el frente fiscal y monetario. En respuesta, los autores proveen una receta diferente para escenarios futuros.
Capítulo 6: recorrido histórico de la economía brasileña a partir de la década de 1980. El acento se pone en el viraje lento pero seguro de la agenda ortodoxa (que desencadenó el "efecto samba") a la política económica contracíclica.
Capítulo 7: se cataloga al año 2001 como punto de inflexión en la naturaleza de la política económica argentina. El paso a un marco de ideas distinto, aunque con sus vaivenes en materia del aparato exportador, logró aminorar la transmisión financiera de la crisis y potenciar la inversión, el ahorro y el vínculo comercial con Oriente.
Capítulo 8: a pesar de la fragilidad de las ramificaciones financieras y comerciales de Chile durante la Gran Recesión, las bajas tasas de interés y la mayor erogación pública, complementadas con ayuda directa a los agentes económicos, lograron atenuar la conmoción del brete económico mundial.
Capítulo 9: un vistazo rápido del desenvolvimiento de la construcción, la industria manufacturera, el comercio exterior y la inversión extranjera directa en el Perú del periodo pre y pos crisis deja entrever una recuperación después del descalabro del 2008. Aunque resta por mejorar los indicadores sociales, los resultados son notables considerando el antecedente inmediato de semidolarización de las finanzas y enfermedad holandesa.
Capítulo 10: la Gran Recesión impactó de forma temprana el mercado bursátil y las exportaciones chinas. Aunque el mayor gasto público respondió de gran forma en el escenario coyuntural, y tanto su aparato comercial externo como su política de inversión extranjera (dentro y fuera de las fronteras) muestran buenos resultados, la necesidad de promover el mercado interno parece improrrogable.
Capítulo 11: el estancamiento con deflación (estanflación) que sufre de años recientes a le fecha la economía nipona ha engrosado la desigualdad de la renta, el desempleo, la dualidad del mercado de trabajo y el estrangulamiento de la finanzas públicas. Los pobres resultados de la política económica y social vigente apuntan a un relevo en el marco de ideas.
Capítulo 12: no es fortuito el hecho de que Corea del Sur haya sido la primer nación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en emerger de la situación económica de crisis: destacan el buen accionar gubernamental, el salvamento de instituciones de la banca comercial y el mayor vínculo comercial con oriente.
Capítulo 13: las exportaciones petroleras, la producción industrial y la inversión en capital fijo, promovidas por Rusia bajo un esquema de ideas heterodoxo, ayudaron a rehacer la economía luego del "efecto vodka" de 1998. El sondeo de daños para la Gran Recesión no es menor y requiere de un cambio profundo y dilatado.
Capítulo 14: el abanico de opciones contracíclicas, para el caso de la India, fue de las reformas económicas de 1991 hasta la reciente alza de las remesas y el trinomio conformado por las instituciones, leyes y política económica expansiva.
Capítulo 15: la diversificación de los socios comerciales debe ser primordial para un país con marcada dependencia de sus productos básicos y manufacturados. Malasia lo comprendió después de su crisis de inicios del Siglo XXI pues, complementándolo con medidas de corte heterodoxo, logró reponerse de la Gran Recesión sin perder la tónica social.
Capítulo 16: si para el caso de Estados Unidos vimos que su recuperación ante el brete económico del 2008 estuvo en función de su agenda coyuntural, el ejemplo de Australia destaca por ser consecuencia de reformas implementadas con anterioridad. Súmese las mayores exportaciones y la política monetaria y fiscal activas para tener el cuadro de respuesta de la economía australiana.
Las ideas más importantes del documento son: mercado financiero y comercio exterior como principales canales de transmisión, influencia del ente estatal sobre la naturaleza de la agenda de política económica y su efectividad, impacto del desenvolvimiento de la economía china y norteamericana sobre el resto de la economía, rendimiento de las reformas estructurales implementadas antes de la Gran Recesión durante y después del brete económico y, finalmente, la relevancia de Brasil, Rusia, India y China (BRIC´s) como posible eje bipolar de la economía.
Descargar aquí
The causes of the Great Recession: mainstream and heterodox interpretations and the cherry pickers
- blog de msanchez
- 3379 lecturas
La Gran Recesión de 2008 fue la más larga y profunda contracción de la producción de la economía capitalista desde la de 1929. Los estrategas oficiales de política económica no lograron predecirla ni supieron explicar por qué sucedió.
Este artículo muestra que tanto las teorías de la corriente neoclásica como la keynesiana no explican las causas de la recesión, debido a que están obsesionadas en mostrar cómo y por qué los mercados funcionan. En realdiad, las crisis económicas se dan porque los mercados fallan (Nouriel Roubini).
El artículo argumenta que el modelo marxista explica mejor la noción de recesión, pues mira la naturaleza imperfecta de la producción capitalista. Reconoce que la lección teórica de la Gran Recesión fue que se deben formar teorías económicas basadas en el agregado y no en agentes individuales.
Descarga aquí
Cuesta más a Portugal permanecer en la zona euro que salir
- blog de brenmz
- 5349 lecturas
No novo livro critica o processo de construção do euro, bem como a arquitetura da moeda única. Que problemas são esses?
Um dos meus principais argumentos é que o euro foi criado de início com problemas. A estrutura do euro é o problema. Sim, tivemos problemas de escolhas políticas, mas nem mesmo os melhores políticos poderiam fazer o euro funcionar sem mudar algumas das regras básicas do euro, regulamentos e instituições. Por exemplo, uma das regras básicas é que os países não podem ter défices superiores a 3% do PIB. Mas quando tens recessões económicas precisas de estimular a economia e isso exige, por vezes, ter défices superiores a 3% do PIB. Por isso, para o Euro funcionar, no sentido de uma moeda única permitir a um leque de diferentes países atingirem todos o pleno emprego e crescimento económico, então teríamos de romper essas regras básicas, mudá-las.
As instituições políticas da zona euro também não estão a ajudar?
Correto. Quando criaram uma moeda única eliminaram dois dos mais importantes mecanismos de ajustamento: taxa de juro e de câmbio. Não os compensaram com nada, com nenhuma instituição que permitisse fazer esse ajustamento quando, por exemplo, a taxa de câmbio estivesse desajustada. De facto fizeram ainda pior porque confiaram apenas na poliítica orçamental, limitada, e disseram que o BCE, uma instituição central, teria de se fixar na inflação e não no emprego e no crescimento económico. Não criaram, por exemplo, mecanismos para encorajar os países excedentários a estimularem a economia de forma a crescerem mais rápido, não criaram uma garantia de depósitos comum para que os países mais fracos enfrentassem as dificuldades bancárias, mas eles próprios tiveram de salvar os bancos em vez de termos uma responsabilidade comum da zona euro. O resultado é que sobrecarregaram os países mais fracos. O resultado é que apesar de reconhecerem a necessidade absoluta de convergência entre países, criaram uma estrutura económica que leva à divergência, os países ricos cresceram mais do que os mais pobres. Leva também a maior desigualdade entre e dentro dos países.
Já enumerou algumas sugestões para a zona euro. Quanto tempo temos para a salvar?
A forma como olho para isso é que a Europa está a correr demasiados riscos. É a política perto do precipício, saltando de uma crise para outra. No último minuto faz o mínimo necessário para sair dessa crise. A dificuldade desta política do precipício é que há a probabilidade de caírem do precipício. Quanto mais tempo mantiverem esta politica maior é a probabilidade de uma crise severamente séria. Não conseguimos dizer quando vai acontecer a próxima crise, nos próximos seis meses, três anos, seis anos, mas quanto mais tempo demorar a Europa a acordar para os problemas, maior é a probabilidade de uma crise muito séria.
Os líderes europeus têm esperança na atuação do BCE e no programa de compra de ativos (quantative easing). É a solução para os problemas europeus?
É muito claro que o BCE não vai conseguir resolver estes problemas sozinho. Há um grande consenso entre economistas de que a política monetária tem poderes limitados. Tem alguns poderes, mas são limitados. São melhores para a contrair uma economia quando há procura em excesso do que a estimulá-la quando há falta de procura. Mesmo a forma como o BCE opera pode contribuir para a divergência e desigualdade.
Porquê?
Há dois aspetos que podem estar a contribuir para a divergência e para o crescimento da desigualdade: as baixas taxas de juro em si têm o efeito de aumentar os preços dos ativos de risco e de prejudicar os que dependem de juros de ativos seguros como as obrigações do tesouro. Então, quem detém ativos seguros? Os mais velhos. E quem detém os ativos mais arriscados? Os mais ricos que podem suportar o risco. Por isso os mais beneficiados têm sido os 1% mais ricos, os 0,1% mais ricos. As pessoas que sofrem são os reformados. Em termos de divergência entre países, o programa de compras define que só pode comprar bons ativos. Ou seja, países fracos como a Grécia estão sempre perto de serem excluídos destes programas. No caso da Alemanha tem havido dúvidas sobre a falta de títulos de dívida para comprar, então decidiram comprar dívida de empresas. Então, o que acontece é que as empresas alemãs vão beneficiar com as compras do BCE, mas as de Portugal não vão ter esse benefício. Resumindo: as empresas alemãs vão beneficiar, as portuguesas não.
No livro faz inúmeras sugestões de reformas para a zona euro, cerca de 20 mudanças estruturais. Mas se os líderes europeus ainda não se libertaram da ortodoxia neoliberal, como classifica no livro, até agora, porque acredita que o irão fazer daqui para a frente?
(Pausa) Para ser honesto, não estou muito otimista. Queria sublinhar no livro que as reformas necessárias para fazer o Euro funcionar não são grandes reformas do ponto de visto económico. Os EUA têm uma moeda única para 50 estados diferentes que funciona. As reformas que proponho são muito menores do que as instituições económicas e grau de federalismo que existem nos EUA. São propostas modestas. Podem ser facilmente implementadas. Mas acho, de facto, que não existe vontade política, como referiu. O euro foi um projeto político mas a vontade politica para criar instituições políticas para fazer o euro funcionar não estavam la. E depois fizeram um erro de julgamento sobre o processo de reformas. Disseram: vamos começar o euro sem essas instituições e o momentum do euro levará à criação dessas instituições e isso levará a maior solidariedade e a uma dinâmica positiva. Mas não tiveram em conta que sem essas instituições o euro traria estagnação à Europa, traria desilusão com o projeto europeu e a política tornar-se-ia cada vez mais feia e difícil. E é exatamente nesse ponto que nos encontrámos. Por isso, não acho que será fácil estas reformas serem implementadas a nível politico. Se acreditar, como eu, que continuar neste pântano, a meio caminho, não é viável e se acha que as reformas necessárias estão politicamente fora de questão, então temos de começar a pensar noutras formas de avançar.
Então Portugal deve ter um plano para sair do euro?
Sim, acho que a Europa como um todo devia começar a pensar num divórcio amigável com alguns países, pensar em formas para lidarem com a saída. Não será um processo imune a dificuldades, mas temos de reconhecer que o atual sistema é extraordinariamente prejudicial. Portugal sabe isso, claro, foi uma década perdida e no caso da Grécia estamos a falar de um quarto de século perdido, no mínimo. Os custos foram enormes. Emigração. Tenho amigos em Portugal que viram os filhos irem para a Austrália, Canadá, EUA e estão infelizes porque não veem os filhos. O que isto faz às famílias, à economia... Significa que o crescimento futuro de Portugal está em risco, não estamos apenas a falar de hoje, mas também de amanhã e no longo prazo. Por isso, as escolhas não são agradáveis, mas se reconhecermos o custo de continuar neste pântano, o risco de uma saída de Portugal do euro pode ser mais baixo do que ficar.
Esta é uma das questões centrais, fazer esse balanço. Quando vemos o panorama político e vemos que a ortodoxia alemã impera, que quase todos os dias os jornais populares alemães nos chamam, aos Povos do Sul, preguiçosos e irresponsáveis, vemos que é quase impossível mudar a estrutura europeia. Sendo assim, o que é mais prejudicial: ficar na zona euro ou sair?
Acho que é cada vez mais claro que ficar é mais custoso ficar do que sair. A ideia de ficar tem sido defendida com base na esperança de que haverá uma posição mais suave na Alemanha, que as políticas de austeridade prescritas pelos alemães vão funcionar, mesmo que a teoria económica e até o FMI mostrem claramente que a austeridade nunca irá funcionar! Mas o que acontece é o oposto do que os visionários criadores do euro esperaram: esperaram que o euro levaria a prosperidade, logo a solidariedade política. Mas o que está realmente a acontecer é que o euro levou a estagnação, a uma falta de solidariedade e discriminações. Nunca vi o tipo de divisão que vemos hoje. A caricatura é que os europeus do sul são preguiçosos, mesmo que vá contra os factos. A OCDE mostra claramente que os gregos trabalham mais horas do que os alemães. Mas a Alemanha recusa-se a reconhecer isso. A Alemanha continua a acreditar que o principal problema foi o descontrolo orçamental, quando a Espanha e a Irlanda tiveram excedentes orçamentais antes da crise. Não podem acusá-los de descontrolo orçamental como causa dos problemas. Porque continuam a falhar no diagnóstico, então continuam a falhar na prescrição.
Os países que agora estão ou estiveram em crise, entre os quais Portugal, Grécia, Irlanda, Espanha, Itália, podiam ter evitado a crise se tivessem os orçamentos equilibrados?
Não! Temos de perceber que o euro foi criado num momento particular do tempo, em que uma ideologia económica era predominante, uma ideologia que agora sabemos que está errada e que muitos de nós já sabíamos que estava errada antes. A ideologia era que se os governos fizessem as coisas bem - manter os défices em baixo e manter a inflação baixa - o setor privado trataria disto. Teríamos estabilidade económica, crescimento económico, eficiência económica. Se o euro tivesse começado sete anos depois, depois da crise asiática, veriam que esses países tinham orçamentos excedentários e baixa inflação. Não tinham qualquer problema do lado público, foi totalmente um problema do setor privado. E se o euro tivesse criado um bocado depois, após a crise de 2008, vemos agora que os mercados privados não são eficientes, nem estáveis. O que precisamos é de estrita e forte regulação por parte dos Governos. A única falha dos Governos foi não regular o suficiente. Por isso, a ironia disto tudo é que enquanto as economias no resto do Mundo, e cidadãos do resto do Mundo, começaram a perceber esta visão, começaram a perceber os limites do mercado, que estas são as fontes dos problemas - até o FMI, que foi o bastião da austeridade reconhece agora que a austeridade leva à contração, que as políticas contraccionistas são contraccionistas. O FMI recomenda fortemente políticas de crescimento em vez de austeridade. Por isso, a Alemanha é praticamente única no Mundo inteiro e, apesar disso, porque tem um papel determinante no Euro impõe as políticas que estão a falhar. Não é porque a Grécia, Portugal e Espanha não fizeram o que lhes disseram que estão em dificuldades, mas estão assim porque fizeram o que lhes disseram para fazer. As políticas de austeridade têm exatamente os efeitos previsíveis de estagnação e queda económica.
E continuam a ter. Devo assumir pelas suas respostas que será muito difícil aos países em crise, incluindo Portugal, saírem desta situação só por atingirem as metas europeias: défice de 3%, por exemplo. É economicamente saudável perseguir estes objetivos? É que em Portugal está praticamente toda a gente atrás destas metas.
Não. A meta de 3% de défice não vai restaurar a saúde económica de Portugal, Grécia, Espanha nos próximos tempos. O problema fundamental quando tens uma taxa de câmbio fixa é que a taxa real fica desalinhada. Há duas formas de corrigir a taxa real de câmbio: uma é a Alemanha aumentar os seus preços relativamente a Portugal, Grécia, Espanha. A outra é estes países baixarem os seus preços, mas sabemos que a deflação é muito custosa. É um processo lento e com enormes efeitos colaterais. O Japão teve enormes problemas de deflação nas últimas duas décadas e continua com problemas de crescimento. A perspetiva de desvalorização interna, como se chama, de deflação restaurar a saúde do país é frouxa. Se acontecer acontecerá muito devagar. A razão é muito simples: a crise foi criada, em parte, por elevada alavancagem na dívida comparada com o PIB. Mas estes países devem em euros: se baixarmos os salários e preços o que fazes é que aumentas a alavancagem.
Mas se Portugal sair do euro pode transformar-se essa dívida na nova moeda, como já foi feito noutros países?
Quando sair da zona euro terá a difícil tarefa de redenominar a dívida e de terá a oportunidade de ter um novo começo. Teremos empresas que irão à falência, mas já estão a falir hoje em dia, em toda a Europa. Mas uma vez que se sai tem-se a possibilidade de criar um procedimento de falências que reflete a nova realidade, que permite reestruturações expeditas para as empresas que vão à falência, só por causa da mudança das alterações financeiras. Eu não quero fazer de conta que será fácil, mas o caminho atual não é fácil, o futuro é demasiadamente frouxo. A alternativa dá pelo menos a perspetiva de se voltar ao crescimento. A Argentina é um exemplo, todos os países são diferentes. Não quero dizer que é igual, mas a Argentina é um caso claro: tinha a taxa de câmbio presa ao dólar. Quando acabou com essa ligação criou, no fundo, uma nova moeda, teve de redenominar a sua dívida. O resultado é que começou a crescer. O desemprego caiu depressa, o crescimento foi o segundo maior do mundo, 8% entre 2001, a altura da crise, até à crise financeira mundial, em 2008. Claro que o início foi turbulento, mas depois ultrapassaram mesmo a riqueza que tinham antes e tiveram um período de prosperidade sem procedentes.
A saída do euro é uma decisão difícil, mas antes também devem ser feitas escolhas complicadas. Portugal deve desafiar a União Europeia para mudar e conseguir avançar?
Acho que só há duas formas para avançar: ou Portugal convence a União Europeia e a zona Euro de que tem de ser reformar, que o estado atual não resulta. As reformas têm de ser feitas rapidamente. Algumas pessoas na Alemanha dizem: 'Nós vamos ter uma união bancária e um mecanismo de depósitos comum, mas não para já, não tão cedo'. Temos de compreender que o dano que está a ser feito a estes países enquanto o capital sai e fragiliza o sistema financeiro e que força os negócios pequenos a irem à falência, esse dano não será desfeito rapidamente. Não se desfazem falências depois delas acontecerem. Por isso, este caminho é um que provoca danos irreversíveis nos próximos tempos.
Queria que fosse mais claro nesta resposta: Portugal deve confrontar a União Europeia?
Sim, acho que Portugal e os outros países em crise têm de dizer à União Europeia que tal como está não dá. Não podemos continuar a sofrer sob um conjunto de políticas que não vão funcionar. A evidência económica de que não vai funcionar é esmagadora. Têm de deixar claro que a Europa tem de decidir se faz as reformas ou haverá uma dinâmica crítica num país, ou em vários em conjuntos, de separação. Esse processo vai criar, por si, um custo elevado para a Alemanha. Por isso, a Alemanha tem interesse nestas reformas. Os benefícios da Alemanha têm sido em parte à custa dos países do Sul europeu.
Portugal está agora a discutir o próximo Orçamento do Estado. O novo governo de centro-esquerda está a apostar na dinamização da procura interna. Uma das medidas na calha é um novo aumento do salário mínimo, que esteve congelado e foi aumentado por este Executivo para 530 euros, que está a preparar um novo aumento. É uma boa medida?
Em geral, acho que para a maioria dos países subir o salário mínimo é uma boa medida. De certeza que é uma boa medida nos EUA, onde eu a estudei, é uma boa medida na Alemanha. Não posso falar em particular de Portugal sem olhar para os números, se seria ou não apropriado, mas nos países em que eu estudei a medida é claro que há um espaço claro para o aumento do salario mínimo sem ter um efeito adverso. Os dados dos EUA mostram que subir o salario mínimo estimula a economia. Isto porque aumenta salários de pessoas que o gastam todo e aumentam a procura agregada.
Outro problema é o crescimento da dívida, que não pára de crescer desde a crise financeira. Uma reestruturação pode ser inevitável, se ficar no euro?
A experiência grega é bem demonstrativa. A dívida era de 110% mas por causa das políticas da troika, falhadas, o PIB caiu e a receita fiscal ficou sempre abaixo das previsões da troika, porque o PIB caiu. O resultado é que hoje, mesmo depois da reestruturação que foi pouco profunda, a dívida está a caminho dos 200% do PIB. Por outro lado, os EUA depois da II Guerra Mundial tinham uma dívida de 130%, o Reino Unido de 200%. A dívida cresceu não por causa do investimento no país, mas porque precisaram de combater a guerra. Mas fizemos o oposto da politica alemã. O oposto: tivemos uma política de crescimento, investimentos nas pessoas, nas infraestruturas, na tecnologia, crescemos a economia e o resultado é que o PIB cresceu e por isso, a relação dívida / PIB desceu, desceu, desceu.
Por isso se estas políticas de austeridade se mantiverem na Europa, a reestruturação da dívida em Portugal é inevitável?
Se mantiverem estas políticas a reestruturação da divida é inevitável. Vemos muito claramente que o FMI disse que a dívida grega tinha de ser reestruturada e os alemães esconderam a cabeça debaixo da areia e disseram 'não aceitamos uma reestruturação da dívida'. O resultado é que a Grécia não conseguirá pagar a dívida.
E se sair do euro pode?
Quando sair do euro podem, como parte do processo, reestruturar a divida, e ficam livre dos condicionamentos que os impediram de crescer. É uma transição dura, mas depois a economia terá condições para crescer. O problema é que para países como a Grécia e Portugal as restrições provocam recessão sem fim e no caso da Grécia depressão sem fim. O último programa adotado em 2015 na Grécia era suposto ser a cura para os problemas da Grécia, mas o PIB continuou a cair porque a austeridade continuou a ser aplicada.
Estamos a chegar ao fim, entramos na fase de respostas rápidas, 10 segundos por tema. Dilma Rousseff foi afastada da presidência brasileira, está preocupado?
Sim, estou preocupado. As acusações foram sobre incompetência, mas incompetência não é uma razão para impeachment, são uma razão para não reeleger uma pessoa como líder.
Eleições nos Estados Unidos: Bernie, Hillary ou Trump?
Bem, agora as eleições são em torno de dois candidatos (sorrisos). Essa resposta é uma das mais fáceis, claramente Hillary é uma das candidatas mais qualificadas que o país alguma vez teve em termos de preparação. Trump é um dos piores candidatos que o país teve, felizmente a maioria dos americanos está a perceber isso.
Corbyn será capaz de mudar a esquerda europeia?
Infelizmente o Corbyn está a enfrentar um desafio interno, tem muito apoio das bases. O curioso é que o partido no parlamento parece estar contra as bases. É uma situação muito peculiar, em parte devido ao legado de influência de Blair, quando as políticas conservadoras entraram no partido trabalhista. Há uma insatisfação particular por causa da forma desonesta como entrou na guerra. Por isso, temos principalmente os jovens a criticar os blairistas, mas o legado ainda está numa parte do partido parlamentar.
Se tivesse de dar uma nota à troika, de 0 a 10 qual seria?
Zero é o mais baixo? Talvez menos 1. É difícil imaginar que poderia ser pior.
Sobre as agências de rating, Portugal ainda está preso por uma agência de rating, a DBRS. Tantos anos depois da crise financeira, porque é que ainda lhes damos ouvidos?
Acho que a influência das agências de rating reflete as profundas ineficiências dos mercados financeiros e da sua irracionalidade. Lembremo-nos que as agências de rating deram a nota máxima aos produtos que levaram ao colapso do sistema financeiro norte-americano. Estiveram envolvidas em fraudes, deceção. Então, porque devemos prestar atenção a estas agências de rating com o histórico tão pobre e com uma honestidade tao questionável é um mistério para mim. O facto de os mercados financeiros ainda lhes prestarem atenção diz mais deles próprios do que qualquer outra coisa.
Última questão, sobre a banca. Os bancos portugueses estão a enfrentar muitas dificuldades, incluindo o banco público. O que deve ser feito para melhorar a banca? E aproveito para lhe perguntar se concorda com o movimento de consolidação do setor impulsionado pelo BCE?
A melhor coisa a ser feita no médio prazo para ajudar a banca é colocar a economia a crescer. Quando temos as economias em recessão os bancos não vão ficar bem porque as pessoas não vão conseguir pagar as dívidas. Por isso, a melhor política para a banca é ajudar a economia. A estratégia de consolidação da banca vai levar a um setor menos competitivo e dinâmico, taxas de juro mais altas e a um sistema financeiro menos capaz de responder às necessidades da sociedade. Acho essa estratégia muito questionável.
Cómo estuvo el 2020
- blog de cdeleon
- 3959 lecturas
Luego del 2018 y 2019, complicados por la guerra comercial de Estados Unidos contra China, la separación de Gran Bretaña de la Unión Europea y la caída de la tasa de crecimiento de Estados Unidos al tiempo que el índice de la bolsa de valores sube, el 2020 rompió todas las expectativas.
La caída de crecimiento económico global más espectacular de la historia puso de relieve que, mientras Asia cayó poco, Europa y América Latina cayeron mucho y EUA cayó un poco menos que Europa, pero mucho más que Asia. China rebotó en el segundo trimestre del 2020, cuando el resto del mundo entró en lo más profundo de la caída, y terminó el año con crecimiento económico.
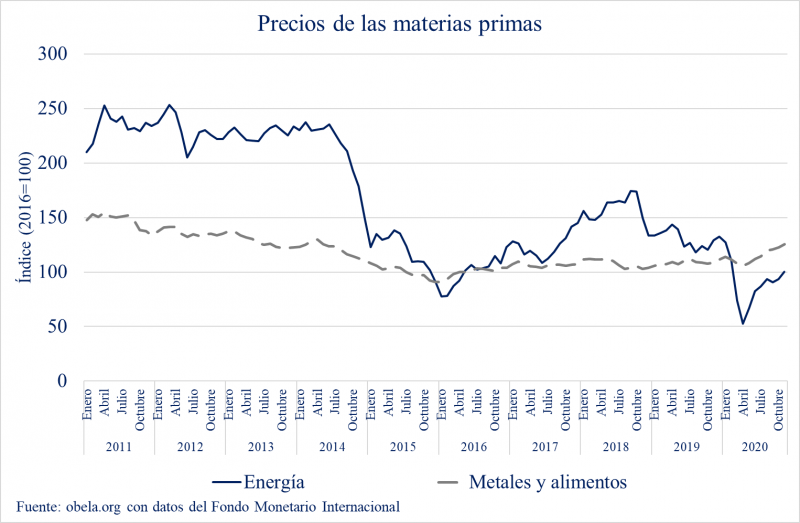
El rebote del tercer trimestre ha sido notable. La profundidad de la caída tuvo que ver con la velocidad de crecimiento previo a la caída. A más crecimiento, menos caída. La excepción fue el Perú. El rebote es simétrico y a más caída, más rebote inicial. De este modo, los datos de la segunda mitad del año fueron positivos lo que incitó a algunos a decir que la crisis había terminado.
La crisis no ha terminado en términos de salud ni económicos. La magnitud de una crisis se aprecia no durante la caída sino cuando toca el fondo. Se parece a la caída de una persona de un edificio. Mientras cae, sigue vivo. Lo critico está cuando toca el suelo. Al momento de reabrir las actividades económicas se han advertido problemas de falta de demanda, de deuda empresarial y de desempleo. De otro lado problemas de suministro y distribución.
Desde el punto de vista del comercio internacional, sorprendentemente los precios de las materias primas recuperaron excepto por combustibles fósiles. La razón no fue una reactivación de la demanda, porque la demanda global que existe es bastante menor que la del año 2019, sino por la inyección del FED de 3.5 billones de dólares (15% del PIB de EUA) a la banca de inversión que reflotó las bolsas de valores y de commodities a partir del 23 de marzo del año que termina. Todas las curvas de materias primas cambiaron de curso ese día menos combustibles fósiles. La inversión privada, ya afectada antes, sigue afectada. Con tasas de interés negativas en EUA y la UE, la banca de inversión y los hedge funds toman prestado para invertir en bolsa. Eso explica la desconexión entre los índices de bolsa y el crecimiento del PIB de EUA, en lo que es claramente una burbuja especulativa. Los índices europeos son menos contradictorios.
Si bien la economía de los Estados Unidos venía con una tasa de crecimiento descendente desde marzo del 2018, en el año en curso se desplomó a -32% anual al segundo semestre del 2020, niveles nunca vistos. Ante tal caída, la Reserva Federal, en su primera decisión de política monetaria del año, bajó la tasa de referencia de los bonos federales en el rango de 0.25- 0.50% por la desaceleración económica, que llevó a una ronda de recortes de tasas en todos los bancos centrales del mundo. Esto generó oportunidades de arbitraje hacia países emergentes con un impacto en el tipo de cambio frente al resto de las monedas, y se observaron aumentos en los niveles de reservas internacionales y fortalecimientos de los tipos de cambio latinoamericanos en general.
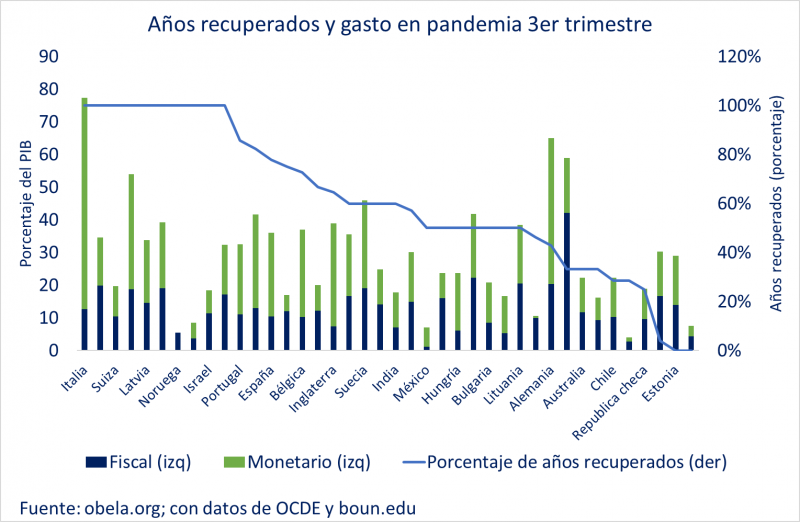
El comercio internacional se recupera aceleradamente, contrario a los estimados de julio, lo que lleva los rebotes iniciales a niveles muy altos. Los problemas planteados, empero, están en el plano fiscal más que en el externo. Los desplomes del PIB van acompañados de caídas en la recaudación fiscal lo que genera dificultades para mantener niveles de gasto público estables. La solución mexicana ha sido recortar los gastos de manera ortodoxa. Casi todos los demás latinoamericanos prefirieron aumentar la deuda interna.
Hay un espejismo en curso. El desplome del PIB de todos, junto con lo estable de la deuda externa, ha resultado en índices deuda/PIB crecientes y en la imagen que hay un problema de deuda externa. Sin embargo, si las reservas aumentan, no debe de haber problemas de deuda externa. En cambio, la caída de los ingresos fiscales en momentos de aumentos del gasto público en salud lleva a más deuda interna y eso general problemas fiscales, no de deuda. La nueva deuda es sobre todo con los seguros sociales y los fondos de pensiones intermediados por los bancos privados dentro de los países.
Finalmente, reiteramos lo que escribimos hace un año, se espera que la tendencia general de la economía mundial continúe su paso lento en la mayoría de las economías, con el claro contraste de las asiáticas que seguirán en crecimiento. Dicha dinámica modificará los ejes económicos del Atlántico al Pacifico de manera estable en adelante. Asia podría verse afectada en particular por las protestas en Hong Kong y la India. Para las economías avanzadas el pronóstico es gris, porque los problemas de la UE no terminan con la salida del Reino Unido. Polonia podría ser candidato a un Polxit dadas las críticas de la UE a sus políticas nacionalistas y Hungría (Hunxit) está por verse. Por otro lado, América Central y América del Sur enfrentan una coyuntura bastante complicada en varios frentes, con inestabilidad política e intromisión abierta de Estados Unidos. Hay movimientos sociales juveniles activos en los países de la costa pacífica y está por verse si no se expande a los de la costa atlántica, Brasil y Uruguay en especial. Junto con África, será de las zonas que menos crecerán este año y el próximo. El país estrella, Bolivia, regresó a su status democrático y habrá que ver cómo Ecuador, Colombia y Venezuela hacen para crecer con los precios de los combustibles fósiles deprimidos y sin retorno. México exporta autos a gasolina a un mercado que compra menos autos y se ha quedado con una inmensa infraestructura turística vacía, junto con las islas de Caribe y el Perú. Se estima que para el 2024 se regresará a los niveles pre pandemia. Cuando eso ocurra, será con otra matriz energética y otros actores externos en la región.
DESCARGA AQUÍ/ENGLISH
Cómo evitar que la crisis del COVID-19 se transforme en una crisis alimentaria: acciones urgentes contra el hambre en América Latina y el Caribe
- blog de amartinez
- 3111 lecturas
La pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) tiene efectos sobre las actividades del sistema alimentario (producción, transformación, distribución, comercio y consumo de alimentos) y sus resultados, sobre todo en términos de seguridad alimentaria y bienestar social.
Hay cinco canales externos a través de los cuales el COVID-19 afecta a la región: i) la disminución de la actividad económica de sus principales socios comerciales y sus efectos; ii) la caída de los precios de los productos primarios; iii) la interrupción de las cadenas globales de valor; iv) la menor demanda de servicios de turismo, y v) la intensificación de la aversión al riesgo y el empeoramiento de las condiciones financieras mundiales.
Descarga aquí
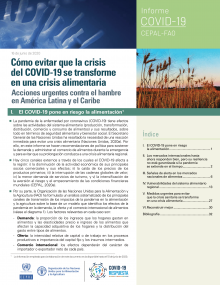
Cómo las redes bancarias amplifican las crisis financieras: La evidencia de la gran depresión
- blog de jaluna
- 6143 lecturas
The Global Crisis emphasised the fragility of international financial networks. Despite this, there has been little historical research into how networks propagate financial shocks. This column explores how interbank networks transmitted liquidity shocks through the US banking system during the Great Depression. During banking panics, the pyramided-structure of reserves forced troubled banks to reduce lending, thus amplifying the decline in investment spending.
How financial networks propagate shocks and magnify recessions is of interest to both scholars and policymakers. The financial crisis of 2007-8 convinced many observers that financial networks were fragile, and while reforms are underway, much remains to be learned about how and why connections between financial firms matter for the macroeconomy. Indeed, the complexity and sheer number of linkages has made it particularly challenging to formulate empirical estimates of their role in amplifying downturns.
Economic theory suggests many channels through which networks may transmit shocks (Allen and Gale 2000, Cabellero and Simesek 2013) and empirical research has provided some evidence of contagious failures flowing through interbank markets, particularly for the recent financial crisis in the US and Europe (Puhr et al. 2012, Fricke and Lux 2012). History should have a lot to say about the role of networks in contributing to the severity of financial crises, but it is a surprisingly lightly studied aspect of earlier periods of financial turmoil – even for well-researched episodes such as the Great Depression. This lacuna exists despite the fact that financial networks of the past may be simpler in structure, thus making it somewhat easier to identify empirically how aggregate variables, such as lending, were affected when linkages were disrupted.
In a recent paper, we document how the interbank network transmitted liquidity shocks through the US banking system and how the transmission of these shocks amplified the contraction in real economic activity during the Great Depression (Mitchener and Richardson 2016). The paper contributes to the growing literature on financial networks and the real economy, illuminating both a mechanism for transmission (interbank deposits) as well as a source of amplification (balance-sheet effects). It also introduces an additional channel through which banking distress deepened the Great Depression and complements existing research on how bank distress during the Great Depression influenced the real economy.
We describe how a pyramid-like structure of interbank deposits developed in the 19th century, how the founding of the Fed altered the holdings of these deposits, and how this structure then influenced real economic activity during periods of severe distress, such as banking panics (Mitchener and Richardson 2016). The interbank network that existed on the eve of the Great
Depression linked large money centre banks in New York and Chicago to tens of thousands of smaller rural banks throughout the US. The money centre banks served as correspondents holding deposits from institutions in the countryside. Interbank balances exposed correspondent banks to shocks afflicting banks in the hinterland. Interbank deposits were a liquid source of funds that could be deployed to meet sudden demands by depositors to convert claims to cash, and the removal of these deposits from correspondent banks peaked during periods that contemporary commentators described as – and that our detailed statistical analysis of bank suspensions confirms were – banking panics. Although the pyramided system of interbank deposits could handle idiosyncratic bank runs, when runs clustered in time and space (i.e. when panics occurred) the system became overwhelmed in the sense that banks higher up the pyramid were forced to adjust to these changes in liabilities by changing their assets (i.e. lending).
We use the timing and location of these panics to statistically identify the causal relationship between panics, deposit withdrawals, and the decline in lending that occurred in banks in reserve and central reserve cities throughout the US. During periods identified as panics, withdrawals of interbank deposits forced correspondent banks to reduce lending to businesses. These interbank outflows led to a substantial decline in aggregate lending, equal to approximately 15% of the total decline in commercial bank lending in the US, from the peak in 1929 to the trough in 1933.
Ironically, the Federal Reserve System had been created with the purpose of preventing crises such as those that had regularly plagued the banking system in the 19th century. We help to explain why the Fed failed to fulfil this basic responsibility. Because the Fed failed to convince roughly half of all commercial banks to join the system, a pyramided-structure of reserves persisted into the third decade of the 20th century and created a channel through which the interbank deposit could influence real economic activity. In theory, pyramided reserves could have been deployed to help troubled banks, but during the banking panics of the 1930s, just as in the panics of the late 19th century, the total size of these withdrawals overwhelmed correspondent banks, leaving those banks with the choice of either saving themselves, contracting on the asset side of their balance sheets, or borrowing from the Fed. With the Fed unable or unwilling to provide sufficient liquidity to support distressed correspondent banks, they were forced to react to interbank outflows by reducing lending, thus amplifying the decline in investment spending. Although the mechanism is new, our results corroborate other studies on the Depression, which emphasise how banking distress reduced loan supply (Bernanke 1983, Calomiris and Mason 2003b).
What might have alleviated this problem? One solution would have been for the Federal Reserve to extend sufficient liquidity to the entire financial system. The Fed could have done this by lending funds to banks in reserve centres. In turn, those banks could have loaned funds to their interbank clients. To do this, banks in reserve centres would have had to accept as collateral loans originated by non-member banks. Banks in reserve centres would, in turn, need to use those assets as collateral at the Federal Reserve’s discount window. However, leaders of the Federal Reserve disagreed about the efficacy and legality of such action.
Another potential solution would have been to compel all commercial banks to join the Federal Reserve System and require all commercial banks to hold their reserves at a Federal Reserve Bank. Due to powerful political lobbies representing state and local bankers, however, Congress was unwilling to contemplate legislation that would have effected such changes. Had they done so, the pyramid structure of required reserves would have ceased to exist, and the interbank amplifier, as defined here, would have been dramatically diminished. That said, given the inaction of some Federal Reserve Banks during the 1930s, had such changes taken place, they may have magnified banking distress as more banks would have depended on obtaining funds through Federal Reserve Banks that adhered to the real bills doctrine. As we show, the costs of the pyramid in terms of a contraction in lending were substantial, but banks still met some of their short-term needs through this structure during the turbulent periods of banking distress.
References
Allen, F and D Gale (2000) “Financial contagion,” Journal of Political Economy 108:1-33.
Bernanke, B S (1983) “Nonmonetary effects of the financial crisis in the propagation of the Great Depression”,American Economic Review, 73(3): 257-276.
Caballero, R J and A Simsek (2013) “Fire sales in a model of complexity”, The Journal of Finance, 68(6): 2549-2587.
Calomiris, C W and J R Mason (2003b) “Consequences of bank distress during the Great Depression”, American Economic Review, 93: 937-47.
Fricke, D and T Lux (2012) “Core-periphery structure in the overnight money market: Evidence from the e-MID trading platform”, Kiel Institute for the World Economy, Working Paper No 1759.
Mitchener, K and G Richardson (2016) “Networked contagion and interbank amplification during the Great Depression”, CEPR Discussion Paper 11164.
Puhr, C, R Seliger and M Sigmund (2012) “Contagiousness and vulnerability in the Austrian interbank market”, OeNB Financial Stability Report, No 24, Oesterreichische Nationalbank.
Consultar mas en: http://www.nakedcapitalism.com/2016/05/how-bank-networks-amplify-financi...
Cómo va el 2017
- blog de ebastida
- 6439 lecturas
Cómo va el 2017
Oscar Ugarteche[1]
Myrsia Sánchez Goicochea[2]
Eduardo Bastida[3]
La economía mundial atraviesa por un periodo de incertidumbre, con bajos precios de los commodities afectando los ingresos por exportaciones que deberían liderar el crecimiento latinoamericano; conforme se ha dicho teóricamente y se han diseñado las políticas macroeconómicas. Como se vio en el artículo anterior el comercio internacional se encuentra estancado y el crecimiento que hay en la región deriva de la inversión o del consumo más no de las exportaciones.
Durante el 2016 la economía mundial creció 3.2%, la tasa más baja desde la crisis financiera internacional. Con optimismo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su último informe WEO (octubre de 2017) prevé que el producto mundial crecerá 3.6% en 2017, por un aumento de la demanda en China, India, Rusia y Brasil. La proyección de crecimiento para EEUU ha disminuido de 2.3% a 2.2% en 2017, y se espera que China crezca 6.8%, e India 6.7%. América latina va lenta pero estable, 1.2% con la recuperación de dos economías grandes antes debilitadas por luchas políticas, -Brasil y Argentina-, y una tercera que continúa afectada: Venezuela. Esta se viene contrayendo desde 2013 con registros de -9.7% en 2016 y -12% en 2017 como se ve en el grafico 1.
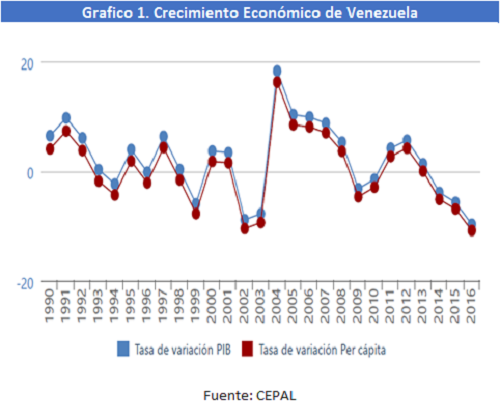
Unión Europea muestra señales de recuperación con 2.3% al cierre del 2017, su mejor año desde la crisis del 2008. En lo que va del año el crecimiento del mundo sigue arrastrado por el crecimiento de China e India, dado que el crecimiento de Europa y EEUU sigue en el rango de 2% (ver gráfico 2) sin generar una demanda sustantiva al mercado mundial. En China no hay más crecimiento por los esfuerzos del gobierno de controlar los riesgos del crecimiento de la deuda y del sector inmobiliario. En la India el freno se dio principalmente por la iniciativa de las autoridades en el control de cambio de divisas. No obstante, los gigantes asiáticos siguen reflejando economías robustas que dan oxígeno al mundo.
Por su parte, EEUU mantiene un ritmo de crecimiento estable pero lejos de alcanzar el 4 % asegurado por Donald Trump, la tasa del 2.2% no es suficiente para arrastrar el crecimiento mundial. El lento avance de la productividad, consumo e inversión se ha reflejado en un débil crecimiento de la economía estadounidense. El nuevo gobierno no le da seguridad ni a los nacionales ni a los inversionistas extranjeros.
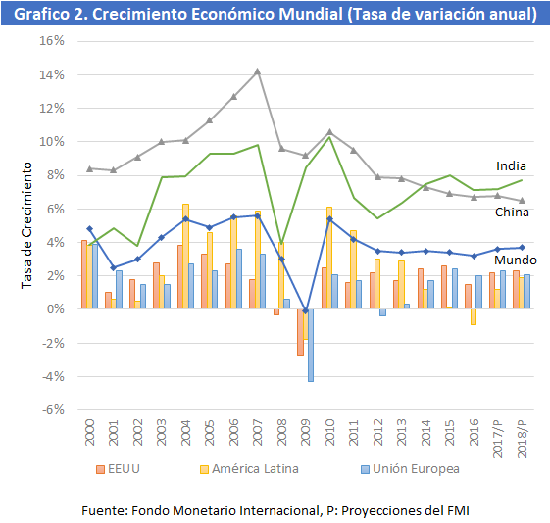
En Europa aún persisten problemas de endeudamiento personal, inestabilidad bancaria y escasa productividad. Esto se ve rodeado de alteraciones políticas que ponen en juego la estabilidad social, como han sido las elecciones alemanas que introdujeron a la nueva derecha al parlamento, las elecciones austriacas que hicieron lo propio y el moviendo independista catalán.
En ese marco, dentro de América Latina se recuperan las dos economías que estaban contrayéndose mientras las demás siguen creciendo a sus ritmos habituales de alrededor del 3%. Según WES, la confianza de los consumidores e inversionistas aún se mantiene en el terreno pesimista en la mayoría de los países.[4] Tanto el Banco Mundial como el FMI sostienen que la recuperación se dará a medida que Argentina y Brasil salgan de la recesión, se prevé que estas crezcan a un ritmo de 2.5% y 0.7% respectivamente; el pronóstico de expansión para México es de 2.1% para el 2017 derivado de la fuerza de la actividad del primer semestre, pero la incertidumbre en torno al TLCAN, políticas internas y condiciones financieras restrictivas impactaran sobre el consumo e inversión.
Para los países de la región que se caracterizan por ser economías primario-exportadoras y receptoras de flujos de capital, las revisiones son a la baja para el 2017. Si se retiran los datos de Venezuela, Brasil, Argentina y Ecuador, el promedio de crecimiento es cercano a 3%, pero en total hay una tendencia de crecimiento más bajo en la región.
América Latina cayó junto con el resto del mundo en la crisis del 2008, rebotó tras la reducción de la tasa de interés de referencia a 0.25% (-1.75% real) en Estados Unidos y la inyección de liquidez al sistema financiero americano. Todo se tradujo en un auge especulativo de los precios de los commodities que terminó en el 2012, cuando la Reserva Federal anunció que subiría la tasa de interés en algún momento y que limpiaría sus balances.
El efecto fue de alteraciones en los tipos de cambio, alzas de las tasas de interés en America latina y caída de los precios de los commodities por el efecto advertencia. Es decir, estos anuncios tuvieron efectos en las expectativas de los inversionistas lo que provocó una baja en los índices de valores, reducción de las reservas, depreciación de las monedas, una baja de los ingresos exportadores y una baja en el crecimiento económico.[5] El horizonte de precios bajos mientras China y la India crecen a tasas altas sugiere que la relación de los precios es con la tasa de interés de Estados Unidos y no con la demanda real.
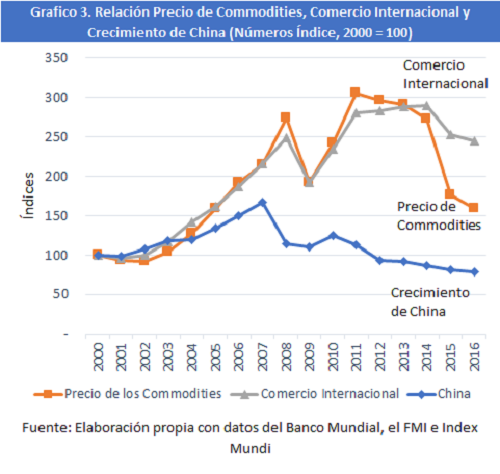
[1] Coordinador Proyecto OBELA, investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas UNAM SNI/CONACYT
[2] Proyecto OBELA
[3] Proyecto OBELA
[4] World Economic Survey, CESifo Group Munich.
[5] Ugarteche, O., et all. (2016). Triple arbitraje, expectativas y crecimiento económico. Economía UNAM.
Cómo va el 2021
- blog de anegrete
- 3148 lecturas
La noticia de mediados de año es que la inflación mundial está subiendo aceleradamente en un año de tasas de crecimiento dispares, mayores a las estimadas en EUA y la Unión Europea (UE), y menores para el resto, salvo para las economías asiáticas que continuaron creciendo en el 2020. La interrogante es por qué se está discutiendo la inflación cuando los índices de precios al consumidor en EUA y la UE están estables, y qué efectos tienen esas discusiones sobre las tasas de interés internacionales.
Cuellos de botella de suministros e inflación
El 2021 se inició con proyecciones económicas muy positivas para Occidente, Oriente nunca experimentó contracciones en el año 2020. El FMI proyectó una recuperación para EUA a una tasa de 6.4%, reajustada a 6.7% en junio por la Oficina de Presupuesto (OMB); y para la Zona Euro de 3.9% ajustado a 4.3% por la UE. América Latina debería de crecer por 3.7% como resultado derivado de aquello.
Sin embargo, lo que se comenzó a observar en julio del 2020 fue que el tráfico de contenedores en el mundo se disparó, quizás reflejo de una dinamización más acelerada del crecimiento del G7. Lo que parecía un disparo relacionado a especulación física de materias primas resultó ser el producto del auge de la demanda de EUA, quien saltó de importar $170,000 millones de dólares en junio del 2020 a $239,000 millones de dólares a junio del 2021, un incremento de 40% anual.
Este brinco en las importaciones estadounidenses de origen chino produjo un auge en la demanda de transporte marítimo y, con él, la demanda de contenedores y de derechos de uso de puerto. Según el Freightos Baltic Index (FBX), el Global Container Freight Index para la ruta del Este de China al Oeste de EUA, subió de 2,000 a 6,000 dólares entre junio del 2020 y 2021. Esta triplicación del costo por contenedor se ve reflejado en el costo del transporte total. Adicionalmente hay cuellos de botella con los puertos de embarque en China.
Según el semanario de Freightos Baltic Index Update, los precios entre Asia y la costa Oeste de EUA (FBX01 diario) aumentó 178% que en la misma época del año pasado. Los precios entre Asia y la Costa Este de EUA (FBX03 Daily) son un 215% más altos ahora que las tarifas hace doce meses. De otra parte, el puerto de Yantian comienza el ordenamiento de los buques y contenedores atascados, mientras los transportistas se enfrentan a la creciente congestión en los principales puertos europeos de Hamburgo y Rotterdam. Los funcionarios portuarios señalan que los retrasos e imprevistos en los horarios de llegada son la causa de la congestión, lo que constituye otra señal de la interconexión del transporte marítimo: los retrasos en otros lugares por otras causas -como el de Suez y ahora el de Yantian- desbaratan las operaciones en otros puertos, lo que provoca nuevos retrasos e interrupciones, como ha sucedido en el último año.
Al no haber capacidad adicional para solucionar el problema, los retrasos atan la oferta y siguen presionando las tarifas. Los importadores y exportadores siguen pagando primas, ahora imprescindibles asegurarse un espacio en algunas rutas. Incluso los cargadores empresariales con nuevos contratos marítimos a largo plazo -firmados a menudo al doble de las tarifas del año pasado- no pueden mover todos sus contenedores sin pagar más.
Sequía e inflación
Dentro del concepto de entrega justo a tiempo en las cadenas globales de valor hay ahora un problema de sequías. El Oeste de EUA tienen sequías entre moderadas y extremas, que afecta las cosechas de esa región del país. El vecino México, según la NASA experimentó una de las sequías más extendidas e intensas en décadas con el 85% del país se enfrentado a condiciones de sequía desde el 15 de abril de 2021. El alcalde de la Ciudad de México la calificó como la peor sequía en 30 años para la ciudad, que alberga a unos 9 millones de personas. Esta sequía impacta sobre los precios de los productos agrícolas que han visto un aumento en el primer semestre del 2021. Las reservas de agua están en 25% de su nivel normal lo que impacta sobre regadíos.
La sequía también afecta a Brasil y Argentina, grandes productores de soya lo que impacta sobre el precio de este producto alimenticio que sirve de forraje animal. La soya es la principal fuente de proteína vegetal y un componente importante de los alimentos balanceados que se usan para la nutrición animal en el mundo.
Bancos Centrales e Inflación
Para contrarrestar las inflaciones producidas por estas causas, los bancos centrales se aprestan a hacer reajustes de tasas de interés, actualmente situadas en los niveles más bajos reales de las últimas décadas. La Reserva Federal adelantó el plazo de la próxima subida de tipos de interés ante el incremento del índice al consumidor de EUA a 2.4% para el año 2021 en su conjunto. Entre mayo del 2020 y mayo del 2021 ha subido 5%. El banco central dejó por unanimidad su tipo de interés de referencia a corto plazo anclado cerca de cero aunque con rumores que al 2023 subirán. En la UE la inflación ronda el 1.9% y no hay ninguna señal que el BCE suba las tasas de interés.
De otro lado, en México, con inflación de 5.89%, BANXICO subió la tasa 0.25% y anticipa seguir subiendo mientras la inflación no de baje de 5%. Brasil, con una inflación media de 6.13%, subió la tasa de interés básica. Colombia tiene una inflación de 3.3% aunque el índice de precios de alimentos y bebidas aumento 9.5%. Ni el Perú ni Chile observan alzas en el IPC fuera de lo normal y los bancos centrales no han movido sus tasas.
Descargar / English
Cómo va el 2022
- blog de bacosta
- 3070 lecturas
En enero del año en curso el FMI predijo que sería un año de bajo crecimiento con alta inflación. Desde entonces el FMI ha reducido dos veces sus proyecciones dando una perspectiva sombría de lo que será el crecimiento global. El OBELA estimó que el FED y el Banco Central Europea estaban en un dilema donde o, caminaban con inflación alta y alguna recuperación o utilizaban los instrumentos monetarios convencionales de alzar la tasa de interés, y tumbar la dinámica frágil del consumo e inversión, para bajar la inflación. Había diferencia entre el FED que tenia un problema monetario y el BCE que reconocía los problemas geopolíticos de la inflación. El resultado ha sido que ambos decidieron subir la tasa de interés y reducir la liquidez, con sus consecuencias previsibles.
El FED, banco central de los Estados Unidos, frente a una inflación creciente y desenfrenada, en el mes de enero del año en curso, anunció que, dado que la política monetaria determina la tasa de inflación en el largo plazo, deberían ajustar la tasa de interés para afirmar la tasa de inflación de 2% en el largo plazo. La tasa de interés de los certificados de Fondos Federales a tres meses estaba en ese momento en 0.08%. La tasa de fondos federales es la tasa de interés a la que bancos e instituciones de crédito prestan sus balances de caja a otras instituciones análogas en la noche, sobre una base no colateralizada.
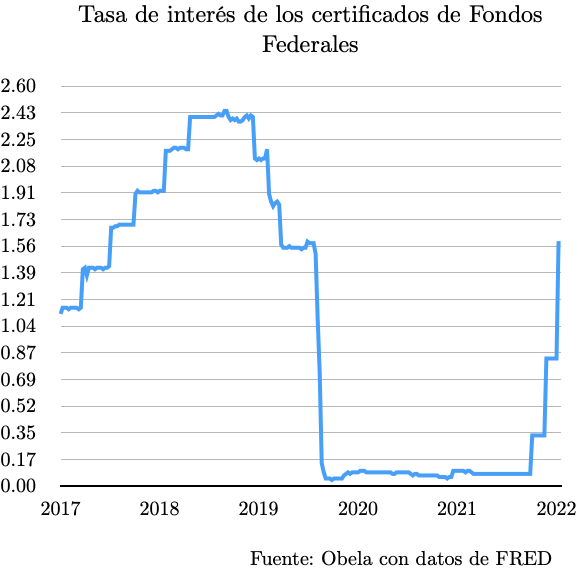
En marzo comenzaron a subir la tasa a ritmos de 0.25% a la vez y en junio ya está en 1.58%. Dado que la inflación anualizada a mayo es 8.2%, la tasa de interés real es de -6.7%. La interrogante es si deberán de subirla por encima de la tasa de inflación para lograr controlarla o si la inflación bajara a darle el encuentro en algún vecindario tornando el 4%, por efecto de estas alzas. Lo cierto es que no toda la inflación es monetaria, aunque en EE. UU. una parte importante si lo es. La escasez de microchips, la sequía y los aspectos geopolíticos de los precios de la energía no son monetarios y serán persistentes.
La interrogante es el impacto en la economía mundial de absorber el 20% del PIB en activos financieros, para devolverle al FED un tamaño normal de balances (pasó de 20% a 40% en marzo del 2020). El impacto sobre los mercados de capitales y de acciones, así como los mercados de commodities son incuestionables. Probablemente la prensa y los políticos le echen la culpa a Ucrania, pero en realidad, estos ajustes de liquidez sumado al alza de la tasa de interés conducen a una recesión que podría ser mundial o al menos, severa para los países centrados en el atlántico. Lo cierto es que en un contexto de baja de precios de commodities, el alza del trigo y la energía son un contrapeso para mantener la inflación estable.
Mientras tanto el Banco Popular de China, su banco central, mantuvo la tasa en 2.9% estable desde noviembre del 2015 y marzo del 2022. Ante la desaceleración económica de un proyectado 5% de crecimiento en enero a 4.3% en abril, tomó medidas contra cíclicas, una de las cuales fue reducir la tasa de interés. Están despreocupados por el tema de la inflación, que no los aflige, y centrados en la recuperación de la producción. El BPC bajò la tasa de interés de los prestamos a un año (Loan Prime Rate LPR) de 4.31% en julio del 2019 a a 3.85% en abril del 2020, al inicio de la pandemia. Ante la caída del crecimiento proyectado en el 2022 lo redujo aún más a 3.70% en enero del 2022. Las tasas a cinco años fueron igualmente reducidas de 4.85% en julio del 2019 a 4.65% en abril el 2020 y a 4.45% en mayo del 2022
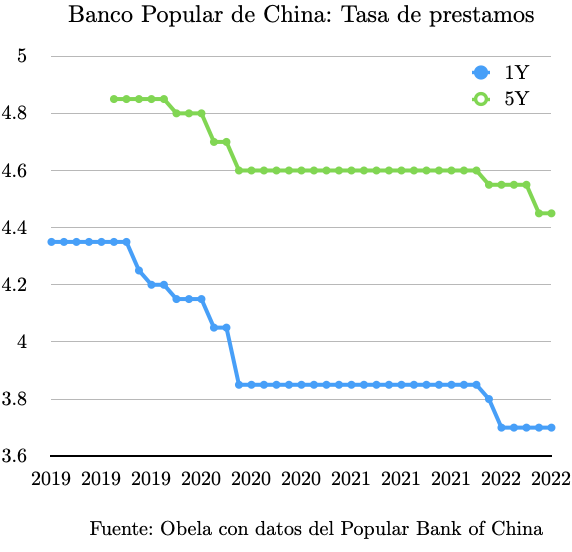
El contraste de las alzas de las tasas en occidente por la inflación, con la baja de las tasas para reactivar la economía en China muestra como el país asiático enfrenta la inflación a través de aumentos de oferta. De este modo, el trigo, el gas y petróleo que no sale a occidente por las sanciones económicas de occidente, se vende en China y llega en tren directo desde Rusia en seis días. Este podría ser el inicio de la creación de un centro de comercio de commodities en China que complemente al existente desde el siglo XV en Holanda. Opera, desde luego, en yuanes.
El cambio de los niveles de las tasas de interés en un contexto de economías abiertas llevaría a una depreciación del yuan porque saldrían los inversionistas de yuanes para pasarse a dólares. Sin embargo, como las tasas de China son el doble de las del EEUU esto no puede ocurrir. De otro lado, no hay apertura de las cuentas de capitales, para evitar una repetición del ataque conta el Yen en 1986-1990.
Los lideres de los BRICS han externado su interés en profundizar la cooperación entre sus países. Durante el primer trimestre del 2022 el comercio entre Rusia y China creció 28.7% frente al mismo periodo del año anterior. Las importaciones de carbón de la India desde Rusia se multiplicaron por 6 y las de petróleo se incrementaron 3.5 veces, hasta alcanzar un suministro de 1,000,000 de barriles diarios.
Así como la tasa de interés del gigante asiático se separó de la política monetaria occidental, también lo hizo el precio del petróleo. En Occidente el precio del petróleo rebasa los 100 USD. China e India pagan el equivalente a 70 USD por petróleo de ruso y un precio preferencial por el de Arabia Saudí.
Al haber restringido el acceso de Rusia mediante Swift (sistema internacional de pagos), los pagos del comercio con China e India, así como los recientes acuerdos de exportación de fertilizantes y cereales se han realizado en rupias, rublos y yuanes mediante CIPS (sistema Chino de pagos). China también plantea realizar en yuanes las importaciones de petróleo desde Arabia Saudí, para quien representa 25% de sus ventas.
Sin duda el gigante asiático saldrá fortalecida el año 2022, con una moneda que ahora se sabe es la de reservas de Rusia y de otros miembros de la Alianza Euro Asiática. Crecientemente importa menos el volumen de transacciones en una moneda, y mas el nivel de reservas internacionales en una moneda. Dice el FMI que el yuan es la quinta moneda de reservas internacionales del mundo, después del dólar, euro, libra, y yen. ( https://data.imf.org/?sk=E6A5F467-C14B-4AA8-9F6D-5A09EC4E62A4). El peso del dólar ha decaído de ser el 90% de las reservas en la década de 1960 a ser el 59% en mayo del 2022 y eso parece irreversible. Es el fruto de los manejos del FED que nunca han considerado que su tasa de interés impacta al mundo positiva o negativamente; o en todo caso, no le importa. Al resto si y eso se muestra con el manejo de las reservas. El año se anticipa que cerrara con tasas de inflación bordeando los dos dígitos y tasas de crecimiento cercanas a 2%, después de inflación. Estados Unidos crecerá 2.3% en el 2022 y 1.8% en el 2023. (Conference Board) América latina tendrá más suerte con tasas de crecimiento bordeando el 3% en Centroamérica, México con menos de 2%, los sudamericanos entre 1.5% de Chile y 0.8% de Brasil con los picos altos de Colombia, Bolivia y el Perú de 3% o más.
Cómo va el mundo al 2018
- blog de anegrete
- 4126 lecturas
Al inicio del 2018 las perspectivas de crecimiento de la economía mundial estaban marcadas por la posibilidad de una confrontación comercial, generada por las políticas proteccionistas de EEUU; por crecientes riesgos de movimientos de capitales hacia EEUU resultado de las sucesivas alzas de la tasa de interés de la Reserva Federal estadounidense (FED); por la incertidumbre generada por el BREXIT y la reconfiguración del mercado europeo; por el creciente nivel de endeudamiento de las economías centrales; por el poder de la gran banca internacional para trasferir sus problemas a los fiscos de las economía centrales; y por la permanencia de China e India como las economías más dinámicas frente al estancamiento de las economías centrales.
En marzo se inició la escalada de agresiones comerciales entre EEUU y China, con la imposición americana de aranceles a las importaciones paneles solares y lavadoras chinas. Esto inició un conflicto con retaliaciones de aranceles. Para el cierre del año, dicha guerra acumula un saldo con un valor estimado de $363 mil millones de dólares, con aranceles a más de 13 mil productos. En el marco del G20 en Buenos Aires, Argentina, los mandatarios declararon una tregua arancelaria por 90 días desde el 3 de diciembre, que frenará que los aranceles pasen de 10% a 25% en enero. Las agresiones se han trasladado a la esfera corporativa, con la detención cruzada de representantes corporativos tecnológicos. Canadá detuvo a la CFO de Huawei acusada de fraude por EEUU, mientras China detuvo a un ciudadano canadiense acusándolo de amenazar su seguridad nacional y a un diplomático canadiense del International Crisis Group también acusándolo de amenazar la seguridad nacional del país. El problema de fondo es que Huawei de China ha logrado sacar al mercado la tecnología 5G de internet y lo está vendiendo, desde agosto, mientras AT&T aun no saca el suyo a diciembre de 2018. La respuesta americana fue acusar a China de tratar de espiar con el 5G a occidente y ha convencido a Australia, Nueva Zelandia de no comprarlo y está influenciando a Canadá y la Unión Europea de no hacerlo. Eso partiría el mercado de 5G en dos, occidente para AT&T, y el resto del mundo para Huawei. China ya ganó la carrera tecnológica, a pesar de todo. El 5G es la red que se requiere para el internet de las cosas por su velocidad y complejidad.
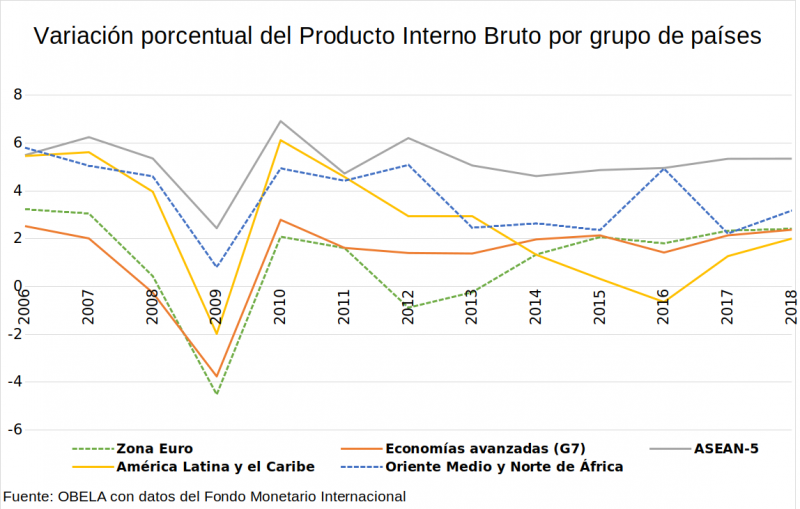
La tendencia al alza de la tasa de interés de la FED, que se anunció desde mayo del 2013 y comenzó realmente desde diciembre de 2016, continuó con aumentos de 0.25% en marzo, junio y setiembre. Actualmente se encuentra en un nivel de 2.25% y, de acuerdo a los anuncios, se mantendrán los aumentos trimestrales hasta alcanzar el 4% en el 2020, o alrededor de 2% real. Las consecuencias sobre las tasas de interés en el resto del mundo, especialmente en las economías periféricas ancladas en la economía estadounidense, aún no han sucedido. En América Latina, sólo México acompañó el compás de los aumentos, con un alza acumulada de 2.25 puntos durante 2018, hasta una tasa del 8%. El resto de las economías han ajustado sus tasas de interés sobre objetivos internos de inflación, salvo Argentina y Venezuela, que atraviesan procesos de alta e hiper inflación. Los otros efectos si ocurrieron; se depreciaron los tipos de cambio y bajaron los precios de las materias primas.
Durante el año, se llevó a cabo una extraña negociación para renovar el TLC de América del Norte (1994), en el marco de la guerra comercial entre EEUU y China que inició con aranceles unilaterales puestos sobre el acero y el aluminio por EEUU sin retaliaciones. De manera antitética, la economía estadounidense avanzó sobre un acuerdo regional “trilateral” que en realidad es la suma de dos acuerdos bilaterales; y, por otro lado como ha hecho antes, sobre un bloqueo comercial y la protección a su mercado interno.
La firma del nuevo T-MEC no significó la cancelación de las políticas proteccionistas. Al contrario, incluye la prohibición de firma de nuevos acuerdos de libre comercio con China y Cuba a México y Canadá, al mismo tiempo que un aumento del contenido regional en la industria automotriz. Otro elemento es la prolongación de los derechos de autor a 70 años, fatal para la industria de fármacos genéricos. El nuevo Acuerdo incorporó la ampliación del proteccionismo americano al bloque en su conjunto. Por lo pronto, las consecuencias de todo lo anterior, más las barreras arancelarias de las economías importadores más grandes, se han asimilado vía el encarecimiento de las importaciones y el alza de precios de los bienes finales, que ha reducido el volumen de comercio y lo ha dejado en un nuevo piso de crecimiento moderado de 4% (ver gráfico). Las exportaciones de China se vieron afectadas en marzo del 2018 pero recuperaron su nivel y sendero; y mientras que las importaciones americanas siguen creciendo las de China se han estancado en lo que bien puede convertirse en una política de industrialización de bienes de consumo, que es lo que China importa de EEUU.
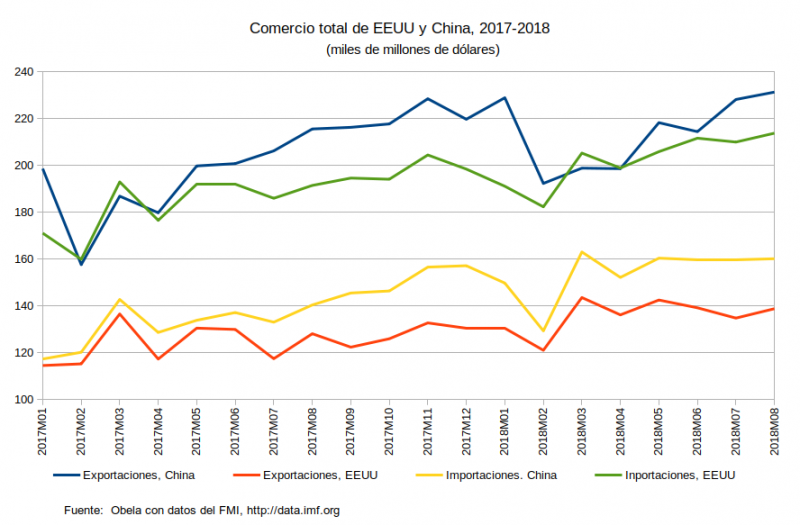
La situación de la guerra comercial es que mientras EEUU ya cubrió con aranceles el íntegro del universo de su comercio importador de China, lo único que le queda es aumentar los aranceles. China tiene, de su lado, mucho más espacio para gravar nuevos productos y además aumentar aranceles. La diferencia es que mientras EEUU importa bienes intermedios y de capital de China, a la inversa, China le importa bienes de consumo y alimentos. En el corto plazo, para China sustituir el mercado de bienes de consumo es fácil; en cambio para EEUU, sustituir la provisión de bienes de capital e intermedios hechos a la medida puede ser imposible. Europa es el cambio natural de proveedores de bienes de consumo. Hay que recordar que el outsourcing fue un invento estadounidense para mejorar la productividad de sus empresas y que las zonas económicas especiales de China fueron diseñadas para acomodar este outsourcing.
El mercado financiero internacional registró un desempeño mediocre durante el año. Sin embargo, hay que recordar que está sostenido sobre una lógica de protección por los Estados nacionales y ausencia de normas internacionales, lo cual ha permitido la construcción de gigantescas burbujas y niveles de endeudamiento imposibles de saldar, dado el bajo desempeño de las economías maduras. Poco se avanzó en 2018 hacia al establecimiento de un mayor marco regulatorio a la actividad financiera y los Acuerdos de Basilea IV, definidos para evitar una colapso como el sucedido en 2008. El escenario, en el corto plazo, de alto riesgo financiero por el colapso de mercados especulativos se mantiene. Los índices principales del mundo están en declive desde octubre y el año cierra con el índice Dow Jones debajo del nivel de enero.
En términos generales, el escenario para el 2019 es el acumulado de los problemas no resueltos en el 2018. Mientras se mantengan las economías centrales estancadas y con una tendencia a la baja de su productividad, no se detenga el aumento de aranceles y políticas proteccionismo estadounidenses y las alzas de su tasa de interés, el escenario para la economía mundial (salvo las economías emergentes asiáticas) el 2019 será aún más difícil. América Latina, que exporta mano de obra barata desde la Cuenca del Caribe hacia Estados Unidos y materias primas desde América del Sur a la China, mantendrá crecimiento bajo. La región no crece por exportaciones sino por inversiones y por consumo. Europa no crecerá gran cosa por el efecto de la incertidumbre sobre si habrá o no BREXIT. A todo esto se le agrega el creciente riesgo de una nueva crisis financiera americana contagiada, producto de la falta de regulación internacional. A esto hay que sumar el costo del cambio climático sobre la economía mundial en cuánto destrucción material.
DE HACERNOS TONTOS, EMPLEO Y TASAS DE INTERÉS EN ESTADOS UNIDOS
- blog de tvalencia
- 6291 lecturas
En América latina vivimos prendidos de la noticia de la tasa de interés de Estados Unidos. La excepción es el Perú donde parece que la noticia que reúne a la opinión pública en esta temporada son las elecciones del próximo año. La razón por la que vivimos prendidos de esa noticia es porque un alza a niveles más normales de la tasa de interés básica americana va a encarecer nuestro costo de la deuda pero va a acentuar aún más la baja en los precios de la materias primas que aumentaron de precio desde el 2003 y luego del 2008, cuando el techo de la tasa básica de interés fue rebajada a 0.25%; lo que con una inflación de 2% aproximadamente da una tasa efectiva de interés de -1.75% convirtiendo el ahorro en dólares en una gran pérdida; pero la toma de préstamos de diversos plazos en un gran regalo.
Para los jóvenes que no habían visto una tasa de interés negativa en dólares antes, esto ha pasado únicamente en los años post crisis del petróleo de los 70 del siglo XX. Eso llevó a un endeudamiento alto para el desarrollo de infraestructura y empresas públicas dado que estando el dinero regalado, no había pierde, como ahora. Lo que siguió a la tasa negativa de los años 70 fue el record histórico de la tasa de interés americano que llegó a 18%, quebrando todo y a todos en el camino, incluida varias visiones teóricas; países socialistas y economías desarrollistas; y empresas, americanas y extranjeras.
Ahora, tras casi siete años seguidos de tasas negativas, la más larga serie continuada de la historia monetaria americana; y casi quince años en total, la más larga de la historia económica (con intervalos positivos en los años del 2003 al 2007) parecería que la economía americana va a intentar regresar a la normalidad. El indicador clave es el empleo.
El empleo en Estados Unidos se mide de un modo diferente al modo Europeo donde el que no tiene empleo está desempleado. En Estados Unidos el que no tiene empleo merece un seguro de desempleo durante un periodo corto. En Estados Unidos desempleado está quien ha estado buscando trabajo las últimas cuatro semanas. Si se deja de buscar empleo, la estadística del desempleado desaparece. La persona no está desempleada sino que no trabaja, que no es lo mismo. Al dejar de buscar trabajo deja de percibir seguro de desempleo. El seguro de desempleo cubre 26 semanas de un año que es lo que se puede solicitar como máximo.
La proporción de la fuerza de trabajo empleada en septiembre del 2008 era del 66% de la fuerza de trabajo, definidos como aquellos en edad de trabajar, total de Estados Unidos; en diciembre del 2014 la población empleada fue del 62.7% de la fuerza de trabajo. De este modo el desempleo de agosto del 2008 se calcula sobre el 66% de la fuerza de trabajo que estaba empleada y en diciembre del 2014 sobre 62.7%. Así, no es lo mismo decir que la tasa de desempleo bajó entre el 2008 y el 2014 si hay que agregarle 3.3% de población desempleada que dejó de buscar empleo porque no lo encontró y se desanimó. Cuando se lee que el desempleo en agosto 2014 fue de 6.1%, hay que agregarle 3.3% más para hacerlo comparable con la situación en septiembre del 2008. Según el Bureau of Labor Statistics entonces, en agosto del 2014 el desempleo si se incluye ese 3.3% de contracción de la fuerza de trabajo, suma 9.4% versus 6.1% también en septiembre del 2008. Hay menos desempleo total, incluido el de los que no buscan ya empleo por desesperanza, en el 2014 que en el 2008. Ajustado a agosto del 2015 esto cambia con 6 millones de personas no contempladas como desempleadas que están buscando trabajo a la que hay que sumar a los 8 millones de desempleados que buscan trabajo. Esto aumenta en 80% el desempleo real en Estados Unidos y se asemeja más a lo que se ve en las calles y en las protestas sociales.
Los datos del recuadro son descendentes desde Agosto del 2014 pero son casi 80% más grandes que los datos oficiales que solo contemplan a los de la categoría (a). El fenómeno es que las personas pierden la esperanza y dejan de buscar trabajo constantemente para poder ganarse la vida en el sector informal. El seguro de desempleo cubre 26 semanas en un año y es una fracción del salario del desempleado. Así se trasladan de la categoría de desempleados en la fuerza de trabajo a la categoría de fuera de la fuerza de trabajo aunque responden en las encuestas del Bureau of Labor Statistics que quieren trabajar. Esto mismo pasó en las economías latinoamericanas de los años 80.
En el marco del 9.4% de la población económicamente activa buscando empleo en agosto del 2008 es que se redujo el techo de la tasa de interés básica a 0.5% primero y a 0.25% después. No hay las condiciones de empleo para regresar las tasas a sus niveles normales históricos, salvo que el nuevo normal del desempleo total sea el 8.5% de la fuerza de trabajo. Lo que no se mide es cuánto de esta fuerza de trabajo está siendo sustituida por migrantes ilegales que tienen un salario infinitamente menor. Estas son buenas razones para no haber subido el techo de la tasa de interés básica el 17 de setiembre, nueve trimestres después del primer anuncio efectuado por Bernanke de que sería bueno subirlas pero “no ahora”, en junio del 2013.
El reflejo de este alto nivel de desempleo total, que no incluye a los migrantes informales, es la dinámica del consumo. El crecimiento de la economía estadounidense históricamente ha sido arrastrado por el consumo. El problema actual es que el crecimiento de esta variable es frágil y volátil, con una tendencia decreciente desde 1980.
Para que pueda el FED estar tranquilo de que la crisis ya pasó, el consumo debería de regresar a tasas de crecimiento similares a las de los años 90. Esa recuperación aún se ve muy endeble en el 2015.
El otro lado de esto es si la tasa de interés se puede mantener negativa en términos reales por más tiempo. La respuesta es que mientras las expectativas sean que va a subir, los efectos financieros son idénticos, como se ha visto en los precios de los commodities, los tipos de cambio, los índices de bolsa y las tasas de crecimiento del PIB de las economías emergentes. Estados Unidos sin hacer nada, tiene los precios de las materias primas y la energía abajo, el costo de capital en cero y un dólar fuerte.
Algún día subirán la tasa de interés, de todas maneras. El lado positivo es que cuando lo hagan ya no nos va a importar en las economías emergentes porque el daño ya está hecho.
Véase adjunto el texto con gráficos.
Decrecimiento económico, estabilidad financiera y revueltas políticas
- blog de cdeleon
- 3509 lecturas
En los últimos tres años, medido por trimestres, Estados Unidos ha tenido una tasa de crecimiento económico descendente con 3,8% en el primer trimestre del 2018 y -31,4% en el segundo trimestre del 2020. El resultado de este crecimiento descendente es que el PIB en dólares constantes de Estados Unidos en septiembre del 2020, fue análogo al que tuvo en junio del 2019. Al contrario, el índice Standard and Poor de la bolsa de Nueva York entre enero del 2018 y diciembre del 2020 pasó de 2,886 puntos a 3,756 puntos como constatación de un evidente divorcio absoluto entre la economía real y la dinámica de las bolsas. De su parte, las empresas listadas en la bolsa de Nueva York reparten dividendos con dinero prestado a tasas cero, lo que induce a invertir más en las bolsas a pesar que la realidad está en otra parte. El divorcio entre la economía real y la financiera se inició cuando se liberalizaron los mercados cambiarios en 1973, y se acentuó desde 1994, cuando empresas financieras tomaron el modelo de Black y Scholes con un nuevo instrumento “opciones”, que permite comprar o vender acciones o commodities a futuro a un precio determinado hoy.
Lo novedoso de la primera semana de enero del 2021 es que se ha roto también la relación entre política y expectativas racionales en las bolsas de valores. La agresiva invasión de la Explanada Nacional en Washington DC, por fanáticos republicanos el 6 de enero, fue una actividad política organizada, coordinada y dirigida con antelación. Republicanos de todo el país llegaron a Washington para asaltar el Capitolio, armados hasta los dientes algunos de ellos, muchos con experiencia militar, incluso en uniforme. El objetivo era tomar el control físico del Capitolio, es decir, hacer un golpe de Estado para entregarle el poder renovado al presidente saliente.
Lo previsible era que se produjera una reacción nerviosa en las bolsas y se retrajeran los índices de forma importante por un aumento del riesgo político nacional. Empero la tendencia alcista no se ha detenido en medio de la incertidumbre del futuro de Trump y la expresión de la crisis de la democracia en Estados Unidos.
Todo señala que, en la tercera década del siglo XXI, la inestabilidad política no es sinónimo a inestabilidad económica o financiera, contrario a las grandes crisis. Si se miran las protestas sudamericanas de la última parte del año 2020, todas fueron acompañadas de una revaluación de la moneda del país (Colombia, Perú y Chile). La explicación para el sur está en que la devaluación del dólar, por efecto de la inyección masiva de esa moneda por el FED, parece impactar más que la inestabilidad política. En Estados Unidos, no hay explicación más allá de que es mucho ruido y pocas nueces. No parece existir el horizonte de que se está ante el inicio de una etapa donde habrán fuerzas que desestabilizarán al nuevo gobierno Demócrata durante los siguientes cuatro años.
Lo que sí parece estar correlacionado es el tamaño del impacto económico con las protestas. No hay ningún tipo de margen entre las contracciones económicas con la radicalidad de las protestas. Eso habla de una saturación social y de una presión social que se gestó desde antes de la pandemia en una lista larga de países más allá de América Latina. Los temas de incertidumbre económica y laboral sumadas a la precariedad social y de salud y a los ingresos bajos y concentrados en países con altas tasas de crecimiento, ha resultado en revueltas importantes. La más reciente y violenta ha sido la toma del Capitolio en Washington, en una economía con una baja tasa de crecimiento, pero con un rebote importante, como expresión de una población pobre y precaria que se siente robada de un resultado electoral y su ingreso y piensa que un mejor futuro está atado a su líder, tramposo y mentiroso. La violencia vista en Washington es única en cuanto a ninguna de las revueltas vistas en Sudamérica los protestantes fueron armados.
La crisis del COVID19 expone más a los que no tienen empleo formal que deben de salir a la calle a ganarse el pan. La recuperación de la producción y los nuevos eslabonamientos de las cadenas globales de valor ayudan a la mejora de los indicadores económicos y posiblemente a que el ingreso de estos informales mejore. Al contrario, la mortalidad en ese sector continuará siendo alta y los contagios seguirán expandiéndose mientras la vacuna no esté masificada y eso va a tardar porque las fabricas existentes no se dan abasto para producir, al menos 7500 millones de vacunas para toda la humanidad de manera rápida. Se requerirían de plantas nuevas de fabricación, que hay que construir, y de mecanismos de distribución refrigerados masivos, que hay que desarrollar, que por ahora no existen.
Ordinariamente se sale de las crisis con teorías económicas distintas de las que las indujeron. Esta vez, el único desempeño económico exitoso es el de China y sus vecinos de Asia. Mientras el control del pensamiento económico (revistas y premios Nobel) estén centrados en el binomio anglo-sajón, no habrá mucho espacio para lo nuevo en occidente. Todo señala que la renovación vendrá de fuera de la esfera anglosajona y de occidente, como la dinámica económica y un espectáculo cinematográfico.
DESCARGA AQUÍ / ENGLISH
Demonizing State-Owned Enterprises
- blog de anegrete
- 3642 lecturas
KUALA LUMPUR , Aug 14 2018 (IPS) - Historically, the private sector has been unable or unwilling to affordably provide needed services. Hence, meeting such needs could not be left to the market or private interests. Thus, state-owned enterprises (SOEs) emerged, often under colonial rule, due to such ‘market failure’ as the private sector could not meet the needs of colonial capitalist expansion.
Thus, the establishment of government departments, statutory bodies or even government-owned private companies were deemed essential for maintaining the status quo and to advance state and private, particularly powerful and influential commercial interests.
SOEs have also been established to advance national public policy priorities. Again, these emerged owing to ‘market failures’ to those who believe that markets would serve the national interest or purpose.
However, neoliberal or libertarian economists do not recognize the existence of national or public interests, characterizing all associated policies as mere subterfuges for advancing particular interests under such guises.
Nevertheless, regardless of their original rationale or intent, many SOEs have undoubtedly become problematic and often inefficient. Yet, privatization is not, and has never been a universal panacea for the myriad problems faced by SOEs.
Causes of inefficiency
Undoubtedly, the track records of SOEs are very mixed and often vary by sector, activity and performance, with different governance and accountability arrangements. While many SOEs may have been quite inefficient, it is crucial to recognize the causes of and address such inefficiencies, rather than simply expect improvements from privatization.
First, SOEs often suffer from unclear, or sometimes even contradictory objectives. Some SOEs may be expected to deliver services to the entire population or to reduce geographical imbalances.
Other SOEs may be expected to enhance growth, promote technological progress or generate jobs. Over-regulation may worsen such problems by imposing contradictory rules.
To be sure, unclear and contradictory objectives – e.g., to simultaneously maximize sales revenue, address disparities and generate employment — often mean ambiguous performance criteria, open to abuse.
Typically, SOE failure by one criterion (such as cost efficiency) could be excused by citing fulfillment of other objectives (such as employment generation). Importantly, such ambiguity of objectives is not due to public or state ownership per se.
Second, performance criteria for evaluating SOEs — and privatization — are often ambiguous. SOE inefficiencies have often been justified by public policy objectives, such as employment generation, industrial or agricultural development, accelerating technological progress, regional development, affirmative action, or other considerations.
Ineffective monitoring, poor transparency and ambiguous accountability typically compromise SOE performance. Inadequate accountability requirements were a major problem as some public sectors grew rapidly, with policy objectives very loosely and broadly interpreted.
Third, coordination problems have often been exacerbated by inter-ministerial, inter-agency or inter-departmental rivalries. Some consequences included ineffective monitoring, inadequate accountability, or alternatively, over-regulation.
Hazard
Moral hazard has also been a problem as many SOE managements expected sustained financial support from the government due to weak fiscal discipline or ‘soft budget constraints’. In many former state-socialist countries, such as the Soviet Union and Yugoslavia, SOEs continued to be financed regardless of performance.
Excessive regulation has not helped as it generally proves counter-productive and ultimately ineffective. The powers of SOEs are widely acknowledged to have been abused, but privatization would simply transfer such powers to private hands.
Very often, inadequate managerial and technical skills and experience have weakened SOE performance, especially in developing countries, where the problem has sometimes been exacerbated by efforts to ‘nationalize’ managerial personnel.
Often, SOE managements have lacked adequate or relevant skills, but have also been constrained from addressing them expeditiously. Privatization, however, does not automatically overcome poor managerial capacities and capabilities.
Similarly, the privatization of SOEs which are natural monopolies (such as public utilities) will not overcome inefficiencies due to the monopolistic or monopsonistic nature of the industry or market. The key remaining question is whether privatization is an adequate or appropriate response to address SOE problems.
Throwing baby out with bathwater
SOEs often enjoy monopolistic powers, which can be abused, and hence require appropriate checks and balances. In this regard, there are instances where privatization may well be best. Two examples from Britain and Hungary may be helpful.
The most successful case of privatization in the United Kingdom during the Thatcher period involved National Freight, through a successful Employee Stock Ownership Plan (ESOP). Thus, truck drivers and other staff co-owned National Freight and developed personal stakes in ensuring its success.
In Hungary, the state became involved in running small stores. Many were poorly run due to over-centralized control. After privatization, most were more successfully run by the new owners who were previously store managers.
Hence, there are circumstances when privatization can result in desirable outcomes, but a few such examples do not mean that privatization is the answer to all SOE problems.
Privatization has never been a universal panacea. One has to understand the specific nature of a problem; sustainable solutions can only come from careful understanding of the specific problems to be addressed.
Deuda externa: una pesadilla recurrente
- blog de jlcal
- 4632 lecturas
“Los incumplimientos por gobiernos extranjeros de su deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses. externa son tan numerosos y ciertamente tan cercanos a ser universales que es fácil tratar sobre ellos nombrando a aquellos que no han incurrido en incumplimiento, que aquellos que lo han hecho. Además de aquellos países que incurrieron técnicamente en incumplimiento, existen algunos otros que pidieron prestado en el exterior en su propia moneda y permitieron que esa moneda se depreciara hasta menos de la mitad de su valor nominal y en algunos casos a una fracción infinitesimal. Entre los países que actuaron así cabe citar a Bélgica, Francia, Italia y Alemania.”
John Maynard Keynes, Defaults by foreign governments, 1924
Todo indica que los problemas de sobreendeudamiento externo en el sistema-mundo capitalista están a punto de estallar nuevamente. Esto no debería sorprendernos si miramos al pasado. Una y otra vez, tanto en el mundo “subdesarrollado” como en el “desarrollado”, el sobreendeudamiento ha generado complejas situaciones económicas, incluyendo el estallido de crisis de deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses. externa. Así ahora, como en los años treinta del siglo pasado, los problemas derivados del sobreendeudamiento se presentan a ambas orillas del capitalismo mundial.
Historia de una deuda eterna y triste |1|
La historia financiera internacional presenta reiteradamente a países que toman créditos Créditos Suma de dinero que una persona (el acreedor) tiene el derecho de exigir de otra persona (el deudor).
Créditos privados
Préstamos concedidos por los bancos comerciales, sea cual sea el prestatario.
Créditos públicos
Préstamos concedidos por acreedores públicos, sea cual sea el prestatario. , tienen un auge, declinan, cesan los pagos y algún rato vuelven a ser sujetos de crédito… y la vida continúa. En medio de esa vida, sobre todo los países empobrecidos se vuelven deudores de la banca internacional, organismos multilaterales, grandes especuladores financieros, y otros acreedores sin olvidar los Estados de los países más ricos. Hasta podríamos pensar en un “mundo endeudado”, ¿pero en manos de quién?
Históricamente las cesaciones de pagos más frecuentes se dan cuando el capitalismo desarrollado sufre una recesión. Por ejemplo, cuando la Bolsa Bolsa Lugar de encuentro de la oferta y demanda de valores mobiliarios que ya fueron emitidos en el mercado financiero primario. La bolsa es por tanto el mercado de ocasión de títulos mobiliarios; también llamado mercado secundario. de Londres -corazón del sistema capitalista mundial de entonces- se desplomó en octubre de 1825, se llevó consigo a los precios de las materias primas. Acto seguido, las nacientes repúblicas sudamericanas y México suspendieron pagos por casi treinta años, algunas por más tiempo. Ya desde ese momento, la crisis de la deuda del capitalismo subdesarrollado tuvo un fuerte vínculo con la especulación Especulación Actividad consistente en buscar ganancias bajo la forma de plusvalía apostando por el valor futuro de los bienes y activos financieros o monetarios. La especulación genera un divorcio entre la esfera financiera y la esfera productiva. Los mercados de cambios constituyen el principal lugar de especulación. financiera del capitalismo desarrollado. En Londres se negociaban títulos valores atados a la deuda de varios países latinoamericanos |2|, incluyendo aquella adquirida durante el fin de la colonia para conseguir la Independencia (p.ej. Ecuador, Argentina). Y de la mano de la especulación caminaba la corrupción, incluso con anécdotas como la inversión especulativa en países latinoamericanos imaginarios, p.ej. el inexistente “principado de Poyais”.
El vínculo entre el sistema financiero mundial y el capitalismo subdesarrollado ha sido permanente. En la década del 70 del siglo XIX nuevamente se dio un desmoronamiento de la Bolsa de Londres. Particularmente, en 1873 empezaría quizá la primera “gran depresión” del capitalismo mundial, en donde las inversiones especulativas se extendían desde el sector de los ferrocarriles, al mismo tiempo que se mantenían las inversiones en títulos valores de deuda. Al reventar la crisis, los precios de las materias primas se desplomaron y los países del capitalismo subdesarrollado cesaron pagos casi sin excepción por un período de otros treinta años o más.
En los años 30 ya del siglo XX, en medio de la Gran depresión de 1929, se repitió la misma historia y por la misma causa, afectando incluso a varios países europeos. La euforia financiera previa al colapso se extendió desde el sector inmobiliario, hasta los grandes actores del sistema financiero mundial como Goldman Sachs (que entre 1928-1929 vería que sus acciones pasaron de 104 a 222 dólares, para luego caer a 1,75 dólares en 1932). A su vez, los economistas del capitalismo desarrollado trataban de mostrar la apariencia de que “todo iba bien”. Un ejemplo es Irving Fisher (importante economista para la teoría ortodoxa de las tasas de interés Interés Cantidad pagada como remuneración de una inversión o percibida por un prestamista. El interés se calcula sobre la base de la cantidad de capital invertido o prestado, de la duración de la operación y del último tipo aplicado en ese momento. y personaje involucrado en el negocio especulativo) para quien, en ese entonces: “las cotizaciones bursátiles han alcanzado lo que parece un permanente alto nivel de estabilización” |3|. En medio de la -hasta ahora- mayor crisis del capitalismo mundial, resurgieron los impagos de la deuda, los cuales se resolvieron veinte años más tarde a fines de los años 40 y los 50.
Nuevamente el problema resurgió en el capitalismo subdesarrollado, impulsado por el desenvolvimiento del capitalismo desarrollado entre los años 70 y 80; esta vez no hubo desplome de bolsas pero sí del precio de las materias primas acompañado de un alza brusca de las tasas de interés particularmente en los Estados Unidos. Recordemos que, una década antes, en 1971 Estados Unidos abandonó el patrón oro para aplicar una política monetaria restrictiva con el fin de afrontar una complicada combinación de estancamiento económico e inflación Inflación Subida acumulativa del conjunto de los precios (por ejemplo, una subida del precio del petróleo, que conlleva luego un reajuste de los salarios al alza, luego la subida de otros precios, etc.). .
Para enfrentar el estancamiento de los años 70, el capitalismo desarrollado también aprovechó un “nuevo” mecanismo de generación de ganancias: “reciclar” los petrodólares Petrodólares Los petrodólares son los dólares salidos del petróleo. acumulados por los exportadores de petróleo que no encontraban cabida en sus economías y que fluían hacia los países ricos a través de la banca internacional, la cual a su vez entregó masivamente créditos al capitalismo subdesarrollado.
Esa expansión masiva del crédito –que ayudaba a sostener la “tasa de ganancia” del capital transnacional- se interrumpió al aumentar las tasas de interés internacionales. Eso estranguló -económicamente- a los países endeudados. Para 1982, especialmente los países latinoamericanos (comenzando por México) tuvieron que declarar oficialmente su incapacidad de pago |4|.
Ya en la actualidad, cada vez más países del capitalismo subdesarrollado están en una espiral económica descendente que augura una nueva crisis de la deuda. Muchos han recurrido al FMI FMI
Fondo monetario internacional El FMI nace, el mismo día que la Banca mundial, con la firma de los acuerdos de Bretton Woods. En su origen el rol del FMI era defender el nuevo sistema de cambios fijos instaurado.
A la finalisación de estos acuerdos (1971), el FMI es mantenido y se transforma paulatinamente en el gendarme y el bombero del capitalismo mundialisado : gendarme cuando impone los programas de ajuste estructural ; bombero cuando interviene financiaramente para sostener los países tocados por una crisis financiera.
Su modo de decisión es el mismo que el del Banco mundial y se basa sobre una repartición del derecho de voto en proporción a los aportes de cotisación de los países miembros. Estatutariamente es necesario el 85% de los votos para modificar la Carta del FMI (los EE.UU. poseen una minoria de bloqueo dado a que posees el 16,75 % de voces). Cinco países dominan : Los EE.UU. (16,75 %), el Japon ( 6,23 %), la Alemania (5,81%), Francia (4,29 %), y Gran Bretaña (4,29%). Los otros 177 Estados miembros estan divididos en grupos dirigidos, cada vez, por un país. El grupo más importante (6,57%) esta dirigido por Belgica. El grupo menos importante (1,55% de voces) precidido por el Gabon (países africanos).
Su capital está compuesto del aporte en divisas fuertes (y en monedas locales) de los países miembros. En función de este aporte, cada miembro se ve favorecido con Derechos Especiales de Giro (DEG) que son de hecho activos monetarios intercambiables libre e inmediatamente contra divisas de un tercer país. El uso de estos DEG corresponde a una política llamada de estabilización a corto plazo de la economía, destinada a reducir el déficit presupuestario de los países y a limitar el crecimiento de la masa monetaria. Esta estabilización constituye frecuentemente la primera fase de intervención del FMI en los países endeudados. Pero el FMI considera que en adelante es tarea suya (tras el primer choque petrolero de 1974-1975) actuar sobre la base productiva de las economías del Tercer Mundo reestructurando sus sectores internos; se trata de una política de ajuste a más largo plazo de la economía. Lo mismo sucede con los países llamados en transición hacia una economía de mercado. (Norel y Saint-Alary, 1992, p. 83).
Sitio web : https://www.imf.org y el Banco Mundial Banco mundial Creado en 1944 en Bretton Woods en el marco del nuevo sistema monetario internacional, el Banco posee un capital aportado por los países miembros (183 miembros el año 2001) a los cuales da préstamos en el mercado internacional de capitales. El Banco financia proyectos sectoriales, públicos o privados, con destino a los países del Tercer Mundo y a los países antes llamados socialistas. Se compone de las siguientes tres filiales.
Mas... , e incluso a la contratación de costosos créditos en el mercado financiero internacional (p.ej. Ecuador desde el año 2014 |5|).
Todo esto no es aislado sino que, como ya nos diría en su momento Raúl Prebisch |6| y hemos reiterado en este texto, varios de los problemas del capitalismo subdesarrollado (incluyendo la deuda) tienen un fuerte vínculo con la dinámica del capitalismo desarrollado. Y semejante vínculo se palpa mucho más durante las crisis de este último.
Una nueva oleada de crisis a la vista
Esta realidad, tan conocida en el mundo pobre altamente endeudado, también golpea a Europa, como en los años treinta del siglo pasado. Grecia no supera su profunda crisis de deuda |7|. Cosa similar pasa en otros países europeos, como España o Italia. Todo esto posterior a la crisis de 2008-2009 que, recordemos, tuvo entre sus orígenes el auge de créditos especulativos hipotecarios en Estados Unidos (involucrando nuevamente a actores “clásicos” de las finanzas internacionales como Goldman Sachs). Luego, gracias a las interconexiones del capitalismo global, llegó a ser quizá la segunda mayor crisis del sistema después de los años 30. Y hasta hoy los coletazos de esa crisis se sienten, e incluso podrían ser la semilla de una nueva crisis internacional.
Así las cosas, el endeudamiento ha crecido a niveles sin precedentes en medio de un contexto que augura nuevas crisis. La señal de alarma la prendió el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) en su reunión anual celebrada en Washington del 7 al 9 de octubre de 2016. El FMI informó que la deuda mundial había alcanzado el nivel -sin parangón- de 152 billones de dólares y se elevó del 200% del valor del PIB Producto interno bruto
PIB El PIB es un índice de la riqueza total producida en un territorio dado, estimada sobre la base de la suma de los valores añadidos. mundial en 2002, al 225% en 2015. Dos tercios del total corresponden a deuda privada, pero la deuda pública también aumentó rápidamente. Si el propio FMI está consciente del riesgo de otra crisis financiera, ya podemos imaginar cuán grave es la situación.
Según el Instituto Internacional de Finanzas (IIF), con sede en Washington, en los nueve primeros meses de 2016, la deuda global sumó 11 billones de dólares y alcanzó los 217 billones. Como resultado, el endeudamiento global habría alcanzado alrededor del 325% del PIB mundial. El grueso de este acelerado endeudamiento proviene de los “mercados emergentes”, que tienen a China como uno de sus principales prestamistas |8|.
Volviendo a la información del FMI, la deuda externa de los países subdesarrollados aumentó de 2,1 a 6,8 billones de dólares entre 2000-2015. El total de la deuda (externa e interna) escaló más de 31 billones de dólares y las proporciones totales con respecto al PIB alcanzaron en varios países más del 120% y en algunos incluso más de 200%. Por otro lado, enormes cantidades de capital abandonaron dichos países en el cuarto trimestre de 2015: una salida neta conjunta de 656.000 millones de dólares, equivalente al 2,7% de su PIB, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).
Bien anota Martin Kohr, “ahora se vislumbra un escenario de pesadilla”. |9|
En medio de esa vorágine del crédito, sería muy ilustrativo pensar en quiénes son los mayores acreedores y beneficiarios especialmente del pago del servicio de la deuda Servicio de la deuda Suma de la amortización más los intereses del capital prestado. .
Sin negar las condiciones concretas en cada caso, reiteremos que la explicación central de esta evolución radica en la inherente voracidad e inestabilidad del capitalismo internacional y su proceso de acumulación, que es cíclico (pasa por alzas y bajas). Por cierto, en este contexto los cambios tecnológicos casi siempre han acompañado las soluciones para recuperar al capitalismo mundial, favoreciendo a los centros de poder en desmedro del mundo periférico. |10|
Además, el actual sistema no controla adecuadamente a las economías centrales en donde emergen las grandes recesiones, que terminan afectando sobre todo a los países más débiles. Incluso varios gobiernos, en vez de evitar las euforias financieras, las “incentivan” especialmente de forma indirecta a través de salvatajes de sus bancos sobre todo. Y esa fragilidad de la situación internacional eleva el riesgo de crisis en las economías empobrecidas -incluso crisis de no pago-, que viven permanentemente angustiadas por las presiones financieras.
Esto apunta a un grave problema estructural del sistema financiero internacional: la falta de un mecanismo de solución de la deuda ordenado, justo, transparente, humano, al que puedan recurrir los países que se enfrentan a una crisis de endeudamiento.
Preocupa que, a pesar de tanta experiencia acumulada, no se den pasos concretos para enfrentar dicho problema, y que la receta para enfrentar la crisis sea similar en todo tiempo y lugar. Se apuesta por ajustar las economías del capitalismo subdesarrollado especialmente usando el recetario neoliberal. Todo con el fin de atender las demandas del mercado financiero, sin considerar sus realidades domésticas, las condiciones que conllevaron a estas críticas situaciones, el contexto internacional y mucho menos la corresponsabilidad de los acreedores. Recordemos, como en los años 70, que los propios acreedores muchas veces presionaban (hasta a la fuerza) a que los países subdesarrollados adquieran créditos con condiciones y tasas de interés flotantes. Así se mantiene la lógica de dominación, injusticia y opacidad impuesta desde los bancos y gobiernos acreedores, aupados por los organismos multilaterales de crédito.
Lo que sí debe sorprendernos -y mucho- es que, a pesar de sumar tantas experiencias y hasta con muchas propuestas para enfrentar estas situaciones, en el mundo de la gran política (¿manejada por los mismos acreedores?) no se acepta la necesidad de un cambio profundo. Si bien es palpable en amplios círculos de la sociedad civil global una creciente conciencia de que es indispensable buscar y diseñar salidas concretas |11|, en los gobiernos de los grandes países aglutinados en el G-20 y en los organismos multilaterales no hay la voluntad para cristalizar las respuestas indispensables. ¿Será acaso que la falta de solución del problema de la deuda de los países pobres beneficia a los países ricos? Sin duda que la pregunta hasta parece necia…
La dificultad para cristalizar alternativas
El meollo de los problemas de sobreendeudamiento todavía no se ha entendido adecuadamente, y por eso no se los ha resuelto. Superarlo debería ser una prioridad en la agenda política global, tanto en beneficio Beneficio Resultado contable positivo neto fruto de la actividad de una sociedad. El beneficio neto es el beneficio después de impuestos. El beneficio a distribuir es la parte de aquél que puede ser repartido entre los accionistas. de los deudores, como de los acreedores de buena fe (si es que aún quedan).
La tarea, hoy más que nunca, no se agota en advertencias oportunas o simples reclamos. Precisamos construir una institucionalidad global de derecho. Aquí resaltamos el potencial político de propuestas que buscan establecer dicha institucionalidad para procesar, con transparencia y justicia, los problemas de sobreendeudamiento o situaciones abiertamente dolosas en la contratación de créditos internacionales.
Los problemas no desaparecen con simples condonaciones o renegociaciones de la deuda, pues no van a la raíz del asunto y a veces hasta lo complican. En las ocasiones cuando los problemas se resolvieron definitivamente medió una solución política como, por ejemplo, con el Acuerdo de Londres del 27 de febrero de 1953, con el que se solucionaron de forma definitiva e integral las deudas de Alemania de las post-guerras de la guerra misma. Hasta ahora, salvo en casos contados y explicables por el interés de los acreedores, se ha avanzado muy poco en soluciones de este tipo.
Hay otros esfuerzos destacables, pero aún insuficientes. Las auditorias ciudadanas son una herramienta potente para transparentar la deuda, pero no son efectivas si falta una institucionalidad que realmente procese sus recomendaciones y conclusiones |12|. Falta constituir un marco jurídico estructurado alrededor de las ideas de lo que podría ser un Tribunal Internacional de Arbitraje de la Deuda Soberana Deuda soberana Deuda de un Estado o garantizada por un Estado. , propuestas por Oscar Ugarteche y el autor de estas líneas
|13|
Esta propuesta, en sus elementos básicos, ya ha sido discutida un par de veces en el pleno de Naciones Unidas, en donde se puso de relieve la especial importancia de hallar una solución rápida, eficaz, completa y duradera al problema de la deuda de los países subdesarrollados. Allí también se reclamó intensificar los esfuerzos por advertir oportunamente las crisis de la deuda mejorando los mecanismos financieros internacionales de prevención y solución de crisis. Se consiguió incluso una resolución de Naciones Unidas, impulsada por Argentina, en sept.-2014, con 124 votos positivos, solo 11 negativos y 41 abstenciones. Esta propuesta, si hubiera voluntad política, podría empezar a hacerse realidad inmediatamente con arbitrajes ad hoc, como sugiere Kunnibert Raffer |14|, como un primer paso mientras se institucionaliza el Tribunal.
Lo que interesa, en definitiva, es que los créditos externos se transformen en palancas que ayuden a resolver los problemas de financiamiento en las economías que los necesitan, y dejen de servir como herramientas de dominación. Desde esa perspectiva, los créditos externos podrían ser un mecanismo que canaliza adecuada e inclusive rentablemente los excedentes financieros de algunas economías. Incluso podrían resultar útiles para asegurar el comercio mundial. Lo fundamental es que la deuda deje de ser un mecanismo de exacción de recursos desde la periferia hacia los centros capitalistas y de imposición de políticas desde los países ricos, lo que demanda desarmar la práctica de la deuda externa como herramienta de especulación y dominación.
En definitiva, la deuda no puede seguir siendo un acto de violencia -que afecta a las sociedades y a la Naturaleza- cuyo objetivo es forzar al país deudor a hacer la voluntad de los acreedores vía renegociaciones y programas de ajuste estructural Ajuste estructural Política económica impuesta por el FMI como condición para la concesión de nuevos préstamos o para la refinanciación de préstamos anteriores. . Y tampoco puede ser un espacio para obtener ganancias exorbitantes, aprovechándose de las crisis y de la situación de indefensión de los países deudores que terminan muchas veces en manos de verdaderos “buitres” de las finanzas internacionales.
En este sentido, sería en extremo útil reflexionar sobre las posibles trabas que los países del capitalismo desarrollado impondrían al replanteamiento del manejo actual de la deuda. Si se deja de usar la deuda como mecanismo de extracción de recursos y de dominación, se estaría cuestionando a la propia acumulación de capital de los centros. Es decir, se estaría cuestionando a su condición misma de centros.
La historia nos enseña que, por la falta de respuestas estructurales, los países endeudados -con graves consecuencias sobre sus sociedades e inclusive sobre su medio ambiente- a menudo enfrentan muchos años de austeridad y miseria por las condiciones recesivas impuestas por los acreedores y los organismos de rescate, y sin ninguna garantía de que el sobreendeudamiento siquiera sea resuelto. Situación que termina por afectar a los propios acreedores.
Lamentablemente parecería que no hay memoria de lo sucedido anteriormente o que esa memoria, sobre todo en los banqueros y en los gobernantes, es muy frágil y no resiste la tentación de las ganancias fáciles vía concesión de créditos (como vimos, desde antes de 1825 hasta la fecha), muchas veces atados a la especulación, a la corrupción |15| o a grandes obras inútiles para los pueblos.
Entonces urge una discusión muy amplia para construir alternativas -reconociendo el carácter global del reto de la deuda externa-, que no pueden quedarse en simples acciones discursivas y, menos aún, en parches aislados e incluso cómplices con el poder financiero o el poder de los capitales transnacionales.
El reto de la solución de los conflictos sobre deuda externa impagable exige un redoblado esfuerzo político global. Quizá la propia superación del subdesarrollo capitalista -y hasta la superación mundial del capitalismo- requiere la resolución urgente del problema de la deuda. No se trata simplemente de resolver los momentos críticos producidos por el sobre endeudamiento, sino de construir otro marco internacional que subordine las finanzas a las demandas de sociedades equitativas conminadas a vivir en armonía con la Naturaleza |16|.
¡No desperdiciemos -nuevamente- la oportunidad de liberación que nos brinda el inminente colapso que augura el retorno de una generalizada crisis de deuda externa!
Por Alberto Acosta
Economista ecuatoriano. Ex-ministro de Energía y Minas. Ex-presidente de la Asamblea Constituyente. Ex-candidato a la Presidencia de la República del Ecuador. Se agradecen los valiosos comentarios del economista ecuatoriano John Cajas-Guijarro.
14 de enero del 2017
Notas
|1| Alberto Acosta; La deuda eterna Una historia de la deuda externa ecuatoriana, LIBRESA, Quito, 1994 (cuarta edición).
|2| Se puede consultar en Alberto Acosta, “La increíble y triste historia de América Latina y su perversa deuda externa”. Artículo publicado en el libro Otras Caras de la deuda - Propuestas para la acción, Editorial Nueva Sociedad, Caracas 2001.
|3| Al respecto se recomienda revisar el texto de John Kenneth Galbraith, Breve historia de la euforia financiera, Ariel, 1991.
|4| Hay varios trabajos que han abordado esta evolución histórica. A más de los textos mencionados del autor de estas líneas, podemos señalar a modo de referencia mínima los siguientes: Oscar Ugarteche; El Estado Deudor - Economía política de la deuda: Perú y Bolivia 1968-1984, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 1986; Carlos Marichal; Historia de la deuda externa de América Latina, Alianza Editorial, Madrid, 1988; Eric Toussaint, Bancocracia, ICARIA, Barcelona, 2014.
|5| 6 El gobierno de Rafael Correa, aún antes de la caída de los precios del petróleo, endeudó al país de forma alegre: la deuda pública (oficial) aumentó de 13,4 a 37,2 mil millones de dólares, es decir, más que se triplicó (ene.2007-nov.2016) (con una deuda externa que aumentó de 10,1 a 24,8 mil millones), Con esto, si bien la relación el PIB bordea el 40%, se ha alcanzado el mayor monto de deuda de toda la historia republicana. También desde el 2014 Ecuador retornó al redil del FMI y Banco Mundial, llegando a entregar más de la mitad de la reserva del oro a un banco de muy dudosa reputación: Goldman Sachs, con el fin de apalancar un crédito “santificado” por estos organismos. También, con el aval de semejantes “padrinos”, el Ecuador volvió a los mercados financieros y, a enero 2017, mantiene una deuda externa en bonos “soberanos” de 7,3 mil millones, contratada con tasas de interés elevadísimas (bordean o superan el 10%) y a plazos muy cortos (de 5 y 10 años), a más de la preventa de importantes cantidades de petróleo. A esto se suma el traspaso de grandes campos petroleros en explotación de manos de la empresa estatal a compañías transnacionales para conseguir anticipadamente desembolsos y tratar de sostener el financiamiento de corto plazo de la economía. Y todo este proceso sin transparencia.
|6| Ver el artículo de Prébisch “El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas”, Desarrollo económico. Vol.26. No.103. Octubre-diciembre. 1986.
|7| Entre los muchos trabajos sobre este tema recomendamos la importante investigación de Eric Toussaint; “Grecia: los bancos en el origen de la crisis - Las deudas reclamadas a Grecia son odiosas”, 2017 http://www.rebelion.org/docs/221523.pdf
|8| “La deuda mundial supera ya el 325% del PIB mundial y alcanza los 217 billones de dólares”, 5 de enero del 2017. http://www.eleconomistaamerica.com/...
|9| 10 Martin Khor, “Nueva crisis de la deuda amenaza la estabilidad mundial”, 14 de octubre de 2016 http://agendaglobal.redtercermundo.... De este artículo se tomaron las cifras del FMI y de la UNCTAD.
|10| 11 Semejante tendencia incluso ha generado una suerte de “Edad Media de alta tecnología”: “Edad Media con reducidos grupos humanos que concentran los avances tecnológicos manteniendo crecientes exclusiones sociales, en medio de insospechadas tensiones políticas y con un marcado deterioro ecológico”. Al respecto, se puede leer el texto del autor de estas líneas: “Los riesgos de una nueva Edad Media de alta tecnología”, Rebelion.org: http://www.rebelion.org/noticia.php...
|11| La lista de organizaciones de la sociedad civil que se esfuerzan por sensibilizar a la opinión pública y cambiar la posición de los gobiernos es larga. Destaquemos los esfuerzos del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM) con alcance internacional, de LATINDAD en América Latina o de Erlassjahr en Alemania, para rescatar estas pocas iniciativas a modo de ejemplo.
|12| Recordemos el paso histórico que significo este tipo de auditoria en Ecuador en los años 2007-2008. Allí, no solo que no se cumplieron todas sus recomendaciones de la comisión de auditoria, sino que, por el contrario, pocos años más tarde el gobierno que impulsó dicha auditoria: el de Rafael Correa, volvió a las mismas andanzas de endeudamiento acelerado y poco transparente, tal como en épocas anteriores.
|13| Entre los varios textos escrito sobre esta cuestión se recomienda ver Oscar Ugarteche y Alberto Acosta; “Global Economy Issues and the International Board of Arbitration for Sovereign Debt (IBASD)”, El Norte - Finnish Journal of Latin American Studies No. 2, (Diciembre 2007). http://www.elnorte.fi/archive/2007-....
|14| Son muchos los aportes de este autor sobre este tema, entre otros se puede revisar: Kunnibbert Raffer; “Debt Relief for Low Income Countries: Arbitration as the Alternative to Present Unsuccessful Debt Strategies” in WIDER, UNU, Helsinki (2001) http://www.wider.unu.edu/conference...
|15| Hay que indagar sobre la legalidad y la legitimidad de la deuda. No todas las deudas merecen similar tratamiento. Muchas deben ser desechadas desde el inicio, sobre todo aquellas que caen en la categoría de deudas odiosas (contratadas por una dictadura, p. ej.); además, existen otros créditos que, por sus condiciones, podrían ser considerados como usurarios (con tasas de interés desproporcionadas, que de antemano hicieron imposible el servicio de la deuda) y corruptos (contratadas en condiciones que no se ajustan a las normas legales del país acreedor o deudor, o a normas internacionales), que por definición deberían ser nulos. A modo de ejemplo de los factores que habría que considerar, se puede mencionar la existencia de cláusulas ilícitas, vicios de consentimiento, anatocismo, tasas de interés usurarias, gastos y comisiones desproporcionados (cubiertas por los deudores, sin control alguno), operaciones simuladas, colusión dolosa, deudas “estatizadas” o “socializadas”, etc.
|16| Propuestas para impulsar una transformación de la arquitectura financiera internacional colocando a las finanzas al servicio de la vida y no de la acumulación del capital existen. Véase el aporte de Alberto Acosta y John Cajas-Guijarro: Instituciones transformadoras para la economía global - Pensando caminos para dejar atrás el capitalismo. En Varios autores: La osadía de lo nuevo – Alternativas de política económica. Grupo de Trabajo Permanente de la Fundación Rosa Luxemburg. Abya Yala, Quito, 2015.
EEUU Y LA INDUSTRIALIZACION POR SUSTITUCION DE IMPORTACIONES EN LA COMPETENCIA ENTRE GRANDES POTENCIAS
- blog de jdiaz
- 3749 lecturas
Hay evidencia que EEUU tiene un rezago tecnológico de varios años en relación a China. Un listado del Profesor Allison de la U de Harvard en un libro publicado por el Instituto Aspen el 2020 muestra siete sectores de rezago. En enero del 2024 apareció un informe del Australian Strategic Policy Institute donde detallan el rezago en 9 sectores y 64 subsectores. Ante esto el gobierno del Presidente Trump puso aranceles a un conjunto de productos de origen chino a partir de marzo del 2018 y el presidente Biden lo amplió y diseñó una política de sustitución de importaciones para alcanzar al líder. Mientras tanto todas las innovaciones asiáticas son consideradas una amenaza a la seguridad nacional en tanto que ponen en evidencia su perdida de liderazgo. El texto revisará el marco legal para desempeño de la ISI en EEUU de los últimos dos años.
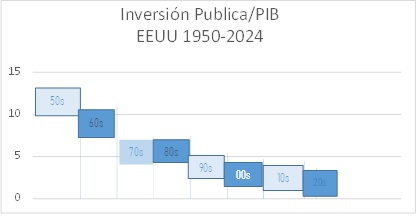
| Tabla 1 Los sectores económicos clave en la competencia entre grandes potencias Liderazgo por subsectores |
|||
|---|---|---|---|
| Sectores |
Estados Unidos |
China |
Número de subsectores |
| Información avanzada y tecnologías de la comunicación |
1 |
6 |
7 |
| Materiales avanzados y manufactura |
0 |
13 |
13 |
| Tecnologías de inteligencia artificial |
2 |
4 |
6 |
| Biotecnología, tecnología genética y vacunas |
3 |
4 |
7 |
| Defensa, espacio, robótica y transporte |
2 |
5 |
7 |
| Energía y medio ambiente |
0 |
8 |
8 |
| Quantum |
1 |
3 |
4 |
| Detección, sincronización y navegación |
2 |
7 |
9 |
| Tecnologías únicas AUKUS |
0 |
3 |
3 |
| Fuente: List of Critical and Emerging Technologies Updated: 22nd September 2023, Australian Strategic Policy Institute, ASPI’s Critical Technology Tracker - Sensors & Biotech updates |
|||
El problema real: el rezago tecnológico
Hay una paradoja en la economía estadounidense. Tiene el nivel de deuda más alto del mundo y uno de los déficit fiscales en relación al PIB más grandes del mundo y al mismo tiempo una economía de lento crecimiento, donde el gasto público no lo impulsa. La razón podría ser que el gasto público esté desvinculado totalmente de las inversiones del sector privado. Otro puede ser que el costo de la deuda se lleva una parte importante de su presupuesto y por tanto el gasto público efectivo es varios puntos menos del PIB que aparece.
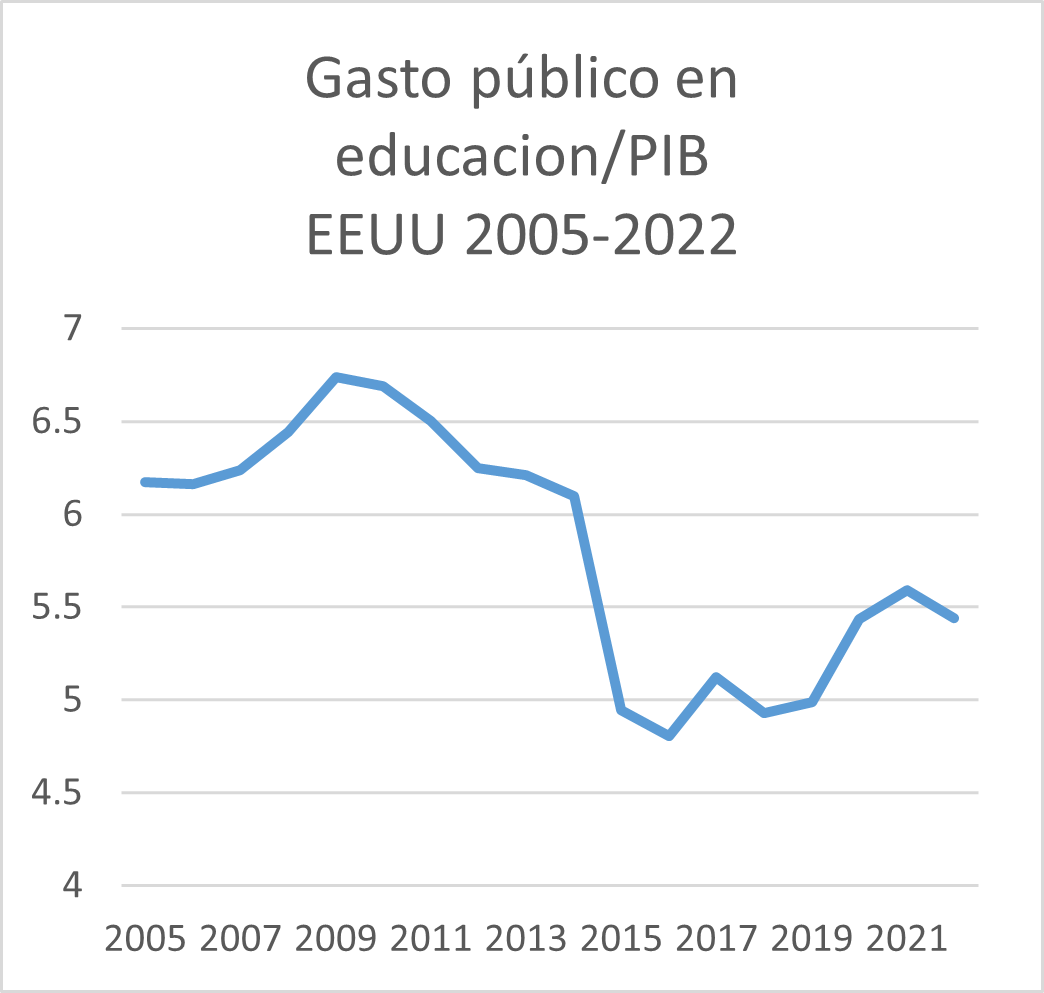
Educación y retraso
Con una tasa de interés de alrededor de 5% para los instrumentos de los fondos federales en los últimos cuatro años, y una relación deuda/PIB de 122%, el servicio de la deuda se lleva 6.1% del PIB. Es decir, el déficit fiscal apenas cubre el costo de la deuda. Para mantenerlo, debieron frenar la tasa de inversión pública y el gasto público, con el efecto negativo sobre la economía en su conjunto. De un promedio de inversión pública en el PIB de 13.5% en la década del 50, descendió a 7.4% en las décadas del 70 y 80 y siguió su descenso en los 90s y las primeras décadas del siglo XXI donde el promedio de la tercera década del siglo es de apenas 3.7% del PIB, casi la mitad de lo que gastan en intereses de la deuda pública y la cuarta parte de la década del 50.
La disfunción de la inversión pública se aprecia en el deterioro de la infraestructura nacional y en el retraso de la infraestructura educativa y de salud pública, que fueron ejemplares en la década del 50. El retraso educativo es otra parte de la baja de la inversión en infraestructura educativa. La prueba PISA 2022 refleja que la media estadounidense en conocimientos matemáticos fue inferior a la media de 21 sistemas educativos, superior a la de 6 y no significativamente diferente de la de 9. La media estadounidense en aptitud lectora fue superior a la media de 28 sistemas educativos, inferior a la de 3 y no significativamente diferente a la de 5. Finalmente, la media en conocimientos científicos fue superior a la media de 16 sistemas educativos, inferior a la de 5 y no significativamente diferente de la de 15. En suma, el sistema educativo está produciendo estudiantes promedio en general, y debajo del promedio en matemáticas.
El impacto de esto sobre la capacidad de ponerse al día con los sistemas educativos de los países que tienen los estudiantes estrella en todos los campos que son Singapur, Macau (China), Taiwan, Hong Kong (China), Japón y República de Corea es relevante porque las políticas de ISI que han puesto en marcha están orientadas a poner al día a EEUU con China en los campos donde está retrasado. (ver tabla). El gasto público corriente en educación se ha reducido un tercio de casi 7% del PIB a menos de 5% y luego se ha estabilizado en 5.4% del PIB, menos de lo que usa el presupuesto para cubrir sus pagos de intereses de deuda pública.
Un efecto del deterioro educativo se ve en que hay más cárceles que universidades en EEUU. El recorte de fondos corrientes a la educación a la par con la privatización del sistema carcelario ha llevado a la realidad de que hay más cárceles y que además hay un problema de salud pública con el abuso de drogas por adolescentes. Según el National Survey Results on Drug Use, 1975-2023: Secondary School Students los niveles de prevalencia del uso de drogas a lo largo de la vida en 2023 eran del 22% para los alumnos de 8º curso (Primero de secundaria), del 29% para los de 10º curso (tercero de secundaria o primero de preparatoria en México) y del 42% para los de 12º curso. (Quinto de secundaria o tercero de preparatoria en México) con los efectos de esto sobre motivación y aprendizaje. La interrogante en el avance del año 2024 es si será posible recuperar el gasto público en educación e infraestructura con un nivel de deuda tan alto y poco productivo. Igualmente deben de atender el problema de drogas entre adolescentes que no es un problema de sólo oferta sino de demanda.
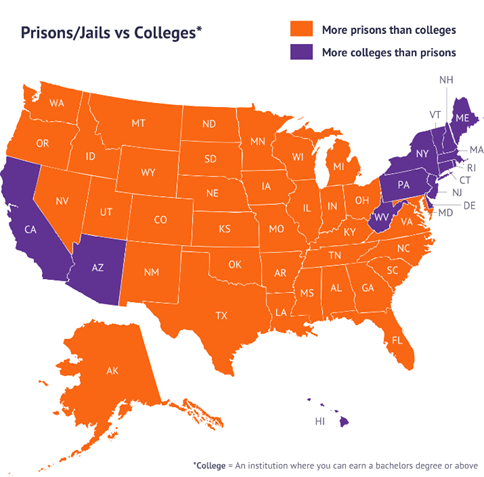
Gasto militar y crecimiento
A todas luces el gasto militar lidera el gasto público y sus multiplicadores no operan como se esperaría. Los eslabonamientos de la industria militar aparentemente son hacia afuera de la economía y seguramente explican una parte sustantiva del déficit externo que bordea 3% del PIB pero que hasta 1980 estaba en el vecindario de 0. El gasto militar, que es el 13% del presupuesto programado del año 2024, equivale al 3.4% del PIB de acuerdo al SIPRI y es igual a los gastos en salud. La interrogante es si la porción de salarios creció mucho en el presupuesto y cómo es el patrón de consumo dado que la inversión en infraestructura se redujo tan considerablemente. El tamaño del déficit externo es un reflejo de un muy significativo consumo importado mientras del otro lado no exportan lo suficiente. Las proyecciones sostienen estas tendencias.
| Gasto 2024 Por categoria % |
|
|---|---|
| Seguridad Social |
21% |
| Medicare |
14% |
| Intereses netos |
13% |
| Salud |
13% |
| Defensa nacional |
13% |
| Seguridad de Ingresos |
11% |
| Beneficios y servicios a los veteranos |
5% |
| Educación, entrenamiento y empleo |
3% |
| Transporte |
2% |
| Desarrollo comunal y regional |
2% |
| Otros |
4% |
Dicho déficit fue financiado por China, Japón y las economías en desarrollo históricamente desde 1980, pero China siempre fue el líder. Los últimos años China redujo su posición en bonos del tesoro dentro de las reservas internacionales al guardar más reservas en monedas de países socios comerciales no conflictivos y en oro. En general las posiciones de reservas internacionales en dólares están en declive y en el año 2024 han llegado a ser el 55% de las reservas mundiales con una caída franca desde más de 80% en las décadas anteriores a 1980. (IMF 1980 Report, tabla 16)
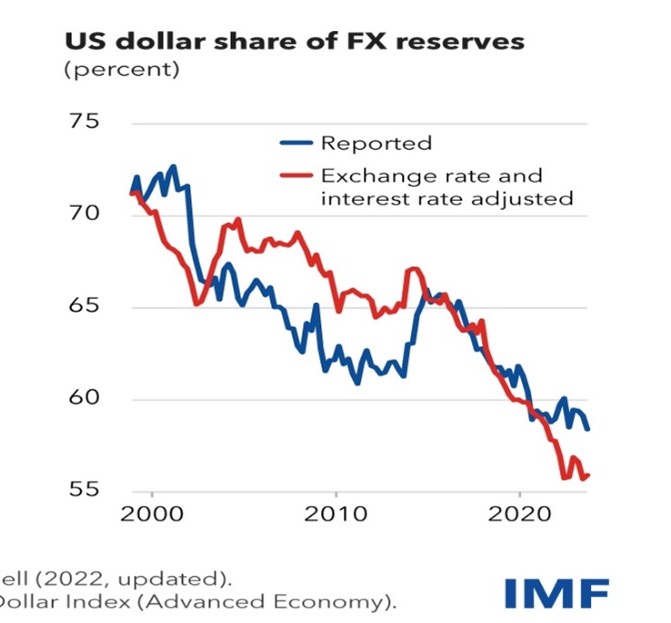
La ISI y las nuevas leyes
En 2021 se pasó una ley para fortalecer la infraestructura del país que se llama la Ley Bipartidaria de Infraestructura.
En esta se reconoce que hay retraso en los temas de electromovilidad y se anuncia inversiones en cargadores eléctricos. La evidencia del Journal of Consumer Affairs es que la instalación de estaciones de carga de vehículos eléctricos (EV) creció de manera constante a una tasa anual compuesta (CAGR) del 43,7% entre 2018 y 2023. El número de estaciones aumentó de 22.826 a 64.187 en todo el país. Sin embargo, está fuertemente concentrado en cinco estados con el 46,4% del total de estaciones de carga a nivel nacional. Esto deja a 46 estados fuera de carrera en el cambio de la matriz energética.
La misma ley dice que se hará la mayor inversión en ferrocarril de pasajeros desde la creación de Amtrak, con 66.000 millones de dólares destinados a mejorar el sistema ferroviario y lo coloca como medular en el transporte y la economía del país. Los trenes nuevos son con motores diésel (https://media.amtrak.com/2020/08/amtrak-prepares-for-new-diesel-locomoti... ) con una velocidad máxima de 250kmph y una media de 207kmph versus los chinos eléctricos que van a 350 km por hora, el bala japonés eléctrico que va a 320 kmph. El AVE español eléctrico que va a 310kmph y el TGV francés que va a 300 kmph. Es decir, con locomotoras diésel, hay un proceso de renovación limitada y rezagada con relación a donde se encuentra la tecnología de punta de hace cinco o seis décadas. El tren chino CR450 ha alcanzado la velocidad punta de 453 km/h en una ruta cotidiana. Es decir, la modernización estadounidense está atrapada por la insistencia en energías fósiles y por no querer competir con los transportes masivos de carga y pasajeros carreteros y aéreos.
La ley incluye recursos para modernizar los aeropuertos y puertos para reforzar las cadenas de suministro de manera de evitar las interrupciones. Incorpora modernizar la infraestructura eléctrica para suministrar energía limpia y fiable en todo el país y desplegar tecnología energética de vanguardia para lograr un futuro sin emisiones. Según el EPA en 2019, el gas natural tuvo la mayor participación (38 por ciento) en la generación de electricidad de Estados Unidos, el carbón tuvo la segunda mayor participación (23 por ciento) y la nuclear tuvo la tercera mayor (20 por ciento). Las fuentes de energía renovables contribuyen a alrededor del 17 por ciento de la producción de electricidad de Estados Unidos en instalaciones a escala de servicios públicos. En el 2023 se proyecta el retiro de las generadoras de electricidad a carbón hasta antes del 2030 y las a base de gas.
Se espera que la nueva capacidad de energías renovables, principalmente eólica y solar, reduzca la generación de electricidad de las plantas de carbón y gas natural en 2023 y 2024. Las adiciones de capacidad de generación renovable se monitorean mensualmente, pero la electricidad generada varía según el clima y el mercado, lo que introduce incertidumbre en las previsiones.
En 2022, la energía eólica y solar representaron el 14% de la generación de electricidad en EE.UU. Se espera que aumente al 16% en 2023 y al 18% en 2024. La generación de electricidad a partir de carbón disminuirá del 20% en 2022 al 17% en 2023 y 2024. El gas natural, que representó el 39% de la generación en 2022, se mantendrá similar en 2023 y caerá al 37% en 2024. La generación de electricidad a partir de fuentes renovables ha crecido constantemente en la última década, representando casi una cuarta parte de la generación total en 2022. Es decir que la ley impulsa cambio de la matriz por energías renovables y es quizás el contenido más adelantado. La tecnología renovable es esencialmente de origen chino y con esta ley se intenta entrar a competir con insumos estadounidenses.
La ley tiene como objetivo construir infraestructuras resistentes a los efectos del cambio climático, los ciberataques y los fenómenos meteorológicos extremos. En términos ambientales, será la mayor inversión de la historia de Estados Unidos en la lucha contra la contaminación heredada mediante el programa Superfund de la EPA que limpia los terrenos más contaminados del país y responde a emergencias ambientales, vertidos de petróleo y desastres naturales, así como la limpieza y recuperación de zonas industriales y minas abandonadas, así como la clausura de pozos de petróleo y gas.
Al año siguiente (2022), Biden promulgó la Ley de Chips y Ciencia, como política industrial para fabricar circuitos integrados y no comprárselos a China. Fue seguido de Ley de Reducción de la Inflación en el 2023 que mejoró o creó más de 20 incentivos fiscales para la generación de energía y la manufactura limpias. Muchos de estos incluyen bonificaciones adicionales para fomentar inversiones en comunidades, así como para aumentar la inversión del sector privado. Por primera vez, abre el acceso a incentivos fiscales para el uso de energía limpia a entidades exentas de impuestos, como gobiernos estatales, locales y tribales, cooperativas eléctricas rurales, entre otros. También estableció requisitos para el uso de los incentivos para fortalecer las cadenas de suministro de materiales y equipos.
Stiglitz argumenta que, a largo plazo, el panorama es más evidente y desalentador. El éxito económico de Estados Unidos en los últimos años se debe en gran medida a su capacidad tecnológica, sustentada en sólidos fundamentos científicos. Sin embargo, piensa que Trump continuará atacando a las universidades y exigiendo grandes recortes en investigación y desarrollo en caso de salir electo.

El efecto de lo anterior es que la economía estadounidense está arrastrada por el crecimiento del sector industrial en un nuevo impulso análogo al que hubo en América latina en el tan criticado periodo de la sustitución de importaciones. Después de todo parece que la ISI si sirve y que quizás se pueda comenzar a discutir industrialización nuevamente con el conocimiento previo que ésta deriva en tasas de inflación mayores al 2%, pero que aquello es irrelevante si genera bienestar en la población en su conjunto y estabilidad en la dinámica económica. El rezago estadounidense frente a los liderazgos orientales no puede ser remediado en un plazo corto y si bien la ISI es un paso adelante, será la velocidad de la innovación la que le permitirá dar el salto. Este será el meollo del debate económico electoral.
EEUU contra la OMC y el orden multilateral
- blog de anegrete
- 5042 lecturas
Las reglas comerciales internacionales y las bases institucionales del mercado mundial se han visto sacudidas por la promoción proteccionista de la política “America First” de la segunda economía más importante (CIA Factbook dixit). Las declaraciones del presidente de EEUU sobre las acciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) contradicen el propósito general de la organización multilateral. La OMC ha sido el organismo multilateral encargado, desde 1995, de regular el comercio internacional a través del establecimiento de un marco normativo, no vinculante, y de mecanismos para solución de disputas comerciales entre sus miembros 164 miembros.
Desde la campaña presidencial, Donald Trump mencionó en varias ocasiones la posibilidad de que EEUU se saliera de la OMC, recordando el aislacionismo estadounidense de los años 20. Woodrow Wilson creó la Liga de las Naciones en 1919 y nunca se afilió formalmente porque los republicanos, liderados por Henry Cabot Losge, opinaron “que la Liga comprometería a los EEUU con una organización costosa que reduciría la capacidad de los EEUU para defender sus propios intereses”[1] La idea permanece, de ahí la posición estadounidense contra Naciones Unidas y sus organizaciones afiliadas.
De acuerdo al análisis de sus ex-asesores Peter Navarro y Steve Bannon, y su actual representante comercial Robert. Lighthizer, la OMC ha permitido el abuso comercial de China hacia EEUU. No obstante que EEUU ha ganado el 90% de las controversias comerciales promovidas en su contra en los últimos veinte años.[2] Aun siendo el máximo inversionista extranjero del mundo y el actor más importante en temas económicos internacionales, EEUU sostiene una ridícula postura de víctima del mercado mundial en general, y de China y México en particular.
A mediados de enero de 2018 el presidente de EEUU anunció una imposición arancelaria del 20% para importaciones de lavadores y del 30% para importaciones de paneles solares. La decisión corresponde a una represalia directa contra las corporaciones coreanas, LG y Samsung Electronics; la china, Suniva; y la manufactura y exportación mexicanas. Aunque la medida, en realidad no es capaz de desestabilizar por sí sola a la economía mundial, viola las reglas comerciales de la OMC y el espíritu de libertad de comercio que EEUU ha promovido desde 1944, la política del libre mercado impuesta, en algunos casos, por el FMI y el BM, y las normas anti-dumping. Todo para favorecer a dos corporaciones americanas: Whirpool y SolarWorld Americas Inc.
Las consecuencias de esta decisión unilateral estadounidense pueden ser desastrosas. La señal económica que envía el mercado mundial expresa el proyecto de re-escribir las reglas comerciales de manera unilateral a favor de EEUU. ¡Imperialismo clásico! En la economía interna, la protección a las grandes corporaciones y los efectos macroeconómicos que genera, en lugar de reducir el déficit comercial y promover crecimiento económico, va a generar una subida de precios de los productos protegidos mientras quiebra a las pequeñas empresas estadounidenses en esa rama. Todo sumará la pérdida de empleos en las industrias eslabonadas, como por ejemplo de instalación de paneles solares. En el contexto internacional, el desdén de EEUU hacia la OMC y las instituciones multilaterales diseñadas para mantener el orden y la paz en mercado mundial, podría dar el espacio a una guerra comercial arancelaria.
Contra la unilateral decisión estadounidense, China y Corea del Sur pueden denunciar a la OMC el aumento de los aranceles como prácticas injustas, medidas desleales de protección y dumping. México puede apelar normativamente a la medida por dos caminos: el Capítulo 19 del TLCAN, el cual regula las medidas arancelarias, y al sistema de solución de controversias de la OMC. No obstante, el respeto de los acuerdos multilaterales no parece ser de interés de EEUU y los mecanismos de resolución de controversias no serán, de este modo, vía multilateralismo.
El mensaje es claro: las normas de la OMC no puedan regular las relaciones comerciales globales si EEUU decide promover políticas proteccionistas contra el libre mercado. Ahí se fue a la basura toda la teoría del comercio internacional. Sobre esta lógica, se inaugura un escenario de conflictos comerciales que deforma la estructura y el rumbo del comercio internacional, en el cual las más afectadas serán las economías más pequeñas con menor desarrollo.
La política “America First” y el despotismo con que el gobierno americano enfrenta la política comercial y el orden multilateral global está en oposición abierta a la doctrina que EEUU mismo le impuso al mundo en la década de los noventa través de las reformas estructurales promovidas vía el Banco Mundial. Desde la formulación del GATT (1947) hasta la conformación de la OMC (1994), EEUU buscó promover la dinámica del mercado internacional y posicionarse como el rector de las reglas comerciales globales. Actualmente, la constante agresión a las instituciones multilaterales de EEUU conduce a una situación de creciente incertidumbre económica y tensión geopolítica. La instancia más importante para prevenir guerras comerciales globales es la OMC, sin esta imperará la ley del más fuerte.
[1] https://history.state.gov/milestones/1914-1920/league
[2] https://www.factcheck.org/2017/10/trump-wrong-wto-record/
EEUU retrasa la entrada en vigor de nuevos aranceles a algunos productos chinos
- blog de mgaribay
- 3227 lecturas
El presidente Trump ha ofrecido un respiro a los consumidores, al excluir una serie de productos importantes de la lista de importaciones de China a las que se aplicarán los anunciados nuevos aranceles a partir de septiembre. Teléfonos móviles, ordenadores y consolas de videojuegos, entre otros, no serán gravados hasta el 15 de diciembre, permitiendo a las empresas estadounidenses aprovisionarse para la campaña navideña. El anuncio, que provocó subidas en la Bolsa, proporciona además tiempo para tratar de desbloquear las negociaciones que buscan una salida a la guerra comercial que libran ambas potencias.
Trump anunció a principios de este mes que, el próximo 1 de septiembre, entraría en vigor una nueva ronda de aranceles a importaciones chinas. Pero este martes su Gobierno retiró de la lista una serie de productos, que no serán gravados hasta finales de año. A falta de una lista completa de las mercancías temporalmente eximidas, las que se sabe que se beneficiarán de la demora son, entre otras, teléfonos móviles, ordenadores portátiles y consolas de videojuegos, que no serán gravadas con nuevos aranceles hasta el 15 de diciembre. Otros productos, que no se han especificado, serán retirados de la lista de aranceles de manera indefinida, por motivos de "salud, seguridad nacional y otros factores".
La medida, hecha pública este martes por la autoridad de comercio estadounidense, supone una rebaja considerable de la nueva ola de aranceles anunciada por el presidente, que gravarían con un 10% a importaciones por valor de 300.000 de dólares, como medida de presión para desbloquear las negociaciones, en punto muerto desde mayo, que buscan una salida a la guerra comercial que enfrenta a Estados Unidos y China.
La Administración Trump cede así a las presiones del mundo empresarial, que se queja del impacto en sus negocios de la escalada arancelaria. La oficina de la Representación del Comercio (USTR, por sus siglas en inglés) aún no había hecho pública anoche una lista con todos los productos afectados. Pero los que sí ha mencionado suponen un importante volumen de negocio: solo los teléfonos móviles y los ordenadores portátiles suman más de 80.000 millones de dólares en importaciones, más de una cuarta parte del valor total que estaba previsto gravar en septiembre. La decisión, según la USTR, se enmarca en el proceso de “audiencias pública” abierto tras el anuncio, a principios de este mes, durante el cual cientos de compañías han testificado que los nuevos aranceles perjudicarían gravemente a sus operaciones.
Retrasando los gravámenes al 15 de diciembre, las empresas tendrán tiempo para importar el stock de productos que necesitan para las campañas de vuelta a la escuela y de Navidad, así como las de Acción de Gracias y el Black Friday. La bolsa subió tras el anuncio de la demora, empujada por las acciones de compañías detallistas y fabricantes de componentes tecnológicos. Las acciones Apple, compañía para la que la noticia supone que los iPhone se librarán de los aranceles hasta diciembre, ganaron más de un 6%.
A diferencia de otras rondas, que podían afectar a sectores como la agricultura o la industria y estaban diseñadas para que el impacto en el consumidor final fuera mínimo, los anunciados aranceles del 10% afectan a productos de consumo y suponen una subida de precios importante para el consumidor de a pie. Así lo reconoció este martes el propio presidente Trump. “Hacemos esto por la temporada de Navidad”, dijo a los periodistas, en referencia a la demora y exención de los nuevos gravámenes anunciados pocas horas antes. “Solo por si algunos de esos aranceles pudieran tener un impacto en los consumidores estadounidenses”.
La USTR ha confirmado que, al margen de estos productos exentos, temporal o permanentemente, seguirá adelante con los aranceles al 10% a otras mercancías, que no ha especificado, a partir de septiembre. Enfangado desde el año pasado en una guerra comercial con China, tratando de presionar a Pekín para que cambie sus prácticas comerciales y respete la propiedad intelectual estadounidense, el presidente ya ha impuesto aranceles de un 25% a importaciones por valor de 250.000 millones de dólares. Sumados a los nuevos gravámenes que anunció que impondría, y que ahora suaviza, el resultado habría sido que prácticamente todos los productos importados de China estarían sometidos a aranceles.
Los negociadores estadounidenses y chinos apenas han avanzado desde mayo, atascados, entre otros terrenos, por la resistencia de Washington a retirar los aranceles existentes y de Pekín a plasmar en ley ciertas reformas que se habría comprometido a llevar a cabo. Pero el anuncio de este martes ha devuelto a los chinos a la mesa. Tras una conversación telefónica entre altos representantes de ambas partes, según la agencia oficial china, se ha fijado una nueva reunión de los equipos negociadores para dentro de dos semanas, justo antes de la fecha en la que entrarían en vigor los nuevos gravámenes.
NUEVO REPUNTE DE LA INFLACIÓN
La inflación se aceleró en el mes de julio en Estados Unidos, completando el mayor aumento bimensual (0,3% en junio y otro 0,3% en julio) del índice de precios desde 2006. El repunte mantiene la presión a la Reserva Federal, que el mes pasado bajó los tipos de interés por primera vez en 11 años, una bajada que no se justificaría en virtud de otros indicadores económicos, como el empleo. El incremento de precios en el mes de julio fue generalizado, y desempeñó un papel importante el precio de la energía. Pero algunos expertos vieron en los datos, publicados ayer, evidencias de que los aranceles impuestos a los productos importados de China por la Administración Trump, envuelta en la guerra comercial con el gigante asiático, están empezando a afectar a la inflación.
EEUU teme a las inversiones chinas en México porque "busca nuevamente una política nacionalista"
- blog de evazquez
- 1624 lecturas
"EEUU busca convertir nuevamente su política [económica] a una de tipo nacionalista, que es lo que ha dicho [el candidato republicano] Donald Trump en sus discursos, de regresar los capitales [locales] a EEUU y que, incluso, la vicepresidenta y aspirante demócrata, Kamala Harris, lo ha planteado. Hay que recordar que en el próximo año tenemos un proceso de revisión del tratado comercial [T-MEC]", explica el doctor en estudios económicos por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), Jenner Torrez Vázquez.
En este sentido, el profesor del Tecnológico de Monterrey, Francisco Rueda, indica que la reticencia de Washington con Pekín también ocurre por el desempeño de las cadenas de suministros tras la pandemia de COVID-19, donde el comercio mundial fue severamente afectado, y por el temor a una dependencia de productos de la nación asiática.
"En general, ni el Partido Republicano ni el Demócrata ven con buenos ojos las inversiones chinas y rechazan una posible dependencia. Por esa razón, también el T-MEC impide a México establecer un tratado de libre comercio con [el país asiático]", precisa.
Los señalamientos de Torrez Vázquez y Rueda hacen referencia a las palabras de la titular de la Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR, por sus siglas en inglés), Katherine Tai, quien declaró que EEUU está preocupado respecto a las acciones que las firmas chinas puedan tener en México, especialmente en el sector automotor.
"Si un fabricante chino de automóviles va a fabricar sus vehículos en México, nos preocupará quién trabaja en esas fábricas, cuáles son las normas laborales, cuál es el impacto medioambiental y, sobre todo, si existe una conexión transparente entre la empresa y el Estado", expresó el 24 de octubre durante un foro organizado por Bloomberg en Brasil.
Tai añadió que el Gobierno estadounidense está enfocado en aplicar "instrumentos comerciales que puedan fortalecer las cadenas de suministro", esto en relación con el arancel de 100% a las importaciones de vehículos eléctricos chinos, que se aplica desde septiembre de este año.
"EEUU ya no puede competir contra China por sí solo"
Los especialistas coinciden en que las palabras de Tai se dan en el marco de los comicios presidenciales estadounidenses, pero también de cara a la revisión del T-MEC, cuyas mesas iniciarán en 2025 y cuya decisión final sobre si se mantiene o no el pacto comercial será en 2026.
"EEUU era el país que hablaba de la apertura y el libre mercado y, ahora, está rebasado por esas prácticas. Cuando observa que China incrementa su producción y acapara una mayor cantidad del mercado, les motiva y plantean una política industrial de tipo nacionalista. En ese sentido, la revisión del T-MEC y sus resultados hasta la fecha, en gran medida tendrá que ver con evitar la introducción de las firmas chinas en suelo estadounidense", subraya Torrez Vázquez.
"Recordemos que la guerra comercial [entre Washington y Pekín] tiene una nueva dimensión tras la cumbre de los BRICS en Kazán, grupo que está en la posición número uno, al menos en población. EEUU ya no puede competir contra China por sí solo, incluso con la Unión Europea, por lo que busca convertir a México en un aliado sumamente estratégico para frenar la llegada de capital y productos chinos", puntualiza el también profesor investigador en la UJAT.
Pero eso no es todo. Rueda, quien también es maestro en economía por el Colegio de México (Colmex), precisa que las restricciones que EEUU ha impuesto a China se dan no solo por la triangulación de productos que hace a través de México, sino de otros territorios del este asiático.
De acuerdo con cifras del Banco de México (Banxico), México ha tenido una participación de 1,58% en las exportaciones hacia China, correspondientes a 5.592 millones de dólares, esto tan solo en lo que va de 2024. A su vez, las importaciones chinas representaron 20,2%, a 72.512 millones de dólares.
El balance comercial neto entre México y China cuenta con un saldo negativo de 66.920 millones de dólares.
Un doble discurso
Sin embargo, las preocupaciones que refiere Tai acerca del vínculo de las empresas chinas con México, sobre todo en los ámbitos laborales, medioambientales y en la cercanía con el Gobierno del país latinoamericano, son sujetas a la crítica, especialmente cuando las compañías estadounidenses y de otros países han sido señaladas por afectaciones en suelo mexicano, sobre todo a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, el antecesor del T-MEC.
"El pacto comercial impulsó que se establecieran más empresas de EEUU en México, tal y como nunca había pasado en la historia. Esto trajo conflictos porque, en algunos casos, no cumplen las normas laborales o medioambientales, sea en tierra o mar, y ni siquiera se ciñen a criterios que sí siguen en su propio país", observa Rueda.
Para muestra, recuerdan los especialistas, está el caso de Vulcan Material, misma que realizaba trabajos en la mina de Calica, en el sureste mexicano. Según el Gobierno nacional y expertos en temas ecológicos, esta causó graves daños, en su mayoría, irreversibles.
Por ello, y dada la expropiación del sitio para convertirlo en área natural protegida, ambas naciones sostienen una disputa ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI) del Banco Mundial.
"Otra crítica constante hacia las condiciones de trabajo que las compañías de EEUU ofrecen es en las maquiladoras, mismas que se encuentran en la zona del Bajío y en el norte de nuestro país. Tienen jornadas laborales malas, salarios precarios y explotación laboral. También se han aprovechado en las zonas turísticas, donde cuentan con capitales, para mermar a los trabajadores mexicanos", refiere Torrez Vázquez.
Lo que está ocurriendo entre México y China
En el último año, México y China han tenido un gran avance en el lazo diplomático y comercial. Una prueba de ello fue el encuentro bilateral que sostuvieron el entonces mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y su par chino, Xi Jinping, en el marco del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), a finales de 2023.
En él, entre otros rubros, se pactó la compra de enseres domésticos a Pekín por parte del Gobierno mexicano, esto para ayudar a la población afectada por el huracán Otis, que impactó principalmente al estado de Guerrero, al sur del país latinoamericano.
Mientras esto acontece, más de 100 empresas chinas han llegado a México para aprovechar el nearshoring y, de ese modo, fortalecer su presencia en América Latina.
A pesar de estos avances, hay algunas dificultades en el lazo bilateral. Prueba de esto es que en julio de 2024, el secretario de Hacienda y Crédito Público mexicano, Rogelio Ramírez de la O, llamó a una revisión del vínculo comercial entre ambas naciones, debido a que China solo vende, pero no compra productos al país latinoamericano.
Esta línea se mantiene en el sexenio de Sheinbaum. Recientemente, el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, señaló que el Gobierno trataría de movilizar "todos los intereses legítimos en favor de fortalecer a la región Norteamérica".
Frente a este panorama, Rueda indica que la postura de México debe flexibilizarse después de los comicios presidenciales de EEUU, ya que sí ha obtenido beneficios al acercarse a Pekín.
"Debe buscar mantener estas inversiones pero, al mismo tiempo, poner ciertos límites para que la revisión del T-MEC se lleve a cabo en los mejores términos", analiza.
Por su parte, Torrez Vázquez destaca que China requiere apostar a otras áreas para mantener la proximidad con México, como invertir en tecnología o en energías renovables.
Además, "debería interesarse en la generación de bienes intermedios, es decir, que se conviertan en insumos de otras industrias, lo que ayudaría muchísimo a incrementar la presencia del capital chino en nuestro país. Si también cumplen con ofrecer buenos empleos y llevar prácticas ambientales positivas, como le preocupa a EEUU que se lleven a cabo, Pekín podría tener muy buena presencia" en México, concluye.
EL IMPERIO CONTRATACA EN LA MITAD DEL MUNDO
- blog de bacosta
- 2673 lecturas
Ecuador invadido también por el crimen organizado
“El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”.
Artículo 5, Constitución de la República del Ecuador, 2008
En Ecuador, el presidente Daniel Noboa desencadenó una situación crítica al abrir las puertas a lo que ha denominado como "la guerra". El panorama del crimen organizado, con diversas aristas, explotó a principios de este año, y pasó de un enfoque de “mano dura” a uno de “súper mano dura”. La declaración oficial incluye términos como “conflicto interno armado” y la identificación de “objetivos militares” que deben neutralizarse. En este proceso, la militarización de la sociedad se ha vuelto aparentemente indispensable, incluso para amplios sectores de una sociedad desesperada, y relega a la Policía Nacional a un papel subordinado ante las Fuerzas Armadas.
El jurista y docente universitario Córdova Alarcón señala acertadamente que existe el riesgo de que el régimen democrático sea asfixiado por una tenaza formada por el crimen organizado, por un lado, y por los militares por otro. La militarización creciente se traduce en menos democracia, lo que abre el espacio para medidas económicas neoliberales, antipopulares, y abre un escenario peligroso para la estabilidad política.
En su corto tiempo de gestión, Noboa, con el apoyo de casi todos los bloques parlamentarios, consiguió la aprobación de dos leyes de inspiración neoliberal, la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo y la Ley de Competitividad Energética. Con la primera se fortalecen las zonas francas y los mecanismos encubiertos de privatización en el marco de las alianzas publico-privadas, al tiempo que condonó las deudas tributarias a los grandes grupos económicos, tal como en los años 2018, 2015 y 2008. Con la segunda se abre aún más la puerta para la privatización del sector eléctrico. Ahora se discute una ley para incrementar el IVA a 15% con el fin de financiar “la guerra”.
La economía dolarizada es en un entorno propicio para la proliferación del crimen y atrae a actividades ilícitas de todo tipo. El lavado de activos se estima en por lo menos unos 3.500 millones de dólares, un 3% del PIB, de los que un 75% van a lo que se podría considerar como economía formal. La dolarización y la economía de este pequeño país andino se ven respaldadas por la influencia del narcodólar, en un entorno caracterizado por diversas complicidades entre las élites políticas y empresariales.
La situación política se complica si se considera la aspiración de varias fuerzas dentro del país que claman por el retorno de las fuerzas armadas estadounidenses. La salida de estas de la Base de Manta en 2008, dispuesta en la Constitución del 2008, fue el resultado de procesos de resistencia que se remontan a 1999. La declaración de un “conflicto interno armado” parece alinearse con las aspiraciones de Washington, siempre dispuesto a profundizar los lazos de sumisión en su “patio trasero”. EEUU ha tenido diversas aproximaciones desde el cierre de la Base en Manta, con énfasis en la lucha contra el narcotráfico y la coordinación con distintos gobiernos, incluido el de Guillermo Lasso. En 1942, tropas peruanas invadieron territorio del Ecuador para imponer un arreglo limítrofe, y llegaron tropas americanas que se retiraron tras el acuerdo de paz.
En junio de 2022, se concretó un acuerdo para la preparación de un “Plan Ecuador”, similar al “Plan Colombia”. En diciembre de ese mismo año, el Congreso de Estados Unidos aprobó la “Ley de Asociación Ecuador-Estados Unidos”, con un plazo de medio año para proponer un plan de acción concreto. En medio de este proceso, en octubre de 2023, el canciller ecuatoriano y el embajador estadounidense firmaron de forma reservada, el “Acuerdo relativo al Estatuto de las Fuerzas”, paso significativo hacia el retorno de las tropas estadounidenses a pesar de la prohibición constitucional.
Desde la salida de la base militar estadounidense de Manta, hay una campaña constante para su retorno que destaca la “colaboración” militar ofrecida por representantes del Comando Sur. El acuerdo firmado al finalizar el gobierno de Lasso aplicaría privilegios e inmunidades a personal militar, civil y contratistas estadounidenses para diversas actividades, incluyendo entrenamiento y ayuda humanitaria. Esto implica una exención de jurisdicción penal, exenciones fiscales, libre movimiento de vehículos y buques, y resolución de conflictos según las leyes estadounidenses.
La lógica geoestratégica de Estados Unidos busca que las fuerzas armadas de la región asuman papeles policiales para combatir el narcotráfico, el terrorismo y otras amenazas percibidas. Este enfoque reviviría principios de la Seguridad Nacional del pasado, fortaleciendo esquemas de contrainsurgencia, posiblemente respaldados por agrupaciones paramilitares, bajo la apariencia de lucha contra el crimen organizado.
A pesar de las aspiraciones de retorno de las tropas estadounidenses, es importante recordar que la presencia de la Base de Manta no resolvió el problema del narcotráfico en Ecuador. La criminalidad aumentó, los envíos de drogas se triplicaron y se informaron abusos por parte de los soldados estadounidenses, especialmente contra pescadores. Además, la estrategia belicista adoptada por el gobierno de Noboa, acompañada de una cruzada de neoliberalización económica, carece de viabilidad y ha demostrado ser infructuosa en experiencias similares en México, Colombia y El Salvador.
[1] Economista ecuatoriano. Presidente de la Asamblea Constituyente (2007 -2008), miembro del grupo impulsor de OBELA FLACSO Ecuador.
EMPIRE STRIKES BACK IN THE MIDDLE OF THE WORLD
- blog de bacosta
- 2478 lecturas
"Ecuador is a territory of peace. The establishment of foreign military bases or foreign installations for military purposes will not be allowed. It is prohibited to cede national military bases to foreign armed or security forces".
Article 5, Constitution of the Republic of Ecuador, 2008
President Daniel Noboa triggered a critical situation in Ecuador by opening the doors to what he has called "the war". The multi-faceted organised crime landscape exploded earlier this year, shifting from a "mano dura" (iron fist) to a "super mano dura" (super iron fist) approach. The official declaration includes terms such as "internal armed conflict" and identifying "military targets" to be neutralised. In this process, the militarisation of society has become seemingly indispensable, even to large sectors of a desperate society. It relegates the National Police to a subordinate role to the armed forces.
Jurist and university professor Córdova Alarcón rightly points out that there is a risk that a pincer will stifle the democratic regime between organised crime on the one hand and the military on the other. Increasing militarisation translates into less democracy, opening the space for neoliberal, anti-popular economic measures and creating a dangerous political stability scenario.
In his short time in office, Noboa, with the support of almost all the parliamentary blocs, managed to pass two neoliberal-inspired laws, the Economic Efficiency and Employment Generation Law and the Energy Competitiveness Law. The former strengthens the free trade zones and the covert mechanisms of privatisation in the framework of public-private alliances while condoning the tax debts of large economic groups, as in 2018, 2015 and 2008. The second one opens the door to privatising the electricity sector even more comprehensively. A law to increase VAT to 15% to finance "the war" is being discussed.
The dollarised economy is conducive to the proliferation of crime and attracts illicit activities. Money laundering is estimated at least US$3.5 billion, or 3 per cent of GDP, of which 75 per cent goes into what could be considered the formal economy. Dollarisation and the economy of this small Andean country underpin the influence of the narco-dollar in an environment characterised by various complicities among political and business elites.
Various forces' aspirations calling for the return of the US armed forces complicate the country's political situation. Their departure from the Manta base in 2008, mandated by the 2008 Constitution, resulted from resistance processes dating back to 1999. The "internal armed conflict" declaration seems to align with Washington's aspirations. It is always ready to deepen the bonds of submission in its "backyard". The US has had various approaches since the closure of the Manta base, with an emphasis on the fight against drug trafficking and coordination with different governments, including that of Guillermo Lasso. In 1942, Peruvian troops invaded Ecuadorian territory to impose a border settlement, and American soldiers arrived and withdrew after the peace agreement.
In June 2022, both governments reached an agreement to prepare a "Plan Ecuador", similar to "Plan Colombia". In December of the same year, the US Congress passed the "Ecuador-US Partnership Act" with a half-year deadline to propose a concrete action plan. Amid this process, in October 2023, the Ecuadorian foreign minister and the US ambassador signed the "Status of Forces Agreement", a significant step towards returning US troops despite the constitutional prohibition.
Since the departure of the US military base in Manta, there has been a constant campaign for its return, highlighting the military "collaboration" offered by representatives of the Southern Command. The agreement signed at the end of the Lasso government would apply privileges and immunities to US military personnel, civilians and contractors for various activities, including training and humanitarian aid. It includes exemption from criminal jurisdiction, tax exemptions, free movement of vehicles and vessels, and conflict resolution under US law.
The US geo-strategic logic seeks to have the region's armed forces take on policing roles to combat drug trafficking, terrorism and other perceived threats. This approach would revive Homeland Security principles of the past, strengthening counter-insurgency schemes, possibly backed by paramilitary groups, under the guise of fighting organised crime.
Despite aspirations for the return of US troops, it is essential to remember that the presence of the Manta Base did not solve Ecuador's drug trafficking problem. Crime increased, drug shipments tripled, and abuses by US soldiers, especially against fishermen, were reported. Moreover, the warmongering strategy adopted by the Noboa government, accompanied by a crusade for economic neoliberalisation, lacks viability and has proved unsuccessful in similar experiences in Mexico, Colombia and El Salvador.
EU – invisible in the crisis
- blog de cdeleon
- 3702 lecturas
La Unión Europea fue una promotora de la globalización en su momento. Sin embargo, la integración se estacó y ahora dominan las tendencias divergentes. Los británicos se han alejado, las divisiones internas se intensifican entre el Este y el Oeste, el Norte y el Sur, Francia y Alemania, los miembros y no miembros del euro, los grandes y los pequeños, la migración a favor y en contra, los contribuyentes y los receptores netos, etc. Las tensiones internas y las fuerzas centrífugas están aumentando. Es evidente que las estructuras y los procedimientos de toma de decisiones de la Unión Europea no son más que construcciones que han sido incapaces desde hace mucho tiempo de afrontar los grandes retos de nuestro tiempo como la actual pandemia.
La crisis del coronavirus puede posicionar al estado nacional nuevamente. s evidente que los recursos financieros, legales, políticos y culturales más importantes siguen concentrados en sus manos. La afirmación de que la globalización ha hecho que el Estado-nación sea obsoleto ha sido nuevamente desacreditada por la realidad.
Sin embargo, la ayuda internacional es importante para con respecto a la pandemia, sino también en relación con los problemas mundiales del clima y el medio ambiente, las relaciones económicas internacionales, el aseguramiento de la paz, etc. No obstante, se debe superar el supranacionalismo y la dependencia del neoliberalismo que se impone en la Unión Europea. La pregunta es si la epidemia provocará el tan esperado cambio de paradigma en el pensamiento de la política económica.
Descarga aquí

Economic Crisis Can Trigger World War
- blog de lvargas
- 3716 lecturas
KUALA LUMPUR and BERLIN, Feb 12 2019 (IPS) - Economic recovery efforts since the 2008-2009 global financial crisis have mainly depended on unconventional monetary policies. As fears rise of yet another international financial crisis, there are growing concerns about the increased possibility of large-scale military conflict.
More worryingly, in the current political landscape, prolonged economic crisis, combined with rising economic inequality, chauvinistic ethno-populism as well as aggressive jingoist rhetoric, including threats, could easily spin out of control and ‘morph’ into military conflict, and worse, world war.
Crisis responses limited
The 2008-2009 global financial crisis almost ‘bankrupted’ governments and caused systemic collapse. Policymakers managed to pull the world economy from the brink, but soon switched from counter-cyclical fiscal efforts to unconventional monetary measures, primarily ‘quantitative easing’ and very low, if not negative real interest rates.
But while these monetary interventions averted realization of the worst fears at the time by turning the US economy around, they did little to address underlying economic weaknesses, largely due to the ascendance of finance in recent decades at the expense of the real economy. Since then, despite promising to do so, policymakers have not seriously pursued, let alone achieved, such needed reforms.
Instead, ostensible structural reformers have taken advantage of the crisis to pursue largely irrelevant efforts to further ‘casualize’ labour markets. This lack of structural reform has meant that the unprecedented liquidity central banks injected into economies has not been well allocated to stimulate resurgence of the real economy.
From bust to bubble
Instead, easy credit raised asset prices to levels even higher than those prevailing before 2008. US house prices are now 8% more than at the peak of the property bubble in 2006, while its price-to-earnings ratio in late 2018 was even higher than in 2008 and in 1929, when the Wall Street Crash precipitated the Great Depression.
As monetary tightening checks asset price bubbles, another economic crisis — possibly more severe than the last, as the economy has become less responsive to such blunt monetary interventions — is considered likely. A decade of such unconventional monetary policies, with very low interest rates, has greatly depleted their ability to revive the economy.
The implications beyond the economy of such developments and policy responses are already being seen. Prolonged economic distress has worsened public antipathy towards the culturally alien — not only abroad, but also within. Thus, another round of economic stress is deemed likely to foment unrest, conflict, even war as it is blamed on the foreign.
International trade shrank by two-thirds within half a decade after the US passed the Smoot-Hawley Tariff Act in 1930, at the start of the Great Depression, ostensibly to protect American workers and farmers from foreign competition!
Liberalization’s discontents
Rising economic insecurity, inequalities and deprivation are expected to strengthen ethno-populist and jingoistic nationalist sentiments, and increase social tensions and turmoil, especially among the growing precariat and others who feel vulnerable or threatened.
Thus, ethno-populist inspired chauvinistic nationalism may exacerbate tensions, leading to conflicts and tensions among countries, as in the 1930s. Opportunistic leaders have been blaming such misfortunes on outsiders and may seek to reverse policies associated with the perceived causes, such as ‘globalist’ economic liberalization.
Policies which successfully check such problems may reduce social tensions, as well as the likelihood of social turmoil and conflict, including among countries. However, these may also inadvertently exacerbate problems. The recent spread of anti-globalization sentiment appears correlated to slow, if not negative per capita income growth and increased economic inequality.
To be sure, globalization and liberalization are statistically associated with growing economic inequality and rising ethno-populism. Declining real incomes and growing economic insecurity have apparently strengthened ethno-populism and nationalistic chauvinism, threatening economic liberalization itself, both within and among countries.
Insecurity, populism, conflict
Thomas Piketty has argued that a sudden increase in income inequality is often followed by a great crisis. Although causality is difficult to prove, with wealth and income inequality now at historical highs, this should give cause for concern.
Of course, other factors also contribute to or exacerbate civil and international tensions, with some due to policies intended for other purposes. Nevertheless, even if unintended, such developments could inadvertently catalyse future crises and conflicts.
Publics often have good reason to be restless, if not angry, but the emotional appeals of ethno-populism and jingoistic nationalism are leading to chauvinistic policy measures which only make things worse.
At the international level, despite the world’s unprecedented and still growing interconnectedness, multilateralism is increasingly being eschewed as the US increasingly resorts to unilateral, sovereigntist policies without bothering to even build coalitions with its usual allies.
Avoiding Thucydides’ iceberg
Thus, protracted economic distress, economic conflicts or another financial crisis could lead to military confrontation by the protagonists, even if unintended. Less than a decade after the Great Depression started, the Second World War had begun as the Axis powers challenged the earlier entrenched colonial powers.
They patently ignored Thucydides’ warning, in chronicling the Peloponnesian wars over two millennia before, when the rise of Athens threatened the established dominance of Sparta!
Anticipating and addressing such possibilities may well serve to help avoid otherwise imminent disasters by undertaking pre-emptive collective action, as difficult as that may be.
The international community has no excuse for being like the owners and captain of the Titanic, conceitedly convinced that no iceberg could possibly sink the great ship.
Economic Trends and What’s Important in Life
- blog de jzavaleta
- 3204 lecturas
SYDNEY and KUALA LUMPUR, Nov 2 2020 (IPS) - US third quarter GDP numbers released two weeks ago delighted stock markets and President Trump. Output had picked up by 7.4%, annualised as 33.1%, the largest quarterly economic growth on record, almost double the old record of 3.9% (annualised as 16.7%) in the first quarter of 1950, seven decades ago.
Spinning numbers
This news could not have come at a better time for Trump, who is struggling for re-election, as his Council of Economic Advisers (CEA) declared that this affirmed Trump’s claim, “we’re coming back, and we’re coming back strong”. The CEA spun the White House press release headline accordingly, “The Great American Recovery: Third Quarter GDP Blows Past Expectations”.
The CEA attributed the record to “the strong foundation of the pre-pandemic economy and the efficacy of the Trump Administration”, portraying it as “a testament to the fortitude and resilience of America’s workers and families”.
Meanwhile, new US COVID-19 cases on the very same day reached a record high, surpassing 90,000 and still rising, with total cases nearing a million, with deaths four times the total American death toll during the two decade long Vietnam War, and fast approaching a quarter million.
Glass half full/empty
As COVID-19 rages unchecked, economic activity remained US$670 billion below its pre-pandemic peak. According to the ‘Back-to-Normal Index’ of Moody’s Analytics and CNN Business, the economy was only 82% of what it was in early March, with 10.7 million jobs lost since February!
Figures released by the Bureau of Labor Statistics in early October show that more than 12.6 million Americans were out of work while lasting job losses rose, with 36% of the jobless deemed permanently unemployed.
Those permanently laid-off ballooned from 1.5 million in March to 3.8 million in September, and the number of long-term unemployed (those jobless for 27 weeks or more) increased by 781,000 to 2.4 million. This number is still rising fast, threatening extreme hardship for many more households.
Prospects for those losing jobs may be bleak as US job recovery appears to be running out of steam. After adding 4.8 million jobs in June, job gains slowed to 1.8 million in July, 1.5 million in August and only 661,000 in September. As time passes and job growth continues to slow, it will take years to bring employment back to pre-pandemic levels.
Exaggerating trends
Annualising a quarterly or monthly rate tells us how much the economy would expand or shrink if the rate of change is maintained for a full year. But this can be misleading, by making mountains out of molehills. Undoubtedly, the second quarter’s massive collapse was followed by a large gain in the third.
But the third quarter recovery of 33% after the second quarter contraction of 33% does not mean the economy is back to where it was. If 100 drops 33% to 67, and then regains 33%, it gets to 89 (from 67) — still 11 short of the original 100.
Rapid growth in one quarter does not mean the economy has gained strong momentum. The collapse in the previous quarter had set a low baseline. Hence, any rebound from that depressed base would generate a huge growth rate.
Hours worked are often a better proxy for employment and economic recovery. Average hours worked in the first quarter were 5.1 million, dropping to 4.5 million in the second, before recovering to 4.8 million in the third, still below pre-COVID levels.
Other evidence also indicates that the economy has been slowing. For example, consumption growth was slower every month from June to August than in the month before.
Similarly, retail sales slowed over mid-2020, before a slight rebound in September. The Chicago Federal Reserve National Economic Activity Index indicated that August growth was the slowest since recovery began in May.
Disparities widen
The prestigious Lancet has observed, “COVID-19 exacerbating inequalities”, as the pandemic sharpened various US disparities already growing for decades. As 45 million Americans lost their jobs, US billionaires made US$584 billion.
Meanwhile, US Centers for Disease Control and Prevention data show hospitalization rates for Blacks and Latinos 4.5 times that for non-Hispanic whites. A US National Academy of Sciences study also found age-adjusted COVID deaths more than 2.5 times higher for Blacks than for Whites.
US income and wealth inequalities have been rising since the early 1970s. The share of total income earned by the top decile (10%) rose from around 31% in the 1970s to about half in 2015, while the top 1% or percentile’s share rose from 8% to 20%.
Much of this increase among the top 10% came at the expense of workers in the bottom half of the distribution whose share of total income halved from 20% in the 1970s as median US workers’ real wages fell from 1973.
Over the past three decades, the wealth share of those in the top decile (10%) of household income rose from 61% to 70%, while that of the top 1% went up from 17% to 26%.
Jobless rates for Asians, Blacks and Hispanics were higher than the national average, even before the pandemic. Disproportionately employed in low paying occupations, they have suffered more job losses due to the pandemic.
Women have also suffered much more, e.g., as 617,000 women, compared to 78,000 men, dropped out of the labour force in September. Half of these women were between 35 and 44, the prime working age.
Omitting the important things in life
The pandemic can even augment GDP, which includes all COVID-related expenses, including those for treatments and funerals, plus the trillions that governments – federal, state, municipal – spend to tackle the crisis.
Perhaps, it is fitting to recall Robert Kennedy from over half a century ago:
“Too much and for too long, we seemed to have surrendered personal excellence and community values in the mere accumulation of material things. Our Gross National Product… counts air pollution and cigarette advertising, and ambulances to clear our highways of carnage.
“It counts special locks for our doors and the jails for the people who break them. It counts the destruction of the redwood and the loss of our natural wonder in chaotic sprawl.
“It counts napalm and counts nuclear warheads and armored cars for the police to fight the riots in our cities. It counts Whitman’s rifle and Speck’s knife, and the television programs which glorify violence in order to sell toys to our children.
“Yet the gross national product does not allow for the health of our children, the quality of their education or the joy of their play. It does not include the beauty of our poetry or the strength of our marriages, the intelligence of our public debate or the integrity of our public officials.
“It measures neither our wit nor our courage, neither our wisdom nor our learning, neither our compassion nor our devotion to our country, it measures everything in short, except that which makes life worthwhile.
“And it can tell us everything about America except why we are proud that we are Americans.”
Economic boom in the US, as never seen before?
- blog de anegrete
- 3926 lecturas
Since the beginning of the trade war, American economic growth has started to slow down. It drops from 3.2% in the second quarter of 2018 to 2.1% in the last quarter of 2019 with reference to the same quarter of the previous year, as can be seen in Graph 1. The consequences are: a reduction of the external deficit, due to less import of industrial inputs; and an increase of the fiscal deficit due to less tax collection. This situation contrasts with what the president of that country said in his appearance at the World Economic Forum (WEF) in Davos, which international press such as the Financial Times have pointed out as a speech directed to voters in an election year.
Much of Trump's speech rested on labour. It is from this data that he proclaims that the U.S. economy is in a previously unseen economic boom. The dynamism in the generation of employment is undeniable, this has led the unemployment rate to minimums that were not seen 50 years ago. However, not everything is honey on the cake.
In the first place, when you look at the number of jobs generated and the unemployment rate, everything indicates that the economy is indeed generating greater welfare. By December 2019, the former reached 152.4 million and the latter had reached a level of 3.5% by the end of the year. On their own, these figures are positive, but there are questions that are relevant if we talk about an improvement for the working class. The first and most important is the employment income of all these workers in the economy. According to data from the BEA, from 2000 to 2018 the income of workers fell from 57% to 53% of GDP, as can be seen in Graph 2. This suggests that at least the real wages of less qualified workers have fallen.
This situation highlights the problem of distribution of wealth in the United States against the discourse of greater welfare for the population. One issue to be taken into account is the fiscal reform of late 2017, which led to the Corporate Income Tax revenue decreasing to 1% of GDP in 2018, a much lower level than 5.7% in 2002, the minimum since 1965 according to OECD figures.
This situation explains the increases in corporate profits at the expense of wages and taxes. On the other hand, the increases in nominal wages have to do with the logic of the labour market and not with the goodness of paying more to the working class. This aspect is best understood by looking at either the unemployment rate with respect to its natural level or NAIRU (Non-Accelerating Unemployment Rate) or the gap in output with respect to potential GDP.
The unemployment rate has been below the NAIRU for 12 quarters, indicating that the labour market slack has been fading. The result is that nominal wages are trending upwards. In terms of GDP relative to potential GDP, according to data from the Federal Reserve Economic Data (FRED) since the third quarter of 2017 the US economy has been operating above its potential level for 8 quarters, on a downward trend. These two aspects reflect the same situation.
Strangely enough, this is not leading to higher inflation but to secular price stagnation. The tariff increase should also be impacting on input prices, but this has not happened either. What seems to have happened is a slowdown in the industrial manufacturing sector.
It is likely that the U.S. economy will continue to operate in this way for some time, but it is clear that it cannot continue indefinitely given the slowdown seen in 2019 from previous years. The economic forecasts of the World Bank, the International Monetary Fund and the UN predict that the U.S. economy will continue slowing down to 1.7-1.8% annually by 2020-2021.
US manufacturing production indicators are declining according to the PMI, although, since September 2019 there is a slight inconclusive change. The Purchasing Managers' Index (PMI) is an index of the prevailing direction of economic trends in the manufacturing and service sectors. It is a diffusion index that summarizes whether market conditions, as seen by purchasing managers, are expanding, staying the same or contracting. All indications are that the economy is relying on the service sector for its weak growth while the stock markets continue their expansion, more because of the effect of negative interest rates than for their real profitability.
In this context, it is necessary to take into account that it is an election year in the United States, where there are elements with impact on the global economy: a) a much less aggressive position in aspects of international trade: for example, the trade truce with China and the signing of the USMCA; b) a much more hostile scenario against multilateralism, such as the truncation of the WTO appeals court by the United States and ignoring the United Nations Security Council in its military and political interventions abroad; and c) an expansive economic policy, with a more lax monetary policy, reduction of interest rates and more public spending on infrastructure.
Download
Economic decline, financial stability, and political turmoil
- blog de cdeleon
- 3495 lecturas
In the last three years, measured by quarters, the United States has had a declining economic growth rate with 3.8% in the first quarter of 2018 and -31.4% in the second quarter of 2020. This downward growth results in US GDP in constant values being similar in September 2020 to June 2019. On the contrary, the Standard and Poor's index of the New York Stock Exchange between January 2018 and December 2020 rose from 2,886 points to 3,756 points due to the evident absolute divorce between the real economy and the dynamics of the stock markets. Simultaneously, companies listed on the New York Stock Exchange distribute dividends with money borrowed at zero rates, which induces investors to return to the stock markets more forcefully even though the reality is elsewhere. The divorce between the real economy and the financial economy began when regulators liberalised the exchange markets in 1973. Further deregulation accentuated from 1994 on, when hedge funds began operating with the Black and Scholes' model and the new "options" instruments, allowing for the purchase or sale of shares or commodities in the future at a price set today.
What is new about the first week of January 2021 is that the relationship between politics and rational expectations on stock exchanges broke. The National Mall's aggressive invasion in Washington DC by Republican fanatics on January 6 was an organised, coordinated, pre-directed political activity. Republicans from all over the country arrived in Washington to storm the Capitol, some armed to the teeth, many with military experience, even in uniform. The aim was to take physical control of the Capitol, stage a coup d'état to hand over renewed power to the outgoing president.
A nervous backlash in the stock markets was predictable, and that the indexes would retract significantly owing to an increase in the national political risk. However, it did not occur amid the uncertainty of Trump's future and the expression of the crisis of democracy in the United States.
Everything points to the fact that, in the third decade of the 21st century, political unpredictability is no longer synonymous with economic or financial instability, contrary to previous epochal crises. If we look at the South American protests in the latter part of the year 2020, they were paradoxically all accompanied by a revaluation of the countries' currencies. (Colombia, Peru, and Chile) The explanation for southern countries is that the dollar's devaluation due to the massive injection of this currency by the FED has a more significant economic impact than political vulnerability. US investment bankers perceive the January 6 revolt as much ado about nothing without any long-run consequences. The horizon that a new stage may be setting for extremist forces to destabilise the new Democratic government for the next four years does not seem to exist.
The size of the economic downfall and the protests with no margin of any kind between economic contractions and social radicality appears to be on the same wavelength. The riots militant nature speaks of social saturation and pressure built up since before the pandemic in a long list of countries beyond Latin America. Economic and job uncertainty, coupled with precarious health and social conditions and low incomes in countries with no betterment expectations, resulted in significant revolts. The newest and most virulent has been the seizure of the Capitol in Washington. With low growth and a substantial rebound, it is an expression of a poor and precarious population that feels robbed of its income and an election result, believing there is a better future with its leader; a cheat, and a liar. The rampage witnessed in Washington is unique in that none of the revolts seen in South America were armed.
The COVID 19 crisis unmasks more those without formal employment who must take to the streets to earn their living. The restoration of production and the links to new global value chains help revamp economic indicators and possibly improve the third sector's income. Contrarily, mortality in this sector will continue to be high, and infections will continue to disperse as long as the vaccine is not mass-produced. It will take time because existing factories cannot supply at least 7.5 billion vaccines for the whole of humanity quickly. It would depend upon new manufacturing plants and massive refrigerated distribution mechanisms
Unpretenciously, one comes out of the crunch with new economic theories contrasting from those that induced them. The predicament that began in 2007/08 hit rock bottom in 2020. This time China is the only successful economic performer together with its Asian neighbours. As long as the clout of economic thought (magazines and Nobel prizes) rests centred on the Anglo-Saxon binomial, there will not be much room for renewal in the West. All points to a resurgence from outside the Anglo-Saxon sphere and the West, as economic dynamics and exciting cinema show.
DOWNLOAD
Economía de Panamá se contrae 17.79% hasta agosto
- blog de jzavaleta
- 2719 lecturas
En agosto del 2020 la actividad económica del país disminuyó en 29.17%, comparado con su similar del año anterior, por efecto de la pandemia de la covid-19, según cifras preliminares del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) que publica la Contraloría General.
De acuerdo con el informe, el IMAE acumulado de enero-agosto del 2020 registró un descenso de 17.79%, comparado con igual período del 2019.
Este índice de la actividad económica del país disminuyó significativamente, producto de la contracción en algunas actividades económicas debido a la crisis ocasionada por la pandemia de la covid-19, explica el informe.
Entre los sectores que fueron afectados se observaron: hoteles y restaurantes, construcción, explotación de minas, otras actividades comunitarias, sociales y personales de servicios, comercios, industrias manufactureras, entre otros.
Y en menor escala estuvieron transporte, almacenamiento y comunicaciones, la intermediación financiera, las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, y la electricidad y agua.
A su vez, hubo actividades que mostraron un comportamiento positivo como: el movimiento de contenedores, las telecomunicaciones, la generación de electricidad hidráulica, el pescado y filete de pescado (fresco, refrigerado y congelado), la producción de leche y sus derivados, así como los servicios de salud privados.
La presente crisis sanitaria ha impuesto un reto sobre el levantamiento de los datos estadísticos que son fuente para la elaboración del IMAE y en ese sentido, el INEC ha realizado ingentes esfuerzos con los productores de los datos básicos, para atenuar al máximo el impacto sobre la calidad de estas estadísticas.
En ese sentido, la Contraloría señaló que las cifras están sujetas a revisión, de existir cambios, serán difundidas oportunamente en la página web de la Institución, en las próximas publicaciones del indicador. En relación con esto, se actualizaron las estimaciones en los meses de junio y julio del 2020.
Economías de América Latina y el Caribe tendrán moderada recuperación en 2018 y crecerán 2,2%
- blog de anegrete
- 5165 lecturas
Las economías de América Latina y el Caribe experimentarían una moderada recuperación en 2018 y crecerían 2,2% el próximo año, luego de anotar 1,3% promedio en 2017, señaló hoy la CEPAL al entregar su informe Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2017.
Las proyecciones de actividad para la región se dan en un contexto internacional más favorable que el de los últimos años. Según el informe, en 2018 se espera que la economía global se expanda a tasas cercanas a las de 2017 (en torno al 3%) y que exista un mayor dinamismo relativo de las economías emergentes frente a las desarrolladas. En el plano monetario se mantendrá una situación de amplia liquidez y bajas tasas de interés internacionales.
Adicionalmente, la demanda interna jugará un papel importante en la aceleración del crecimiento en 2018, aunque con diferencias entre componentes. El consumo privado sigue siendo un motor de la demanda interna pero en 2018 se destacará el mayor aporte de la inversión, producto de la recuperación de la formación bruta de capital fijo, señaló hoy la CEPAL.
La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, ofreció una conferencia de prensa en la sede central del organismo en Santiago, Chile, para dar a conocer el documento, en el cual el organismo regional de las Naciones Unidas analiza el desempeño de las economías y actualiza sus últimas proyecciones de crecimiento para los países (entregadas en octubre pasado) y entrega sus recomendaciones para fomentar en la región un desarrollo con mayor inclusión, igualdad y sostenibilidad ambiental.
“Si bien el espacio fiscal es reducido en la región, necesitamos impulsar políticas públicas activas para sostener el ciclo expansivo. Entre ellas están fortalecer la regulación, el desarrollo productivo, la recaudación y el comercio intrarregional”, señaló la máxima autoridad de la CEPAL. “Se debe priorizar un gasto con mayor impacto sobre el crecimiento y la desigualdad, y evitar fuertes ajustes en la inversión pública para proteger el crecimiento en el mediano plazo”, agregó Bárcena.
A pesar del contexto internacional más favorable persisten, según la CEPAL, algunos desafíos y riesgos latentes que pueden afectar la consolidación del crecimiento en el mediano plazo. En el ámbito financiero se presentan incertidumbres originadas por la normalización de las condiciones monetarias que han venido implementando o anunciando la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), el Banco Central Europeo y el Banco de Japón. A estas se agrega la tendencia hacia una mayor desregulación financiera (leyes de reforma de Wall Street y de protección al consumidor en Estados Unidos).
La eventual reforma tributaria en Estados Unidos podría traer aparejada una mayor volatilidad financiera producto del aumento de los flujos de capitales hacia ese país.También se presentan riesgos geopolíticos, en especial aquellos derivados del mayor proteccionismo observado en algunos países y que se reflejan en el creciente apoyo a partidos anti-globalización en algunas naciones de Europa y la votación a favor del Brexit en el Reino Unido el año pasado.
El resultado regional en 2018 se explicará en parte por el mayor dinamismo que presentará el crecimiento económico de Brasil (2%, comparado con el 0,9% de 2017). Además, varios países que venían creciendo a tasas moderadas tendrán una aceleración de la actividad económica (por ejemplo Chile, de 1,5% en 2017 a 2,8%; Colombia, de 1,8% a 2,6%; y Perú, de 2,5% a 3,5%). En América Latina, Panamá será la economía que anotará la mayor tasa de expansión el próximo año (5,5%), seguida de República Dominicana (5,1%), y Nicaragua (5,0%). Cuba, Ecuador y Venezuela marcarán cifras de 1%, 1,3% y -5,5%, respectivamente, mientras que el resto de las economías de América Latina crecerán entre 2% y 4%.
En el análisis por subregión, para el próximo año la CEPAL espera un mayor dinamismo en las economías de América del Sur, que crecería al 2% (comparado con el 0,8% registrado en 2017). Centroamérica, por su parte, tendría una tasa de crecimiento de 3,6%, por encima del 3,3% de 2017. En tanto, para el Caribe de habla inglesa u holandesa se estima un crecimiento promedio de 1,5% para 2018 (comparado con la casi nula expansión que registrará en 2017), a lo cual contribuiría el gasto en reconstrucción de los daños causados por los huracanes Irma y María en algunos de los países isleños.
En materia laboral, se espera que la tasa de desempleo comience disminuir a partir del 2018, en consonancia con la mejora del crecimiento económico. Entre 2016 y 2017 la desocupación urbana aumentó de 8,9% a 9,4% por un aumento de la tasa de participación y un estancamiento en la tasa de ocupación. Para 2018 el desempleo bajaría a 9,2% por el aumento de la ocupación producto de la mayor demanda agregada, indica el informe.
En su Balance Preliminar 2017, la CEPAL recomienda a los países ampliar el espacio fiscal de acuerdo con la realidad de cada uno y a partir de tareas diferenciadas. Por ejemplo, en países con baja recaudación se puede mantener el activismo tributario, mientras que en todos se debe intentar reducir la elusión y evasión fiscal –que llegó a 340.000 millones de dólares en 2015-, fortaleciendo la administración tributaria.
El organismo también indica que es necesario ampliar los mecanismos de cooperación internacional, evaluar los espacios para el uso de crédito público (de acuerdo con la relación deuda/PIB de cada país), fortalecer la provisión de bienes públicos con un alto rendimiento económico y social (como son la infraestructura, protección social, salud y educación) y aumentar el coeficiente de inversión mediante asociaciones público-privadas y el rediseño de incentivos fiscales para políticas industriales, además de mejorar los mecanismos de gestión de gasto público y de rendición de cuentas, y cautelar la inversión pública, entre otras medidas.
Ecuador, Bolivia, Brasil y el Perú: algunos rasgos comunes
- blog de bacosta
- 4298 lecturas
Tres países vecinos están atravesando por un periodo de conflicto social violento y otro lo pasó el primer semestre del 2022. Brasil por unas elecciones consideradas fraudulentas, el Perú por un recambio presidencial considerado fraudulento, y Bolivia por el encarcelamiento de un político cruceño vinculado al golpe de 2019. Es un opositor virulento al gobierno del MAS. Entre el 13 de junio y el 30 de junio Ecuador protestas convulsionaron al país liderados por el movimiento indígena al que se sumó la sociedad civil. La represión en Brasil y Bolivia ha llevado a la detención de centenares de personas. En Ecuador hubo siete muertos, más de 500 heridos entre uniformados y civiles y unos 150 detenidos. En el Perú, a la muerte en 37 días de 50 personas y continúa. En los cuatro países la polarización política es extrema y se define entre comunista y anticomunista, términos que por anacrónicos y de la guerra fría no dejan de significar el pánico de unos frente a los otros.
Algunos elementos económicos en común de estos países se pueden apreciar en el cuadro debajo. El crecimiento económico de dos ha sido en promedio muy alto (Perú y Biolivia) y los otros dos (Brazil y Ecuador) en la media latinoamericana. Lo más saltante es que la pobreza se redujo en todos los países entre 1997 y 2020 si bien el 20% más pobre percibió el 4,1% del ingreso nacional en Ecuador, el 4,7% en Bolivia, el 4,5% en Brasil y el 4,8% (2020) en el Perú, según el Banco Mundial. Se redujo la pobreza en todos pero el 20% más pobre sigue siendo muy pobre. Al tercer y cuarto quintil les fue muy bien, y al 20% superior le afectó con una pérdida. El 20% más rico perdió participación en el ingreso nacional y percibió el 52,3% de este en Ecuador, el 49% en Bolivia, el 54,7% en Brasil y el 49,1% (2020) en el Perú. Esto representa una reducción entre 1999 y 2020 en la participación en el ingreso nacional de aproximadamente el 10% del quintil más alto en Ecuador, 15% del ingreso nacional en Bolivia; 13% en Brasil y 10% en el Perú, Es decir hay una mejora en la distribución del ingreso en todos, pero el 20% más pobre sigue miserable aunque el PIB haya crecido.
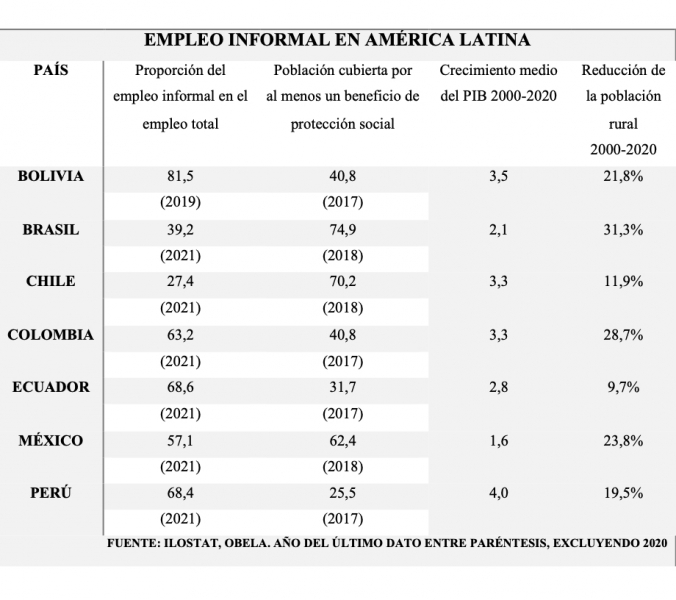
Salir de la pobreza para los jóvenes del campo ha implicado migrar a la ciudad y por tanto hay una reducción de la población rural en todos los países. Brasil tienen masas migratorias internas muy grandes, sobre 31% de la población rural. El Perú y Bolivia tienen menos migración urbana comparados a los otros con alrededor de 20% de reducción de población rural y Ecuador menos, 9,7%. La migración internacional es otra salida a la pobreza, pero tampoco es suficiente ni sostenible. Otra salida es a través de la economía ilegal, el narcotráfico, la delincuencia organizada, etc. La migración internacional entró en auge en la década[I1] de 1990.
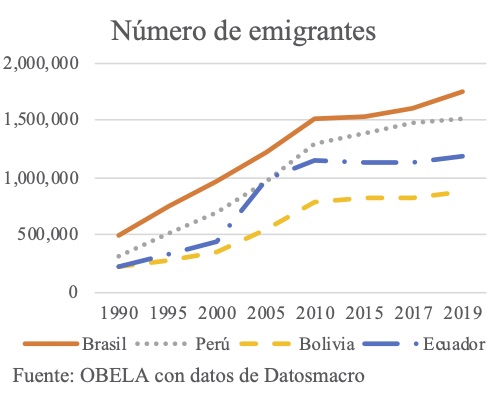
El crecimiento económico relativamente alto de cuatro de los países, por encima de la media de América latina, no ha sido capaz de reducir los niveles de informalidad, como tampoco ha sido capaz de reducir la masa migratoria internacional. Brasil, que creció menos, tiene menos informalidad. Se entiende que son informales tanto los consultores profesionales y gente del mundo de la informática como los vendedores ambulantes y fabricantes fuera de registro. La informalidad aumenta porque el crecimiento es insuficiente para absorber a los trabajadores en el sector formal y darles al menos una protección social. El país con más informalidad es Bolivia, con 81,5% de la población y el 40% de la población tiene al menos una protección social. Le sigue Ecuador con 68,6% y 31,7% con protección social; el Perú con el 68,4% de la población y apenas 25% de la población con protección social y finalmente Brasil tiene el 39% de informales, pero al contrario 74,9% de la población tiene protección social. Esto indica que las protestas pueden surgir en Ecuador, Bolivia y el Perú de masas poblacionales informales que no tienen protección social, pero no en Brasil. Lo que tienen los cuatro en común es que el 20% más pobre es muy pobre y no ha mejorado su situación a pesar de las mejoras del PIB. El crecimiento del PIB hace que el piso económico haya subido, pero siguen 20% de los ciudadanos de los tres países percibiendo apenas el 5% del ingreso nacional de forma inamovible.
En suma, los cuatro países tienen crecimiento económico por encima del promedio. Este es insuficiente para absorber la mano de obra, lo que genera migración interna, internacional, y el crecimiento del sector informal. El sector informal no tiene protección social. Algún esfuerzo se hizo en Brasil y en Bolivia por darle protección social a una porción de la población, pero en el Perú esto no ha ocurrido. Lo que hay es una disparidad creciente en la calidad de vida de las personas y en sus expectativas de mejora. Los más pobres están estancados y desprotegidos aunque sean, en términos absolutos, menos pobres de lo que eran hace 20 años. A esto hay que agregar el nuevo desempleo derivado de la automatización donde son expectorados al sector informal personas de clase media ante la falta de seguro de desempleo y de generación de nuevos empleos. El modelo económico basado en exportar no sólo ha bajado los salarios en los cuatro países, sino dejado esta secuela de problemas. Las reformas deberían ser consideradas en cuanto complejizaciones de las exportaciones para ayudar a crear empleo preocupación central de la economía, en vez de la inflación y la tasa de interés. El mercado no solo no lo resuelve todo, sino que fabrica en parte los problemas observados en Ecuador, Bolivia, Brasil y Perú.
Un recurso que no resuelve el problema, pero lo contiene son las políticas de garantías de ingresos, como el que se aplica en México. El gobierno mexicano distribuye transferencias por valor de 1.9% del PIB a 50 millones de personas al año. Los problemas que se observan son una expresión de la disfunción del modelo liderado por exportaciones con baja de salarios y con reducción del Estado en la economía. Subir salarios, quitar aranceles a los bienes de capital y subir pequeños aranceles a los productos de consumo, colocar protección social universal y sostener presiones tributarias sobre 30% del PIB serían pasos adelante. De otro modo producir para exportar cuando las economías mas grandes se están cerrando parece un sinsentido y los resultados hasta ahora son socialmente insostenibles.
Descarga / English
Ecuador, Bolivia, Brazil and Peru: Some Common Features
- blog de bacosta
- 3242 lecturas
Three neighbouring countries are going through a violent social conflict, and another one will be in the first half of 2022. Brazil because of elections considered fraudulent, Peru because of a presidential replacement considered fraudulent, and Bolivia because of the imprisonment of a Santa Cruz politician linked to the 2019 coup. He is a virulent opponent of the MAS government. Between 13 June and 30 June 2022, Ecuador protests convulsed the country, led by the indigenous movement and joined by civil society. Repression in Brazil and Bolivia has led to the arrest of hundreds of people. The riot police killed Seven people in Ecuador, leaving more than 500 injured, between uniformed personnel and civilians, and some 150 arrested. In Peru, 50 people have been killed in 37 days since 8 December 2022, and the repression continues. In all four countries, political polarisation is extreme and defined between "communist" and "anti-communist". Although anachronistic and from the Cold War, the terms still signify the panic of the ones against the others.
Some common economic elements of these countries are in the table below. The economic growth of two of them has been very high on average (Peru and Bolivia) and the other (Brazil and Ecuador) in the Latin American average. Most strikingly, growth reduced absolute poverty in all countries between 1997 and 2020. According to the World Bank, the lowest 20% received 4.1% national income in Ecuador, 4.7% in Bolivia, 4.5% in Brazil and 4.8% (2020) in Peru. Growth reduced poverty; however, the lowest 20% remain penniless. The third and fourth quintiles did very well, and the top 20% suffered a loss. The wealthiest 20% lost their share of national income and received 52.3% of national income in Ecuador, 49% in Bolivia, 54.7% in Brazil and 49.1% (2020) in Peru. It represents a reduction between 1999 and 2020 in the share of national income of about 10% of the top quintile in Ecuador, 15% of national income in Bolivia, 13% in Brazil and 10% in Peru, i.e. there is an improvement in income distribution in all, but the lowest 20% remain miserable in spite that GDP grew.
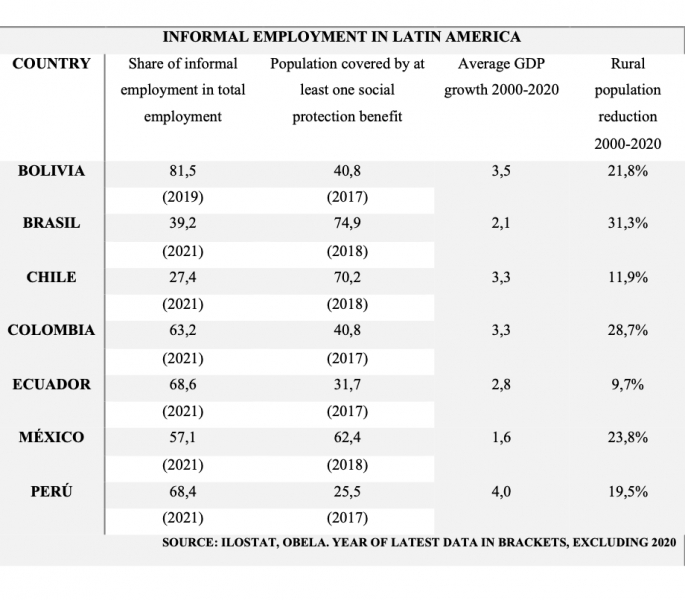
For young rural people, escaping poverty means migrating to the city; therefore, the rural population has reduced in all countries. Brazil has a vast internal migration mass, with over 31% of the rural population. Peru and Bolivia have less urban migration compared to the others, with around 20% reduction of rural people and Ecuador less, 9.7%. International migration is another way out of poverty. Another way out is through the illegal economy, drug trafficking, organized crime, etc.
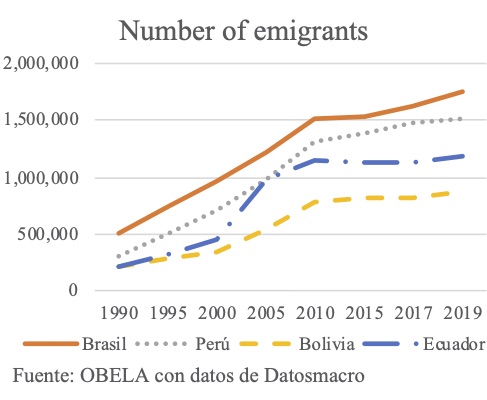
The relatively high economic growth in these countries, above the Latin American average, has been unable to reduce informality levels or the mass of international migration. Brazil, which grew less, has less informality. The Informal sector is understood to include professional consultants, IT people, street vendors, and unregistered manufacturers. Economic growth is insufficient to absorb workers into the formal sector and give them at least some social protection. The country with the highest level of informality is Bolivia, with 81.5% of the population and 40% of the population having at least one social protection. Ecuador follows it with 68.6% and 31.7% with social protection; Peru with 68.4% of the people and only 25% with social protection. Finally, Brazil with 39% of informal workers, but on the contrary, 74.9% have social protection. It indicates that protests may arise in Ecuador, Bolivia and Peru from informal population masses that do not have social protection, but not in Brazil. What all four have in common is that the lowest 20% are destitute and have yet to improve their situation despite improvements in GDP. Economic growth raised the economic floor but kept 20% of citizens in all four countries, with only 5% of national income unchanged.
In sum, all four countries have above-average economic growth. Still, it is insufficient to absorb the labour force, generating internal and international migration and the development of the informal sector. The informal sector has no social protection. Governments made some efforts in Brazil and Bolivia to provide social protection to a portion of the population, but n Peru, it has yet to happen. There is a growing disparity in people's quality of life and their expectations of improvement. The poorest were stagnating and unprotected even though they were less needy in absolute terms than 20 years ago. To this must be added the new unemployment resulting from automation, where middle-class people jet into the informal sector in the absence of unemployment insurance and the generation of new jobs. The export-led economic model has not only driven down wages in all four countries but left these issues in its wake. Indonesia's reforms should be considered in terms of export complexities to help create jobs, a central concern of the economy, rather than concentrating on inflation and interest rates. Not only does the market not solve everything, but it partly manufactures the troubles observed in Ecuador, Bolivia, Brazil and Peru.
A remedy that does not solve the problem, but contains it, are income guarantee policies, such as those applied in Mexico. The Mexican government distributes transfers worth 1.9% of the GDP to 50 million people annually. The problems observed are an expression of the dysfunction of the export-led model with low wages and a reduction of the state in the economy. Raising wages, removing tariffs on capital goods and small tariffs on consumer products, putting in place universal social protection and sustaining tax pressures above 30% of GDP would be a step forward. Otherwise producing for export when the larger economies are closing down seems nonsense and the results so far are socially unsustainable.
Download / Español
Ecuador, Mexico, and Paraguay: 2020's first rebound was from foreign trade
- blog de anegrete
- 4878 lecturas
The world economy came to a halt during the second quarter of 2020 when different governments imposed various productive shutdown and social distancing measures around the world. According to IMF estimates, it brought aggregate demand and supply to a halt, causing the GDP of the European Union to fall by 6.12%, the G7 by 2.10%, and Latin America by 7.01%. In response to the COVID-19 crisis, the fiscal and monetary stimulus expanded in almost all Latin American economies to boost recovery, although not all countries responded immediately.
There are three groups of countries: the first is composed of Ecuador, Mexico, and Paraguay, where a small stimulus package accompanied increased economic activity; the second by Argentina, Chile, and the Dominican Republic, which had fiscal and monetary stimulus with a weak rebound; and the third by Brazil, Peru, and Panama where a more robust recovery matched budgetary and financial incentive. This text will address only the first two sub-groups and explain that the difference is due to the demand of the main trading partners and the previous growth of the economies.
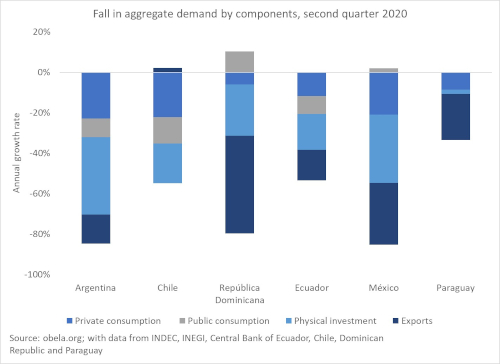
One consequence of the slowdown in production and social distancing was that domestic demand fell compared to 2019 in all countries. The economies most affected were the largest: in Argentina, private consumption decreased 23%, in Chile 22% and Mexico 21%, while investment fell 38%, 20%, and 34%, respectively. On the other hand, external demand performed better for those economies where the link is more substantial with international trade, whether led by the US or China.
The rebound of the first group of countries, those injecting few public resources and improving GDP, in the third quarter of 2020 is due to the recovery of external demand. Its main trading partners are the US for Ecuador and Mexico, with 29.5% and 75.1% of its total products, mainly fuels and automotive and electronics manufacturing, going to the US market. The relaxation of sanitary measures in the US and the vast fiscal injection restored the pace of imports. Private investment reacted to this increased demand in export industries, which positively boosted GDP. However, the recovery of the domestic market has a long way to go.
As for Paraguay, its leading sales to MERCOSUR are electricity, seeds, and oleaginous fruits. During the health contingency in the second quarter, electricity shipments to Brazil and Argentina fell, and the rebound is export-led by soybeans to Brazil and meat to Chile. In Paraguay, domestic demand did not fall as sharply as in the other countries and investment, public and private, is growing strongly, explained by the construction sector, which has been increasing since mid-2019. The recovery of its domestic market has a short way to reach the point where it contracted.
In the second group, where a high rebound did not accompany the high fiscal stimulus, foreign trade had different effects. Chile's exports did not decline because its leading trading partner is China, followed by the Asia Pacific region, and commodity prices increased due to lower international interest rates. Exports of copper, iron, and lithium carbonate to these countries maintained their external demand.
On the other hand, Argentina's exports, instead of recovering, declined. Its shipments of soybean residues to Asia, used for animal feed, and cereals were the most affected. Concerning the Dominican Republic, its leading trading partner is the US, representing 53.8% of its exports. As in Mexico and Ecuador, the economic reactivation of the US market restored its sales to that country.
The decline in GDP in Argentina, Chile, and the Dominican Republic are due mainly to falling domestic demand, and the increase in the pace of international trade contained the decline. Still, it did not improve economic activity in the third quarter, as in other countries. However, the second group's significant fiscal and monetary stimulus started to have a substantial impact on their growth at the end of 2020. At the end of the year, they performed better economically than Ecuador, Mexico, and Paraguay, which spent little.
Finally, not in all cases the dynamics of world trade express the pace of total domestic production, nor does the increase in fiscal spending ensure a rapid economic recovery. The COVID-19 crisis has shown that export-led growth can speed up GDP recovery in some cases, in the context of falling imports. The export-related sector can speed up and show greater dynamism than those dependent on the domestic market and subject to fiscal stimulus for their revival.
Download
Ecuador, México y Paraguay: el primer rebote del 2020 fue por comercio exterior
- blog de anegrete
- 3363 lecturas
La economía mundial se detuvo durante el segundo trimestre del 2020, cuando los distintos gobiernos impusieron diversas medidas de cierre productivo y distanciamiento social en todo el mundo. Esto paró la demanda y oferta agregada, lo que ocasionó que el PIB de la Unión Europea cayera 6.12%, el G7 2.10% y América Latina 7.01% según estimaciones del FMI. Ante la crisis por la COVID-19, se amplió el estímulo fiscal y monetario en casi todas las economías latinoamericanas, con el objetivo de impulsar la recuperación, aunque no todos los países respondieron de inmediato.
Se ha divido a los países latinoamericanos en tres grupos; el primero compuesto por Ecuador, México y Paraguay, donde un pequeño paquete económico fue acompañado de una mayor actividad económica; el segundo se compone por Argentina, Chile y República Dominicana, que tuvieron incentivos fiscales y monetarios con rebote débil; y el tercero está compuesto por Brasil, Perú y Panamá, donde el estímulo fiscal y monetario se correspondió con una mayor reactivación. En este texto se abordarán sólo los primeros dos subgrupos y explicará que la diferencia se debe a la demanda de los principales socios comerciales y el crecimiento previo de las economías.
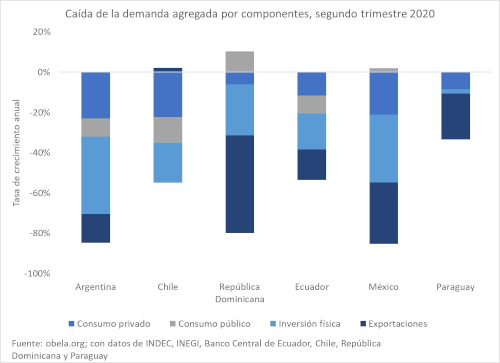
Una consecuencia del freno en la producción y el distanciamiento social fue que la demanda interna cayó, en comparación con el 2019, en todos los países. Las economías más afectadas fueron las mayores: en Argentina el consumo privado disminuyó 23%, en Chile 22% y en México 21%, mientras que la inversión bajó 38%, 20% y 34% respectivamente. Por otro lado, la demanda externa tuvo mejores resultados para aquellas economías en las que el vínculo es más fuerte con el comercio internacional, ya sea con el liderado por Estados Unidos o por China.
El rebote del primer grupo de países, los que inyectan pocos recursos públicos y mejora el PIB, en el tercer trimestre de 2020, se debe a la recuperación de la demanda externa. Sus principales socios comerciales son EUA para Ecuador y México con 29.5% y 75.1% del total de sus productos, principalmente combustibles y manufactura de la industria automotriz y electrónica, al mercado estadounidense. La relajación en las medidas sanitarias en EUA y la gigantesca inyección fiscal, restituyó el ritmo de sus importaciones. La inversión privada reaccionó a este aumento de la demanda en las industrias de exportación, lo que impulsó positivamente el PIB. Sin embargo, la recuperación del mercado interno tiene un camino más largo por recorrer.
En cuanto a Paraguay, sus principales ventas al MERCOSUR son electricidad, semillas y frutos oleaginosos. Durante la contingencia sanitaria del segundo trimestre, disminuyó el envío de electricidad al Brasil y la Argentina, y el rebote se explica por las exportaciones de soja a Brasil y carne a Chile. En Paraguay la demanda interna no cayó tan abruptamente, como en los otros países, y la inversión pública y privada, tiene un fuerte crecimiento explicado por el sector de la construcción, el cual crece desde mediados de 2019. La recuperación de su mercado interno tiene un recorrido corto para llegar al punto desde donde se contrajo.
En el segundo grupo, donde el alto estímulo fiscal no fue acompañado de un alto rebote, el comercio exterior tuvo distintos efectos. Las exportaciones de Chile no disminuyeron, porque su principal socio comercial es China, el cual representa 31.8% de sus exportaciones, y la región de Asia del Pacifico y los precios de las materias primas aumentaron por efecto de la bajada de la tasa de interés internacional. Las exportaciones de cobre, hierro y el carbonato de litio hacia estos países mantuvieron su demanda externa.
Por otra parte, en Argentina las exportaciones en vez de recuperarse, disminuyeron. Sus envíos de residuos de la extracción de soya al Asia, utilizados para la alimentación de animales, y los cereales fueron los más afectados. Con respecto a la República Dominicana, su principal socio comercial es EUA, que representa 53.8% de sus exportaciones. Al igual que en México y Ecuador, la reactivación económica del mercado estadounidense restituyó sus ventas a dicho país
La disminución del PIB en la Argentina, Chile y República Dominicana se debe principalmente a la caída de la demanda interna, y el aumento en el ritmo del comercio internacional contuvo la caída pero no mejoró la actividad económica en el tercer trimestre, como en otros países. No obstante, el gran estímulo fiscal y monetario en el segundo grupo comenzó a tener una fuerte repercusión en su crecimiento a finales de 2020. Al final del año, tuvieron un mejor desempeño económico que Ecuador, México y Paraguay, que gastaron poco.
Finalmente, se observa que no en todos los casos la dinámica de comercio mundial expresa el ritmo de la producción total interna, ni el aumento del gasto fiscal asegura la pronta recuperación económica. La crisis de la COVID-19 ha mostrado que la velocidad de recuperación del PIB liderada por el comercio exterior es,en algunos casos, más rápida, en un contexto de la caída de las importaciones. Los sectores relacionados a la exportación evidencian mayor dinamismo, que las dependientes del mercado interno sujetas al estímulo fiscal para su reactivación.
Descarga / English
Efectos de la COVID-19 en la población migrante
- blog de jzavaleta
- 4824 lecturas
Casi el 60 por ciento de quienes tienen la intención de migrar han decidido posponer o cancelar sus viajes debido a la pandemia. Más del 20 por ciento de quienes ya estaban viviendo en calidad de migrantes están considerando regresar a su país de origen tan pronto como las condiciones económicas de las medidas sanitarias adoptadas por sus países se lo permitan. Cerca de la mitad de los migrantes en Centroamérica y México han perdido sus puestos de trabajo debido a la pandemia. Estas son algunas de las conclusiones difundidas esta semana por una encuesta llevada a cabo por la OIM, lanzada en junio para medir y comprender el impacto que la pandemia ha tenido sobre los planes de migrar. La encuesta también ahondó en la situación socioeconómica, la salud física y mental y los factores de riesgo que los migrantes de la región deben enfrentar.
Descarga

Efectos la guerra comercial y el nuevo orden comercial mundial
- blog de anegrete
- 4431 lecturas
El curso de la guerra comercial que EEUU emprendió contra China, desde enero de 2018, ha vuelto a cambiar. Al inicio, con el propósito de corregir un inmenso déficit comercial, de más de 793 mil millones de dólares en 2017 (equivalente al PIB de Bélgica y Portugal sumados) Trump lanzó una guerra arancelaria contra la economía exportadora más dinámica desde 2009: China. El objetivo no sólo era reducir el déficit comercial con ésta economía, sino debilitar su dinámica de crecimiento económico, 6.7%, y reducir su creciente participación en el mercado exportador, 13% de las exportaciones totales, en 2017. Sin embargo, el resultado no ha favorecido a EEUU y ha sido adverso al orden internacional multilateral.
Al comenzar la guerra, el déficit estadounidense con China equivalía al 47% de su balanza comercial. Las principales importaciones de EEUU provenían de: China, México, Canadá y Japón, en ese orden. En cambio, el superávit chino con EEUU, para 2017, representaba cerca del 62% del total; y sus principales compras provenían de Corea, EEUU, Japón y Taiwan. Aunque las dos economías eran principales socios proveedores de importaciones, el contenido de éstas era diferente. Mientras China le compraba vehículos de transporte (carga y aéreo), maquinaria y granos; EEUU importaba equipo de cómputo y maquinaria, manufacturas y productos semielaborados.
Después de 23 meses de guerra, 7 rondas de agresiones arancelarias mutuas, más de 15 mil productos gravados, 600 mil millones de dólares en aranceles y dos periodos de tregua (más información) las dos economías entraron en un primer acuerdo. Dos días previos a la entrada en vigor de los aranceles publicados en agosto de 2019 (10% a 556 productos de importación chinos, y 10% y 5% a 3,361 productos estadounidenses), el 13 de diciembre de 2019 se anunció el inicio de las negociaciones (ver más). De forma estacional, similar a la tregua de diciembre de 2018, se acordó no implementar nuevas medidas arancelarias, aunque ninguna de las impuestas de redujo.
El objetivo central de la imposición de aranceles es la restricción de las importaciones del país al que se le aplica. China, por un lado, redujo la participación de las importaciones estadounidenses al punto que desplazó a EEUU del segundo lugar, como principal socio importador, al quinto. Por el lado inverso, EEUU no pudo conseguir lo mismo. Sus importaciones proveniente de China se mantuvieron estables, y es aún el principal socio importador de EEUU. (Véase gráfico).
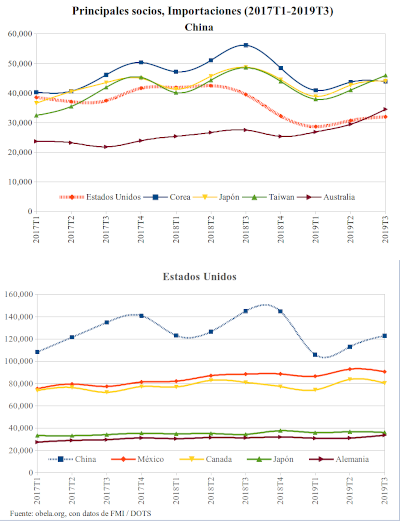
Con la guerra comercial, EEUU sí redujo su déficit con China en -7%, pero a partir de una contracción en sus exportaciones en -17%, y en sus importaciones en -10%. Con esto, reforzó su incapacidad por promover crecimiento económico, que continuó en descenso de 2.9 a 2.3%, entre 2018 y 2019. China, por su parte, continúa con una balanza superavitaria con EEUU, participa en más del 13% en las exportaciones mundiales y crece, todavía, por encima del 6%, en 2019.
El pasado 15 de enero se anunció la firma la Primera Fase de un “Acuerdo económico y comercial entre los Estados Unidos de América y la República Popular China”. La desequilibrada representación diplomática, entre el Presidente Donald Trump y el Viceprimer Ministro Liu He, para la firma del acuerdo, fue presentada como una victoria estadounidense, que le imponía nuevas condiciones a China. En este acuerdo se definieron nuevas condiciones sobre: propiedad intelectual; transferencia de tecnología; agricultura; servicios financieros; política monetaria; expansión de comercio; y resolución de disputas comerciales. La evidencia muestra que EEUU está perdiendo la guerra, sin que signifique que China la esté ganando.
De manera muy específica, a través de este acuerdo EEUU busca que China “ponga fin a su práctica de presionar a las empresas extranjeras para que transfieran su tecnología”; elimine “las barreras comerciales y de inversión para los proveedores estadounidenses de servicios financieros”; que “no utilice prácticas monetarias para competir injustamente con los exportadores estadounidenses”; y más importante, que importe “bienes y servicios estadounidenses durante los próximos dos años por un monto no menor a $200,000 millones de dólares”. Otra vez, el acuerdo no implica el retiro de aranceles impuestos desde 2018, sino únicamente detiene las nuevas imposiciones.
El pasado 6 de febrero, China anunció algunas medidas que se ajustan tanto a los acuerdos de la primera fase, como a la reciente crisis sanitaria provocada por el brote del coronavirus. Se anunciaron recortes a tarifas de 10 a 5%, y de 5 a 2.5% en importaciones provenientes de EEUU, que corresponden a las tarifas aplicadas a inicios de septiembre de 2019, sobre 1,717 productos. Cabe señalar que esta lista estaba focalizada 39% en animales vivos y productos del reino animal, y en 24% productos de la industria química. Esta medida implementada por China está más enfocada a resolver el desabasto de carne provocado por la peste porcina del segundo trimestre de 2019 y por la creciente necesidad de medicamentos; antes que por las demandas comerciales estadounidenses.
Adicionalmente, el Acuerdo incluyó un capítulo de Resolución de Disputas. Este mecanismo ignora la estructura multilateral de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y es bilateral. Con este Acuerdo y el nuevo Tratado de Libre Comercio con América del Norte, EEUU avanza en la construcción de un nuevo orden comercial internacional sobre la ley del más fuerte. El mejor ejemplo es la modificación de la lista de la OMC de los países en condición de desarrollo y menos desarrollados, que gozaban de preferencias comerciales, que el pasado 10 de febrero cambio, al eliminar países unilateralmente.
Descarga / english version
Effects of the trade war and the new world trade order
- blog de anegrete
- 4025 lecturas
The course of the trade war that the United States has been waging against China since January 2018 has changed again. Initially, in order to correct a huge trade deficit of more than $793 billion by 2017 (equivalent to the GDP of Belgium and Portugal combined), Trump launched a tariff war against the most dynamic export economy since 2009: China. The objective was not only to reduce the trade deficit with this economy, but to weaken its economic growth dynamics, 6.7%, and to reduce its growing share in the export market, 13% of total exports, by 2017. However, the result has not favoured the US and has been adverse to the multilateral international order.
When the war began, the US deficit with China was equivalent to 47% of its trade balance. The main US imports came from: China, Mexico, Canada and Japan, in that order. In contrast, China's surplus with the US, by 2017, represented about 62% of the total; and its main purchases came from Korea, the US, Japan and Taiwan. Although the two economies were major supplying partners for imports, the content of these imports was different. While China was buying transport vehicles (cargo and air), machinery and grains; the US was importing computer equipment and machinery, manufactures and semi-finished products.
After 23 months of war, 7 rounds of mutual tariff aggression, more than 15,000 products taxed, $600 billion in tariffs and two periods of truce (more information), the two economies entered into a first agreement. Two days before the entry into force of the tariffs published in August 2019 (10% on 556 Chinese products, and 10% and 5% on 3,361 US products), the start of negotiations was announced on 13 December 2019 (read more). On a seasonal basis, similar to the December 2018 truce, it was agreed not to implement new tariff measures, although none of those imposed were reduced.
The central objective of the imposition of tariffs is to restrict imports from the country to which it applies. China, on the one hand, reduced the share of US imports to the point that it displaced the US from second place, as the main importing partner, to fifth place. On the other hand, the United States could not achieve the same thing. Its imports from China remained stable, and it is still the main importing partner of the USA. (See graphic).
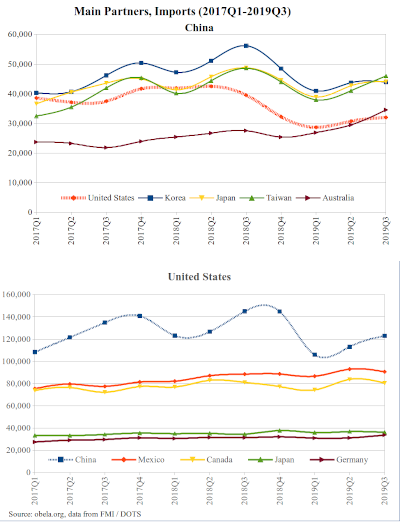
With the trade war, the US did reduce its deficit with China by -7%, but from a contraction in its exports by -17%, and in its imports by -10%. With this, it reinforced its inability to promote economic growth, which continued to decline from 2.9 to 2.3% between 2018 and 2019. China, for its part, continues to have a surplus balance with the United States, participates in more than 13% of world exports and will still grow by more than 6% in 2019.
On January 15, the signing of the First Phase of an "Economic and Commercial Agreement between the United States of America and the People's Republic of China" was announced. The unbalanced diplomatic representation, between President Donald Trump and Vice Prime Minister Liu He, for the signing of the agreement, was presented as an American victory, which imposed new conditions on China. This agreement defined new conditions on: intellectual property; technology transfer; agriculture; financial services; monetary policy; trade expansion; and trade dispute resolution. The evidence shows that the US is losing the war, without meaning that China is winning it.
Very specifically, through this agreement the US seeks that China "end its practice of pressuring foreign companies to transfer its technology"; that it "remove trade and investment barriers for US financial service providers"; that it "not use monetary practices to compete unfairly with US exporters"; and most importantly, that it import "US goods and services over the next two years in an amount of no less than $200 billion". Again, the agreement does not imply the withdrawal of tariffs imposed since 2018, but only stops the new impositions.
On February 6, China announced some measures that are in line with both the first phase agreements and the recent health crisis caused by the coronavirus outbreak. Cuts were announced at tariffs of 10 to 5%, and 5 to 2.5% in imports from the United States, which correspond to the tariffs applied at the beginning of September 2019, on 1,717 products. It should be noted that this list was focused on 39% live animals and animal products, and 24% products from the chemical industry. This measure implemented by China is more focused on solving the meat shortage caused by the swine fever in the second quarter of 2019 and the growing need for medicines; rather than by U.S. commercial demands.
Additionally, the Agreement included a chapter on Dispute Resolution. This mechanism ignores the multilateral structure of the World Trade Organization (WTO) and is bilateral. With this agreement and the new North American Free Trade Agreement, the United States advances in the construction of a new international commercial order on the law of the strongest. The best example is the modification of the WTO list of developing and least developed countries, which enjoyed trade preferences, which was changed on 10 February last, when countries were unilaterally eliminated.
Download
El Banco Mundial prevé que América Latina crezca un 2% este año
- blog de anegrete
- 3684 lecturas
El crecimiento de la economía global está siendo más robusto de lo esperado. La expansión fue del 3% el pasado año y el Banco Mundial proyecta que se mantendrá en el 3,1% el que acaba de arrancar. Es un repunte que califica de “notable” cuando se compara con el 2,4% de 2016. La tendencia se acelera para América Latina. Los países de la región se alejan más de la recesión y duplicarán el ritmo de crecimiento al 2% en 2018, frente al 0,9% en 2017.
La nueva estimación para la economía global se mejora en dos décimas frente a lo adelantado en junio para 2018. La lectura de 2017 es tres décimas más alta. Este mejor comportamiento se explica por un impulso de la inversión en los países avanzados y a una aceleración de la actividad en los emergentes, que crecerá al 4,5% este año. El Fondo Monetario Internacional publicará sus proyecciones el 22 de enero en la cumbre de Davos (Suiza).
La recuperación, como señala el Banco Mundial, está mejor repartida. “El crecimiento mejoró en más de la mitad de las economías en 2017”, señala el informe. Y aunque las curvas muestran que la tendencia seguirá en 2018, anticipa que se moderará de forma gradual a lo largo de 2019 porque la inversión en los países avanzados se relajará y por una desaceleración de la demanda en China.
Otro de los factores que apoya el crecimiento en las economías emergentes y en desarrollo es que poco a poco se disipa el efecto lastre del mercado de las materias primas. La previsión es que el precio de la energía y de los metales industriales se estabilice a los niveles actuales, tras las ganancias registradas desde el pasado verano. También pasará algo similar con los productos agrícolas.
Brasil se beneficia especialmente de esta coyuntura. De contraerse un 3,5% en 2015 y 2016 pasó a crecer un 1% en 2017 y lo hará un 2% en 2018 para asentarse entorno al 2,4% los dos años sucesivos. Es un ritmo que está en línea con la expansión para el conjunto de América Latina. De una recesión del 1,5% en 2015 pasará a crecer más de un 2,6% entre 2019 y 2020, tras hacerlo un 2% este 2018.
Más consumo
La proyección para la región es muy parecida a la que se anticipó hace seis meses, con ajustes de una décima al alza para 2017 y a la baja para 2018. El consumo privado es el principal sustento a la actividad económica. El crecimiento habría sido mayor si la inversión no hubiera sido tan modesta. Venezuela es el punto negro, con una contracción en el crecimiento del 4,2% para este año tras un 16,1% en 2017.
México, la segunda mayor economía de América Latina, rindió algo mejor de lo esperado en 2017. El crecimiento se espera repunte al 2,1% este año y de ahí suba al 2,9% en 2019. El Banco Mundial cita, sin embargo, la incertidumbre que genera la negociación del acuerdo de libre cambio con Estados Unidos y Canadá. También cita como riesgo las elecciones presidenciales que se celebrarán en julio.
Argentina, al igual que Brasil, se recupera de la recesión. Crecerá un 3% este año y el que viene, tres décimas por encima al crecimiento en 2017 y lejos de la contracción del 2,2% en 2015. En su caso se beneficiará de las inversiones en el ámbito de las infraestructuras. El proceso de recuperación de Perú tras las inundaciones le permitirá crecer un 3,8% este año. Columbia lo hará un 2,9% y Chile un 2,4%.
Recursos internos
Pese a este panorama más favorable y equilibrado, persisten riesgos. El Banco Mundial cita la posibilidad de que se materialice algún tipo de estrés financiero por el alza de tipos de interés y los altos niveles de endeudamiento. “La condiciones de financiación siguen siendo benignas pero se restringirán conforme las políticas monetarias se vayan normalizando en la grande economías avanzadas”, advierte.
En el caso concreto de América Latina, señala que el impulso externo al crecimiento será menor porque la expansión en Estados Unidos y en China tenderá a moderases en 2019 y 2020. “La región necesitará depender más de los recursos internos que en el pasado”, anticipa el Banco Mundial. También indica que el potencial seguirá siendo inferior a la media histórica previa a la crisis, por la baja productividad.
El incremento del proteccionismo, junto a las tensiones geopolíticas, también jugará en contra a corto plazo. “La escalada de las restricciones puede hacer descarrilar la recuperación y deshacer todo lo que se ganó con los pasados esfuerzos liberalizadores”, alerta el informe. También se cita la disrupción que pueden crear los desastres naturales, en especial en los países donde el margen fiscal es más reducido.
El Banco Mundial recorta drásticamente la previsión de crecimiento para América Latina
- blog de anegrete
- 3116 lecturas
El Banco Mundial habla de “cisnes negros” al analizar la coyuntura global, un término que se popularizó cuando se gestaba el derrumbe del sistema financiero hace una década. Hace seis meses, el organismo con sede en Washington esperaba que América Latina acelerara el crecimiento este año. Ahora lo deja en un anémico 0,6%, medio punto más bajo que en 2017 y lejos del 1,7% que proyectó en junio. Y advierte, también, de los riesgos por el coste de la deuda y la reversión en los flujos de capitales.
“Lamentablemente”, comienza el informe, “la región ha tropezado con algunos obstáculos”. Cita el giro inesperado en Argentina –que se contraerá un 2,5% este año–, la desaceleración en Brasil –que crecerá solo un 1,2% en año electoral–, el deterioro de la ya de por sí crítica situación en Venezuela –que se contraerá un 18,5%– y un empeoramiento generalizado del entorno externo, con una consecuente disminución de las ventas al exterior. Esta suma de factores provocará, en definitiva, que el crecimiento de la región sea finalmente más bajo de lo pronosticado este 2018.
La nueva proyección contrasta con la afirmación, la pasada primavera, de que la región había retomado “finalmente” la senda de un crecimiento cada vez mayor, tras seis años marcados por los retrocesos. La situación para el conjunto de Sudamérica es incluso peor, porque las economías del subcontinente se contraerán una décima y arrastrarán a la baja al conjunto latinoamericano. Si se excluye el ya habitual efecto lastre de Venezuela, crecerían un 1,2%.
La solidez de la economía estadounidense ejerce, por el contrario, de sustento. Especialmente en Centroamérica y, sobre todo, en México, un país muy interconectado con la primera potencia mundial y que se expandirá a un ritmo estable del 2,3%. Los técnicos, sin embargo, siguen viendo la cifra mexicana “por debajo de su potencial”. También es un factor positivo para la región China y la recuperación del precio de las materias primas, lo que explica que Colombia crezca un 2,7%. Perú lo hará un 3,9% y Chile un 4%.
La previsión del Banco Mundial es que el crecimiento repunte tras este bache a una tasa del 1,6% en 2019. Pero esta estimación dependerá de cómo vayan tomando cuerpo “los nubarrones que se ven en el horizonte”. El mayor es la normalización de la política monetaria en EEUU, que ya está provocando una “drástica reversión” en los flujos de capital que entran en la región.
La subida del precio del dinero hace que las inversiones a tipo fijo en EEUU sean mucho más atractivas y se añade a la fortaleza del dólar –la moneda de referencia en lo cruces de toda la región latinoamericana–, que está obligando a algunos bancos centrales de países emergentes a salir a “defender” sus divisas y elevando aún más los costes de la deuda. Es decir, el temor es que la moderación en 2018 sea algo más que una piedra en el camino. “La situación general es preocupante”, admite el informe, que en este punto lanza la voz de alarma por el impacto de las guerras comerciales.
Precariedad fiscal
“El entorno internacional”, insiste el Banco Mundial, “es poco auspicioso”. Carlos Végh, economista a cargo de América Latina y Caribe, reitera que esta fragilidad en la recuperación vuelve a poner en evidencia la necesidad de que se adopten reformas para garantizar que la región puede elevar los muros de contención para resistir choques externos y poder gestionar sus propios riesgos.
El informe hace referencia a la “precaria” situación fiscal de la región; 29 de los 32 países tendrán un balance fiscal negativo. La deuda pública, añade, superó el 60% del producto interior bruto y hay seis países donde está por encima del 80%. Esta situación no hace más que elevar la prima de riesgo. “El acceso y el costo del crédito internacional se complica justo cuando es más necesario”, lamenta, al tiempo que recuerda que esto limita el margen de acción fiscal.
“La región no tiene más remedio que aumentar el ritmo del ajuste fiscal para garantizar las sostenibilidad de la deuda en el corto y mediano plazo”, insiste el equipo de Végh, “especialmente si la entrada neta de capital sigue cayendo”. En este sentido, concluye diciendo que es importante entender la naturaleza de los riesgos para predecir sus efectos y definir una respuesta que los mitigue.
América Latina, por tanto, es una región particularmente expuesta a los riesgos. “Teniendo en cuenta la incertidumbre existente”, opina Jorge Familiar, vicepresidente del Banco Mundial para la región, “es más importante que nunca fortalecerse para afrontar el futuro con mayores garantías”. Eso permitirá también recuperarse más rápido tras el cisne negro. "No se podrá gastar más pero sí habrá que hacerlo mejor", concluye, "para proteger a los vulnerables e incrementar el crecimiento".
El Banco de España en la crisis
- blog de anegrete
- 5383 lecturas
El pasado 4 de febrero, EL PAÍS publicó un editorial titulado “El prestigio del Banco” en el que, refiriéndose a las “controversias y acusaciones cruzadas” sobre el papel del Banco de España en la crisis bancaria que se desarrolla a partir de 2008, señalaba que hasta ahora “no ha existido una explicación convincente” de su papel en la supervisión y que, puesto “que es imperativo mantener la credibilidad de la institución, no parece una buena idea que permanezca en silencio o no haga las aclaraciones necesarias”.
En los límites de este artículo no puedo intentar dar una respuesta suficiente, ni siquiera resumida a esas y otras reflexiones del editorial. Pero sí puedo señalar cuáles deben ser, en mi opinión, las líneas fundamentales de esa explicación de conjunto que se echa en falta.
El origen de la crisis
No se puede entender nuestra crisis bancaria sin referencia a la burbuja crediticia e inmobiliaria que precede a la crisis, que fue, obviamente, una de sus causas, aunque no la única.
El crédito a hogares y empresas había pasado de representar el 81% del PIB a finales de 1999 a suponer el 166% al cierre de 2008. Algunas partidas crediticias, como la hipotecaria o la destinada a la promoción inmobiliaria aumentaron su peso durante ese periodo desde el 35% del PIB, en el primer caso, hasta el 95%; y desde el 4% hasta el 28%, en el caso del crédito a promotor.
La crisis internacional tuvo un impacto muy significativo en la economía española. La práctica desaparición de algunos de los principales mercados de capitales mayoristas a lo largo de 2007 y 2008, como el interbancario o el de titulizaciones, dificultó la normal financiación de las entidades de crédito españolas, que, en aquellos momentos, presentaban cuantiosas necesidades de financiación exterior. La traslación de estas tensiones a la economía real no se hizo esperar y, a lo largo de 2009, el PIB y el empleo retrocedieron un 3,6% y un 6,1%, con gran impacto negativo en las entidades de crédito, que comenzaron a sufrir pérdidas en un entorno de desplome de los precios inmobiliarios y fuerte aumento del desempleo.
La estabilización que parecía lograda en 2010 se interrumpió en 2011. Todas las instituciones, nacionales e internacionales, incurrieron en grandes errores de previsión, también el Banco de España. Esto, unido a la crisis en los mercados de deuda pública en la zona euro, que llegó a poner en cuestión la supervivencia de la moneda común, llevó a un intenso deterioro de nuestras entidades de crédito, especialmente del sector de cajas. Hay un dato que es un buen indicador del grave colapso de financiación que sufrió nuestra economía en 2012: en agosto de 2012 las entidades de crédito españolas llegaron a tener una deuda con el Eurosistema de casi 412.000 millones de euros, lo que equivalía a más del 34% de la liquidez inyectada por el Eurosistema a los bancos del conjunto del área euro. El Eurosistema se había convertido en el principal y, en algunos momentos, casi único proveedor de liquidez de nuestra banca.
Cómo se enfrentó la crisis
La estrategia adoptada para hacer frente a la crisis buscaba evitar la quiebra en cadena de un buen número de instituciones financieras. Esa estrategia perseguía, utilizando recursos privados y públicos y cambios legales e institucionales, evitar la contaminación de todo el sector bancario español, haciendo posible su posterior reestructuración, eliminando el riesgo de que se produjera una crisis de confianza, tanto en los mercados como entre los depositantes.
Otra opción posible, la liquidación mediante concurso de acreedores de las entidades con problemas, habría tenido un efecto demoledor sobre la estabilidad del sistema financiero y habría supuesto la asunción de gran parte de las pérdidas por los depositantes, o por el contribuyente, en la medida en que el Estado hubiera cubierto esos depósitos, pues el importe que hubiera podido cubrir el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) en aquellos momentos habría quedado muy por debajo del total a compensar. Dejando aparte el caso de Lehman, que era un banco de inversión, en ningún país de los que se han enfrentado en los últimos años a una crisis bancaria se ha optado por dejar caer a los bancos que no pudieran hacer frente a la situación por sí solos.
En la estrategia adoptada primaron las soluciones privadas, mediante el saneamiento del balance de las entidades con sus propios recursos, a través de operaciones corporativas, acudiendo al propio sector a través del FGD y, solo en última instancia, mediante la inyección de fondos públicos —incluida la ayuda europea asociada al programa de asistencia financiera firmado en 2012—. No hay que olvidar que entre 2008 y 2013 las entidades de crédito españolas realizaron saneamientos por un total cercano a los 270.000 millones de euros, asumidos en su mayor parte por los accionistas de esas entidades. Hay que subrayar que los depósitos de clientes no sufrieron pérdida alguna.
También hay que recordar que, en nuestro caso, no se consideró una solución a la inglesa, a la alemana o a la holandesa, consistente en la inmediata nacionalización de las entidades en crisis, incluso entidades de gran tamaño. Aun así, el coste de la crisis en términos de recursos públicos, del que el Banco de España viene informando con detalle desde 2013, ha sido elevado, si bien, en términos de PIB se sitúa cerca del registrado en otros países de la zona euro.
El Banco de España 2008-2012
No tengo ninguna razón para pensar que el Banco de España no actuase en función del interés general y respetando la normativa vigente en cada momento. Pero esto no quiere decir, naturalmente, que acertase siempre, que adoptase siempre las decisiones óptimas, bien por insuficiencias propias, bien por restricciones políticas e institucionales —severas en el sector de cajas de ahorro—, bien por deficiencias de información en casos que después, cuando han podido ser estudiados con mejor información, han tenido derivaciones, judiciales o de otro orden. Pero creo que es obligado distinguir entre insuficiencias o, incluso, errores, y actuaciones susceptibles de reproche legal.
En relación con la valoración que merece la transparencia del Banco de España como supervisor, una cuestión que no puede ser ignorada es el deber legal de confidencialidad —idéntico o muy parecido al que existe en el Mecanismo Único de Supervisión del BCE y el resto de los supervisores nacionales—, que no le permite ofrecer una explicación pública de sus actuaciones cuando afectan a entidades concretas.
La actuación del Banco de España en la crisis está recogida y explicada con mucho detalle en la amplísima documentación que se ha ido publicando desde 2008 y que puede consultarse en Internet, en el portal del Banco de España sobre Reestructuración Financiera. Pero, superada la crisis y estabilizada la nueva supervisión europea y, en el marco de esta, la supervisión del Banco de España, es, seguramente, el momento de ofrecer una visión de conjunto de cuál fue la actuación del Banco durante el periodo 2008-2012.
Fuente:
El Brexit y el declive británico
- blog de cdeleon
- 3835 lecturas
Desde el 23 de junio de 2016, a través de un referéndum con menos del 2% de diferencia, la población del Reino Unido (GB) decidió que saldría de la Unión Europea (UE). Después de más de cuatro años de negociaciones, dos Primeros Ministros, tres planes de salida y repetidas prórrogas, el 1° de enero de 2021 terminó el periodo de transición del Brexit. La salida de GB de la Unión Europa implica cambios en la estructura de la economía mundial. A la luz de sus primeros meses, presentaremos cuáles son las condiciones económicas de GB frente al mercado internacional, en qué posición queda frente a la Unión Europea y qué implicaciones ha comenzado a tener en la economía mundial.
En términos formales, GB dejó de ser miembro desde el 1° de febrero de 2020. Desde entonces, el Brexit entró en un periodo de transición, sobre el cual GB continuó bajo las normas de la UE, pero perdió voz y voto. Se acordó un plazo hasta el 31 de diciembre de 2020 para resolver las últimas medidas de la salida. A partir del 1° de enero de 2021, en plena crisis sanitaria del COVID-19, GB dejó también de regirse por las leyes de la UE. Al cierre del 2020, su producto interno bruto (PIB) fue, de acuerdo con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la quinta economía más grande (la novena si se considera la paridad del poder adquisitivo de la libra). Fue, en cambio, uno de los más afectados por la crisis inducida por la COVID19, con una contracción de -10% de su PIB, la mayor entre los países del G7.
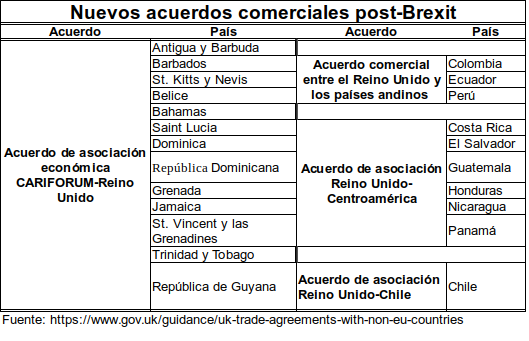
Las negociaciones del Brexit consiguieron de último momento, una semana antes de su aplicación, un acuerdo de libre comercio en mercancías. Para GB fue muy importante, pues su mercado externo concentra el 54% de sus exportaciones en países europeos, 24% en asiáticos y 15% en Estados Unidos. Una proporción similar se presenta en los orígenes de sus importaciones: 62% proviene de Europa; 20% Asia; y 12% Estados Unidos. Con América Latina tiene una participación de 1.73% de sus exportaciones y 1.41% de sus importaciones. El acuerdo determinó, sin embargo, que se mantendrá el libre comercio bajo ciertas condiciones. Se definió un contenido de origen de mínimo 50% para estar libre de arancel, lo cual condiciona las opciones de diversificación de su mercado. Por otra parte, su salida de la UE implicó la reinstalación de aduanas que, aunque aún no operan con listados de aranceles, funcionan como puntos de revisión del contenido del comercio exterior entre las dos partes, lo que ha vuelto más lento el tráfico de mercancías.
Durante las negociaciones del Brexit, de manera paralela firmó 59 acuerdos comerciales con países no europeos, entre los que destaca el acuerdo GB-Japón. En América Latina también reafirmó los socios que tenía vía la UE. (ver cuadro). Un elemento fundamental en el acuerdo de libre comercio del Brexit es que no incorporó los servicios financieros. Se sabe que la actividad financiera de GB, concentrada sobre todo en la City de Londres, representa más del 6.9% del PIB; y si se considera a la banca británica colocada en las Islas del Caribe, la proporción es incluso mayor. Londres ha sido el mercado financiero más grande del mundo desde el siglo XVI.
Desde que se votó por el Brexit, más de 300 firmas han comenzado a situarse fuera de GB, especialmente en Europa. Los principales destinos han sido Dublín, para los mercados de activos financieros; Frankfurt y París, para el sistema bancario; y Ámsterdam, para las operaciones cambiarias. Con todo esto, GB podrá verse muy afectada. Sin embargo, esta transformación en el sistema financiero no sólo redefine las posiciones intra-europeos; incluso más importante, contribuye al desplazamiento financiero hacia los mercados asiáticos.
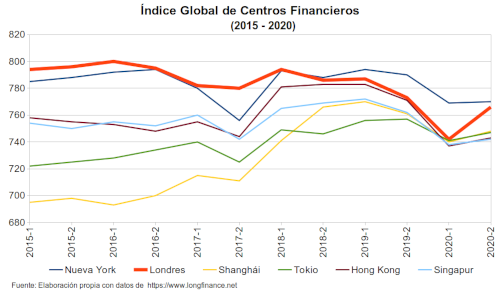
De acuerdo al Índice Global de Centros Financieros (GFCI), que mide la competitividad de los mercados financieros a partir del entorno empresarial, el desarrollo del sector financiero, la infraestructura de mercado, el capital humano y otros factores generales, la centralidad de los mercados asiáticos es cada vez mayor. Para 2016, el mercado financiero más importante todavía era Londres, seguido por Nueva York y con mucha diferencia Singapur y Hong Kong. A finales de 2020, ya bajo el Brexit, la City de Londres ha pasado al segundo lugar, Nueva York lidera y la brecha con los mercados financieros asiáticos se ha acotado.
En sus primeros meses, las consecuencias del Brexit han comenzado a sentirse tanto interna como externamente. Es evidente que, aunque ya se consumó su salida, las negociaciones entre GB y la UE tendrán que continuar por mucho tiempo. Crecientes son los problemas políticos internos, las tensiones en las fronteras de Irlanda, la posición europeísta de Escocia, las dificultades de la movilidad entre UE y la isla.
El proyecto de reindustrialización e independencia económica británica de Europa, vía Brexit, ha encontrado significativos límites en la altísima financiarización de su economía, la profunda dependencia comercial y la falta de competitividad productiva. GB y la UE enfrentan, en común, un largo periodo de bajo crecimiento y pérdida de liderazgo, el resultado de las subsecuentes negociaciones entre ambos será fundamental para definir el nuevo papel de Europa en la economía mundial.
Descarga / English
El COVID-19 y el mundo del trabajo. Tercera edición
- blog de cdeleon
- 2818 lecturas
El Observatorio de la Organización Internacional del Trabajo estima que la crisis del COVID-19 ha afectado al 81% de los trabajadores formales y al 68% a informales. Igualmente se estima que las horas de trabajo mundial disminuyeron en 4.5%, lo que equivale a 130 millones de empleos. Todo esto debido a los cierres de actividades.
Los cierres de los lugares de trabajo tienen repercusiones graves e inmediatas sobre las actividades corrientes de las empresas y de los trabajadores por cuenta propia, exponiéndolas a un riesgo elevado de insolvencia
La pandemia COVID-19 sigue afectando gravemente a la salud pública y causando perturbaciones sin precedentes en las economías y los mercados de trabajo. Sin embargo, las medidas de gobierno evolucionan para hacerle frente.
Descarga aquí
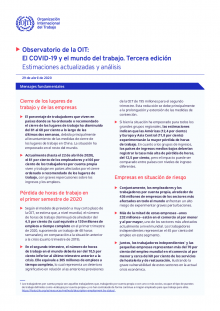
El Dólar: pre y post Trump
- blog de anegrete
- 5709 lecturas
El Dólar: pre y post Trump
Los mercados cambiarios en América Latina han sufrido de una gran volatilidad en los últimos meses. Se han hecho grandes apuestas contrarias en los mercados de divisas de las monedas latinoamericanas, principalmente debido a las declaraciones del candidato, y luego del presidente de EEUU, sobre el libre comercio y la política
Desde las elecciones del 8 de noviembre de 2016, todas las monedas latinas perdieron frente al dólar, salvo el sol y el peso colombiano. Las promesas (o amenazas) de campaña contra América Latina, llevó a que los mercados financieros descontarán los peores escenarios económicos. Estas son una posible guerra comercial debido al proteccionismo declarado, al impuesto a las remesas, la deportación masiva de migrantes ilegales, y el bloqueo del movimiento de personas. De otro lado, para Latinoamérica el aumento temporal de los precios del cobre, petróleo, oro y plata fue un gran soporte para las divisas, especialmente de los países mineros y petroleros de la región, así como el acuerdo de paz de
Del 10 de octubre de 2016 hasta la toma de protesta el 20 de enero de 2017, la moneda más afectada de América Latina fue el peso mexicano, que presentó una depreciación del 13.58%, tal vez debido a que México ha sido el país más hostilizado. El muro fronterizo, la deportación masiva y la renegociación del TLCAN o su disolución amenazan el tipo de cambio. Existe superávit comercial mexicano. Sin embargo, este superávit tiene complicaciones, por ejemplo de “producción compartida”: con 60% del total de bienes producidos entre ambos países fabricados en México y 40% en el vecino del norte,i Situación que no se desanudará ni con aranceles ni con
La segunda moneda más afectada de la región fue el peso argentino por la certeza que la apuesta del gobierno de Macri sobre EEUU está perdida. Los bonos de deuda argentinos son los de mayor rentabilidad en dólares y son cotizados en Nueva York con gran demanda. Es poco probable que Macri cumpla con las expectativas que tenía de mejorar las relaciones entre ambos países, y por el contrario, es más probable que su bajo crecimiento económico sea aún más bajo si persiste en esa
Argentina es el primer productor de limones del mundo, aunque no los exportaba a EEUU, por un juicio entablado, desde hace ya 15 años. Sin embargo, para en marzo y abril de 2017 se tenía contemplado recomenzar las exportaciones del cítrico, pero el 24 de enero el Departamento de Agricultura de Estados Unidos anunció el bloqueo a la llegada de cítricos argentinos, por orden de la Casa
Luego de la toma de protesta, el 20 de enero del 2017, todas las monedas latinas, a excepción del peso argentino, se han apreciado de manera significativa. El más apreciado fue el peso mexicano, en un rebote especulativo, con 5.09%, seguido del real brasileño y peso chileno, que se apreciaron 1.90% y 1.98% respectivamente. El peso chileno y el sol peruano, en general, se han visto fortalecidos, impulsados en gran medida por los precios de los minerales a finales del 2016.
El real brasileño se ha mostrado bastante estable y se ha apreciado 1.9% desde la toma de protesta de Trump. Entre las causas de este comportamiento se encuentran: la firmeza del Banco Central brasileño, que contrarresta la incertidumbre provocada por los escándalos políticos; que el real viene de una profunda depreciación desde el 2015; y los posibles beneficios para la producción de soja del mercado del pacifico, especialmente con la renuncia de EEUU al TPP, lo cual no le permitirá competir con las mismos aranceles que el resto de los
La renuncia del TPP por parte de EEUU no afectó, sin embargo, a las monedas latinas, posiblemente por la inmediata reacción de China de incorporar a dichos países (México, Chile y Perú) a la Asociación Económica Regional (RCEP) y al Área de Libre Comercio de Asia-Pacífico (FTAAP).
Los riesgos están presentes ante lo que aparentemente es la definición de nuevas reglas del juego internacionales de manera unilateral de parte de EEUU en su redespliegue económico; análogo a los gobiernos republicanos de Coolidge y Hoover de los locos años 20 de gran prosperidad. Gobiernos que, cabe recordar, terminaron abruptamente en la gran depresión de 1929.
[i]BBC MUNDO, 2017. Tras las críticas de Trump, ¿cómo es realmente la balanza comercial entre México y EE.UU.?, Washington: BBC.
Cué, C., 2017."Primer efecto Trump en Argentina: paralizada la exportación de limones", 23 de enero, 2017, Diario El País. Madrid
Moreno, J. M., 2017. "¿Qué explica el rally del peso con Trump Presidente?", Diario El Excelsior, Suplemento Dinero Llama Dinero, . Publicado el Lunes, 30 Enero 2017, Ciudad de México
Saavedra, M., 2017. "INEI: minería creció 16,29% pero pesca cayó 10,09% en el 2016", miércoles 01 de febrero del 2017, diario El Comercio. Lima:
NOTIMEX, 2017. "Brasil quiere aprovechar el proteccionismo de Trump para exportar soja y carne a más mercados", 1/02/2017 El Economista, Madrid.
El FMI alerta de que la economía global crecerá este año a su ritmo más lento desde la Gran Recesión
- blog de anegrete
- 2956 lecturas
Hace casi dos años ya que Donald Trump dijo ante la élite financiera y empresarial del mundo que iba a colocar a América primero. “Estados Unidos nunca volverá a hacer la vista gorda ante las prácticas económicas injustas”, aseguró en el Foro de Davos en enero de 2018. Han sido dos años regados de retórica nacionalista y de anuncios de medidas proteccionistas a los que el país afectado respondía con contramedidas. Desde entonces, la economía del mundo se ha ido frenando de forma paulatina. El Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de anunciar que esta ralentización continuará este año con un crecimiento de la economía global del 3%, el más bajo desde la crisis de la década pasada, también conocida como Gran Recesión.
No ha tenido buena suerte Kristalina Georgieva en su puesta de largo al frente del FMI. La búlgara que antes ocupó altos cargos en la Comisión Europea y el Banco Mundial se estrena como directora gerente del Fondo con un jarro de agua fría sobre la economía mundial. “El crecimiento apagado es consecuencia de las crecientes barreras al comercio, de la elevada incertidumbre que rodea al comercio y a la geopolítica; de tensiones en varias economías emergentes y de factores estructurales como el bajo crecimiento de la productividad y el rápido envejecimiento de los países desarrollados”, asegura el prólogo del informe presentado el martes en Washington.
Esta enumeración sonará conocida a los que sigan los informes económicos de organismos multilaterales y gabinetes de estudios. Hace meses que se repiten de forma casi idéntica. Pese a que parezca repetido, la situación es más preocupante, porque la mera continuación de estos riesgos los convierte cada vez en más reales. Y golpea a todo el mundo. Así, los pronósticos que emite ahora el FMI son más pesimistas que los del pasado mes de julio en prácticamente todos los países y áreas económicas analizadas.
Preocupan especialmente por su anémico crecimiento la eurozona (con países como Alemania e Italia creciendo muy poco o estancados) y Japón (cuyo aumento del PIB se quedará este año y el próximo por debajo del 1%). A España le rebaja también la previsión (2,2% este año y 1,8% el siguiente), pero sigue muy por encima de la media europea. Las perspectivas de crecimiento de la economía española del FMI son superiores a las oficiales del Gobierno porque no recogen la reciente actualización de la serie estadística que ha realizado el INE y que evidenció que la ralentización está siendo más aguda de lo inicialmente estimado.
El EE UU trumpiano tampoco se salva de la quema. El FMI rebaja dos décimas su previsión de crecimiento para 2019 respecto a lo que decía tan solo tres meses atrás, dejándolo en el 2,4% este año y 2,1% el próximo, unas tasas aún respetables pero también a la baja. “Con las incertidumbres que rodean a muchos países y el enfriamEsta enumeración sonará conocida a los que sigan los informes económicos de organismos multilaterales y gabinetes de estudios. Hace meses que se repiten de forma casi idéntica. Pese a que parezca repetido, la situación es más preocupante, porque la mera continuación de estos riesgos los convierte cada vez en más reales. Y golpea a todo el mundo. Así, los pronósticos que emite ahora el FMI son más pesimistas que los del pasado mes de julio en prácticamente todos los países y áreas económicas analizadas.
Preocupan especialmente por su anémico crecimiento la eurozona (con países como Alemania e Italia creciendo muy poco o estancados) y Japón (cuyo aumento del PIB se quedará este año y el próximo por debajo del 1%). A España le rebaja también la previsión (2,2% este año y 1,8% el siguiente), pero sigue muy por encima de la media europea. Las perspectivas de crecimiento de la economía española del FMI son superiores a las oficiales del Gobierno porque no recogen la reciente actualización de la serie estadística que ha realizado el INE y que evidenció que la ralentización está siendo más aguda de lo inicialmente estimado.
El EE UU trumpiano tampoco se salva de la quema. El FMI rebaja dos décimas su previsión de crecimiento para 2019 respecto a lo que decía tan solo tres meses atrás, dejándolo en el 2,4% este año y 2,1% el próximo, unas tasas aún respetables pero también a la baja. “Con las incertidumbres que rodean a muchos países y el enfriamiento previsto en China y EE UU y los importantes riesgos a la baja, es muy posible que se materialice un ritmo de crecimiento global aún más apagado”, añade el documento.
Lo peor de las previsiones que acaba de publicar el FMI no son las cifras en sí, que son malas pero no catastróficas. Sino la idea de que si no se hace nada para evitarlo, podrán ir a peor. “Para prevenir un resultado así, habría que enfocar las políticas decididamente a evitar tensiones comerciales y a reforzar la cooperación multilateral”, añade el documento. Así, estas previsiones podrían reducirse aún más si la escalada proteccionista de EE UU con China y Europa continúa, o si el Brexit acaba resolviéndose sin acuerdo. Por eso, los analistas reunidos en el FMI ven con buenos ojos los avances en ambos aspectos que se produjeron durante el pasado fin de semana. Pero nadie aquí quiere echar las campanas al vuelo, conscientes de que lo que un día son avances al día siguiente pueden convertirse en retrocesos.
Una de las preocupaciones del FMI es el retroceso que en muchos países del mundo ha sufrido el sector industrial este año. Este bajón se explica por tres factores que se refuerzan los unos a los otros: una importante caída en la producción y venta de vehículos, una baja confianza empresarial por culpa de las tensiones comerciales y tecnológicas entre EE UU y China; y un retroceso en la demanda china, que se explica por los esfuerzos de las autoridades por reducir la deuda e impulsada por la escalada arancelaria.
Cuando habló en Davos, Trump justificaba que su política de poner a su país primero era algo que el resto de líderes del mundo deberían copiar. “América primero no significa América solo. Cuando la economía de América crece, crece todo el mundo”, decía en 2018. La perspectiva que nos da el tiempo demuestra que esto no es así. Porque las trabas comerciales son la primera causa del enfriamiento de la economía global.
iento previsto en China y EE UU y los importantes riesgos a la baja, es muy posible que se materialice un ritmo de crecimiento global aún más apagado”, añade el documento.
Lo peor de las previsiones que acaba de publicar el FMI no son las cifras en sí, que son malas pero no catastróficas. Sino la idea de que si no se hace nada para evitarlo, podrán ir a peor. “Para prevenir un resultado así, habría que enfocar las políticas decididamente a evitar tensiones comerciales y a reforzar la cooperación multilateral”, añade el documento. Así, estas previsiones podrían reducirse aún más si la escalada proteccionista de EE UU con China y Europa continúa, o si el Brexit acaba resolviéndose sin acuerdo. Por eso, los analistas reunidos en el FMI ven con buenos ojos los avances en ambos aspectos que se produjeron durante el pasado fin de semana. Pero nadie aquí quiere echar las campanas al vuelo, conscientes de que lo que un día son avances al día siguiente pueden convertirse en retrocesos.
Una de las preocupaciones del FMI es el retroceso que en muchos países del mundo ha sufrido el sector industrial este año. Este bajón se explica por tres factores que se refuerzan los unos a los otros: una importante caída en la producción y venta de vehículos, una baja confianza empresarial por culpa de las tensiones comerciales y tecnológicas entre EE UU y China; y un retroceso en la demanda china, que se explica por los esfuerzos de las autoridades por reducir la deuda e impulsada por la escalada arancelaria.
Cuando habló en Davos, Trump justificaba que su política de poner a su país primero era algo que el resto de líderes del mundo deberían copiar. “América primero no significa América solo. Cuando la economía de América crece, crece todo el mundo”, decía en 2018. La perspectiva que nos da el tiempo demuestra que esto no es así. Porque las trabas comerciales son la primera causa del enfriamiento de la economía global.
El FMI rebaja las perspectivas de crecimiento mundial por la guerra comercial
- blog de anegrete
- 3005 lecturas
La guerra comercial entre Estados Unidos y China está afectando más de lo previsto al gigante asiático y a la economía global. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha rebajado sus perspectivas de crecimiento para este año en dos décimas, hasta el 3,5%, y podría ser más si la salida de Reino Unido de la Unión Europea se produce sin acuerdo o si el enfrentamiento entre las dos potencias se recrudece. Así las cosas, el Fondo espera que los bancos centrales tomen nota del nuevo escenario de riesgos y suavicen la normalización de sus políticas monetarias y, con ello, las subidas de los tipos de interés.
La expansión continúa pero se debilita más rápido de lo previsto hace apenas unos meses, según ha admitido este lunes en Davos la nueva economista jefe del FMI, Gita Gopinath. Y aunque la rebaja es modesta (dos décimas este año y otra décima para 2020, hasta el 3,6%), el creciente vínculo entre las tensiones comerciales y los mercados financieros en un escenario de endurecimiento de las condiciones financieras eleva considerablemente los riesgos a la baja para este ejercicio.
En el caso de España, las previsiones se mantienen sin variación en el 2,2% para este año y el 1,9%, para 2020.
“El comercio y la inversión se han frenado, la producción industrial fuera de EE UU se ha desacelerado y los índices de los gestores de compras se han debilitado, lo que apunta a un escenario general más débil. Aunque eso no significa que estemos en puertas de una crisis económica es importante tomar nota de los muchos riesgos al alza que existen”, ha recalcado Gopinath. Entre esos riesgos, el Fondo pone el acento en la posibilidad de que Reino Unido salga de la Unión Europea sin acuerdo --"una amenaza que ya se refleja en la caída de la inversión", ha apuntado Gopinath-- y una desaceleración mayor de lo previsto en China.
En 2018, las autoridades chinas emprendieron reformas para regular la actividad bancaria en la sombra y la inversión no presupuestaria de los gobiernos locales que frenó su ritmo de crecimiento, pero la escalada comercial con EE UU ha obligado a Pekín a revertir esas políticas y aprobar medidas de estímulo para suavizar el frenazo. "Las rebajas de los tipos de interés y la relajación de las reservas de capital a los bancos han amortiguado el frenado", ha explicado Gopinath. Pero puede no ser suficiente. “Su desaceleración podría ser más rápida de lo previsto si continúan las tensiones comerciales y eso podría provocar ventas abruptas en los mercados financieros y de materias primas, como ya sucedió en 2015-2016”, advierte la economista jefe.
A esas amenazas se suma la incertidumbre que rodea la agenda política de los nuevos Gobiernos, como sucede en Brasil o en México, el cierre de la Administración en EE UU y las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo y el Sudeste Asiático, que pueden verse afectadas por la caída del precio de las materias primas. El Fondo prevé que el barril de petróleo se sitúe entre los 55 y los 60 dólares este año.
Entre los países desarrollados, es la zona euro la que sufre una revisión mayor de sus perspectivas de crecimiento (tres décimas menos de lo previsto en octubre, hasta el 1,6%), debido a las dificultades del sector automotriz en Alemania (cuyo crecimiento cae seis décimas al 1,3%) y las renovadas tenciones financieras y soberanas en Italia, que apenas crecerá un 0,6% este año.
En el caso de los emergentes, son Turquía y México los que apuntalan la rebaja de las previsiones, al pronosticar una recesión mayor de lo previsto en el primero y una caída de la inversión privada, en el segundo. En el caso de México, con un nuevo Gobierno desde el pasado mes de diciembre, el FMI prevé una notable desaceleración (de cuatro décimas este año y medio punto el que viene, al 2,1% y 2,2% respectivamente), debido a la "incertidumbre política, que afecta a la inversión y el sector privado", señala el organismo. Sin embargo para Brasil, cuyo nuevo Ejecutivo tomó posesión el pasado día 1, el Fondo confía en que la recuperación se mantenga, con un crecimiento del 2,5% este año, una décima más de lo previsto, y un 2,2% para 2020, una décima menos. Pero no como consecuencia del programa económico del presidente Jair Bolsonaro, explicaba el subdirector del Departamento de Análisis, Jean Maria Milesi Feretti. "Son factores puramente cíclicos, Brasil acaba de salir de una fuerte recesión y es normal que la economía se recupere", ha asegurado.
Después de años fuera del foco, tras el esencial protagonismo que mantuvieron durante la Gran Recesión, el Fondo lanza una advertencia a los banqueros centrales, que este año están ausentes de Davos. “La política monetaria en las economías desarrolladas debería seguir normalizándose con cuidado. Los principales bancos centrales están al tanto del momento de desaceleración y esperamos que calibren sus próximos pasos en línea con estos acontecimientos”, ha señalado Gopinath. Un argumento que, salvando las distancias, se aproxima a las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump al criticar las subidas de tipos de la Reserva Federal y que recoge el sentimiento del mercado de que no habrá nuevas alzas del precio del dinero en EE UU en la mayor parte de este ejercicio.
En este escenario, el Fondo defiende que es necesaria una mayor cooperación internacional, una política que está perdiendo adeptos a pasos agigantados en la escena internacional. “La principal prioridad política es que los países resuelvan con rapidez y cooperación sus desacuerdos comerciales y la consiguiente incertidumbre política, en lugar de levantar dañinas barreras y desestabilizar una economía global debilitada”, ha apuntado Gopinath.
La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, ha ido más allá al pedir a la comunidad internacional "redoblar sus esfuerzos para resolver los problemas que compartimos, desde la reforma del sistema de comercio mundial, a la lucha contra la corrupción y la evasión fiscal y afrontar la amenaza del cambio climático". Es la apuesta de Lagarde por un "nuevo multilateralismo, que como nuestro informe demuestra este tipo de cooperación es más urgente que nunca". No parece que los accionistas mayoritarios del organismo, con Estados Unidos a la cabeza, estén por la labor.
El FMI recorta drásticamente la previsión de crecimiento para América Latina en 2019
- blog de anegrete
- 2808 lecturas
La dinámica se ha convertido en casi un ritual: la economía latinoamericana empieza el año con previsiones de crecimiento más o menos robustas y, a medida que avanzan los meses, va perdiendo fuelle. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recortado este martes severamente su pronóstico de crecimiento para América Latina y el Caribe en plena desaceleración global: la región cerrará este año con un avance del 0,6%, muy lejos de lo que cabría esperar para un bloque emergente y de la proyección del propio fondo hace tres meses, cuando auguraba que la expansión rondaría el 1,4%. Una rebaja que el propio Fondo califica de “considerable” y que no ayudará a la consecución de otros objetivos como la reducción de la pobreza o la informalidad, ambos estrechamente vinculados a la evolución positiva de la economía. Para 2020 las noticias son algo mejores, aunque también peores de lo que se esperaba hasta ahora: de cumplirse la proyección, Latinoamérica crecerá un 2,3%, una décima menos de pronosticado en abril.
El FMI va más allá de los fríos números y constata con palabras contundentes la rebaja de su proyección para la región, el bloque donde más cae el crecimiento respecto a las proyecciones de primavera. “En América Latina la actividad se ralentizó notablemente al inicio del año en varias economías”, subrayan los técnicos de su institución al tiempo que hablan de cuestiones “idiosicráticas”. El 0,6% es una cifra débil incluso si se compara con los dos ejercicios anteriores, en los que la mayoría de organismos internacionales y casas de análisis coincidían en tildar de decepcionante: 1,2% y 1% en 2017 y 2018, respectivamente. Y se queda muy atrás respecto al resto de bloques en vías de desarrollo, que este año crecerán de media un 4,1% liderados, como viene siendo una constante, por Asia.
El organismo comandado por Christine Lagarde —que dejará Washington por Fráncfort, para ponerse al frente del Banco Central Europeo (BCE), a finales de octubre— se detiene sobre varios países de la región, pero solo hace análisis individuales de las dos mayores economías latinoamericanas: Brasil y México. En el primer caso, la proyección es un jarro de agua fría sobre los hombros de su presidente, Jair Bolsonaro, que se enfrenta con la primera revisión a la baja desde que está en el poder. La corrección no es menor: la economía brasileña, según los técnicos del Fondo, cerrará este año con un magro crecimiento del 0,8%, frente al 2,1% que pronosticaba en abril, la rebaja más severa de todos los países analizados. Solo el año que viene el gigante latinoamericano podrá presumir de una expansión económica por encima 2%: del 2,4%. El documento del FMI contiene extractos que dolerán, y mucho, en Brasilia: el prestamista de última instancia a escala global achaca la rebaja en sus previsiones a un sentimiento económico “considerablemente debilitado” como “reflejo de la incertidumbre persistente sobre la aprobación de la reforma de pensiones y de otros cambios estructurales”.
Para México -que en poco más de una semana sabrá si entró en recesión en la primera mitad del año, tras cerrar en rojo el periodo entre enero y marzo- el diagnóstico es igualmente negativo, aunque el recorte en el crecimiento para el ejercicio en curso dista mucho del rejonazo brasileño. De acuerdo con las cifras del Fondo, la economía del país norteamericano crecerá este año un exiguo 0,9%, siete décimas menos de lo que la institución auguraba en primavera, y en 2020 lo hará un 1,9%. En ambos casos, la expansión se queda lejos del objetivo fijado por su presidente, Andrés Manuel López Obrador, que ha prometido por activa y por pasiva -tanto en campaña como después de tomar posesión- que la economía crecerá un 4% anual durante su sexenio.
La tercera economía de la región, Argentina -un país rescatado por el propio Fondo Monetario hace justo un año y donde la inflación permanece disparada-, se contrajo en el primer trimestre de 2019, aunque a una tasa menor que la registrada en el mismo periodo del año pasado, lo que lleva al FMI a revisar ligeramente a la baja para el resto del ejercicio aunque sin aportar datos en esta primera lectura. Para 2020, los economistas del Fondo pronostican que la economía argentina “se recuperará” -registrará tasas positivas-, si bien será de forma “modesta”. En Chile, aunque todavía con su economía -acaso la más sólida de América Latina- en tasas positivas, la revisión también es a la baja, en lo que constituye otro escollo para su presidente, Sebastián Piñera, que puso la revitalización económica como eje central de su campaña y que ha visto mermada su popularidad al no poder conseguir este objetivo en los primeros meses de su segundo mandato.
Sin embargo, la peor parte del pastel se la lleva, como siempre, Venezuela, una economía atenazada por un sistema de fijación de precios desnortado -la inflación sigue desbocada, en cifras inimaginables en cualquier otro país del mundo: 10.000.000% interanual- y a la que el propio Fondo Monetario señala siempre como el peor alumno de la clase global: el país sudamericano cerró 2018 con una caída del PIB del 25% y este año su economía sufrirá una dentellada del 35%. “La profunda crisis humanitaria y su implosión económica continúa teniendo un impacto devastador”, cierran los técnicos del FMI sobre un país, el presidido por Nicolás Maduro, que ya forma parte del triste club de los mayores descalabros de la historia económica global.
El FMI y la próxima crisis
- blog de jaluna
- 5842 lecturas
El Fondo Monetario Internacional ha emitido una alerta de que la turbulencia en los mercados financieros y la caída de los precios de los activos está debilitando la economía mundial, la cual ya de por si atraviesa por problemas debido a la “modestia recuperación” de las economías avanzadas. Las expectativas de crecimiento para China son a la baja, lo cual impaxta en los débiles precios del petróleo y en general disminuye las perspectivas de crecimiento de las economías emergentes y las de bajo ingreso. Antes de la reunión del G-20 en Shanghái, el FMI pidió a los responsables políticos del G-20 llevar a cabo acciones multilaterales audaces para estimular el crecimiento y limitan el riesgo ¿pero el FMI se pueden preparar para la próxima crisis?
La respuesta de los funcionarios del G-20 fue negativa. El secretario del Tesoro de Estados Unidos Jacob J. Ley trató de amortiguar las expectativas de cualquier actividad gubernamental, advirtiendo "No hay que esperar una respuesta a la crisis en un entorno no-crisis". Del mismo modo, el ministro de Finanzas, Wolfgang Schaeuble de Alemania declaró que "El año fiscal, así como las políticas monetarias han alcanzado sus límites”
El FMI, a continuación, puede ser el "primer nivel de respuesta" en caso de una mayor volatilidad y debilitamiento. La aprobación del cambio en el sistema de cuotas permite al FMI, darles una mayor representatividad a los miembros que aumenten sus recursos financieros. Christine Lagarde, que acaba de ser reelegida para un segundo mandato, ha expresado que la instauración de nuevos programas de crédito, como la Línea de Crédito Flexible (LCF) y la Línea de Liquidez (PLL), ha fortalecido la red de seguridad mundial. Estos programas permiten que el FMI preste rápidamente a países con políticas sólidas. Pero fuera del FMI, Lagarde afirma que la red de seguridad se ha convertido en "fragmentada y asimétrica." Por lo tanto, se propone, "En lugar de confiar en un sistema fragmentado e incompleto de los acuerdos regionales y bilaterales, necesitamos una red internacional funcionamiento de los instrumentos de precaución que funcione para todos. "
Sin embargo, ¿es la falta de provisión de liquidez el principal problema que enfrentan las naciones de mercados emergentes? El Financial Times cita a Lagarde quien afirma que toda asistencia a los exportadores de petróleo como Azerbaiyán y Nigeria debe venir sin ningún estigma, estos países son claramente las víctimas de los choques externos, pero también es importante entender que los choques externos no siempre son transitorios, y pueden continuar durante largos períodos de tiempo.
Hay muchas razones para esperar que persistan los bajos precios de las materias primas. Si es así, los gobiernos de los países exportadores de materias primas acostumbrados a mayores ingresos pueden verse obligados a llevar abajo sus planes de gasto. Los niveles de deuda que parecían razonables en un conjunto de precios de exportación pueden llegar a ser insostenibles. En estas circunstancias, los países involucrados pueden enfrentarse a preguntas sobre su solvencia.
¿Pero es el FMI el organismo adecuado para hacer frente a la insolvencia? Los préstamos del FMI en tales circunstancias se han vuelto más comunes. Carmen M. Reinhart, de la Escuela Kennedy de Gobierno de Harvard y Christoph Trebesch de la Universidad de Munich mostraron que alrededor del 40% de los programas del FMI en los años 1990 y 2000 se destinó a países en alguna etapa de incumplimiento o reestructuración de la deuda oficial, a pesar de la política oficial del FMI de que no se prestan a los países en mora. Reinhart y Trebesch atribuyen la prevalencia de la continuación de los préstamos (que ha sido denominado "préstamo reincidente"), en parte, a la tolerancia de la continua falta de pago de la deuda del gobierno.
Más recientemente, la credibilidad del FMI sufrió un golpe debido a su implicación con Grecia y los gobiernos europeos que prestaron a ella en 2010. (Véase Paul Blustein para una cuenta de ese período.) Las directrices del FMI 's para la concesión de "acceso excepcional" para un miembro estipula que ese tipo de préstamo sólo podría llevarse a cabo si la deuda del miembro era sostenible en el mediano plazo. La deuda griega no era clara, por lo que el Fondo justifica sus préstamos con el argumento de que existía un riesgo de "efectos secundarios sistémicos internacionales." Sin embargo, la disposición del FMI a participar en el préstamo de rescate de 2010, sólo retrasa la eventual reestructuración de la deuda griega en 2012.
Reinhart y Trebesch exponen que la intervención del FMI en deudas crónicas y la financiación del desarrollo, hace que sea más difícil concentrarse en su papel principal el cual es conceder créditos en una crisis de balanza de pagos. Por otra parte, su asociación con casos de insolvencia a largo plazo puede "echar a perder todos sus préstamos." Esto puede explicar la respuesta limitada a los programas de provisión de liquidez del FMI. Sólo Colombia, México y Polonia han mostrado interés en la LCF, y la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Marruecos en el PLL.
Incluso si el FMI recibe el poder para implementar nuevos programas, por lo tanto, su historial de crédito puede disuadir a los prestatarios potenciales. Este problema se agrava si el FMI trata a los países que necesitan para adaptarse a una nueva economía global como prestatarios temporales que sólo necesitan ayuda hasta que los precios de las materias primas suban. Los días en que las economías de mercados emergentes registran habitualmente altas tasas de crecimiento pueden haber llegado a su fin. Si es así, la reestructuración de la deuda puede llegar a ser un evento más común que debe ser abordado directamente.
El Fondo Monetario Europeo y la profundización de la regionalización
- blog de Anónimo
- 5284 lecturas
En medio de la Crisis Griega extendida a toda la zona Euro, los países de la región buscan una alternativa a la intervención de Instituciones como el Fondo Monetario Internacional, después de hace un año darle su apoyo, tienen razones para desconfiar de las políticas de ajuste estructural, y reclaman que no son medidas recomendables para Europa.
Como alternativa se ve en camino la creación del Fondo Monetario Europeo de esta forma superar los obstáculos para el rescate griego que Alemania y Francia no podrían llevar a cabo por el repudio social. Se vislumbra así un paso más en la regionalización de las instituciones financieras que ocurre simultáneamente en América Latina, Asia y Medio Oriente.
Disponible: Click aqui
Un FMI europeo en miniatura
- blog de fmartinez
- 3873 lecturas
Ante los graves problemas fiscales y de endeudamiento que ha presentado la Zona Euro, el proyecto de creación de un Fondo Monetario Europeo suena más latente. Éste, servirá como un embrión del FMI: teniendo la posibilidad de comprar deuda en los mercados como un inversor más, prestar dinero a los países con problemas a un tipo de interés más asequible y a plazos más holgados, actuar como cortafuegos al apoyar a la banca si es necesario. Sin embargo, muchos especialistas consideran la institución no es suficiente y que los problemas de la Zona no cesarán; sobre todo si no se toman las medidas pertinentes.
El Laberinto. Cómo América Latina y el Caribe puede navegar la economía global.
- blog de dsegovia
- 6493 lecturas
Latinoamérica se encuentra en una situación económica adversa que Andrew Powell, coordinador del actual informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), no duda en llamar "laberinto complicado" hacia el crecimiento en tanto no se logren sortear con éxito los obstáculos internos y externos de carácter económico. A continuación una breve introducción de cada apartado:
Capítulo 2: Los riesgos para la economía global y las consecuencias para América Latina y el Caribe.
El débil desempeño económico en Estados Unidos, Europa, Japón y China es la prueba irrefutable que, a excepción del beneficio mayoritario de la baja en el precio del petróleo para la región Latinoamérica en conjunto, los choques externos son desfavorables y, en consecuencia, la obligación es promocionar programas que incrementen la productividad a nivel interno.
Capítulo 3: Los precios de las materias primas.
Al margen del debate sobre el origen estructural o financiero de la caída en el precio de las materias primas desde el 2011, lo claro es su comportamiento volátil e incierto. Como resultado, tanto los exportadores como los importadores deben optar por coberturas financieras, fondos de estabilización y reformas tributarias.
Capítulo 4: Políticas monetarias divergentes en Estados Unidos y Europa.
Si para Estados Unidos se habla de una lenta pero continua recuperación económica, en el caso de Europa el consenso apunta hacia un franco estancamiento. Tal es el origen de la divergencia en cuanto a política monetaria se refiere: encarecimiento del crédito en América y más relajación monetaria en Europa. El interés de Latinoamérica pasa por la conveniencia de contratar deuda en dólares o euros y el impacto sobre las reservas interncionales.
Capítulo 5: La evolución monetaria y financiera.
La reducción de las reservas internacionales; la política monetaria bajo entorno de inflación creciente y producción menor; las empresas con problemas de deuda, cobertura, amortización y liquidez; y la reducción del crédito por parte de la banca, hacen imperioso identificar y amortiguar los riesgos financieros sistémicos.
Capítulo 6: Posiciones fiscales y alternativas de política.
Las bajas tasas de crecimiento del aparato productivo, los menores precios de las materias primas y la resaca de políticas fiscales expansivas implementadas desde 2008 han deteriorado los balances fiscales de la mayoría de los países. La decisión de consolidación fiscal o respuesta contracíclica debe tomar en cuenta la brecha del producto y el déficit gubernamental
Capítulo 7: Los restos macroeconómicos de las políticas sociales.
¿Cómo mantener la racha de mejoramiento de los indicadores sociales impulsada por el cuantioso gasto público a partir de la Gran Recesión? Mejorando la eficiencia al centrarse en la calidad, promover la estabilidad y protección de los ingresos sin distorsionar los incentivos de los trabajadores y, por último, proceder con cautela en relación con la aprobación de compromisos potencialmente costosos e irreversibles.
Capítulo 8: Conclusiones y recomendaciones para las políticas.
La subida de las tasas de interés orquestada por la FED en Estados Unidos, la fragilidad de los balances de las empresas y el sector financiero y, finalmente, la posición fiscal adversa de la región, son los retos a superar en Latinoamérica. La agenda que adopte cada país debe obedecer a sus características específicas.
Descargar aquí
El Nuevo Orden Económico Mundial
- blog de anegrete
- 4465 lecturas
Comentarios de Enrique Cornejo, a la conferencia del Dr. Óscar Ugarteche
De acuerdo con Ugarteche:
"se está produciendo, acelerado por la pandemia, un nuevo orden económico internacional"
El Proteccionismo y la Renegociación del TLCAN
- blog de anegrete
- 6216 lecturas
Introducir un cambio de la dinámica del comercio estadounidense con el mundo y, especialmente, con China, México y Canadá fue una de las más poderosas promesas de campaña que llevó a Trump a la presidencia de EEUU. Sin embargo, hasta el segundo trimestre de su mandato, el tema no se ha resuelto e, incluso, la postura no se ha definido por completo, no obstante, su postura antiglobalizadora-unilateral “América First”.
A medida que la globalización, la apertura de mercado y el encadenamiento internacional de la producción se han intensificado, desde 1980, la competencia de las empresas transnacionales se ha convertido en la competencia de las economías nacionales. Con sus inmensos capitales, la movilidad y flexibilidad de sus procesos de producción, son las empresas trasnacionales las que poseen la fuerza política y económica de crear empleos, impulsar mercados, formar capital y generar crecimiento en economías nacionales y determinar las relaciones entre los países, y no a la inversa. Es por ello, que pese al sufrido 0.7% de crecimiento del PIB de EEUU del primer cuarto del año, se espera, para el segundo trimestre, un repunte del crecimiento a un ritmo anual del 3.9%.
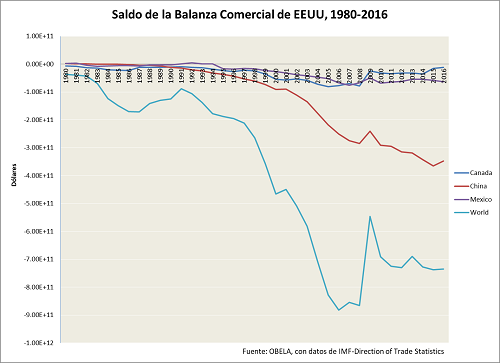
¿Por qué ha mantenido EEUU, desde la década de los ochenta, un creciente déficit comercial con el resto del mundo? El déficit externo se ha convertido en una constante de su política económica, lo cual implica inyectar dólares al resto del mundo y depreciar el valor de su moneda. Este fenómeno resulta en una creciente exportación de capitales productivos (IED) y flujos de corto plazo hacia países con mayor desregulación laboral y menores costos de producción, así como juegos de arbitraje en los mercados de valores, en los cambiarios y en los mercados de commodities. De otro lado, las cadenas globales de valor fruto de la IED resultan para Estados Unidos en un aumento en la importación de bienes y servicios comparativamente más baratos y mejores, incluidos los bienes intermedios. Por estas razones tienen esos inmensos déficits desde los años 80. Pero las razones de Estado no son las razones de las trasnacionales.
El Tratado Trilateral de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado en 1994 entre EEUU, Canadá y México, ofreció a EEUU y a sus empresas transnacionales la capacidad de deslocalizar la producción y construir cadenas globales de valor subregionales, así llamadas líneas de producción compartidas. El TLCAN, según Trump, ha sido el culpable de la desindustrialización, el creciente desempleo y los bajos salarios estadounidenses. No toma en cuenta que se firmó para beneficio de las trasnacionales estadounidenses y en perjuicio de la industria y agro mexicanos; la consecuencia ha sido la migración masiva del campo mexicano hacia EEUU a partir de entonces.
El informe de la Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU, publicado en abril de 2017, mostró un incremento en el número de empleos de 211,000 y una reducción de la tasa de desempleo a 4.4% de las PEA. Mostró igualmente que los salarios promedio por hora aumentaron en 65 centavos en el mismo periodo. Debemos recordar que hay una reducción de la oferta laboral, en parte, por la creciente detención de migrantes a partir de enero y por las constantes amenazas de la construcción de un muro fronterizo que divide mercados laborales contiguos. Es decir, con menos oferta laboral y la misma demanda el impacto real del crecimiento salarial es de 0.03% en el periodo abril 2016 a abril 2017. Éste será el flanco débil de Trump.
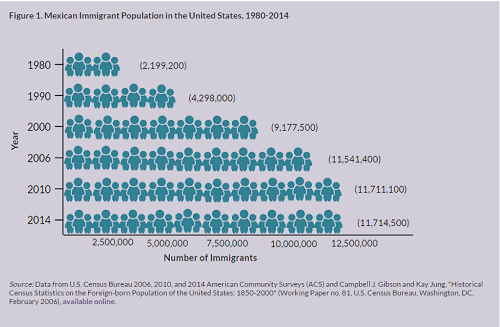
La política estadounidense para reactivar la economía y recuperar el nivel de empleo se propone mediante el aumento del gasto público en infraestructura y defensa mientras se restringe la movilidad laboral. Sin embargo, esta política puede tener un efecto contrario y estimular la fuga de empresas al exterior. La medida clave de compensación a las empresas por el alza salarial es la propuesta de Trump de reducir la tasa de los impuestos a las utilidades corporativas del 35% al 15%. Su política fiscal pretende reactivar el crecimiento y aumentar la competitividad de las empresas, aunque disminuye ingresos fiscales lo que compensa con el desmantelamiento de los servicios sociales. Es una política de concentración del ingreso muy marcada.
Una política adicional para impulsar el crecimiento económico y el empleo es el cambio en los términos del TLCAN. Este tendrá consecuencias sobre todos los países que tengan acuerdos de libre comercio con EEUU, que son: Colombia, Perú y Chile, Centroamérica y República Dominicana. Donald Trump, después de calificar al TLCAN como desastroso para su país, iniciará las renegociaciones formales del acuerdo comercial con sus socios México y Canadá en agosto de 2017. De acuerdo con el representante comercial de EEUU Robert Lighthizer, los principales términos a renegociar serán: comercio digital, propiedad intelectual, medio ambiente, asuntos laborales y una cláusula del tipo de cambio. Previsiblemente no hay nada referente a los impuestos fronterizos ni a las remesas. Las empresas ya le hicieron saber que eso no se toca. Lo más peligroso es congelar los tipos de cambio y dolarizar la región como desean.
De esta manera, más que una renegociación del TLCAN, lo que se vislumbra son adiciones a la estructura original del tratado, en la que se reproducirá la misma estructura subordinada para México y Canadá. Sin embargo, el discurso proteccionista de Trump sí le abre la posibilidad a México, y a toda América Latina, de repensar la estructura de su base productiva y sus relaciones económicas internacionales. Brinda la oportunidad también para mirar cuán subordinado está el aparato político a la voluntad transnacional y la estructura económica nacional a la producción internacional y el mercado mundial y quizás reaccionar frente a esto.
[1] Oscar Ugarteche, Investigador titular Instituto Investigaciones Económicas UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, coordinador Proyecto Obela
Myrsia Eliany Sánchez, proyecto Obela
Armando Negrete, webmaster proyecto Obela
El RCEP y la OCS en la integración asiática
- blog de bacosta
- 3645 lecturas
Este artículo analiza dos instrumentos que varias naciones asiáticas han formalizado para colaborar en cuestiones económicas y de seguridad: el RCEP y la OCS. Los instrumentos de integración regional sirven como plataforma organizativa para establecer y alcanzar objetivos comunitarios. El caso de China destaca porque participa en ambos acuerdos, lo que le permite beneficiarse y ejercer influencia en ambos.
Las negociaciones de la Asociación Económica Integral Regional comenzaron en 2012, impulsadas principalmente por China y la ASEAN, en el contexto de la creciente competencia estratégica con EE.UU., y fue firmada en noviembre de 2020 por 15 naciones asiática[i] (ver nota 1). Entró en funcionamiento en enero de 2022 como el mayor bloque comercial del mundo por PIB en términos de paridad de poder adquisitivo (PPA), con sus 15 países miembros representando un PIB de 51,02 billones de USD en 2022 (gráfico 1), superior a los 49,19 billones de USD del G7 en términos de PPA. Según las estimaciones de la ASEAN, este bloque comercial concentra el 30% de la población mundial, con 2.200 millones de habitantes.
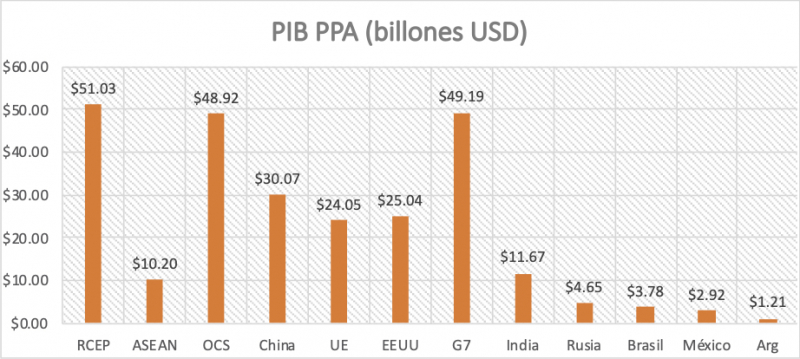
Gráfico 1. Fuente: OBELA con datos del FMI
El acuerdo aumenta la liberalización del comercio de servicios, establece normas de origen comunes y fija compromisos en materia de contratación pública para desarrollar mercados abiertos y competitivos. Sin embargo, la pieza central son las concesiones arancelarias, en concreto, la eliminación gradual del 90% de los aranceles dentro del bloque en 20 años.
Una de las principales razones del gigante asiático para impulsar el macroacuerdo fue que la Administración Obama presentó, en noviembre de 2008, el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). Desde entonces, EE.UU. se retiró y comenzó algo nuevo y más pequeño. Para China, representa una oportunidad de reforzar su comercio con la ASEAN, que sustituyó a la UE como su principal socio comercial en 2020.
El RCEP no representa un cambio radical para la ASEAN, puesto que ya tiene acuerdos comerciales bilaterales con todos los miembros del acuerdo. Aun así, aumenta la interrelación entre China y la ASEAN con normas y reglamentos adicionales. Es el primer acuerdo comercial global que incluye a China, Corea del Sur y Japón (los tres de Asean +3) y fomentará la competencia y la cooperación (coopetición) entre ellos. La ausencia de India en el acuerdo se debe al temor a una mayor entrada de productos chinos baratos en su mercado, unido a la política proteccionista y de autosuficiencia económica de Narendra Modi. La falta de participación de Estados Unidos e India en el acuerdo abre el camino a una gran proyección comercial regional.
Otro instrumento de integración en Asia es la Organización de Cooperación de Shanghai o OCS; una agrupación regional centrada en la seguridad colectiva de sus miembros. El acuerdo fue firmado en junio de 2001 por Uzbekistán y el "Grupo de los Cinco"[ii] (véase la nota 2). En la actualidad, la OCS cuenta con ocho miembros permanentes, el 44% de la población mundial y abarca el 25% de la superficie terrestre del planeta. En términos de PIB, en PPA, cuenta con 48,91 billones de dólares, siendo China, India y Rusia sus mayores economías (figura 1).
|
Comercio total China (Billones de CNY) |
||||||||||
|
Año |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 (H1) |
|||||
|
Socio |
CNY |
incremento |
CNY |
incremento |
CNY |
incremento |
CNY |
incremento |
CNY |
incremento |
|
ASEAN |
3.88 |
14.1% |
4.43 |
14.1% |
4.74 |
7.0% |
5.67 |
19.7% |
2.95 |
10.6% |
|
Japón |
2.16 |
5.4% |
2.17 |
0.4% |
2.2 |
1.2% |
2.40 |
9.4% |
0.60 |
-8.1% |
|
S. Corea |
2.06 |
8.9% |
1.96 |
-5.1% |
1.97 |
0.8% |
2.33 |
18.2% |
1.77 |
7.9% |
|
EEUU |
4.17 |
5.5% |
3.73 |
-10.7% |
4.06 |
8.8% |
4.88 |
20.2% |
2.47 |
11.7% |
|
UE |
4.50 |
7.9% |
4.86 |
8.0% |
4.50 |
5.3% |
5.35 |
19.1% |
2.71 |
7.5% |
|
Elaboración: OBELA con datos de la Administración General de Aduanas de China (GACC) |
||||||||||
El grupo de Shanghái propuso reforzar la seguridad regional combatiendo los "tres ejes del mal": el terrorismo, el extremismo (principalmente religioso) y el separatismo; en ocasiones, la lucha contra el narcotráfico es un eje adicional. Cabe señalar que la OCS no es exclusivamente militar; también cuenta con un programa de cooperación multilateral y económica, firmado en 2003, que establece medidas para lograr la libre circulación de bienes, servicios, personas, capitales y tecnología en un plazo de 20 años.
La dinámica de la OCS sigue una pauta de nuevo regionalismo para potencias emergentes, diferente del modelo supranacional de la UE. Los principios básicos de la OCS son "soberanía, confianza mutua y beneficio mutuo" para lograr la seguridad y el desarrollo regionales. Los miembros no definen su acuerdo como una alianza o bloque militar con fines ofensivos contra un tercero, además de carecer de una fuerza armada conjunta, elemento que sí tiene la OTAN en su parte occidental.
En la OCS prevalecen los intereses chinos y rusos en materia económica y de seguridad. El dragón asiático utiliza este foro para desplegar proyectos de infraestructuras, generalmente sobre la Nueva Ruta de la Seda, como corredores ferroviarios, puertos y carreteras. Mientras, Rusia está interesada en asegurar el suministro energético a varios países asiáticos a través de sus redes de gasoductos y oleoductos. Rusia y China desean contar con aliados militares para coordinar operaciones conjuntas, especialmente contra grupos separatistas o terroristas, proteger infraestructuras críticas y promover el intercambio de inteligencia.
China es miembro conjunto tanto de la OCS como de la RCEP. En la primera, el liderazgo de China en términos militares es compartido con Rusia, ya que ambas cuentan con numerosos ejércitos y fuerzas nucleares. Pero económicamente, China prevalece, con su volumen comercial complementado por la Ruta de la Seda y la estrecha relación China-ASEAN. Aun así, la competencia con la ASEAN, Japón y Corea del Sur contrarresta su influencia política y económica.
Esta combinación de OCS más RCEP es un claro contrapunto a los pesos occidentales que asiste a un rediseño bipolar Este-Oeste donde el G7 y la OTAN están al otro lado. La división actual no es ideológica (liberales-iliberales) o religiosa (cristianos-musulmanes) sino de poder económico, diplomático, militar y tecnológico. China puede hoy remodelar el orden internacional, y la mayoría de los países no deberían alinearse con ninguno de los dos polos, en el espíritu de Bandung, para ganar cierta autonomía y beneficiarse de ambas partes.
[i] Durante la cumbre número 37 de la ASEAN, se firmó el RCEP (por sus siglas en inglés), cuya meta principal es lograr un pacto de asociación económica moderno, integral, de alta calidad y beneficioso para sus miembros. Los países firmantes fueron los 10 miembros de la ASEAN (Vietnam, Malasia, Singapur, Brunéi, Indonesia, Filipinas, Tailandia, Laos, Birmania, Camboya); a los cuales se sumó China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda.
[ii] El antecedente directo de la OCS es el acuerdo de los “Cinco de Shanghái”, conformado en 1996 por China, Rusia y 3 republicas exsoviéticas: Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán; este precursor tuvo por meta solucionar las tensiones fronterizas a raíz de la caída soviética. En junio de 2001, en la ciudad de Shanghái, el grupo de los Cinco y Uzbekistán firmaron la declaración fundacional de la OCS, posteriormente Pakistán y la India se incorporaron en 2017. Hoy en día, el grupo cuenta con ocho miembros plenos y se espera que Irán adquiera su membresía permanente en 2023.
El agotamiento del modelo de neo-extractivismo en Venezuela: causas económicas y sus implicancias globales
- blog de aocampo
- 3729 lecturas
El agotamiento del modelo de neo-extractivismo en Venezuela: causas económicas y sus implicancias globales es parte de la publicación de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe del número 47 (enero-junio 2018).
Dicha publicación estuvo centrada en un análisis a Venezuela. El apartado se analiza a Venezuela desde la perspectiva de la dependencia de la renta petrolera. En el primer apartado se aborda el neo-extractivismo bolivariano como modelo de desarrollo.
Además, se lleva a cabo una radiografía de la crisis en el apartado segundo y en el tercero el impacto de la situación venezolana en el entorno global.
El apoyo a la democracia en América Latina cae por quinto año consecutivo, según Latinobarómetro
- blog de anegrete
- 3874 lecturas
Los latinoamericanos están cada vez menos satisfechos con la salud de sus democracias y, lo que es peor, también creen menos en ella como la mejor forma de gobierno. Según el último Latinobarómetro, una prestigiosa encuesta regional que analiza 20.000 entrevistas realizadas en 18 países, el respaldo ha caído desde el 54% en 2016 al 53% este año, la quinta bajada consecutiva desde 2010, cuando se alcanzó un pico de 61%. El informe concluye que el declive de la democracia es lento e invisible “como la diabetes”. “Hay países que no son enfermos terminales, pero padecen una diabetes democrática generalizada. No ves el mal, no hay síntomas que llamen la atención, pero si no la tratas termina matándote”, dice la chilena Marta Lagos, directora de Latinobarómetro, durante la presentación del informe 2017 en la sede del BID en Buenos Aires.
Este año, la encuesta se atrasó por la crisis en Venezuela. Lagos celebra la oportunidad de analizar un país “cuando está la fiebre alta”, pero advierte que la situación en Caracas “le ha hecho muy mal a la región por los problemas que oculta en otros países”. “Desde 2010 el apoyo a la democracia ha caído ocho puntos en promedio y aumentaron los indiferentes del 23% al 25% sólo en un año. La gente se aleja de los gobiernos y de las ideologías. También vemos una tremenda variación regional, porque tenemos 18 países, no una región homogénea”, dice Lagos.
Entre los ciudadanos que menos apoyan la democracia como sistema de gobierno están los brasileños (43%)y los mexicanos (38%). Al tope del listado, pero por la positiva, los venezolanos, con un 78% de apoyo. ¿Cómo se explica esto? “Entendemos que es una cuestión aspiracional. Los venezolanos están en crisis pero defienden a la democracia como la mejor opción”, explica Lagos. Cuando se trata de opinar sobre la salud del sistema actual las cifras se invierten: solo el 22% de los venezolanos se declara “muy satisfecho” o “más bien satisfecho” con la situación política y social.
Deterioro de Venezuela
La curva de satisfacción de los venezolanos no ha dejado de caer 2010, cuando alcanzó el 57% de opiniones positivas, pero, pese a lo que pueda creerse, Venezuela es más optimista que Brasil y México. Este año, sólo el 13% de los brasileños se declararon satisfechos, en línea con los mexicanos, que apenas llegaron al 18%.
Sólo en tres países están satisfechos con su democracia: Uruguay (57%), Nicaragua(52%) y Ecuador (51%). Argentina se encuentra quinta después de Costa Rica, con un 38%. Pero “vistos en conjunto, los indicadores revelan el deterioro sistemático y creciente de las democracias de la región. Los gobiernos sufren la misma suerte, cada año los latinoamericanos los aprueban menos. Lo que hoy es el promedio antes era el mínimo. No se observan indicadores de consolidación, sino, acaso, indicadores de des-consolidación”, advierte el estudio. La desconfianza en el gobierno alcanza al 92% de los brasileños y al 85% de los mexicanos.
El informe destaca un escenario que, a simple vista, puede parecer contradictorio: la caída de los indicadores políticos y sociales coincide con una subida generalizada de los económicos. El 54% de los latinoamericanos dijeron a los encuestadores de Latinobarómetro que su dinero les alcanza para llegar a fin de mes, dos puntos más que en 2016. Al tope se encuentran los brasileños, con el 68%, y en el último escalón los venezolanos, con el 21%. La conclusión del estudio es que hay “una disociación entre dos mundos, el mundo de la economía, y el mundo del poder político”. “La economía va bien para un lado y la democracia va para otro. No hay relación entre ellas, porque si bien hay una mitad de la población que se benefició, hay otra que está mirando. La región es bipolar: hay éxito económico y pobreza, lo económico avanza y los valores caen para abajo”, dice Lagos, para quien hoy, más que nunca, “la democracia no tiene que ver con la economía”.
El ascenso del yuan como moneda de reserva internacional
- blog de jaluna
- 4967 lecturas
El ascenso del yuan como moneda de reserva internacional
El 23 de marzo del 2009, en el fondo de la crisis financiera mundial y apenas cinco días después de anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos anunciando la compra de un primer tramo de bonos del Tesoro como parte de su programa de rescate, el gobernador del Banco Popular de China (BPC), Zhou Xiaochuan, expuso una cautelosa propuesta para la reforma al sistema monetario internacional. La pieza central de la propuesta fue la creación de una nueva moneda de reserva internacional, que naciera de forma soberana y estuviera desligada de aquellos países que basaran su divisa en el crédito, cuidando no mencionar a Estados Unidos.
Como primer paso el Gobernador del Banco Popular de China, Zhou Xiaochuan sugirió el uso de los derechos especiales de giro del FMI, mismos que podrían ser utilizados como activo de reserva, para realizar transacciones financieras y para liquidación en el comercio internacional. Con el tiempo, los DEG podrían transitar de su configuración actual a una que fuera respaldada por activos reales y sirviera como un fondo de reserva de unidades de cuenta. La propuesta fue motivada en gran parte por las grandes pérdidas de capital del Banco Popular de China, por las enormes reservas en dólares y por la inestabilidad financiera que trajo consigo la crisis.
La propuesta fue cordialmente aceptada pero poco a poco se fue desvaneciendo.
Decidido a superar su situación de gestión de reservas, y de igual modo contribuir en la creación de un sistema monetario internacional más diversificado, más líquido y menos volátil, el gobernador Zhou eligió otra opción: internacionalizar el yuan haciéndolo utilizable como la facturación y liquidación para el comercio internacional y las transacciones financieras. Esto era un gran paso para la apertura de capitales, suponía un yuan totalmente convertible que posteriormente asumiría un papel como moneda de reserva en el orden monetario internacional, de esta forma disminuiría la necesidad de adquirir dólares y se reducirían los riesgos por tipo de cambio.
Cuatro meses después de haberse establecido el comercio transfronterizo entre China Continental y Hong Kong que hizo posible comerciar en yuanes, se emprendió un programa piloto con el fin de internacionalizar la divisa y emprender una integración financiera global. Como primer paso el yuan seria probado como unidad de cuenta para transacciones internacionales lo que permitiría al mismo circular fuera de China continental. Como segundo paso, se busco que la divisa se expandiera y pudiera estar disponible para los mercados nacientes, principalmente del pacifico, para posteriormente probar su comportamiento en las inversiones. Para 2010 se les permitió a las entidades extranjeras financieras y no financieras invertir en bonos emitidos en yuanes los cuales fueron denominados “dim sum”.
A finales del 2011, la tercera etapa se inauguró con el establecimiento de empresas en Hong Kong y permitiendo la entrada de inversión extranjera a los mercados de capitales a través del programa de inversores institucionales extranjeros calificados. Estas medidas de liberalización en el mercado de capitales se aceleraron rápidamente. En noviembre del 2014 nace el programa stock connect, con el cual las bolsas de Shanghai y Hong Kong quedan conectadas. En diciembre del 2015, Corea del Sur emite los denominados “bonos panda”, los bonos son emitidos en yuanes con lo que se convierte en el primer gobierno soberano en vender bonos en moneda China.
El proceso de internacionalización se ha llevado a buen ritmo y adicionalmente se emprendieron iniciativas de profundización financiera de largo alcance. En agosto del 2015, como parte de la reforma al tipo de cambio, China transitó a un régimen de flotación administrada más susceptible a las señales de precios en dos vías. El tipo de cambio quedaría compuesto por una cesta ponderada de 13 monedas guiando al yuan a una valorización en el mercado de divisas. A finales de octubredel 2015, como parte de una liberalización igualmente notable de las tasas de interés, el techo de las tasas de los depósitos en los bancos comerciales y de crédito rural fue eliminado.
Por último, en octubre del 2015 un nuevo Sistema de Pagos Interbancarios transfronterizo, que conecta a los usuarios globales del yuan bajo un mismo paraguas y proporciona una plataforma optimizada para la liquidación de pagos fue puesto en marcha. Con el tiempo el sistema adquirirá su propia línea de comunicación y tendrá la capacidad de operar de forma independiente, lo que será una pieza importante en el rompecabezas debido a la falta de infraestructura del mercado, que impedía a los inversionistas institucionales de Asia liquidar sus pagos denominados en moneda local el mismo día de la operación, aliviando los problemas de dependencia de la llamada tercera zona horaria.
El 30 de noviembre de 2015, después del rechazo a la propuesta encaminada a crear una nueva moneda de reserva internacional, el FMI decidió incluir formalmente el yuan como una de las cinco monedas fuertes en su cesta del DEG.
El camino que el yuan tiene por recorrer es complicado y tiene que ir escalando peldaños, es difícil decir que en el corto plazo pueda sustituir al dólar, sin embargo bien podría establecerse como alternativa y poco a poco ganar protagonismo en los próximos años.
El año de las proyecciones postergadas
- blog de bacosta
- 2658 lecturas
El Panorama Económico Mundial del FMI apareció el 12 de octubre y el informe de la economía de China el 24. Ambos son informes que dan malas noticias. Sin embargo, el del FMI da malas noticias para unos, pero no para todos lo que en un entorno global adverso parece poco realista. La dependencia de los bancos centrales occidentales de la tasa de interés del FED es una realidad en un mundo de balanzas de pagos abiertas y mercados financieros desregulados. Cuando el FED mueve la tasa de interés, se mueven todos los bancos centrales en la misma dirección o el tipo de cambio sufre la consecuencia. La razón es que los capitales de corto plazo; depósitos de toda la noche; 24, 48, 72 horas, una semana; que ingresan a un país por el diferencial de tasas de interés con EEUU, salen cuando el diferencial se achica. El mejor ejemplo fue el Banco Central Europeo que decidió no subir su tasa de interés porque estaban creciendo poco y ante la subida del FED, se cayó 23% el valor del euro de 1,23 por dólar a 1, en los últimos meses del 2022.Otros elementos también jugaron como la recesión europea derivada del problema de la energía. Las proyecciones sin embargo colocan a Europa con tasas de crecimiento de 3% para el 2022 lo que no es realista. Estados Unidos con dos trimestres de crecimiento negativo, aparece con proyecciones de crecimiento desproporcionadamente altas de 1.6%. Quizás el beneficio de la guerra en Ucrania sobre la economía de Estados Unidos aparezca en los dos últimos trimestres, pero los dos primeros fueron negativos y no hay razón para pensar otra cosa para el resto de año.
China de su parte, anunció el 24 de octubre que se crecimiento anualizado de octubre a octubre es 3.9% (debajo del 5.5% deseado) y se anticipa que acabe el año con un crecimiento de 3.5%. El crecimiento está arrastrado hacia arriba por la venta de automóviles centrados en eléctricos e híbridos enchufables lo que le da un dinamismo desde una nueva base de acumulación de capital con nueva tecnología versus el oeste. La fabricación de automóviles aumentó 24%, entre setiembre del 2021 y setiembre del 22 derivada de la prosperidad personal creciente. No serían las exportaciones de China sino su consumo interno de automóviles lo que arrastra el crecimiento de dicha economía cuyas exportaciones apenas crecieron 5% entre esos doce meses.
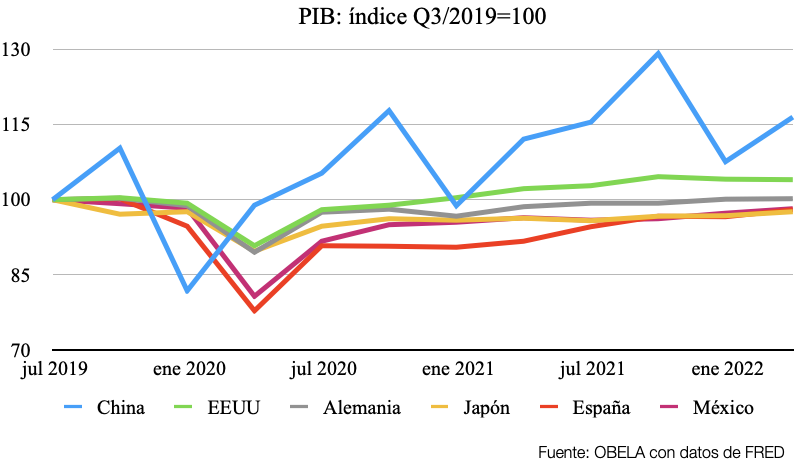
En vista del auge de la industria automovilística, el 1 de enero de 2022, China anunció la eliminación de límites de propiedad empresas automotrices, permitiendo 100% de propiedad de inversión extranjera directa en este sector. Según The Manufacturer, portal chino, la industria automotriz se encuentra entre aquellas donde los inversores extranjeros pueden recibir ventajas como exenciones de derechos de aduana para los equipos importados para uso propio, y un impuesto sobre la renta de las empresas del 15%. Las inversiones cualificadas disfrutarán de un suministro prioritario de terrenos, además de un descuento de hasta el 30% por debajo del precio mínimo obligatorio para los derechos de uso del suelo concedidos. El objetivo es impulsar las exportaciones de vehículos de marca extranjera fabricados en China (Ford Motors, GM, BMW, Honda y Tesla). Es decir que la dinamización de la economía China futura será sobre una base de la nueva industria automotriz China y extranjera sumada básicamente para mercado interno, pero también para exportación.
El problema de las marcas extranjeras dentro de China es que sus nuevos vehículos eléctricos se han diseñado y desarrollado pensando en los mercados estadounidense y europeo, centrándose en rendimiento mientras que dentro de China son la tecnología y los vehículos inteligentes lo que jala. Para atajar esto la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio de Estados Unidos continua con su guerra comercial y anunció el 7 de octubre que está llevando a cabo una serie de actualizaciones específicas de sus controles de exportación de microchips específicos.
Mientras tanto las proyecciones de crecimiento de América latina son previsiblemente malas, pero seguramente resultarán peores de lo proyectado. México está atado a Estados Unidos cuya recesión ya está en curso. Toda la Cuenca del Caribe sufre de esta atadura donde el 80% del comercio es con el vecino del norte. Esta zona por tanto no crecerá casi nada. Sudamérica puede tener mejor suerte más relacionada con China. El problema es no si los volúmenes van a ser mejores o no, sino si los precios se van a mantener. Todo indica que el alza de la tasa de interés deprime precios de commodities por efecto de cartera. A la inversa también es cierto. El auge de los dos últimos años fue la baja y la inyección de liquidez del 2020. Ahora que estamos en la dinámica inversa, debería de ocurrir lo mismo con precios. Esta vez, incluso el oro, antes valor de reserva, cayó. Se tornó en un bien industrial y dejó de ser metal de reserva. Cayó el precio de la plata, del platino, y el cobre, por mencionar los mas importantes para Sudamérica. Todos los precios de los minerales siguen muy por encima de donde estaban antes de marzo del 2020 y de la masiva inyección de liquidez (20% del PIB) de parte del FED, que ahora se retira. El volumen es posible que se mantenga. El panorama del 2022 pinta oscuro y el del 2023 pinta para peor.
Descarga / English
El camino al poder en Brasil
- blog de brenmz
- 4568 lecturas
The path to power in Brazil.
Brazilian politics at the crossroads trhough the 2018 presidential election.
Brazil is in the midst of an impeachment trial, a serious financial crisis, and a corruption investigation that threatens to bring down even more of the country’s top leaders. In 2018, Brazil will conduct presidential elections that are likely to mark one of the most uncertain political moments in the last few decades. Shaken by recurrent scandals, Brazil’s political parties have lost credibility. At the same time, those in power today are fiercely trying to reposition themselves to maintain their status. Brazil is at a crossroads: it must either reinvent its political forces or deepen the fragmentation contributing to an unprecedented crisis in modern Brasília.
The country will face troubled times until its next election. After the initial impeachment proceedings against President Dilma Rousseff (PT—Worker’s Party), the interim government that took office in May 2016 will have to work hard to preserve its fragile coalition. Rousseff’s impeachment will likely be confirmed by the Senate in August. This will strengthen interim President Michel Temer’s position in relation to Congress, but he must carefully maneuver among political coalitions to get the necessary structural reforms approved. At the same time, Operation Car Wash—a corruption investigation involving politicians, construction companies, and the state oil company Petrobras—will continue implicating top politicians and complicating calculations about the country’s future for the coming months.
Questions about the course of Brazilian politics will inevitably intensify as the corruption investigation produces almost daily twists. After the traumatic interruption of the Workers’ Party mandate and its fourteen-year rule, what will be the fate of the country’s Left? Can Michel Temer’s Brazilian Democratic Movement Party (PMDB) and the Brazilian Social Democracy Party (PSDB), which is the Workers’ Party (PT) main opposition, forge an alliance for the next two years and beyond? How far will a new wave of social conservatism reach? Will the expected but gradual improvement in the economy ease popular pressure against the country’s leaders, or will a deep political reform be necessary? And finally, are there any viable alternatives to the traditional ruling class?
Political forces: perspectives after the crisis.
With the recent shocks that the Operation Car Wash investigation has dealt politicians of various parties, Brazil’s characteristic political fragmentation and the consequent instability of party alliances will almost certainly deepen. The country’s three main political parties—PT, PMDB, and PSDB—will emerge weakened, which can make way for other smaller and potentially volatile parties with less strategic coherence. With so many uncertainties, drawing up a multiyear plan to win the presidential election in 2018 will not be an easy task.1
In the past few years, Brazil’s major political power, the Workers’ Party, has endured a long period of uncertainty and disgrace. This began with the “Mensalão” scandal in 2005, 2 and deepened enormously starting in 2014, with Operation Car Wash. The discovery of these corruption schemes tainted the political novelty once enjoyed by the PT during Luiz Inácio Lula da Silva’s administration (2003-2010). The Workers’ Party was completely centered on Lula and the magnitude of the party’s troubles played down his administration’s social achievements—especially the fight against poverty—which was one of the PT’s proudest feats.
But though the Workers’ Party is in a weakened state, it will continue to be a major political force in the country. Although it has lost the support of much of the middle class (who used to favor Lula’s government), the Workers’ Party still has strong links with trade unions, civil servants, and various social movements. For the time being, Lula has the lead in the 2018 election polls, with approximately 20 percent of the votes. It is important to take into account that this is the worst crisis the Workers’ Party has faced since Brazil’s transition to democracy. A 20 percent lead in the polls is remarkable and is largely due to Lula’s persona, as he is considered a strong leader for those from the Left. It also reflects the weakness of other national politicians.
Other left-wing players such as the Party of Socialism and Freedom (PSOL) and United Workers’ Social Party (PSTU) will continue to jockey for political position. Although these parties have not been directly affected by the Operation Car Wash scandal, public opinion and support networks in various social movements still consider them as minor players on Brazil’s political stage.
Meanwhile, the PMDB and PSDB will each have a hard time reorganizing themselves in the post- impeachment period, as both lack strong leadership. In addition, it’s expected that Operation Car Wash will reach some of the most important names in both parties, which will limit the choices for candidates on a 2018 presidential ticket.
The PMDB and the PSDB are also struggling to develop support beyond just their opposition to the Workers’ Party. Even though both parties backed recent protests against the Workers’ Party, the center- right’s market-based policies—especially in the economic field– tend to win them little support in the country. Indeed, not even a majority of business leaders tend to support very pro-market policies.
With Temer, the PMDB intends to push market-based reforms, particularly those for social security (the main proposal for this reform would be to increase minimum retirement ages). However, the PMDB’s impetus for putting forward these reforms is to slow down the recession, not to promote an excessively market-based ideology. On the other hand, an important section of the PSDB defends these market- based views on ideological grounds.
Regardless of intentions, voters will see these reforms as a shift to the right promoted by the PMDB. The big question here is whether voters will condone this shift in light of the current crisis. Until impeachment proceedings are finalized—in other words, while Temer’s adminstration is still provisional—the interim president has two main priorities: a fiscal adjustment for the economy; and for politics, maintaining his significant block of support in Congress. The content of Temer’s plan does not differ substantially from the previous administration’s program; however, Dilma Rousseff was unable to win sufficient support from lawmakers to get her policies approved.
Only after the Senate confirms Temer’s mandate will his real administration emerge. It is expected that he will then alter his Cabinet and launch an aggressive infrastructure package (changing the role of state-owned companies such as BNDS, Eletrobrás, Petrobras, in addition to concession and privatization models). He is also expected to raise taxes and restructure social security, increasing the minimum retirement age. Additionally, Temer will try to make Brazilian labor laws more flexible. His policies will tend to be more market-based and similar to the administration of Fernando Henrique Cardoso (PSDB, 1995-2002).
Assuming these initiatives are undertaken, they will certainly impact the 2018 election and will be a test for what type of government Brazil wants: pro-market or interventionist. If the economy doesn’t respond quickly to Temer’s policies, his entire support group—PMDB, PSDB and parties such as the Brazilian Labor Party (PTB), Democratas, etc—will be shaken as they enter the presidential race.
Traditionally, the PMDB has not put forth its own presidential candidate, choosing instead to join coalitions with other groups. But recently, speculation about a PMDB presidential candidate has surfaced. It is unlikely that Michel Temer would be considered for the ticket. However, if his government is able to refuel significant economic growth and contain the political and social crisis, it may help set up the candidacy of Temer’s finance minister, Henrique Meirelles.
It is also expected that the PSDB will pick a candidate and try to win back its traditional place as the major political opposition party to the PT, as in the Lula-Dilma administrations. The biggest question is how the PSDB will produce a meaningful candidate in the next year and a half, especially taking into account internal divisions, which are likely to deepen with the current crisis. It has been suggested that Aécio Neves—who was a candidate in 2014—will soon be implicated in Operation Car Wash. But Geraldo Alckmin—Governor of the state of São Paulo and Lula’s second round opponent in the 2006 presidential elections—has a better chance to lead a ticket in 2018.
There is yet another group, more vocal and more media-savvy than the traditional parties, that has been gaining ground in the political game: the new conservatives. As a response to the more progressive movement’s concern with social issues and minority rights, some evangelical leaders, former police officers and chiefs, former mid-level military officers, and others have sought to foster policies that are mainly linked to fighting crime, family values, and gender issues. But without a clear economic agenda, these conservatives are more focused on challenging the left’s role in defending civil rights and individual freedoms than on issues related to the country's development.
This conservative wave will increasingly influence the national and regional legislative powers, but the chances for their representatives to gain significant power in the executive are slim. In any case, due to the political fragmentation in Brazil and the instability of national political coalitions, the smaller and more conservative parties will have more sway than apparent in the mere number of seats won in Congress. And in 2018, this influence is likely to grow even more.
Finally, new political forces with fresh profiles and new proposals are emerging in the political spectrum. This change is taking place not only among the urban middle classes—especially younger voters—but also with those linked to environmental issues, as well as certain business groups. These initiatives and their proponents have been gaining ground since 2013, due to their position against the corruption scandals and as an alternative to traditional politicians.
One of the main forces gaining with this type of initiative is former presidential candidate Marina Silva and her newly created party, Sustainability Network (REDE). Silva is a dissident of the Workers’ Party and has a long history with environmentalists both in her home state—Acre—and in the industry’s major non-governmental organizations. She was one of the few national political figures whose popularity rose after the street demonstrations that shook Brazil in 2013. 3
Silva remains an important electoral force and has, for now, threatened Lula's leadership in the polls for the 2018 race. In 2014, she was a serious presidential contender but lost her edge by failing to convince voters of her experience in the economic field. She is a likely candidate for the 2018 elections and remains an alternative to the PT-PSDB party cycles for the Brazilian presidency. But more importantly, not a single member of Silva’s party has been seriously involved in the “Mensalão” or Operation Car Wash scandals thus far.
Street demonstrations, beginning with those that swept Brazil in 2013, signal a search for clear alternatives in the upcoming election, even with the creation of the Sustainability Network party. According to surveys, the demographic that would likely support the Sustainability Network did not participate in either pro- or anti-impeachment demonstrations. Some of these groups defended the need for new elections and political reform. They did not view the impeachment proceedings as sufficient to alter the pattern of Brazilian politics. Winning this part of the electorate will be essential for whomever wants to take the 2018 election.
The economy and operation car wash: foundation for 2018.
A year and a half into Michel Temer’s interim administration, Brazil will endure one of the most decisive elections in its democratic history. The country will be offered the chance to renew a political class devastated by corruption or, alternatively, to keep its current bankrupt power structure in place. Given the current situation, the most likely outcome is a limited regeneration, with names that present themselves as new and alternative but that are, in fact, still supported by the traditional political foundations.
In 2018, candidacies and election results will depend on two main factors: the country’s economic climate and the effects of Operation Car Wash.
It is the country’s economic situation that has created more shifts in both public opinion and among Brazil’s elite. It is unlikely that the economy will recover extensively by 2018. But it is entirely possible that a partial recovery of investments and unemployment will occur, together with a drop in inflation and interest rates. 4 The country is expected to reach 2018 with small but positive growth in the economy, and therefore social tensions, stemming from unemployment and inflation, are expected to ease.
As far as Operation Car Wash, its consequences are already reverberating in the PT’s political base and particularly for its leadership: Lula da Silva and Dilma Rousseff. But the investigations into the scandal have not yet shown all of their force inside the PMDB and PSDB. The federal judge responsible for the investigations, Sergio Moro, has indicated that he will make key rulings and close the investigations by December 2016. But even if this occurs, the consequences will continue to be felt in 2017 and 2018.
Several leaders of the PMDB 5 are formal suspects and might be indicted in the coming months and years. However, it is expected that damage to the PMDB will be less severe than for the Workers’ Party. Unlike the Workers’ Party, whose appearance of ethical behavior was shattered by these corruption scandals, the PMDB has previously been tainted by similar corruption allegations and convictions, and so there would be no element of surprise or shock with new charges. In addition, the PMDB is not centered on a single, strong figure such as the PT’s Lula. Therefore, accusations against PMDB leaders are less contagious for its other members.
For the PSDB, it will be different. The party is, in this sense, more similar to the Workers’ Party than the PMDB. The reputation of its well-respected former President Fernando Henrique Cardoso, along with the anti-corruption rhetoric emphasized in public by several leaders of the PSDB, gives the electoral base the image of a party unlikely to be involved in corruption or influence peddling. If the Operation Car Wash proceedings manage to reach one or more of the PSDB’s heavy-weights, particularly its former candidate for the presidency, Aécio Neves, the damage to the party’s image would be all the more significant for the element of the unexpected.
In any case, the Operation Car Wash scandal will not destroy the current political structure in Brazil (as was the case with Operation Clean Hands in Italy). Not all defendants are expected to serve jail sentences. Brazil’s Federal Supreme Court has been managing the crisis, and the Court does not have an incendiary public profile. Although the Federal Supreme Court has shown a firm hand in the proceedings, it’s expected to act as a “moderating power,” preventing the investigations from fueling an implosion of the country’s political system, and even ensuring that conditions are met for the stability of the government.
Who will win and who will lose in 2018.
The 2018 elections will most likely see the vote split between a new candidate, who will be expected to bring the moderate left and voters demanding renewal together, and a second candidate, who will have stronger ties to the center-right and its political orthodoxy.
In the first camp, a possible Marina Silva ticket in the 2018 race would most likely become a favorite, as long as the two central problems with her candidacy are resolved: an alliance with a strong name in the economic field to bring substance to fiscal policies, and the professional development of her party, REDE, to create a strong base of support. Even without a clear economic policy, Marina is still viewed as the alternative candidate to traditional politicians, and she attracts voters in the moderate-left, who were stranded after the fall of the Workers’ Party. However, if she is declared the winner, she will suffer from the lack of REDE representatives in Congress, hindering her ability to govern.
Marina Silva’s main opponent will most likely be a representative from the center-right. Two possible names have emerged as candidates well-positioned to be on the 2018 presidential ticket: the Governor of São Paulo Geraldo Alckmin, from the PSDB; and the finance minister, Henrique Meirelles, the potential candidate for the PMDB.
Today, the PSDB is profoundly divided, due to several issues including its support of the Temer administration. Its most relevant candidates on the national level are former presidential candidate Aécio Neves, 6 Foreign Relations Minister José Serra, and São Paulo Governor Geraldo Alckmin. Current projections, however, are that both Neves and Serra may be more directly involved in the Operation Car Wash investigations than previously thought, 7 which would leave Alckmin as the most viable candidate for the party. Despite a controversial administration in São Paulo, the governor pleases most conservative sectors, especially those supporting tough measures against violence. 8
Henrique Meirelles already has clear presidential ambitions and would be a strong candidate for the PMDB. This is especially relevant as the party suffers from a lack of popular national candidates and risks losing other party luminaries to the Operation Car Wash investigations. Meirelles’ candidacy, however, depends on whether the Brazilian economy and its investments are able to bounce back from the current recession in time for the 2018 elections.
The Workers’ Party is expected to come through the end of 2018 stronger than it is today. The party might suffer important losses in the 2016 municipal elections—losing, for example, the city of São Paulo, the largest in the country. But the party may recover in coming years, especially if the economy does not grow more than 1 percent in 2018 and if controversial policies are passed, such as more flexible labor laws.
Due to the respect he still commands and the lack of alternative candidates from the Workers’ Party, the party’s great gamble will be to place Lula himself on the ticket. The only impediments for the ex- president’s candidacy are if he is indicted in connection with Operation Car Wash or if his health does not allow him to run for office. Despite Lula’s popularity, it would be hard for him to win a second round or run-off election. The main objective of a Lula candidacy for the Workers’ Party is to help strengthen other candidates’ campaigns for Congress, keeping the party as one of the key forces in the country, even if it means losing the presidency.
Finally, it’s possible that a surprise candidate may enter the 2018 race: the former governor of Ceará, Ciro Gomes, 9 has been mentioned as a “pre-candidate” for the Democratic Labor Party (PDT). Gomes had close ties to the Workers’ Party, having served as minister of national integration (2003-2006) in the first Lula administration and then supporting Dilma Rousseff in 2014. He also has historical ties with the PSDB, which he helped to establish in 1988. An articulate politician, Gomes has maintained that the Workers’ Party’s error was to allow itself to be associated with corruption schemes. He is also seen as an alternative candidate, with a vast knowledge of economic issues, giving him an edge against Marina Silva.
On the other end of the political spectrum are figures such as Congressman Jair Bolsonaro—a former low-ranking military officer, who is an advocate for the death penalty, the right to carry weapons, the end of gay marriage, and a supporter of the 1964 military dictatorship (among other controversial issues); he has been introduced as the right-wing’s choice. There is a chance that other candidates with similar ideology to Bolsonaro’s may emerge during the race, but it is unlikely that they will draw substantial levels of support.
In this context of political volatility, another possibility that can’t entirely be ruled out is a highly fragmented election, with many candidates dividing the electorate. This also occurred in the 1989 presidential election, when there were twenty-two registered candidates, of whom only seven—the novice and isolated Fernando Collor de Mello (with about thirty percent of the vote) and six other candidates—obtained more than four percent of the vote. 10 In this scenario, the creation of large political coalitions—whether situational or oppositional—will take place after the electoral process, leading to a fragile government faced with highly volatile power struggles. This scenario would exacerbate one of the biggest problems of the Brazilian political system—party fragmentation.
A chance for Brazil.
Regardless of the country’s mood and the 2018 election results, in the short term, Brazil will continue facing a crisis in its democratic governance. Comprehensive political reform is not on the country’s horizon; the smaller parties that provide essential support to the interim government would not survive if proposals to reduce the number of parties in Congress are carried out.
The good news is that gradual changes have begun. Brazil has ended corporate funding of political campaigns, thanks to a recent Supreme Court decision. 11 The country has also reduced the amount of free political advertising time on TV. 12 Some steps that can and should be taken to improve the current system, even if they won’t bring immediate results, are in the works. In the longer term, it is vital that gradual changes continue and, hopefully, develop into even more substantial reforms.
The emergence of a larger, more politically engaged and better educated middle class, as well as the growth of a new, more professional and civic-minded generation of politicians could represent the best chance for Brazil’s democracy to consolidate and strengthen. The 2018 election may be the first step in confirming this trend. The foundations have already been set.
El cobre y el financiamiento de las demandas sociales
- blog de anegrete
- 2827 lecturas
Con el estallido social afloró una serie de demandas sociales que todos los gobiernos habían logrado contener u ocultar con medidas paliativas o falaces, como el CAE para los estudiantes, el auge en la Salud, la pensión básica solidaria en la previsión, o el otorgamiento de diversos tipos de bonos. Con estas medidas tramposas, durante 30 años, los sucesivos gobiernos pretendieron que no sería necesario abordar las soluciones integrales a las demandas sociales.
Por ello resulta paradojal y extraño que quienes aparecen encabezando comunicacionalmente el estallido social, –como la mesa social, los partidos y movimientos de ‘izquierda’ o de centro, y otros exponentes de la protesta–, ni siquiera mencionen cómo financiarían durablemente las actuales demandas sociales.
No se ha escuchado a los voceros de las demandas sociales recordar que el cobre solía ser el sueldo de Chile, que basta con renacionalizarlo para financiar todas las demandas sociales, como demostraré en esta nota.
En los últimos 3 años de la dictadura Codelco aportaba cerca del 25% de los ingresos del presupuesto nacional. Si trasladamos ese porcentaje al presupuesto actual, equivaldría a US$ 15 mil millones: los ingresos fiscales anuales se sitúan en torno a US$ 60 mil millones.
En los últimos 3 años, sumando los excedentes de Codelco y la tributación de las 10 principales mineras privadas, el Estado recibió apenas US$ 3.500 millones anuales, es decir un ridículo 6% de los ingresos fiscales. No obstante, se produce 4 veces más cobre que en 1989, y 10 veces más que en 1971, cuando el Presidente Allende nacionalizó la gran minería del cobre.
En 1989, al terminar la dictadura, Chile ya era el primer productor mundial de cobre, con 1,6 millones de toneladas. De ese volumen, 204 mil toneladas –12,5% del total– lo producían dos mineras extranjeras: La Disputada de Las Condes y Mantos Blancos SA. Todo el resto, lo producía el Estado: Codelco y Enami.
Actualmente, según el Anuario de Cochilco 2018, Chile produjo 5,8 millones de toneladas de cobre, de las cuales 4,15 millones lo produjeron mineras extranjeras, –21 veces lo que las mineras extranjeras producían en 1989–, mientras Codelco bajó su participación en la producción, de 83% en 1989, a solo 27% el 2018.
El colosal crecimiento de la producción minera por empresas privadas extranjeras ha sido considerado por “expertos” y los medios de comunicación como un gran éxito de nuestros gobernantes que lograron atraer mucha inversión extranjera. Además, afirman que dicho colosal crecimiento estaría siendo muy beneficioso para Chile. Desgraciadamente, la inversión extranjera en la minería ha sido nefasta para nuestro país, como muestran las cifras que siguen:
Como podemos observar, entre 1990 y 2016 (columna TOTAL), Codelco aportó al país US$ 71.526 millones y produjo 31,2 millones de T. de cobre, es decir, 2.295 dólares por tonelada.
Mientras que las 10 GMP (10 mayores empresas de la Gran Minería Privada), produjeron casi el doble que Codelco – 61,6 millones de toneladas de cobre – y pagaron en total US$ 29.932 millones, (incluyendo Impuesto de Primera Categoría, Impuesto Adicional a las remesas y Impuesto Específico a la Minería, conocido popularmente como royalty) lo que da apenas 465 dólares por tonelada de cobre producida, es decir, 5 veces menos que Codelco, sin tomar en consideración el molibdeno, el renio, el oro y la plata que e llevan sin pagar nada.
Sobre la base de estas cifras podemos proyectar lo que las 10 GPM – si estuviesen nacionalizadas o administradas por el Estado – hubiesen podido aportar.
Hubiesen aportado los mismos excedentes que Codelco – 2.295 dólares por tonelada de cobre producido –, los que multiplicados por 61,6 millones de toneladas producidas al año 2016, dan un total de US$ 147.666 millones. ¡Más de dos veces los presupuestos anuales del Estado!
No obstante, las 10 GMP pagaron apenas US$ 29.932 millones entre 1990 y 2016.
Estas proyecciones demuestran la importancia que tiene renacionalizar el cobre: no hubiésemos perdido 117.734 millones de dólares , perdidos para siempre porque el cobre no se siembra.
Si bien las cifras de producción y tributos presentadas en el cuadro son oficiales (Fuentes: Cochilco, el SII y Memorias de Codelco), no reflejan exactamente la realidad de lo que debieran ser la producción y los aportes al Estado.
La producción de las 10 GMP debiese ser 20 a 30% superior a lo exportado, porque Aduanas no fiscaliza la exportación de concentrados (“no tendría personal y medios técnicos para hacerlo”). Sin embargo, sí tiene los medios para subcontratar dicha fiscalización a empresas externas, que a su vez trabajan para las mismas mineras que tienen que fiscalizar. ¡Algunas de esas empresas son filiales de las mismas mineras que se supone deben fiscalizar! Es el zorro a cargo del gallinero.
En los hechos se acepta lo que las mineras declaran respecto a la cantidad de toneladas de concentrados exportados, y a su contenido de cobre, oro y plata, y todos los restantes subproductos, como el molibdeno, renio, cobalto, ácido sulfúrico, etc.
Aduanas y Cochilco permiten que no se declaren. De ahí que no es exagerado deducir que las exportaciones de concentrados son superiores a los datos de los informes de Aduana y Cochilco.
En lo que respecta a los aportes de Codelco, la cifra de US$ 71.526 millones de excedentes al año 2016 tampoco es real: debiesen ser superiores en más US$ 20 mil millones.
Entre 2005 y 2007 Codelco perdió, fraudulentamente, US$ 5 mil millones en operaciones en mercados de futuro, otros US$ 1.500 millones en el contrato con la minera estatal china Minmetals, y por si fuese poco desaparecieron más de US$ 15 mil millones de los ingresos por ventas del año 2010 en adelante.
A pesar de este cuantioso fraude y malversación en Codelco, (que hasta el momento el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado se niegan a investigar), la minería en manos del Estado es varias veces más beneficiosa para los chilenos que el desastre que significa la gran minería privada, que además es extranjera.
Si no fuesen manipuladas y todas las cifras fuesen reales – exportación de las 10 GMP y excedentes de Codelco –, los aportes al Estado, entre 1990 y 2016, serían superiores a US$ 200 mil millones, si el cobre estuviese nacionalizado.
Ahora, en el año 2018, produciendo más de 4 millones de toneladas, si las 10 GMP estuvieran nacionalizadas habrían aportado al Estado más de US$ 15 mil millones.
Recordemos que el año 2006 Codelco aportó al Estado US$ 9.215 millones, produciendo solo 1,7 millones de toneladas.
Por otra parte, los beneficios de las 10 GMP nacionalizadas no se expresarían solo en aportes al Fisco, sino también en miles de puestos de trabajo calificados, porque todo el cobre se fundiría y refinaría en Chile.
A pesar de los enormes recursos que se necesitan para financiar las actuales demandas sociales, ninguno de los actores políticos y sociales que encabezan la protesta se ha pronunciado por la nacionalización de la gran minería, como si nacionalización fuera una palabra prohibida o maldita, a pesar que no hay nada en la actual Constitución que se oponga a la nacionalización.
Si ningún actor político y/o social se atreve a propiciar la nacionalización, podría al menos solicitar que se legisle para que las grandes mineras, sin ser nacionalizadas, aporten varios miles de millones de dólares al año, impidiendo, por ley, que sigan escondiendo sus utilidades y por ende evadiendo su tributación.
Esto se puede hacer inmediatamente con leyes ordinarias de quórum simple. Si se legisla para impedir la evasión tributaria de las empresas extranjeras, sobrarían los recursos para financiar todas las demandas sociales que el estallido social ha visibilizado. Pero tampoco, aparecen proposiciones en ese sentido.
Las mineras extranjeras practican la evasión tributaria impunemente en Chile: declaran pérdidas y de ese modo no pagan impuesto a la renta. Esto quedó acreditado por un informe del SII, presentado en el Senado el año 2003, que muestra que hasta el año 2003 todas las mineras declararon pérdidas y no pagaron un solo peso de impuesto al Fisco, salvo Minera Escondida. Sin embargo, hasta esa fecha se habían llevado del país alrededor de 25 millones de toneladas de cobre. En los últimos 4 años, la mitad de estas mineras han vuelto a declarar pérdidas para no pagar impuesto a la renta.
Esta cuantiosa evasión tributaria no hubiera ocurrido sin el cambio a la Ley 18.985 de junio de 1990: la renta presunta (el impuesto se calculaba sobre la base de las ventas) que regía para toda la minería, fue sustituido por la renta efectiva para las grandes mineras: así, el impuesto se paga solo si estas mineras declaran utilidades.
¿Qué hicieron las grandes mineras? Llegaron en masa a Chile porque les quedó claro que con la Ley 18.985 podrían llevarse todo el cobre y subproductos que quisieran sin pagar impuestos: basta con declarar pérdidas.
A partir de 1990 la inversión extranjera en la minería es lo más negativo y desastroso que ha existido en la economía chilena en toda su historia. Es hora de terminar con eso. Sin embargo la Mesa Social y los cabecillas de la protesta piden satisfacer las demandas sociales, sin proponer medidas para financiarlas. Tampoco se les ocurre exigir la nacionalización de la gran minería, o legislar para que las empresas extranjeras que ocultan sus utilidades y por ende sus impuestos, paguen lo que corresponde.
¿Qué esperan para hacerlo?
El comercio mundial, la guerra comercial y las perspectivas para el 2019
- blog de anegrete
- 4571 lecturas
La guerra comercial que ha impulsado EEUU contra China ha impactado al crecimiento económico y al comercio mundial desde el cuarto trimestre de 2018. Esto implica que el comercio entre las economías líderes se ha desacelerado y, en particular, entre la Unión Europea, EEUU y China. El comercio de productos finales está de bajada con consecuencias sobre producción en dichas economías. Eso quizás explique las razones de la caída del crecimiento del PIB de EEUU, la Unión Europea y China. Debe recordarse que China crece tres veces más rápido que EEUU y cuatro que Europa, si bien todas tienen una tendencia declinante de crecimiento.
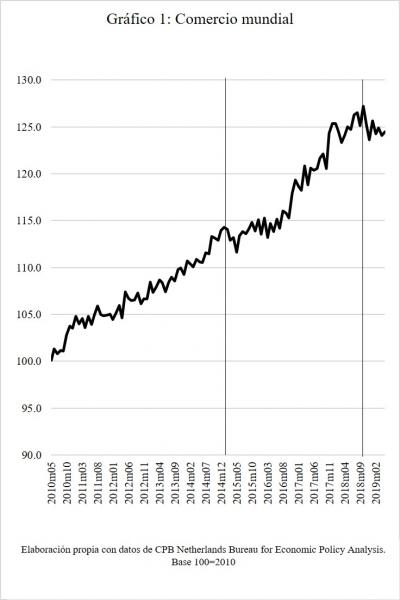
El crecimiento de las exportaciones totales de Latinoamérica cayó, en el 2019, de manera similar al comportamiento de la economía mundial. Desde enero de 2019, las perspectivas de crecimiento y los precios a la baja de algunos commodities indican que la región tendrá un crecimiento del PIB inferior al 0.5% anual, cargado principalmente por las dos economías mayores: México y Brasil. Ambos países son los que menos dependen de la exportación de materias primas, pero ambos tienen políticas de ajuste económico en curso que restringe su demanda interna. Sus socios comerciales de bienes finales, EEUU y Argentina, respectivamente, están ambos bajo presiones recesivas lo que profundiza sus problemas. La desaceleración mexicana es más marcada que la estadounidense, lo que se refleja en un superávit comercial mexicano creciente, pero es un espejismo de la parálisis económica del país. En México las consecuencias se verán como problemas cambiarios, por los retiros de fondos extranjeros ante la falta de crecimiento y sus perspectivas.
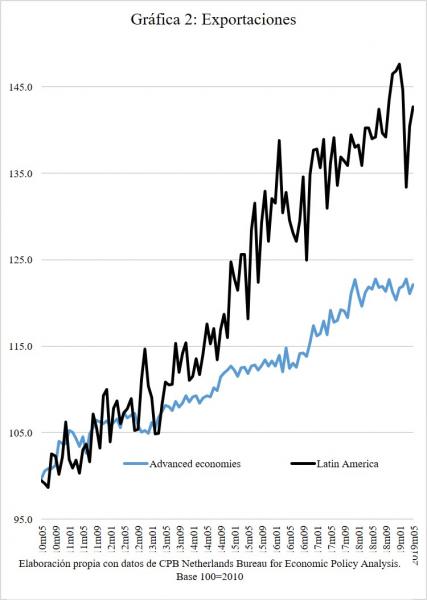
El resto de países se verán afectados por la caída en los precios de la mayoría de los commodities primarios. Otros países, como Bolivia, o aquellos que no dependen de su sector de exportación, crecerán de manera sustancial. La estructura comercial boliviana está asegurada por los gasoductos con Brasil y Argentina, y por los contratos de exportación quinquenales que le evitan los vaivenes de precios. Lo mismo es cierto con Paraguay que exporta electricidad a Brasil y Argentina desde Itaipú.
Algunas exportaciones primarias son determinantes para el crecimiento de las economías sudamericanas. Destaca la importancia de la soya en Argentina, Brasil y Uruguay, los cuales exportan soya por 14, 11 y 16% del total de sus exportaciones respectivamente, y son de los principales productores a nivel mundial. El cobre es el 45% del total de exportaciones chilenas y el 25% de las peruanas, quienes representan los mayores exportadores a nivel mundial. Perú destaca también por las exportaciones de oro, las cuales equivalen al 14 % del total. La caída del precio del cobre impactará más sobre Chile que sobre el Perú, que se verá compensado por el alza del precio del oro.
El petróleo es importante para buena parte de las economías latinoamericanas, pero más para EEUU, que lo importa pero reexporta como gasolina refinada. Para EEUU la gasolina refinada es su producto de exportación más importante (74.5 MMD) con 5.9% del total exportado. Los precios de esta materia prima han bajado desde marzo y abril de 2019, y la tendencia se mantendrá. El petróleo es el principal producto de exportación para Venezuela (25 MMD), Colombia (11.1 MMD), Ecuador (5.6 MMD) y México (19.5 MMD), significa el 97, 40, 36 y 6%, respectivamente, lo cual repercutirá sobre sus balanzas de pagos y su capacidad de arrastre económico.
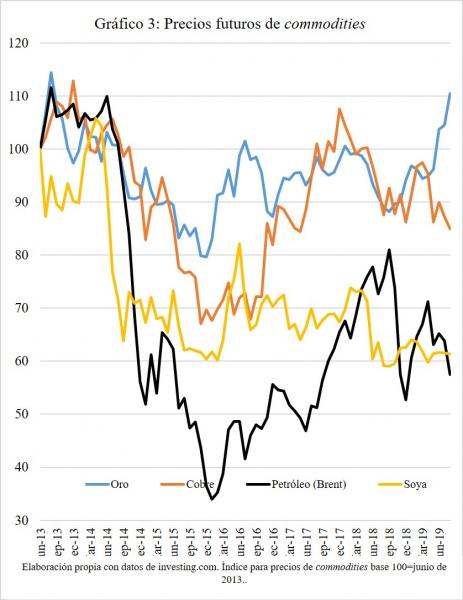
Los precios del oro, a diferencia de los demás, se encuentra plenamente al alza por ser un valor de refugio. La inestabilidad del dólar, la libra esterlina y el euro, está alimentando este precio. El aumento del precio del oro, a diferencia del resto, corresponde a su función monetaria de sustituto ante los bajos rendimientos del mercado financiero. La inversión de las curvas de rendimientos de los bonos está arrastrando a la baja los precios de los futuros y no al revés. Esta tendencia atípica se debe a que las perspectivas de la economía mundial son a la baja y, en consecuencia, a mediano plazo la tendencia en la demanda de materias primas es la baja. Lo normal, cuando las curvas de rendimiento se invierten, es que los precios de los futuros suban por efecto cartera. Eso es cuando sea espera una recuperación a mediano plazo. Este no parece ser el caso.
México y Centroamérica exportan productos industriales maquilados al mercado estadounidense, casi únicamente, y se ven afectados por la baja en el crecimiento de la economía estadounidense (ver http://obela.org/analisis/thank-you-mr-trump-predicciones-economicas-2019). Hay tres problemas en curso: el primero es cómo se encubren los datos. La prensa informa sobre empleo y bolsa de valores pero no muestra la caída en el crecimiento del PIB. El segundo es el tamaño del déficit fiscal americano y su incapacidad de arrastre económico, sorprendiendo a keynesianos y otros. El tercero es la imposibilidad de crecer habiendo expandido el crédito interno de manera brutal en la última década.
Mientras tanto, México, Centroamérica y Sudamérica experimentarán un estancamiento económico el año 2019 que se profundizará en 2020 y no se anticipa una recuperación después del 2020, si los precios a futuro son indicativos de algo. Pensamos que los pronósticos del FMI y la CEPAL están sobrestimados a raíz de lo aquí señalado.
Descarga aquí
El corazón de la guerra comercial: la carrera y la transición tecnológicas
- blog de anegrete
- 5891 lecturas
La guerra comercial emprendida por EEUU contra China se da en un escenario donde el primero observa un rezago tecnológico en las áreas de telecomunicaciones, energía, automóviles eléctricos, celulares y computadoras frente a China. Los efectos de la pérdida de productividad manufacturera estadounidense y su incapacidad de implementar pronto sus avances en investigación y desarrollo tecnológicos encuentran una gran amenaza de parte del segundo.
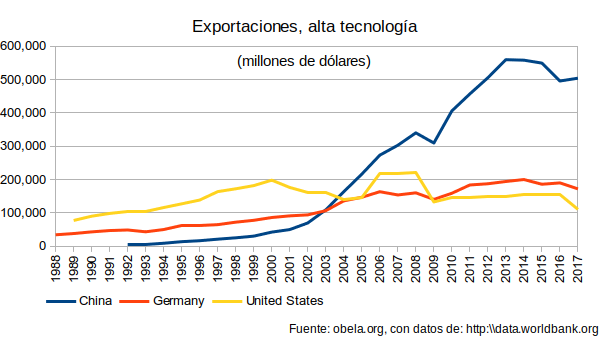
La deslocalización de la producción para reducir costos, a partir de fines de la década de los ochenta, implicó la transferencia de tecnología hacia las economías emergentes. China, a diferencia de México, puso en vigor políticas de investigación y desarrollo tecnológicos a partir de estas transferencias. Invirtió en educación de alto nivel, con estudios especializados en las universidades occidentales más avanzadas, para formar cuadros capaces de hacer ingeniería de reversa y, a partir de allí, construir desarrollos propios. Así, comenzó a desarrollar capacidad productiva y tecnológica capaz de inundar el mercado mundial con productos con mayor composición tecnológica a menor precio comparado a occidente. De inicio, no invirtieron grandes sumas en investigación y desarrollo sino en capacidades para desmontar esas tecnologías y reconvertirlas en otros productos. Es análogo al proceso de Japón y de Corea del Sur en las décadas anteriores.
EEUU comenzó a perder participación en el mercado mundial de alta tecnología a partir de siglo XXI y se concentró en completar sus cadenas globales de valor para aumentar su rentabilidad. Mientras tanto China, desde 2005, se convirtió en la mayor economía exportadora de alta tecnología. Desde entonces, la brecha se ha incrementado y en el 2018 exportó el triple del valor de estas exportaciones que Estados Unidos y más de diez veces que los países europeos. El detalle es que China exporta en total $2.4 billones de dólares en el 2018 mientras EEUU $1.6. China pone en el mercado los resultados de la investigación e innovación estadounidenses a un costo que es una fracción de occidente. La interrogante es porque ni en EEUU ni en Europa, lo pueden hacer con la misma rapidez.
La división internacional del trabajo de las últimas siete décadas, ha dejado a EEUU centrado en el petróleo y como procesador de materias primas. Su principal exportación es gasolina, autos a gasolina, aviones a gasolina y productos agrícolas. China lidera con la red móvil 5G en telecomunicaciones frente a las corporaciones estadounidenses, exporta celulares high tech baratos. Lidera el cambio de matriz energética, y exporta transformadores de energía renovables (células foto voltaicas, lámparas con esto, etc) y los productos relacionados a este cambio.
Por otra parte, el peso de la industria petrolera americana es tal que no ha comenzado a sustituir la matriz energética, no sólo por ecología sino por costos. La primera ronda de aranceles impuestos por EEUU, en agosto de 2017, fue contra paneles solares, producidos en China. Esto expresa el síntoma de la incapacidad tecnológica de liderar la transición energética. China está en la vanguardia del cambio de matriz energética. La lucha ahora es contra la energía limpia china (autos, aviones, trenes, paneles solares, generación eléctrica).
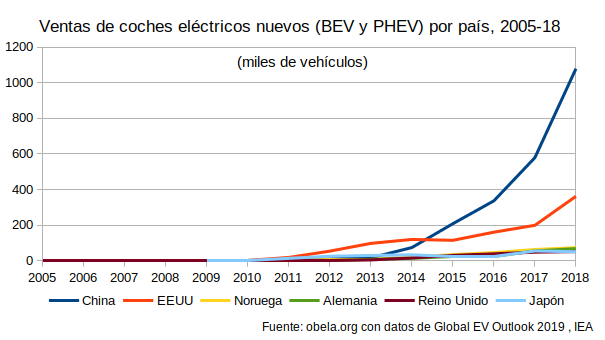
La voluntad de perpetuar la matriz energética petrolera, impide que EEUU lidere la transición tecnológica hacia los motores y los automóviles eléctricos. Actualmente China posee un parque vehicular eléctrico de 2.3 millones de automóviles, más del doble que el estadounidense, y vende el 54% de los autos eléctricos del mundo (IEA, 2019). La guerra comercial, no hace que se acorte la brecha tecnológica y que el resto del mundo deje de comprar esos productos. Le siguen a China, Suecia, Alemania y Japón con autos eléctricos o híbridos que sustituirán a los de gasolina entre el 2019 y 2023. EEUU es el segundo consumidor de autos eléctricos o híbridos, casi todos fabricados por EMN extranjeras dentro de su país.
En la guerra comercial, ambas economías conocen bien sus puntos débiles. EEUU tiene el monopolio de ciertos semiconductores, con la ventaja de Intel, Qualcom y Broadcom en procesadores y ciertos microchips, y al dólar como moneda mundial. China tiene la red móvil 5G, la vanguardia en los automóviles eléctricos, la nueva energía limpia, y celulares de alta tecnología a una fracción del precio americano; controla el mercado de tierras raras e insumos materiales para producciones estratégicas.
Para terminar, la necesidad imperiosa de EEUU por interferir el despliegue chino crece, y la vía comercial proteccionista, no funciona. La manera como se sacó EEUU a Japón de encima en 1985, fue mediante el Acuerdo Plaza de 1985 del G7, que obligó a Japón a revaluar su moneda y perder competitividad. Eso indica que la guerra se va a pasar al campo cambiario y financiero, sin duda.
Descarga aquí
El crecimiento en la economía mundial supera las expectativas, pero el aumento de riesgos podría amenazar las perspectivas económicas, según un informe de la ONU
- blog de plechuga
- 4545 lecturas
Growth in the world economy is surpassing expectations and global GDP is now expected to expand by more than 3 per cent this year and in 2019, reflecting strong growth in developed countries and broadly favourable investment conditions, a new UN report finds.
But rising trade tensions, heightened uncertainty over monetary policy, increasing debt levels and greater geopolitical tensions can potentially thwart progress, according to the United Nations World Economic Situation and Prospects (WESP) as of mid-2018, launched today in New York.
According to the report, world economic growth is now forecast to reach 3.2 per cent both in 2018 and 2019, an upward revision by 0.2 and 0.1 percentage point, respectively. This revised outlook reflects further improvement in the growth forecast for developed economies due to accelerating wage growth, broadly favourable investment conditions, and the short-term impact of a fiscal stimulus package in the United States.
World trade growth has also accelerated, reflecting a widespread increase in global demand. Many commodity-exporting countries will also benefit from the higher level of energy and metal prices. While the modest rise in global commodity prices will exert some upward pressure on inflation in many countries, the report notes that inflationary pressures remain contained across most developed and developing regions.
Speaking at the launch, UN Assistant Secretary-General for Economic Development and Chief Economist Elliott Harris said the upward revision in the global economic forecast reflected in the report is positive news for the prospects of making tangible progress towards achieving the Sustainable Development Goals, but cautioned that “there is a strong need not to become complacent in response to upward trending headline figures.”
“The report underscores that the risks have increased as well and highlights the need to urgently address a number of policy challenges, including threats to the multilateral trading system, high inequality and the renewed rise in carbon emissions,” he added.
El curso actual del capitalismo y las perspectivas para la sociedad humana civilizada
- blog de resqueda
- 4121 lecturas
Una fase específica de la historia económica y social sudamericana ha llegado a su fin. Esta fase fue testigo de la exportación de materias primas o productos semiprocesados en gran cantidad y a altos precios, que permitieron a sus economías tener tasas de crecimiento considerables y a sus gobiernos financiar una serie de programas sociales sin cambiar la distribución de la riqueza. El “modelo”, como así se lo llamó, dependía de la tasa de crecimiento y la demanda de commodities en otras partes de la economía mundial, especialmente en China
La crisis de 2007 comenzó como una crisis financiera, tras la cual se puso al descubierto una profunda crisis de sobreacumulación y sobreproducción, compuesta por una tasa decreciente de ganancias. La crisis estaba en ciernes desde la segunda mitad de la década de 1990, y se demoró por la creación masiva de crédito y la plena incorporación de China a la economía mundial. El crac que comenzó a fines de 2008 fue de naturaleza global y no sólo una “Gran Recesión” norteamericana, golpeando inicialmente a las economías industrializadas. Los países emergentes, que pensaron que permanecerían mayormente inmunes a sus efectos, más tarde perderían esta ilusión.
La velocidad y la escala de la intervención gubernamental en 2008 por parte de los EE.UU. y los principales países europeos para apoyar al sistema financiero, y también, en forma temporal y en un menor grado, a la industria automovilística, expresan la presión directa de los bancos en defensa de la riqueza financiera y de las automotrices estadounidenses y europeas para proteger su posición contra los competidores asiáticos. Pero también expresaron una considerable cautela política, tanto local como internacionalmente.
Las medidas políticas promulgadas en 2008-2009 para contener la crisis ayudan a explicar la persistencia y el ulterior crecimiento de una masa de capital ficticio en la forma de títulos sobre el valor y el plusvalor implicados en innumerables operaciones especulativas, al mismo tiempo que una situación irresuelta de sobreacumulación y superproducción de una amplia gama de industrias. El continuo recurso de los gobiernos y los bancos centrales del G7 a la inyección de masivas cantidades de dinero nuevo en sus economías (quantitative easing, o “alivio cuantitativo”) ha provocado que enormes sumas nominales de capital ficticio ronden por los mercados financieros mundiales, volviéndolos altamente inestables.
La duración de la crisis mundial y la ausencia en la burguesía de un horizonte económico que no sea el de cortas recuperaciones cíclicas anuncian la convergencia y en última instancia la fusión de los efectos económicos y sociales de una prolongada crisis económica con los efectos, de dimensiones portentosas, del cambio climático.
Hoy, los capitalistas pueden enfrentar entre sí a los trabajadores de diferentes países y continentes. El logro más grande del capital durante los últimos 40 años ha sido la creación de una “fuerza laboral mundial”, a través de la liberalización de las finanzas, el comercio y la inversión directa y la incorporación de China e India en el mercado mundial.
De modo que para la burguesía, el problema es hallar un factor capaz de impulsar la acumulación otra vez, luego de varias décadas. Desde que se incorporó a China en el mercado mundial, ya no quedan “fronteras”. La única posibilidad son las nuevas tecnologías. Solamente éstas, con una inversión extremadamente alta y sus efectos en los empleos, son capaces de impulsar una nueva onda larga de acumulación, asociada con la expansión a través de nuevos mercados.
Que una revolución social radical es la solución, es algo más cierto que nunca, pero la amenaza de las crisis ecológicas, algo que era imprevisible para Marx, como también el legado político del siglo XX, no nos inducen a ser tan optimistas como trataba ser Mandel en 1981.
En ausencia de los factores capaces de lanzar una nueva fase de acumulación sostenida, la perspectiva es la de una situación en la que las consecuencias del lento crecimiento y la endémica inestabilidad financiera, junto al caos político que ellos alimentan en ciertas regiones hoy y potencialmente en otras, convergería con los impactos sociales y políticos del cambio de clima.
La acumulación del capital ha tomado la forma del desarrollo de industrias específicas. La combinación de la crisis global económica y la crisis ecológica del capitalismo es simultáneamente la de las relaciones sociales de producción y de un determinado modo de producción material, el consumo, el uso de la energía y los materiales o, nuevamente toda la base material en la que ha tenido lugar la acumulación, en particular durante los últimos 60 años, y las industrias asociadas con él –las energéticas, las automovilísticas, las infraestructuras viales y la construcción en particular, que conducen a modelos de ciudades intensivas en energía y de la producción de agroquímicos.
La prolongación de este modo bajo el capitalismo implica formas cada vez más destructivas de minería, perforación petrolera (por ejemplo, la perforación de pozos a través de espesas capas de sal en aguas ultraprofundas en el Ártico), la producción agrícola (el uso altamente intensivo de ingredientes químicos y la expansión de la agricultura mediante la deforestación) y los recursos oceánicos. Ahora es evidente que el calentamiento global y el agotamiento ecológico se han convertido en una “barrera inmanente” para el capital, y no, como todavía se lee en obras anteriores de estudiosos estadounidenses, en una barrera exterior
Mandel menciona el hecho de que el capitalismo haya alcanzado sus límites absolutos no significa que cederá el paso a un nuevo modo de producción.9 Las élites y los gobiernos controlados por ellas prestan más atención que nunca a la preservación y reproducción del orden capitalista. De modo que a su progresivo hundimiento junto a los efectos previsibles e imprevisibles del cambio climático se sumarán guerras y regresiones ideológicas y culturales, tanto las provocadas por la mercantilización y la financiarización de la vida cotidiana como las que toman la forma del fundamentalismo y el fanatismo religioso de los tres monoteísmos. La mortalidad a causa a las guerras locales, las enfermedades, y las condiciones sanitarias y nutricionales debidas a la gran pobreza continúan siendo contadas en decenas, sino centenares, de millones.
El cóctel Molotov del hambre: inflación, escasez, crisis climática y guerra
- blog de bacosta
- 2937 lecturas
La sequía, la crisis climática, la escasez de fertilizantes y la guerra amenazan a la seguridad alimentaria del mundo y la inflación; la mecha de cóctel Molotov del hambre se consume. A partir de la operación militar especial entre Rusia y Ucrania se han reforzado los puntos identificados por la Organización para la Alimentación y Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) como las fuentes de la crisis alimentaria. Según la FAO, 193 millones de personas en 53 países enfrentan crisis alimentaria en 2021 debido a tres factores: (i) conflictos y guerras -principalmente en países africanos; (ii) cambios extremos del clima -debido al cambio climático; y, (iii) choques económicos -derivados por la inflación y la pandemia de la COVID-19. La invasión a Ucrania por parte del gigante ruso engloba el primer y tercer motivo, no obstante, la directa relación entre el cambio climático y los combustibles fósiles, teniendo en cuenta que Rusia es de los más grandes productores de petróleo y gas natural a nivel mundial. Es decir, el tema del cambio climático tambien tiene que ver con Rusia que es gran productor de petróleo y gas.
Los problemas climáticos y económicos que agravan la crisis alimentaria vienen desde mucho antes del estallido de la guerra. En la región, las sequías reportadas en el oeste de EE.UU., en México, Argentina y Brasil, afectaron cosechas y productos de exportación claves como la soya. El golpe de los huracanes ETA e IOTA en Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador a finales de 2020 enfrentó a la población en su seguridad alimentaria al destruirse 200 mil hectáreas de cultivos. La FAO identifica a Centroamérica como la región de Latinoamérica con los mayores niveles de inseguridad alimentaria. En total 12.76 millones de personas en 5 países afectadas.
La inflación durante y a lo largo de la pandemia juega un rol determinante. El índice de precios de la FAO llegó hasta 159 puntos en abril de 2020, el más alto registrado desde 1990. Sin embargo, es el índice de precios de los aceites el que ha superado cualquier registro previo. En dos meses, desde el inicio de la operación especial militar, sobrepasó la barrera de los 250 pts; 90 pts por sobre el índice general de la FAO.
La guerra reveló que Rusia y Ucrania son el granero del mundo. La producción de fertilizantes, una industria complementaria a la alimenticia no podía ser de menor importancia. De acuerdo con la North American Green Market, el precio de los fertilizantes en el mercado estadounidense rompió el récord de hace 15 años; se incrementó un 16% desde iniciado el conflicto, y la urea se encareció hasta un 22%. Tanto los precios de los alimentos como el de los fertilizantes están claramente vinculados entre sí (Gráfico 1).
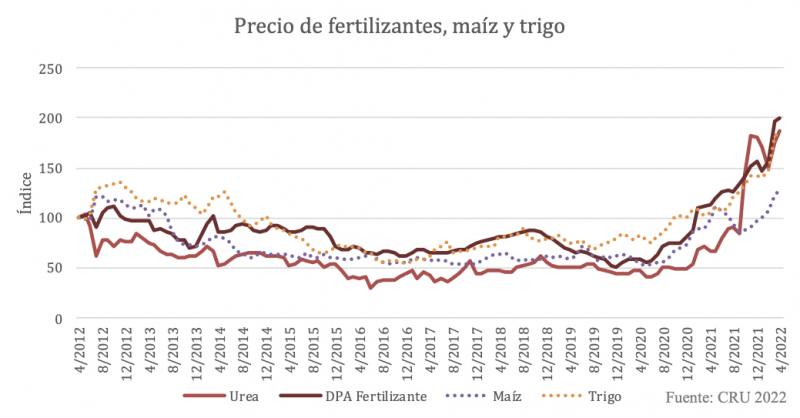
Existen principalmente tres tipos de fertilizantes: a base de fósforo, de potasio y de nitrógeno. La urea, hecha a base de nitrógeno, es el más popular a nivel mundial. De los componentes nitrogenados para fertilizantes Rusia abarca el 45% de las exportaciones mundiales de Nitrato de Amonio, el 27% de amonio, y el 14% de urea (Gráfico 2). Este último es el de mayor uso en Latinoamérica para la producción de arroz, maíz, papá, trigo, caña de azúcar, etc.
Latinoamérica vive en carne propia los problemas de los mercados internacionales de fertilizantes. La región tiene un balance negativo en cuanto a la capacidad de producción comparada con el consumo. Los más dependientes son Brasil y Perú. En el primer caso, el 85% de su demanda proviene del exterior y solo las importaciones desde Rusia llegan al 62%del total. En Perú, por otro lado, el 70% de los fertilizantes vienen de Rusia y ya para finales de abril de 2022 presentó un déficit de 180 mil toneladas.
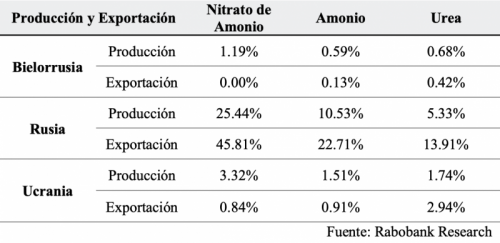
La dependencia de los fertilizantes se agrava con el incremento sus precios. En Colombia estos se han multiplicado por tres, lo que deja fuera de su alcance a los pequeños productores. Perú, por su lado, busca sustituir sus fertilizantes desde el otro lado del Pacífico y del Atlántico: 60 mil toneladas de fertilizantes ahora son gestionadas desde Argelia e Indonesia.
La sequía, la crisis climática, la escasez de fertilizantes y la guerra amenazan a la seguridad alimentaria del mundo y la inflación; la mecha de cóctel Molotov del hambre se consume. Mientras la operación militar especial continúa, no está claro si la teoría monetaria clásica va a controlar la inflación, tampoco si se va a resolver el problema del hambre.
Descarga / English
El desempleo en Perú creció el 9,6 % entre julio y septiembre por la covid-19
- blog de jzavaleta
- 2484 lecturas
El desempleo a nivel nacional en Perú creció al 9,6 %, entre julio y septiembre últimos, lo que significa que más de un millón de personas busca empleo en las zonas urbanas, después de la cuarentena impuesta en el país por la pandemia de la covid-19. La tasa de desempleo nacional estuvo cerca de triplicarse en el tercer trimestre del año, al pasar de 3,5 % en ese mismo periodo del 2019 al 9,6 % del 2020, según la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). La cuarentena impuesta desde mediados de marzo hasta fines de junio para contener el avance del virus generó un duro golpe en la economía peruana por el cierre casi total de su actividad productiva. Sin embargo, el Ejecutivo aceleró la reactivación de la economía a partir de julio y pese a que los contagios han superado los 937.000 casos en la actualidad.
MÁS DE UN MILLÓN BUSCAN TRABAJO
En el área urbana, el desempleo creció a 12,3 %, entre julio y septiembre pasados, dado que 1.464.800 personas estuvieron en búsqueda activa de trabajo. La población ocupada en Perú se redujo en 2,9 millones de personas, sobre todo en las zonas urbanas, es decir, que cayó en 17 %, respecto al mismo trimestre del año pasado. Del total de 33 millones de habitantes en el país, alrededor de 14,2 millones personas contaban con un empleo hasta septiembre. Las regiones del país más afectadas son la costa, donde se concentran las ciudades más grandes del país, pues la población ocupada ha caído en 23 %, seguida por la sierra que sufrió una disminución de 11,8 % y la selva con una contracción de 5,5 %.
DESEMPLEO DE 16,4 % EN LIMA
En el caso de Lima, la capital peruana con cerca de 10 millones de habitantes, el desempleo subió a 16,4 %, entre agosto y octubre últimos, dado que 761.400 personas manifestaron estar en búsqueda activa de empleo. Durante esos meses, la población ocupada de Lima se ha reducido en 21,5 % y su Población Económicamente Activa disminuyó a 3.872.800 trabajadores. Por actividades productivas a nivel nacional, la caída del empleo se produjo principalmente en Minería (-54,6 %), Pesca (-35,9 %), Servicios (-30,6 %) y Comercio (-29,7 %), mientras que la crisis impulsó el empleo en la actividad agropecuaria en 20,5 %.
INGRESO PROMEDIO DE 400 DÓLARES
A su vez, los ingresos de los trabajadores se redujeron en 36 % en el tercer trimestre del año, debido a las medidas aplicadas por las empresas de reducción de sueldos y de horas laborales por los cambios impuestos en el trabajo presencial. El ingreso promedio mensual en Lima se redujo a 1.507 soles (418 dólares) en vista a que los ingresos de los trabajadores hombres disminuyeron 17 % en promedio, mientras que los de las trabajadoras mujeres lo hicieron en 11 %, de acuerdo a los datos de la Encuesta Permanente de Empleo del INEI.
El dólar y la lucha por su predominio.
- blog de dsegovia
- 6562 lecturas
Si la relajación monetaria emprendida por la FED desde la Gran Recesión del 2008 (QEI, QEII y QEIII) fue sinónimo de desprestigio de la banca y de problemas en los mecanismos de control de precios (tipo de cambio, tasa de interés y materias primas) en Estados Unidos, la contraparte fue el aumento de las exportaciones, el mayor volumen de reservas internacionales, la apreciación de las divisas, el auge de las bolsas de valores y el crecimiento económico en las economías emergentes.
Todo parece indicar que los comunicados de la FED pugnan por reanimar la frágil economía estadounidense exportando la crisis hacia Latinoamérica: sólo las expectativas sobre el futuro cercano pero incierto del alza de la tasa de interés en Estados Unidos puede explicar el repliegue de las reservas internacionales, la depreciación de los tipos de cambio, la disminución en el precio de las materias primas y los pronósticos de crecimiento económico a la baja para la región Latinoamérica.
Leer documento completo
El empleo estadounidense después del covid-19
- blog de bacosta
- 3049 lecturas
El nivel de empleo en Estados Unidos se ha recuperado. El Buro de Estadísticas Laborales (BLS) informó que en agosto del 2022 había más de 158 millones de personas empleadas frente los 157 millones del 2019 y a los 147 millones del 2020. Pero después del Covid-19 el empleo ha cambiado cualitativamente, ya que la pandemia y la recuperación han abierto nuevas modalidades que pueden definir el futuro de las relaciones laborales. En este texto se explicará la paradoja del incremento del empleo y como cambió de forma.
Después de la caída del PIB a mitad del 2020, el empleo volvió a sus niveles de prepandemia en agosto del 2022, tan solo 2 años después en comparación de los 6 años que le tomó recuperarse después de la crisis del 2008. Esto fue resultado del incremento en el gasto gubernamental y las medidas de respuesta a la crisis, como las transferencias a las empresas para la retención del empleo durante la cuarentena, la inyección de liquidez y la naturaleza propia de la crisis que fue resultado de un choque externo y no de una falla dentro del sistema económico.
Durante la primera mitad del 2022, a pesar de que Estados Unidos se encuentra en recesión, el mercado tuvo un fuerte crecimiento del empleo, pero las perspectivas para la otra mitad de año no son favorables. La inflación en niveles de 8.9% y las subidas agresivas de la tasa de interés del FED para combatirla, socavan las finanzas públicas y aumentan las tasas de referencia de la deuda privada. La mayoría de las empresas incrementaron rápidamente el empleo desde la pandemia y, ya que el PIB no creció, la productividad ha bajado. En una nota de Bloomberg se menciona que las grandes empresas tecnológicas ya están comenzando a recortar personal y congelar las contrataciones en respuesta a los vientos en contra de la política monetaria.
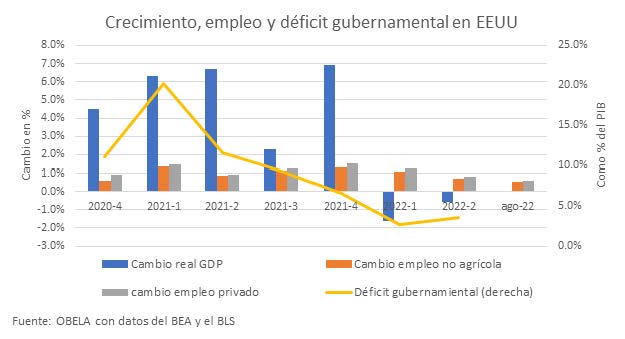
El empleo también ha cambiado en su forma. Durante la pandemia la mayor parte del realizado se hizo de forma remota. Las estimaciones de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) revelan que el número de personas en ocupación remota aumentó de 260 millones antes de la pandemia a 558 millones en el segundo trimestre del 2020. Aunque desde hace décadas este tipo de cometido existía debido a la tecnología digital, la pandemia ha profundizado está tendencia. Aun después de la cuarentena, en Estados Unidos aproximadamente el 58% de los empleados continúan con la opción de trabajar a distancia, lo que corresponde a 91 millones de personas mayormente en las ingenierías, el sector financiero, las artes, diseño y medios de entretenimiento, pero también las tareas denominadas de Cuello Azul, según una encuesta de McKinsey & Company realizada en la primavera del 2022.
Aunque el empleo remoto ofrece beneficios a los asalariados, como el ahorro de tiempo y dinero en el transporte, sobre todo en las grandes ciudades, para los empleadores resulta en una disminución y un traslado de costos variables, ya que en esta modalidad las compañías destinan menos recursos a pagar rentas de oficinas, electricidad, conexión a la red y otros servicios, y estos costos son absorbidos por la fuerza de trabajo. Por otro lado, también se profundiza la brecha tecnológica para quienes no tienen acceso a los dispositivos y a la infraestructura digital, y para quienes tienen acceso, pero no saben utilizar estos dispositivos.
La proliferación del empleo a distancia también dio lugar a que aumentaran los llamados nómadas digitales, que son asalariados que trabajan para una empresa en su país de origen, pero residen temporal o permanentemente en otro país. Un caso singular es la migración de Estados Unidos a México. Los datos de la ONU indican que el 70% de los migrantes residentes en México en 2019 eran estadounidenses, y la Unidad de Política Migratoria informó que las mayores entradas de extranjeros a México provienen de los Estados Unidos.
|
Entradas aéreas de extranjeros |
|||
|
Periodo |
Totales |
De nacionalidad estadounidense |
% |
|
2018 |
18,708,914 |
10,496,434 |
56.1% |
|
2019 |
19,039,437 |
10,511,433 |
55.2% |
|
2020 |
7,935,518 |
5,151,181 |
64.9% |
|
2021 |
14,082,623 |
10,743,698 |
76.3% |
|
Enero-junio 2022 |
10,266,004 |
6,659,657 |
64.9% |
|
Fuente: OBELA con datos de la Unidad de Política Migratoria |
|||
Para los estadounidenses, México es uno de los lugares preferentes para visitar, aunque eso no les impide laburar de manera remota mientras residen como turistas. Entre las ventajas están las zonas horarias comunes con EEUU, una sólida infraestructura de telecomunicaciones y conexión a internet, los lugares turísticos, la baja o nula tasa impositiva y, sobre todo, un bajo costo de vida. Un contratado de una compañía de Estados Unidos que trabaja a distancia con un salario promedio estadounidense, tiene mejores condiciones de vida en México que en su país de origen, ya que aprovecha la estructura interna de precios y el tipo de cambio. Prácticas similares se llevan a cabo en gran parte del mundo, según el Instituto de Política Migratoria (MPI) y sus efectos aún no están claros.
El Covid-19 profundizó modalidades de ocupación existentes. Es muy probable que estas tendencias aumenten y no se regrese a las formas pre-pandemia, menos si éstas son eficientes para reducir costos. Además, aunque el empleo se ha recuperado en Estados Unidos, 2.7% de la PEA dejó la fuerza de trabajo durante la pandemia, lo que achica el número sobre el cual se mide el desempleo. Todo lo reseñado explica la paradoja del incremento del empleo y como cambió de forma en los Estados Unidos.
Descarga
El estancamiento de la economía latinoamericana lleva el desempleo juvenil a su nivel más alto en 20 años
- blog de amartinez
- 4037 lecturas
La OIT enciende una "señal de alarma" sobre el presente y el futuro de "millones de jóvenes que no encuentran oportunidades"
El estancamiento económico de América Latina hace mella en su mercado de trabajo y se ceba con el segmento más joven de la población. El desempleo entre los menores de 25 años —junto con la informalidad, el gran caballo de batalla de los países de la región en los últimos años—, se ha convertido en “un rasgo estructural de las economías”, según el Panorama Laboral de América Latina y el Caribe publicado este martes por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Son varias las señales de alarma en este flanco: la tasa de desocupación juvenil creció en tres décimas en 2019, hasta el 19,8%, el triple que la de la media de la población adulta —en otras palabras: uno de cada cinco menores de 24 años que busca trabajo no lo encuentra— y el máximo desde el año 2000, cuando se empezaron a publicar datos agregados; y la mayoría de quienes sí están contratados sufren condiciones precarias: informalidad, salarios bajos en relación con el coste de la vida, escasa estabilidad en el empleo y sin apenas programas formativos por parte de su empleador.
“Queda claro, a la luz de las estadísticas de este año, cuán difícil es ser joven en Latinoamérica y el Caribe”, señala el organismo dependiente de Naciones Unidas. En el año recién terminado, el aumento en la desocupación juvenil arrastró consigo la tasa general, mientras que en el colectivo de 25 años o más se mantuvo estable. “Esto debe ser una señal de alarma en la medida en que amenaza el presente y el futuro de millones de jóvenes que no encuentran oportunidades de empleo y cuyas aspiraciones de movilidad social se ven truncadas. (…) A la luz de la ola de protestas en diversas ciudades de la región, se requieren acciones inmediatas e inclusivas”, apremia la OIT. “La crisis de expectativas que se vislumbra en la región demanda acciones urgentes”. El empleo juvenil se contrajo en 11 países que representan casi el 90% de la fuerza de trabajo ocupada en la región —Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Paraguay, Perú y Uruguay—.
Los grandes números ayudan a comprender la magnitud del problema: en la región viven 110 millones de personas de entre 15 y 24 años, una cifra que se ha triplicado desde la década de los cincuenta del siglo pasado. Y estos jóvenes, a pesar de haber recibido una mayor educación que las generaciones previas —en buena medida porque nacieron y crecieron en una época marcada por el crecimiento económico, mientras duró el auge de las materias primas—, enfrentan una inserción en el mercado laboral caracterizada por "una elevada precariedad". De los que trabajan, seis de cada diez lo hacen en la informalidad, y el 22% ni estudia ni tiene empleo (los llamados ni-nis), "una situación que es aún más crítica entre las mujeres".
Leve aumento de la desocupación general, que podría ser mayor
Con el crecimiento económico latinoamericano encadenando revisiones a la baja con el paso de los meses —a cierre de 2018 el FMI preveía el 1% para 2019 y todo apunta a que esta cifra acabará superando por muy poco la barrera del 0%—, la tasa de desocupación borró la mejora registrada en 2018 y pasó del 8% al 8,1%. Esa es, sin embargo, una estimación “conservadora” —apuntan los técnicos del organismo con sede en Ginebra— que podría aumentar “si se confirma el impacto de los movimientos de protesta que irrumpieron en la región en los últimos meses de 2019 y la creciente presión que genera una situación económica de incertidumbre”. A cierre del ejercicio, 26 millones de personas en la región buscaban empleo sin éxito.
Con todo, la paleta de colores con la que está pintado el cuadro laboral latinoamericano dista mucho de ser homogénea: el Caribe angloparlante logró una reducción de 0,5 puntos porcentuales en la desocupación, los países del Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) registraron también una caída mínima, Centroamérica sufrió un aumento del 0,2% en el desempleo y las naciones andinas (Colombia, Ecuador y Perú), del 0,5%.
2019 fue un año malo en lo laboral para el conjunto de la región, pero el futuro no apunta hacia un entorno mucho mejor. A la vista del “crecimiento lento” (1,4%) proyectado para la economía de América Latina y el Caribe por la media de los organismos internacionales, la OIT avisa de la alta probabilidad de que la demanda laboral se vea golpeada y presione al alza la tasa de desocupación hasta el entorno del 8,4%, tres décimas más que a cierre del año pasado. De cumplirse ese pronóstico —y sus técnicos no suelen pasarse de pesimistas—, 2020 terminaría con 27 millones de latinoamericanos buscando empleo.
Informalidad y salarios al alza
Aunque el estudio de la OIT no ofrece datos concretos de evolución de la informalidad, sus firmantes sí vinculan el menor crecimiento del empleo asalariado respecto al de por cuenta propia registrado el año pasado con “una tendencia al aumento” de los empleados que no tienen un contrato de trabajo ni las prestaciones de ley. Sí dan cuenta con certeza sobre el incremento del subempleo (personas que trabajan menos horas de las que desearían) en prácticamente todos los países del área, “resultados que redundan en la precarización relativa de los empleos creados en 2019”.
El contrapunto lo ponen el salario medio y el salario mínimo. El primero creció en 2018 —aún no hay datos para 2019—, aunque con divergencias entre los diferentes grupos de trabajadores: creció más en el sector público y en el caso de los empleados domésticos que en el de los asalariados del sector privado. Por sexos, las percepciones de las mujeres subieron más rápido que las de los hombres, reduciendo —aunque solo “de forma paulatina”— la brecha salarial. En cuanto al salario mínimo, las políticas de recuperación puestas en marcha en 14 de los 16 países analizados por el organismo —y, muy especialmente, en México, donde el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha impulsado una revaluación sin precedentes—, resultaron en un incremento total de cerca del 4% en el año recién concluido, el doble que en el lustro 2013-2018. Es la mejor noticia que deja un Panorama Laboral para América Latina y el Caribe acorde al estancamiento económico regional: crecer es condición sine qua non para crear empleo.
El falso redespliegue y la debilidad del dólar
- blog de anegrete
- 6599 lecturas
EL FALSO REDESPLIEGUE Y LA DEBILIDAD DEL DÓLAR
Oscar Ugarteche[1]
Eduardo Bastida Hernández[2]
Un antiguo fantasma persigue al dólar estadounidense. Desde 1960 se habla de que llegará el punto donde el financiamiento externo del déficit comercial de EEUU terminaría. La llegada de Trump a la presidencia ha hecho crecer el riesgo país de EEUU y alejado los capitales de corto plazo, contrario a la idea que el alza de la tasa de interés los atraería de regreso. El efecto ha sido una depreciación del dólar en lo que va del 2017, que visto desde América Latina, se percibe como una apreciación de nuestras monedas.
Para la moneda estadounidense el 2017 no está resultando un buen año, en contraste a los buenos indicadores obtenidos por su economía: un nivel récord en el Dow Jones Industrial de 22,000 puntos en julio; una tasa de desempleo que continua a la baja, colocándose en un 4.3% para el mismo mes; una tasa de crecimiento anual del 2.6% para el segundo trimestre; y una tasa de interés de referencia favorable en comparación con otras economías[3]. Quizás hay miedo del fin del ciclo de expansión económica, que no por tibia fue menor su expansión.
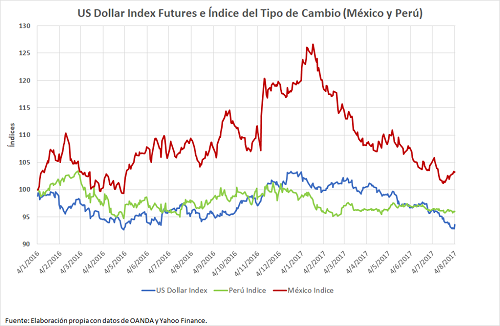
El US Dollar Index, conformado por una serie de monedas lideradas por el Euro, muestra una depreciación del dólar del 9% en lo que va del año[4]. Otras divisas de países latinoamericanos se han visto beneficiadas por esto, tales como el sol Peruano y el peso Mexicano, como observamos en el gráfico 1, donde las monedas se aprecian obedeciendo la pérdida de valor del US Dollar Index. Lo mismo pasa para las otras en menor grado.
Dentro del planteamiento de la debilidad del dólar, es posible que los buenos datos registrados en el 2017 estén aun dentro del año fiscal de la administración de Obama, pero tienen proyecciones malas. Los rumores del cambio de la presidente del Federal Reserve Board Yellen acompañan la discusión sobre qué hacer para reactivar la economía de EEUU. Con la tasa de interés al alza, aunque aún negativa, el panorama es sombrío para una reactivación y posible para una nueva recesión. ¿Bajar la tasa más? Lo que se sabe es que el alza de la tasa de interés ha estancado el nivel de precios (ver tabla) y está induciendo un ciclo de bajada del PIB. De esta forma el mercado está descontando la incertidumbre respecto a la administración del nuevo presidente, castigando al dólar; de allí la contradicción respecto a los avances obtenidos por la economía estadounidense.
Las explicaciones sobre la debilidad del dólar presentan planteamientos que van desde una problemática con el crecimiento económico estadounidense, la falta de progreso en la implementación de nuevas políticas por parte de la administración de Trump y la incertidumbre en la habilidad de la FED para incrementar sus tasas de interés ante una tasa de inflación estancada. Una explicación más sencilla es que el alza de la tasa de interés se usa para contener el consumo y, con eso, la inflación. Tal parece que lo han logrado. El problema es, entonces, que no hay cómo recuperar la tasa histórica de interés y con ello el manejo de la política monetaria, sin enterrar la economía real en una deflación y una profunda recesión.
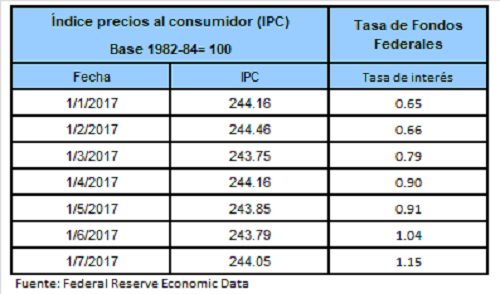
Del otro lado del Atlántico se expone que la tasa de crecimiento europea ha sorprendido, pero el precio del Euro sigue frágil y tiene una recuperación coyuntural. Ha subido desde enero del 2017, igual que las monedas latinoamericanas, por la depreciación del dólar. El crecimiento del PIB trimestral fue de 0.6% y anual de 2.2%. Los miedos políticos se han dispersado por el resultado electoral en Francia y el anuncio que el Banco Central Europeo va a reducir su programa de estímulos monetarios.[5] Sin embargo el Brexit va a golpear sobre su crecimiento del comercio y su PIB.
Otro argumento lo presentó Richard Gardner desde 1960, cuando en un artículo planteó que los continuos déficits de EEUU no son problema. Desde entonces concluyó: “Nosotros nos hemos preocupado de una escasez de dólares por la supuesta tendencia de EEUU a mantener superávits en su balanza de pagos. Pero nos hemos despertado ante la realidad de que EE.UU. se encuentra con un gran déficit de pagos”.[6]
Gardner argumentó que los déficits de EEUU se financian gracias a la posesión de dólares por parte de extranjeros, además de la utilidad del dólar como moneda de uso internacional para el comercio. Explicó que este proceso no duraría mucho más una vez que los países que lo financiaban dejaran de confiar en la economía estadounidense como respaldo de la moneda. Concluyó que EEUU podría resolver su problema de déficits externos, tema que le preocupa al actual presidente americano, a través de la reducción del gasto militar y la cooperación externa; la restricción de las importaciones y de las inversiones directas en el exterior; o con deflación de la economía americana. Sin embargo, advirtió que él mismo no lo recomendaba porque esto afectaría el prestigio de EEUU en el mundo.
Tras la crisis del 2008 se puso en duda el estatus del dólar como divisa internacional, y un proceso de des-globalización financiera desde la perspectiva del dólar parece estar en curso. La contrariedad prevista del mal desempeño económico estadounidense de los próximos trimestres se ha visto reflejada en el mal desempeño del dólar y la desconfianza como la moneda internacional de siempre. La moneda emergente es el Reminbi, que ha pasado de ser la moneda número 35 en pagos en el mundo en el 2010, a ser la 5ta moneda en el 2017. El dólar pasó de controlar, aún como moneda principal, el 84.95% de los pagos mundiales en el 2012, a sólo el 40.47% en el 2017.
Ante la incertidumbre del dólar se observa el uso de otras monedas en el comercio regional y una apertura a la discusión sobre si son necesarias nuevas unidades regionales de cuentas, que permitan asegurar el valor de las mercancías y un intercambio comercial estable y eficiente. Esta incertidumbre abre una oportunidad para generar nuevos tipos de integración internacional.
Finalmente, el cambio de gobierno en EEUU parece haber introducido elementos de incertidumbre cambiaria. Aunque ha creado, también, la certeza que el futuro de la economía americana no será ni estable ni sólido. Una recesión está por llegar, una frente a la cual no habrá instrumentos monetarios. La crisis del 2008, en este marco, no ha culminado y no se ven los elementos de redespliegue económico, a pesar de todo.
[1] Investigador titular IIEC-UNAM/SIN, coordinador del proyecto Obela
[2] Proyecto Obela
[3] New York Times, The Markets Are Up, Unemployment Is Down. How Much Credit Should Trump Get?
[4] Financial Times, Five markets charts that matter for investors.
[5] Market Watch, Anora Mahmudova, Why dollar weakness may have finally gone too far.
[6] Richard N. Gardner, Foreign Affairs, “Strategy for the Dollar”, edición de abril de 1960.
El impacto del COVID en las remesas de Mesoamérica
- blog de anegrete
- 3671 lecturas
El 22 de abril de 2020, el Banco Mundial informó que el año 2020 tendría la peor caída de remesas en América Latina y el Caribe de la historia; cerca de una quinta parte en comparación con 2019. Las remesas representan una quinta parte del PIB de El Salvador y de Honduras, una décima parte para Guatemala y Nicaragua y menos del 5% para Belice, México, Costa Rica y Panamá.
¿Por qué no se cumplieron las proyecciones de forma homogénea para todos los países? Las remesas para Centroamérica se recuperaron a partir de junio. ¿Por qué tan pronto?
El gobernador de California, Newsom, ordenó una cuarentena no obligatoria en marzo del año y dicho Estado es la meca de los desplazados: con 10.7 millones residentes. En abril otros Estados aplicaron medidas de distanciamiento social. Para los países de origen de los migrantes tanto ilegales como legales, el efecto fue la reducción en las remesas por la pérdida de ingresos de estos. El peor desplome de remesas fue en abril. El Salvador perdió 40% de sus remesas, Guatemala el 20% y los otros centroamericanos tuvieron la misma tendencia. Sin embargo, en México cayeron apenas 2% anual.
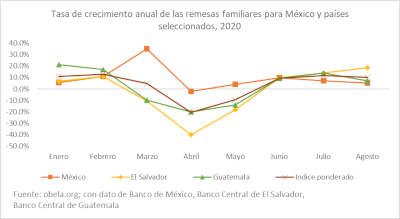
Juan José Li Ng señala que las remesas de México crecieron hacia la región Noroccidente de México (Sonora, Chihuahua y Baja California) y disminuyeron en el resto. Los norteños desterrados tienen mayor tiempo en EE.UU., ciudadanía o residencia permanente; y empleos formales y de mejor calidad; con redes de apoyo y familiares. Los latinos provenientes de Centroamérica y del Sursureste de México, son recientes, de los últimos 15 años. Los trabajadores provenientes de Centroamérica y del Sursureste de México no tienen el mismo arraigo en los EE.UU. que los de la región Noroccidente. Las actividades en que trabajan son de servicios y el fin del confinamiento les permitió regresar a sus trabajos. Los migrantes sudamericanos son proporcionalmente menos y datan de la década del 80 mayormente, aunque también del 70. Esa antigüedad es la que determina la estabilidad de los flujos. La calidad de la mano de obra define, en cambio, la variabilidad de los fondos remitidos con una aparente relación inversa entre calificación y velocidad del retorno a trabajar.
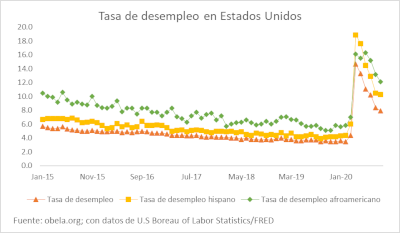
Investigadores del MPI indicaron que durante la crisis de 2008-2009 los trabajadores latinos visitantes enfrentaron gran desempleo. Empero, recuperaron sus puestos laborales más rápido que los nacidos en EE.UU.
En marzo de 2020 el desempleo latino fue del 6% y se triplicó ante la pandemia a 18.9% en abril. Las mujeres fueron las más perjudicadas. Los latinos desplazados fueron el grupo étnico que más empleos perdió, como en la crisis de 2008, y tuvieron una recuperación rápida. En enero de 2020 la brecha de género fue de 2%, mientras que en abril aumentó hasta 5%. Para agosto estaba de regreso a 2%. Según el MPI, en abril solo 40% de las latinas con edad para trabajar estaban empleadas lo que implicó que las familias latinas se quedaran con un sólo ingreso. El desempleo de este grupo étnico se redujo a 10,9% entre junio y agosto con un índice de recuperación más rápido que el promedio (ver gráfico).
Los desterrados trabajan en industrias muy vulnerables al ciclo económico. El MPI indicó que los extranjeros trabajan en servicios de alojamiento y alimentación, servicios a domicilio y servicios de construcción. Su empleo en EE.UU. se mantuvo porque está en la infraestructura esencial que responde al relativo bajo nivel educativo, donde reciben una paga baja, pero mucho mayor que lo que tendrían en sus países de origen. Las remesas hacia Centroamérica se recuperaron con la relajación del confinamiento en EE.UU.
Las proyecciones catastróficas del Banco Mundial no se cumplen, afortunadamente para las familias mexicanas, centro y sudamericanas que se apoyan en esto. Lo que está visto es que ser migrante y ser precario son sinónimos y que en caso de cualquier caída de producción es el primer grupo desempleado.
Descarga / English
El largo camino a la normalización de la política monetaria
- blog de anegrete
- 6373 lecturas
Las respuestas de la política monetaria a la crisis económica y sanitaria por covid-19 fueron bajar las tasas de interés, los montos históricos de liquidez inyectada por los bancos centrales y los préstamos al sector financiero. Las políticas que se profundizaron durante la pandemia están próximas a cambiar de rumbo en medio de un contexto mundial complejo, con endeble recuperación y altos niveles de inflación. El presente artículo trata de explicar la política seguida por la Reserva Federal (FED) en el transcurso de la crisis y el traslado hacia la “normalización” de dicha política.
A comienzos de 2020, muchos países mostraban tasas de interés cercanas a cero, como el caso de Estados Unidos y Reino Unido, y en mayor medida Alemania y Japón. Al comienzo de la pandemia, los bancos centrales bajaron aún más las tasas de interés en los mercados occidentales. Frente a la caída de las bolsas de valores entre febrero y marzo, empezaron a estimular la economía a través de la inyección de liquidez.
La política monetaria implementada, conocida como “flexibilización cuantitativa” (en inglés quantitative easing), tuvo el objetivo de frenar la caída de la bolsa de valores, estimular el consumo, la inversión y el empleo que, a su vez, favorecería la recuperación económica. En marzo del 2020, la FED anunció la compra de valores del Tesoro en al menos $ 500 mil millones de dólares (mmd) y un aumento de $ 200 mmd en tenencia de valores respaldados por hipotecas (MSB) con el fin de promover estos objetivos. En junio del mismo año, se estableció una marca de compras de $ 80 mmd mensuales en valores de tesorería y $ 40 mmd en MBS. El resultado fue un incremento de $ 2.1 billones de dólares de los balances de la FED, tal como se muestral en el gráfico.
Los activos financieros comprados por la FED se convierten en parte de sus balances y aumenta simultáneamente el volumen de reservas de las instituciones financieras. El crédito que pueden ofrecer los bancos es mayor, por lo que las tasas de interés comerciales tienden a la baja. De este modo, se estimula el consumo, la inversión y se favorece el crecimiento económico.
Aun con estas medidas, el crecimiento económico sigue lento. A pesar de los montos de liquidez ofrecida por la FED, el agregado M2 (se refiere a la suma de los montos del papel moneda en circulación, depósitos a la vista, depósitos a plazo de corta denominación y saldos en fondos del mercado monetario minorista) en Estados Unidos sólo tuvo un incremento del 6% en su punto más alto en abril del 2020, y a partir de entonces se ha comportado de forma normal. Esto refleja el poco impulso que tuvo la política monetaria en la intermediación financiera.
El sector que se ha beneficiado de las constantes inyecciones de liquidez de los bancos centrales es el bursátil. Muchos índices alrededor del mundo se encuentran en máximos históricos, como el caso de los tres índices de Estados Unidos (S&P 500, Dow Jones y el Nasdaq), el Dax 30 en Alemania o el Nikkei en Japón. A pesar de la lenta recuperación de estas economías, estos índices presentaron un cambio en su tendencia y se encuentran muy por encima de su nivel prepandemia. Los mercados financieros han sido los ganadores durante la crisis.
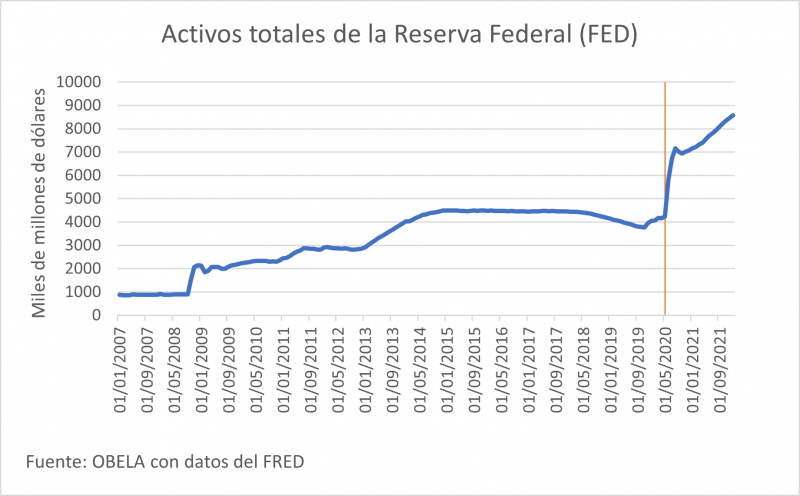
Con tasas de interés reales negativas, la FED anunció subidas graduales de éstas y el ajuste de liquidez (tapering) a principios de noviembre del 2021. La normalización de la política monetaria es inminente, pero aún no queda claro cómo se llevará a cabo. En la minuta correspondiente al mes de diciembre del 2021, el Comité Federal del Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva habló de algunas consideraciones sobre de la normalización de la política, en especial el tamaño y composición de sus balances en el largo plazo.
La discusión dejó en claro que no existe un consenso sobre el medio a usarse para comunicarle a los operadores financieros efectivamente la política: si la tasa de fondos federales, por su familiaridad y certidumbre con los mercados, o la reducción de sus balances para evitar subidas de la tasa que puedan aplanar la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro (más). Por un lado, se establecen incrementos ligeros de la tasa objetivo de fondos federales, y por el otro son disminuciones graduales y predecibles de las tenencias de activos con el fin de mejorar la efectividad de la política. Además, se ha dejado abierta la opción de flexibilización para actuar cuando las condiciones económicas y financieras así lo requieran.
La normalización de la política monetaria será un reto para los bancos centrales. La experiencia adquirida con la crisis de 2008 muestra que la normalización es una política a medio y largo plazo (como se muestra en el gráfico), y hay incertidumbre sobre cuál, cómo y cuándo será. El Banco Central Europeo y otros bancos centrales han permanecido a la espera de la orientación de la FED, que se negó a subir los tipos de interés y a ser el guardián del poder adquisitivo de la moneda, que antepone la dinámica de los mercados financieros, como afirma OBELA. Sin embargo, los mercados financieros están nerviosos. Mantener esta inflación (7%) sería terrible para ellos, y tipos de interés mucho más altos, también. ¿Será el fin de la burbuja? Un crecimiento económico ínfimo con índices bursátiles masivos no es coherente.
Desarga / English
El ministro chino de Comercio visitará la UE para negociar aranceles a vehículos eléctricos
- blog de evazquez
- 1209 lecturas
El ministro chino de Comercio visitará la UE para negociar aranceles a vehículos eléctricos
PEKÍN (Sputnik) — El ministro de Comercio de China, Wang Wentao, viajará la semana que viene a Bruselas para examinar el tema de los aranceles de la UE a las importaciones de vehículos eléctricos chinos, anunció el portavoz del Ministerio de Comercio de China, He Yongqian.
"El ministro de Comercio de China, Wang Wentao, visitará próximamente Europa, donde el 19 de septiembre mantendrá reuniones con el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea y comisario de Comercio de la CE, Valdis Dombrovskis, para discutir las medidas antisubsidiarias de la UE contra los vehículos eléctricos chinos", declaró el portavoz.
La Comisión Europea anunció a finales de agosto que había enviado a las partes interesadas un anteproyecto de decisión final sobre la imposición de aranceles de importación a los vehículos eléctricos procedentes de China, que, dependiendo del fabricante, oscilarán entre el 17% y el 36,3%, mientras un arancel del 9% corresponderá a los vehículos Tesla.
El 4 de julio, la CE impuso aranceles compensatorios provisionales temporales a la importación de vehículos eléctricos de China. La decisión se tomó tras la investigación sobre las subvenciones a los fabricantes en este sector, realizada en junio por Bruselas, las que calificó de "injustas".
Pekín se mostró preocupado por la investigación de Bruselas sobre los vehículos eléctricos chinos, indicando que se trata de un acto de proteccionismo comercial. A su vez, Wang Wentao destacó que el rápido desarrollo de los vehículos eléctricos en China se basa en la innovación, la libre competencia y un sistema industrial de pleno valor.
A mediados de agosto, China inició un procedimiento de resolución de disputas dentro de la OMC sobre los aranceles compensatorios de la UE a sus vehículos eléctricos.
El papel del litio en la guerra comercial
- blog de anegrete
- 8626 lecturas
El cambio en la matriz energética mundial juega un papel importante en la guerra comercial y la disputa por la hegemonía. Mientras que EEUU quiere conservar el petróleo como fuente de energía, por ser su principal exportación, China está cambiando su matriz energética y empujando las energías limpias a menores precios en el mercado mundial. En este contexto, el litio juega un papel importante, por ser el insumo principal para las baterías, incluidas las de los automóviles eléctricos.
El segundo campo de conflicto es el de los vehículos eléctricos. China ha masificado la producción de autobuses eléctricos y los exporta hacia América Latina, ya en diez ciudades importantes: Ciudad de México, La Habana, Medellín, Cali, Guayaquil, Santiago, Buenos Aires, Montevideo y San Pablo. EEUU no ha modificado sus autobuses a diésel. La producción de motocicletas eléctricas chinas ha invadido el mercado mundial con 28 empresas fabricantes, mientras EEUU tiene dos, Italia 5, y Alemania arma scooters (motos pequeñas) asiáticas y tiene 3 fabricas propias. China fabrica 30 millones de scooters eléctricos al año y continúa fabricando motocicletas a gasolina con motores de dos tiempos, igual que EEUU que tiene dos fábricas de motocicletas eléctricas Z y Harley Davidson. Japón, China, la India e Italia concentran el grueso de la fabricación mundial con China como el fabricante mayor y más dinámico.
Para los vehículos eléctricos, el litio es esencial por las baterías y por la aleación que se hace con el agua de litio para aligerar el peso de los metales y hacerlos más autónomos. El litio es un metal alcalino que se puede encontrar de dos formas en el planeta: en salares y en depósitos de roca dura. Los tres países que cuentan con más litio que aún no puede ser extraído son Argentina, Bolivia y Chile. Por otra parte, los países con las reservas de litio son que ya se pueden extraer son Chile, Australia, Argentina y China.
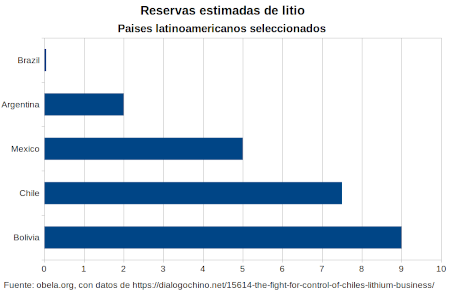
Hay una diferencia entre el Litio de América del Sur y el del resto del mundo. El litio sudamericano está en salares, por lo que es más sencillo extraerlo. Con esto, los proyectos mineros de Chile y Argentina son más productivos, que los de Perú o Brasil. Cabe hacer la aclaración que el Servicio Geológico de EEUU no toma en cuenta litio extraíble para Bolivia cuando ya existen pequeñas exportaciones a China y Rusia. Bolivia tiene las mayores reservas de litio del mundo seguido del Perú en Macusani.
En cuanto al comercio internacional, China es el mayor importador de litio extraído de salares en el mundo, con 269 millones de dólares. De estos, el 75% son de origen chileno y 12% argentino. El mayor exportador de litio extraído de salares es Chile y de litio extraído de roca dura es China.
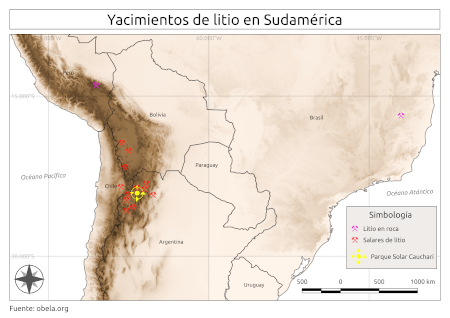
El área geográfica de donde se extrae litio en América de Sur se conoce como El Triángulo del Litio, y estaba conformado por tres puntos: el Salar de Atacama (Chile), el Salar de Uyuni (Bolivia) y el Salar de Hombre Muerto (Argentina). Con el aumento de la demanda de litio de dicho triángulo se convirtió en un corredor. Ahora en la región hay 9 minas y se estira desde Puno, Perú hasta Jujuy (ver mapa).
El Salar de Atacama en Chile es uno de los proyectos de litio más productivos del mundo. Las dos empresas encargadas de extraer litio en Chile son: Albermale Corporation, una empresa química estadounidense y Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), una empresa minera privada que trabajan en el Salar de Atacama y el Salar del Carmen. Igualmente, se cuenta con 5 proyectos por parte de SQM, Albermale, SIMCO SpA (Chile) y Minera Salar Blanco (Australia) para 2021. 1
La empresa americana Ensorcia Metals Corporation está en el proceso de invertir 400 millones de dólares para abrir y operar dos plantas de baterías de litio: una en Chile, que planea empezará operaciones en el 2021; y la otra en la zona de Jujuy en Argentina. Según el Diario el Mercurio de Santiago, del 21 de enero del 2019, la empresa Ensorcia Chile, está ligada al empresario estadounidense Daniel Layton, al creador de la tecnología MU y experto en litio John Burba (de IBAT) y el emprendedor chileno Ricardo Donoso. Con una inversión de 220 millones de dólares deberían de entrar a producir en el último trimestre del 2019.
Por otro lado, la extracción en Argentina es por parte de las empresas:
Orocobre, una empresa minera australiana que, para este proyecto cuenta con participación del 25% de Toyota que trabaja en Olaroz, Jujuy.2
Advantage Lithium, una empresa canadiense que trabaja en Cauchari, Antofalla, Incahuasi, Guayatayoc y Salinas Grande Salar.3
Ganfeng, una empresa China dedicada a extraer litio que trabaja en Cauchari y Olaroz. 4
Minera de altiplano una filial de FMC Corporation que es una empresa estadounidense que trabaja en el Salar de Hombre Muerto. 5
Galaxy Resources, una empresa australiana que trabaja en el Salar de Hombre Muerto. 6
Minera Exar, subsidiara de la empresa Lithium Americas que es canadiense que trabaja en Cauchari y Olaroz. Mitsubishi y Baterías Magna son parte de este proyecto.7
La energía de estas empresas, a partir de finales de 2019, será generada por el parque solar del gobierno de Jujuy con tecnología china.
En comparación, en Bolivia la extracción del litio es por Yacimientos de Litio Bolivianos, que tenía un acuerdo firmando en diciembre del 2018, con la empresa alemana ACI Systems GmbH para la fabricación de baterías de litio a través de una empresa mixta que operara con litio del Salar de Uyuni con una inversión de 1,300 millones de dólares. El acuerdo fue cancelado por el presidente Morales para aplacar las protestas de Potosí en noviembre de 2019.8 La empresa reaccionó diciendo que el contrato estaba firmado y se iba a respetar.
También existe la extracción del litio y acuerdos con la empresa china Xinjiang TBEA Group Company para la industrialización en el Salar de Coipasa y el Salar de Pastos Grandes y así producir baterías de litio y metal ligero9. El acuerdo con China no ha sido cancelado, suma en total 2390 millones de dólares, y conlleva la construcción de la planta industrializadora de litio en Coipasa, Oruro. Esta demandará una inversión de 1.320 millones de dólares para la instalación de cinco plantas: una de sulfato de potasio, con 450.000 toneladas año (t/a); una de hidróxido de litio, con 60.000 t/a; una de ácido bórico, con 60.000 t/a, una de bromo puro, con 10.000 t/a, y una de bromuro de sodio, con 10.000 t/a. Se proyecta además la construcción de una planta de baterías en China, con el 51 por ciento para YLB y el 49 por ciento para TBEA-Baocheng. En el salar de Pastos Grandes, en el departamento de Potosí, la inversión alcanza los 1.070 millones de dólares, donde se instalarán tres plantas de cloruro de litio, carbonato de litio y litio metálico.
Respecto al segundo tipo del litio, el alojado en rocas, los proyectos son menores y menos productivos. En el Perú se encontró litio en roca dura en Puno que será extraído por la minera canadiense Plateau Energy. Y en Brasil se identificó en Araçuaí que será extraído por la Compañía Brasileña de Litio.
En setiembre del 2019, la asesora de la Casa Blanca e hija del presidente de EEUU visitó Purmamarca en Jujuy, donde anunció la inversión de 400 millones de dólares por empresas americanas con el apoyo del OPIC para carreteras, en particular las rutas nacionales 7 y 33. El 80% de las inversiones previstas son para reparar y ampliar el Corredor C, que conecta las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Sin duda son 400 millones en carreteras relacionadas a la explotación de las minas de litio y actividades colaterales. Allí mismo, en Jujuy, está el Parque Solar Cauchari que tiene una extensión de 800 hectáreas, con 1.2 millones de paneles solares, que servirán para la extracción de las cinco minas de litio que hay en esa zona. La visita de Ivanka Trump se hizo con la compañía de 2,500 agentes federales argentinos que llegaron para entrenamientos militares en la zona norte del país.
América del Sur es un territorio en disputa fomentado ahora por el litio como recurso estratégico, como lo fue antes el salitre que llevó a una guerra en el silgo XIX entre los mismos países ahora mencionados. El golpe de Estado en Bolivia, orquestado por EEUU, se ve fuertemente relacionado con los avances de industrialización apoyados por China y Alemania basados en el litio. Eso quizás explique el pronto reconocimiento de EEUU al gobierno de facto y de la Unión Europea. La nación que controle la oferta de baterías de litio en el mundo controlará el cambio de matriz energética y la nueva industria automotriz.
1 https://www.guiaminera.cl/oro-blanco-genera-boom-de-proyectos-cerca-de-us2-000-millones-invierten-empresas-en-nuevas-iniciativas-de-litio-en-chile/
2 https://www.orocobre.com/operations/salar-de-olaroz/
3 https://www.advantagelithium.com/projects/cauchari/
4https://www.reuters.com/article/china-lithium-ganfeng/chinas-ganfeng-closes-deal-to-raise-stake-in-argentina-lithium-project-idUSL4N25E055
5 http://www.telam.com.ar/notas/201711/221028-la-empresa-fmc-invertira-us-300-millones-para-duplicar-su-produccion-de-litio.html
6 http://miningpress.com/nota/318755/galaxy---posco-acuerdo-clave-por-salar-del-hombre-muerto-mas-inversiones-y-litio-para-catamarca
7 https://defonline.com.ar/el-litio-un-mineral-estrategico/
8 https://lta.reuters.com/articulo/bolivia-alemania-litio-idLTAKBN1XD0LE-OUSLT
9 https://www.efe.com/efe/america/economia/bolivia-y-china-forman-una-empresa-para-fabricar-litio-metalico/20000011-4046760
Descarga / english version
El precio del petróleo: ¿es la China o la FED? Un diagnóstico latinoamericano.
- blog de dsegovia
- 6299 lecturas
Oscar Ugarteche [i] y L. David Segovia Villeda [ii]. La abrupta disminución en el precio del petróleo ha desprestigiado el diagnóstico ortodoxo que subraya el papel concluyente de China y el exiguo efecto del mercado financiero sobre el valor del combustible. La prueba reside, por una parte, en la sincronía entre la demanda asiática en constante crecimiento y el desplome de los precios del hidrocarburo y, por otra, en la intensificación de la relación inversa entre tasas de interés de los bonos federales estadounidenses y el precio de los futuros de commodities a partir de 2009.
El transcurso de los meses delinea el saldo probable para Latinoamérica: aunque matizado según la importancia del petróleo en el modelo comercial y en el erario público en cada uno de los países, a nivel región el triple arbitraje invertido conformado por tasa de interés, tipo de cambio y precio de materias primas prevé mayores tasas de retorno de los bonos gubernamentales (para frenar la salida de reservas internacionales y las presiones inflacionarias) y recorte al gasto público.
[i]Economista peruano, trabaja en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México. Miembro del SNI/Conacyt. Coordinador del Observatorio Económico de América Latina (OBELA) www.obela.org y presidente de ALAI www.alainet.org
[ii]Miembro del proyecto OBELA, IIEc-UNAM.
Descargar aquí
El rezago de la industria automotriz estadounidense en el mundo
- blog de jdiaz
- 2251 lecturas
El rezago de la industria automotriz estadounidense en el mundo
José Carlos Díaz Silva[1], OBELA[2]
Entre 2018 y 2024, las empresas automotrices estadounidenses han disminuido su presencia en el mercado mundial. Se trata de una de las industrias más importantes, en las que las grandes potencias compiten por el liderazgo, tanto en innovación, como en el control de las cadenas productivas internacionales y las cuotas de ventas. Por tanto, el rezago productivo en la manufactura de autos significa perder influencia económica. Las políticas de los gobiernos de Biden y Trump han buscado recuperar la competitividad de los grandes fabricantes de EEUU, principalmente GM y Ford, en menor medida Stellantis (que solo es en parte estadounidense) y Tesla, sin éxito a la vista. En este artículo se analizarán los datos sobre la distribución de los mercados mundiales de autos y cómo las empresas estadounidenses, al igual que las alemanas -aunque en menor cuantía- han perdido la competencia, no solo frente a sus pares chinos, sino con marcas asiáticas como Toyota (japonesa) y Hyundai (coreana).
Los cuadros 1 y 2 muestran las principales 15 marcas a nivel mundial y su cuota de mercado en 2018 y 2024. En ese periodo, la única marca no china que mantuvo su posición fue Toyota, quien amplió ligeramente su cuota de mercado mundial, de 11.5% a 11.6%; en 2024 vendió 11 millones, frente a 10.5 en 2018. En contraste, las estadounidenses son las de mayores pérdidas. GM, alguna vez la marca más importante a nivel mundial, redujo su participación en el mercado, de 9.6% a 6.3%, y también sus números absolutos, pasó de vender 8.8 millones en 2018, a 6 millones en 2024, 31.9% menos ventas. Lo mismo ocurrió con Ford, su cuota pasó de 6.3% a 4.7%, y sus ventas de 5.7 a 4.5 millones, 22% menos. Por tanto, reducir el rezago estadounidense no requiere vender más, sino recuperar primero lo que ha perdido. En esos siete años, además de Toyota, las ganadoras han sido la coreana Hyundai (que, aunque vendió menos unidades, pero aumentó su cuota de ventas), y los fabricantes chinos. En 2018, la única empresa en el top 15 de origen chino, era Geely, en 2024, se sumaron, Changan y BYD. Estas dos últimas, juntas, vendieron 6.9 millones de autos, lo que supera la pérdida de mercado de las estadounidenses. BYD, que solo produce vehículos eléctricos (VE), se ha consolidado en el mercado. En el segmento eléctrico, GM y Ford no han logrado competir, a pesar de las inversiones que han hecho, por lo que lo más probable es que no logren remontar las posiciones perdidas.
Al consolidar los datos por países (véase Cuadro 3), se observa que todos, excepto China, han perdido una parte del mercado. En el caso de EEUU, su cuota disminuyó 19%. Esta cifra es menor que los casos individuales de GM y Ford, porque la conformación del conglomerado Stellantis, que incluyó a Chrysler, y el grupo francés PSA (Peugeot), en 2021, permitió estabilizar las ventas de ambos. Sin embargo, Stellantis enfrenta las mismas dificultades de competitividad que el resto de compañías estadounidenses: problemas de calidad y altos precios, que impiden competir con las marcas asiáticas y una incapacidad de producir VE de calidad y a bajo costo. Los tres grandes de EEUU han fallado en la transición hacia VE y desde el 2024, han anunciado menores inversiones, cierres de plantas, recortes de empleos y retrasos en la incorporación de nuevos modelos. Además, desde el 30 de septiembre de 2025, Trump anunció el fin de los subsidios a la compra de autos eléctricos, lo que se prevé que genere pérdidas importantes a GM por hasta 1.6 mil millones de USD y un retraso estadounidense en la producción y adopción de VE.
En 2018, el top 15 mundial de marcas absorbía el 85.7% de las ventas, en 2024, solo el 73%, lo que implica que el mercado se ha desconcentrado. La aparición de nuevos competidores, especialmente chinos (Jac, Chirey, Great Wall Motors, entre otros) han ganado posiciones en el mundo. El ascenso de estos fabricantes plantea mayores dificultades para las marcas estadounidenses.
|
Cuadro 3: Cuotas de mercado consolidadas del Top 15 por país en 2018 y 2024 |
||
|
País |
Cuota 2018 |
Cuota 2024 |
|
Japón |
28.8% |
22.4% |
|
Alemania |
17.1% |
14.6% |
|
EEUU |
15.9% |
12.9% |
|
Corea del Sur |
8.2% |
7.6% |
|
Italia |
5.3% |
1.9% |
|
China |
1.6% |
9.6% |
|
Francia |
8.8% |
4.3% |
|
Cuota top 15 |
85.7% |
73.3% |
|
Fuente: Cuadros 1 y 2 Nota: Por simplicidad y falta de disponibilidad de datos, la cuota de Stellantis se imputó a partes iguales a EEUU, Francia e Italia. Esto debido a que se trata de un conglomerado que fusionó a los grupos ítalo-estadounidense Fiat-Chrysler y al francés PSA en 2021. |
||
En conclusión, los fabricantes estadounidenses han perdido importancia en el mercado mundial y la tendencia muestra que no lograrán remontar las posiciones. Las empresas clave GM y Ford solo dominan en EEUU (véanse cuadros 4 y 5), un mercado que, aunque es el segundo en importancia, se ha achicado. Mientras, GM perdió la competencia en China, el mercado más grande. En otras regiones, como América Latina, también los estadounidenses han perdido posiciones, GM dejó de ser la marca más importante en Brasil. En México, esta se mantiene segunda (con su marca Chevrolet), pero ha perdido cuota (frente a Toyota), y vende menos autos. Estos dos mercados, además de ser los más grandes de AL, están en ascenso, con marcas asiáticas en crecimiento. En Argentina, GM ya no está dentro de las principales marcas. En suma, la guerra comercial, la sustitución de importaciones y la repatriación de inversiones, lanzada desde Washington resulta tardía y tiene pocas probabilidades de lograr revertir la situación en el mediano y largo plazo. Las empresas asiáticas han superado a las estadunidenses en innovación y están mejor posicionadas en el mercado.
|
Cuadro 4: Autos vendidos por países en el top 5 mundial y el top 3 de AL en 2018 |
Cuadro 5: Autos vendidos por países en el top 5 mundial y el top 3 de AL en 2024 |
|||||||||
|
País |
Millones de unidades |
Top 3 marcas |
Ventas por marca |
Cuota de mercado |
País |
Millones de unidades |
Top 3 marcas |
Ventas por marca |
Cuota de mercado |
|
|
China |
23.75 |
GM |
3.70 |
15.6% |
China |
31.44 |
BYD |
1.57 |
5.0% |
|
|
VW |
3.13 |
13.2% |
VW |
1.57 |
5.0% |
|||||
|
Honda |
1.49 |
6.3% |
Toyota |
1.57 |
5.0% |
|||||
|
EEUU |
17.18 |
GM |
2.94 |
17.1% |
EEUU |
15.93 |
GM |
2.71 |
17.0% |
|
|
Toyota |
2.52 |
14.7% |
Toyota |
2.33 |
14.6% |
|||||
|
Ford |
2.39 |
13.9% |
Ford |
2.08 |
13.1% |
|||||
|
Japón |
5.27 |
Toyota |
1.51 |
28.6% |
Japón |
4.42 |
Toyota |
1.34 |
30.3% |
|
|
Honda |
0.75 |
14.2% |
Honda |
0.38 |
8.6% |
|||||
|
Suzuki |
0.71 |
13.6% |
Nissan |
0.29 |
6.5% |
|||||
|
Alemania |
3.44 |
VW |
0.64 |
18.7% |
India |
4.27 |
Suzuki |
1.80 |
42.0% |
|
|
Mercedes |
0.32 |
9.3% |
Hyundai |
0.61 |
14.2% |
|||||
|
BMW |
0.26 |
7.7% |
Tata |
0.57 |
13.2% |
|||||
|
India |
3.38 |
Suzuki |
1.73 |
51.2% |
Alemania |
2.82 |
VW |
0.54 |
19.1% |
|
|
Hyundai |
0.71 |
21.0% |
Mercedes |
0.26 |
9.2% |
|||||
|
Tata |
0.69 |
20.3% |
Audi |
0.21 |
7.3% |
|||||
|
Brasil |
2.57 |
FCA |
0.44 |
16.9% |
Brasil |
2.63 |
Fiat |
0.41 |
15.6% |
|
|
GM |
0.43 |
16.9% |
VW |
0.34 |
12.8% |
|||||
|
VW |
0.37 |
14.3% |
Chevrolet |
0.26 |
9.8% |
|||||
|
México |
1.42 |
Nissan |
0.31 |
22.0% |
México |
1.50 |
Nissan |
0.26 |
17.0% |
|
|
GM |
0.24 |
16.6% |
Chevrolet |
0.21 |
13.7% |
|||||
|
VW |
0.20 |
13.8% |
Toyota |
0.12 |
8.1% |
|||||
|
Argentina |
0.80 |
VW |
0.12 |
14.9% |
Argentina |
0.39 |
Toyota |
0.08 |
21.8% |
|
|
Renault |
0.11 |
14.2% |
VW |
0.07 |
16.8% |
|||||
|
GM |
0.10 |
12.6% |
Fiat |
0.05 |
12.4% |
|||||
|
Fuente: OELA con datos de factorywarrantylist |
Fuente: OELA con datos de factorywarrantylist |
|||||||||
El trigo, otro commodity financiarizado
- blog de tvalencia
- 8447 lecturas
Las fortalezas del trigo van de la fácil adaptación agronómica y el almacenamiento asequible, hasta la sencilla transformación en alimentos de alto contenido nutritivo. De ahí que entre sus usos destaca la producción de alimentos (para uso humano y animal) y biocombustibles. Se distinguen 5 tipos principales de trigo: rojo duro de invierno, rojo duro de primavera, rojo blando de primavera, blanco y duro, en orden descendente respecto a su producción en Estados Unidos (EU). Aunque los futuros se llegan a negociar desde la India (In) hasta Argentina y Hungría, la atención mundial está en los mercados estadounidenses: Bolsa de Comercio de Kansas City (KCBOT, en inglés), Bolsa de Granos de Minneapolis (MGE, en inglés) y, más aún, Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT, en inglés).
La tendencia reciente en el precio futuro del trigo comerciado en el CBOT, muestra: a) alza impresionante del 434% desde 01/2000 hasta 02/2008 y b) desaceleración del 51% en 12/2014 a partir del máximo alcanzado en 02/2008. Destaca que en comparación con el resto de las materias primas, el boom terminó en 2008 y, de mayor importancia, el contraste entre el crecimiento extraordinario en un periodo tan corto de tiempo como el 08/2005-02/2008 y la caída pausada (que titubeo en 05/2010 y 02/2012) en los 7 años posteriores. ¿Tan alarmante fluctuación responde únicamente a los factores demográficos, económicos, naturales y geopolíticos que determinan la oferta y demanda?
La Unión Europea (UE), China (Ch), In, EU y Rusia (Ru) son los principales consumidores (Md) y productores (Ms) mundiales del grano. Del lado de la demanda, la participación de la UE, Ch e In ha sobre compensado el estancamiento de Ru y EU: el crecimiento de 26%, 18%, 17% y 12% en los cuatro primeros explica el alza de 837 a 1010 en Md. Respecto a la oferta, ahora se le suma Ru al ancla de arrastre conformada por la UE, Ch e In, ahora el incremento de Ms va de 804 a 966. A pesar de que los datos de las fuerzas del mercado dan cierto aliento a los diagnósticos conservadores, la estrechez entre Md y Ms bajo un escenario de gran volatilidad en el precio del trigo hace pensar en otro factor de gran envergadura.
El mercado financiero también da señales. Aún cuando el vínculo entre la tasa de interés de los bonos federales estadounidenses y el precio del trigo era sombría hasta 09/2004, de ahí hasta la fecha se dejan entrever un nexo positivo (09/2004-09/2008) y negativo (09/2008-09/2012): a partir de la política monetaria expansiva implementada por la Reserva Federal (FED, en inglés) se amplifica el principio de minimización de riesgos y maximización de beneficios al reemplazar futuros de trigo por bonos gubernamentales. Tal comportamiento queda evidenciado donde los contratos de futuros muestran una caída de las 232 mil a las 152 mil una vez que empiezan a germinar las opiniones de la academia, del mercado y la burocracia sobre la inevitable e incuestionable alza futura de las tasas de interés.
En el mercado de futuros hay un principio por el cual la diferencia entre el primer (f1) y el segundo (f2) contrato debe de ser únicamente el costo de almacenamiento de f2. Se relaciona el stock de trigo y el diferencial entre f1 y f2 como porcentaje del costo de almacenamiento total (renta de bodega, intereses no percibidos y el seguro de la mercancía): sólido naranja del eje izquierdo y línea azul del eje derecho, respectivamente. La línea roja de 100% indica la cobertura plena de los costos de almacenamiento y, en consecuencia, valores por encima y por debajo evidencian especulación. Lo que se aprecia es que con dos periodos de distancia, cuando bajan los precios de f2 (alza de la línea azul) suben los inventarios y cuando se incrementan los precios de f2 (caída de la línea azul) se reducen los inventarios.
En el año 2009 el Subcomité de Investigaciones Permanentes del Senado de EU publicó un informe titulado "Excesiva especulación en el mercado del trigo",[i] en donde hace pública la forma de operar de los agentes financieros entre 2001-2008 y denuncia los siguientes hechos: a) la mayor parte de los contratos adquiridos por los Comerciantes de Índices de Materias Primas (CIT´s, en inglés) no buscan la cobertura sobre la producción física pero si la especulación; b) la demanda hecha por los CIT´s incrementa el precio de los contratos futuros, agranda su diferencial respecto a los precios spot y hace más volátil e irracional el comportamiento de las cotizaciones; c) el accionar de los CIT´s atenta sobre el comercio físico del grano al afligir a agricultores, almacenadores y procesadores vía costos no previstos y expectativas falsas sobre el precio futuro de la producción; d) las excepciones otorgadas por la Comisión Estadounidense de Comercio de Commodities a Futuro (CFTC en inglés) sobre el límite de contratos que puede comerciar algunos CIT´s han facilitado la especulación; y e) los programas federales de cobertura agrícola han perdido eficacia al considerar los precios futuros en las fórmulas que determinan el costo del crédito hacia los productores. La recomendación de política pública, orientada a reducir la brecha entre el precio futuro y spot, apuntó al aminoramiento de la especulación financiera vía mayores restricciones a los CIT´s sobre la posesión de contratos de futuros y no a los intentos del CBOT por acrecentar la actividad real: llevar el precio del futuro a los niveles del spot, en resumidas cuentas.
La financiarización de la economía avanza a pasos agigantados. La oferta y demanda agrícola, determinantes últimos de los precios de las materias primas hasta hace poco, están por ser rebasados ante la inminente importancia del sector financiero. El descubrimiento de que los precios de los futuros de trigo se desvinculan del precio spot debe ser tratado como un problema de seguridad alimentaria y un factor más de la concentración del ingreso: lo que ganan los especuladores es quitado a los productores y, en última instancia, pagado por los consumidores.
Véase el texto con gráficos en el documento adjunto
[i] Consultado el 02/06/2015 en http://www.hsgac.senate.gov//imo/media/doc/REPORTExcessiveSpecullationintheWheatMarketwoexhibitschartsJune2409.pdf?attempt=2.
El yacimiento de Leviatán y la guerra en Gaza
- blog de jdiaz
- 3280 lecturas
El yacimiento de Leviatán y la guerra en Gaza
Los yacimientos de gas y petróleo en tierra y mar adentro, descubiertos en Egipto en la década de 1990, convencieron al empresario israelí Gideon Tadmor para comenzar a perforar en busca de gas o petróleo. Su empresa, Avner Oil and Gas, más tarde pasó a formar parte del Grupo Delek, y se dieron cuenta de la necesidad de expertisse para tales profundidades. La pequeña Samedan Oil Corporation trajo eso y se sumó al proyecto. En 1999 perforaron su primer pozo y en el 2000 estaba en capacidad de producir. Pasaron 10 años hasta que encontraron el yacimiento de Tamar a unos 90 km de la costa de Haifa que comenzó a producir gas en marzo de este año. Al año siguiente encontraron el yacimiento de Leviatán con 17 billones de pies cúbicos (Tcf) a 50 km al suroeste de Tamar. En total, se habían realizado seis descubrimientos en aguas israelíes y palestinas, con un total de aproximadamente 36 Tcf de recursos brutos. Parte del problema es que Leviatán está parcialmente en tierras palestinas y específicamente frente a la franja de Gaza y debajo de ella. Los análisis sobre Gaza generalizados se refieren al problema de la expansión israelí en territorios palestinos, y a la violencia de los palestinos liderados por Hamas contra los israelíes. Los más recientes son sobre el titulado genocidio en la asamblea general de la ONU. Este texto explorara desde el ángulo económico, el tema de yacimientos de recursos fósiles en Gaza y su posible relación con el conflicto en la Franja específicamente.
- Un problema de vieja data.
El desarrollo del yacimiento de gas Gaza Marine, situado a unos 30 km de la costa y, por lo tanto, dentro de las aguas palestinas, quedó paralizado poco después de haber sido descubierto, a finales de la década de 1990, debido a las disputas sobre la negativa de Israel a pagar los precios de mercado por el excedente de gas a las autoridades de la Franja de Gaza, Hamas; y por la preocupación por la deriva de los ingresos que podrían percibir dichas autoridades. Hamás, creada en 1987 durante la Primera Intifada contra la ocupación israelí, tuvo diversos incidentes violentos dentro de Israel en la década del 80 y 90 y más recientemente el 7 de octubre del 2023. Fue creado en parte con el apoyo del gobierno de Israel para dividir a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), entonces dirigida por Yassser Arafat. Estrictamente es una organización derivada del movimiento egipcio de los Hermanos Musulmanes, activa en la Franja de Gaza desde la década de 1950. Por estas razones el gobierno de Israel no quiso desembolsar dinero a pesar de tener el gas en la costa. La amenaza a la paz de Israel estaba clara.
En 2011, un artículo publicado en New Atlanticist por Alexandros Petersen afirmaba que «los israelíes reconocen el claro riesgo de que el pueblo palestino reclame el gas, lo que complicaría aún más un conflicto que ya parece irresoluble» (https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/leviathan-in-the-l...). Dos años más tarde, Nikki Jones escribió en GeoExPRO, el 9 de diciembre de 2013, que «es probable que se agrave el conflicto entre Israel y la Autoridad Palestina». La explotación del yacimiento de gas Gaza Marine, situado a unos 30 km de la costa y, por lo tanto, en aguas palestinas, lleva paralizada desde finales de la década de 1990, debido principalmente a las disputas sobre la negativa de Israel a pagar los precios de mercado por el excedente de gas y a la preocupación por los ingresos que podrían ir a parar al Gobierno de Hamás». Añade: «Dada la gran variedad de actores y la complicada dinámica del Mediterráneo oriental, se desconoce el alcance final de la explotación de la cuenca levantina. Mientras tanto, lamentablemente parece más probable que el descubrimiento de hidrocarburos avive las tensiones en lugar de traer la paz a esta región asolada por los conflictos». (Nikki Jones, «The Levantine Basin: Prospects and Pitfalls» [La cuenca levantina: perspectivas y dificultades]. https://geoexpro.com/the-levantine-basin-prospects-and-pitfalls/decembere. 9, 2013). No obstante, la exploración y la explotación inicial comenzaron en otras zonas de la cuenca de Leviathan.
- La Puesta en marcha de Leviatán y sus bemoles
El 28 de agosto del 2019, el informe de UNCTAD "El coste económico de la ocupación para el pueblo palestino: El potencial no realizado de petróleo y gas natural", confirmó que los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) albergan importantes reservas de petróleo y gas natural en la zona C de Cisjordania y en la costa mediterránea de la franja de Gaza. Los nuevos descubrimientos de gas natural en la cuenca del Levante rondan los 122 billones de pies cúbicos, mientras que el petróleo recuperable se estima en 1.700 millones de barriles. Dice el informe que “esto ofrece la oportunidad de distribuir y repartir unos 524.000 millones de dólares entre las distintas partes de la región y promover la paz y la cooperación entre los antiguos beligerantes.”
No obstante, el yacimiento de Leviatán fue desarrollada por Chevron e Israel en 2019 y comenzó a abastecer a Israel y Egipto poco después de que se iniciara la producción en 2020. El yacimiento es explotado por Chevron quien posee una participación del 40 % del mismo junto con NewMed, 45,34%, y Ratio de Israel, y abastece también a Jordania. Egipto quiso retomar en ese año las negociaciones sobre Gaza Marine con Israel pero quedaron paralizadas, porque para este último, los recursos serían para financiar al gobierno de Hamas que es su declarado enemigo. Sin embargo, en el 2022, Egipto e Israel retomaron las negociaciones. En junio de 2023, Israel aprobó el desarrollo de Gaza Marine y facilitó la culminación de las negociaciones con Egipto, que podrían también beneficiar a la Autoridad Palestina (AP) en términos de ingresos por exportación e independencia energética. Egipto patrocina el proyecto, y la mayor parte del gas se venderá al sector energético egipcio (y quizás también se exporte a Europa en forma de Gas Natural Licuado). Leviatán, frente a la costa mediterránea de Israel, tiene ahora reservas probadas de unos 600.000 millones de metros cúbicos, de los que le venderá unos 130.000 millones de metros cúbicos de gas al país del Nilo hasta 2040, o hasta que se cumplan todas las cantidades del contrato.
Sin embargo, Rettig y Spanier (The Journal of World Energy Law & Business, Volume 17, Issue 2, April 2024, Pages 128–135, https://doi.org/10.1093/jwelb/jwad039) afirman que la situación jurídica del yacimiento no está clara, si bien Israel no ha presentado ningún reclamo legal sobre Gaza Marine. Debe recordarse que, aunque la Autoridad Palestina se considera la legítima propietaria del yacimiento, desde 2007 no tiene control efectivo sobre la costa ni las aguas de Gaza, lo que debilita su reclamo. Es decir, Israel negoció lo que está en las aguas de Palestina en un territorio que en tierra está controlado por Hamas. Los compradores finales de ese gas, además de Israel y Egipto serán los países de Europa a través de Egipto que tiene dos plantas transformadoras de gas.
- Los Acuerdos de Egipto con Israel para comprar ese gas
En agosto de 2023 Egipto e Israel firmaron un acuerdo sobre el yacimiento. Un mes más tarde, en septiembre del 2023, Netanyahu anunció en la Asamblea General de Naciones Unidas, la construcción de un gasoducto que vendría desde la India y terminaría en Europa pasando por Chipre. Para hacer eso posible estaba por firmar un acuerdo de paz con Arabia Saudita en octubre del 2023. El gasoducto desde la India pasaría por Arabia Saudita y saldría por la costa israelí. Es posible que la idea fuera enchufar el gas de Leviatan a esos ductos también. En octubre del 2023, Hamas realizó el feroz ataque y masacre en Israel y se suspendieron las negociaciones. Egipto se mantuvo dentro del acuerdo.
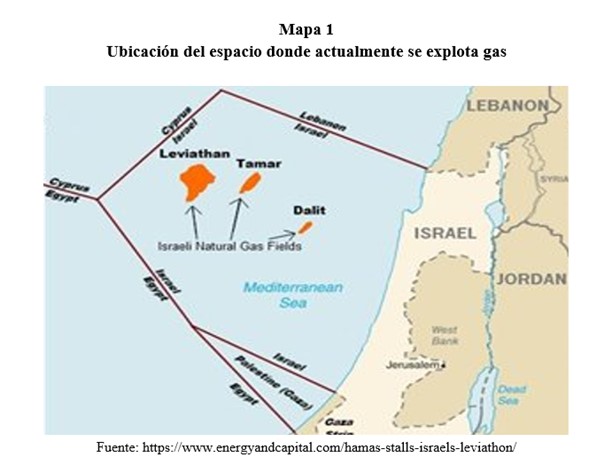
El hecho desató lo que se aprecia como genocidio contra los palestinos, que incluye, en la Ciudad de Gaza, la aniquilación de la vida allí, con la destrucción de hospitales, escuelas y erradicación de toda forma de vida posible. Egipto, en ese escenario, no les abrió las puertas fronterizas a los palestinos para que salieran, dando cabida a la masacre que se observa. La interrogante es si la Franja de Gaza y la Ciudad de Gaza son solo un blanco militar o si Gaza Marine (triangulo de Gaza Palestina frente a la Franja de Gaza) es una variable importante para “terminar el trabajo” y completar el control del gas en la cuenca de Leviatán. Al fin y al cabo, el yacimiento de Leviatán pasa del mar a tierra a zonas aun no exploradas que están bajo el control de Hamas y de la Autoridad Palestina. (ver circulo amarillo del mapa 2). Tanto para Hamas como la autoridad Palestina, de su lado, entregar esos yacimientos es renunciar a tener un estado en el futuro.
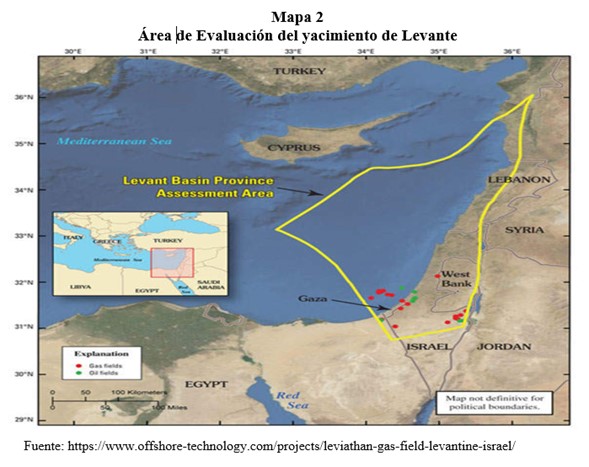
El 7 de agosto de 2025, en medio del genocidio en Gaza, Egipto firmó un nuevo acuerdo de gas con Israel por un valor récord de 35.000 millones de dólares, lo que casi triplica sus importaciones de gas de Leviatán y supone el mayor acuerdo de exportación de la historia de Israel. Sin embargo, tras el ataque de Israel a Qatar el 9 de setiembre, está en suspenso.
La razón que impulsó al país de los Faraones a firmar un acuerdo inicial es que la producción de gas descendió más del 42 % en menos de cinco años; de los 6,133 millones de metros cúbicos de marzo de 2021, a los 3,545 millones de metros cúbicos en mayo del 2025, según la Iniciativa Conjunta de Datos de Organizaciones (JODI). La ampliación de Leviatán, costará alrededor de 2,400 millones de dólares, y permitirá la producción y el suministro dentro de Israel, Egipto y los demás hasta 2064, según NewMed,
En suma: esta es una lectura distinta de la inacción ante los horrores de Gaza son los intereses creados por este yacimiento, que de un lado ha neutralizado a Egipto, y de otro parece haber aturdido a los países europeos que han permitido que, a través de este crimen, se destruya el andamiaje del sistema de Naciones Unidas, creado en 1945 para evitar que se produjera otro genocidio. Lo que en muchas lecturas es un conflicto entre Palestinos e Israelíes por motivos bíblicos, bien podría ser un pleito sobre quién controla los yacimientos fósiles y cómo se distribuyen los ingresos. Ahora que el Estado Palestino ha sido reconocido por varios países europeos, a pesar de no tener ya casi territorio físico, tener ingresos petróleos y de gas les daría aire y la posibilidad de recobrar espacios perdidos tanto en la propia Franja como en la orilla izquierda.
Fuentes usadas:
- https://www.energyandcapital.com/hamas-stalls-israels-leviathon/Posted July 11, 2014
- https://geoexpro.com/the-leviathan-gas-field-first-gas-delivery-exports/
- https://geoexpro.com/licensing-update-israel/December 11, 2016
- https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2016/08/Hydrocarbon_Developments_in_the_Eastern_Mediterranean_web_0801.pdf August 2016
- https://www.nsenergybusiness.com/projects/leviathan-gas-field-mediterran... December 31 2019
- https://www.earthdoc.org/content/papers/10.3997/2214-4609.201903152 Second https://duckduckgo.com/?q=leviathan+gas+field+map&atb=v420-1&ia=images&iax=images&iai=https%3A%2F%2Fwww.offshore-technology.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F20%2F2017%2F09%2F1-image-5.jpg / EAGE Eastern Mediterranean Workshop, Nov 2019, Volume 2019, p.1 – 5
- https://newmedenergy.com/operations/leviathan/ 2021
- https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JHt24Rmm6e0DyeTSqvqH1i9nJ876iYrq...
[1] Investigador titular Instituto de Investigaciones Económicas UNAM, SNI III. Coordinador OBELA
[2] Dr. José Carlos Diaz Silva (webmaster-OBELA), Lic. Gabriela Ramírez, Jennifer Montoya, Carlos Madrid, Jesús Córdoba
El índice de precios de los alimentos de la FAO alcanza el nivel más elevado en seis meses
- blog de amartinez
- 2953 lecturas
» El índice de precios de los alimentos de la FAO* alcanzó un promedio de 96,1 puntos en agosto de 2020, esto es, 1,8 puntos (un 2,0 %) más que en julio y 2,1 puntos (un 2,2 %) por encima del nivel registrado en el mismo mes del año pasado. El valor de agosto, el más elevado desde febrero de 2020, representó un aumento por tercer mes consecutivo. Si bien el debilitamiento del dólar estadounidense respaldó los precios internacionales de la mayoría de los productos agrícolas, en agosto los aumentos de precios fueron más pronunciados en los casos del azúcar y los aceites vegetales, registrándose también una subida de los precios de los cereales, aunque más modesta. Por el contrario, los valores de la carne y de los productos lácteos se mantuvieron estables, cercanos a los niveles de julio.
» El índice de precios de los cereales de la FAO registró en agosto un promedio de 98,7 puntos, es decir, 1,8 puntos (un 1,9 %) más que en julio y 6,5 puntos (un 7,0 %) por encima del valor registrado en el mismo mes del año pasado. Entre los cereales principales, los precios del sorgo, la cebada, el maíz y el arroz fueron los que más subieron. Los precios del sorgo aumentaron notablemente por segundo mes consecutivo —un 8,7 % respecto de julio y un 33,4 % respecto del nivel de agosto de 2019—, principalmente de resultas de la fuerte demanda de importaciones por parte de China. También repuntaron los precios de la cebada, con un aumento intermensual del 3,2 %, como consecuencia del mayor dinamismo de las exportaciones de la Argentina con destino a China. Las preocupaciones acerca de las perspectivas sobre la producción en los Estados Unidos de América tras los recientes daños a los cultivos en Iowa originaron un nuevo aumento en los precios del maíz del 2,2 % en agosto. Los precios internacionales del arroz también subieron, después de dos meses consecutivos de descensos, a causa de la escasa disponibilidad estacional y la creciente demanda en África. En los mercados de trigo subieron los precios de exportación, aunque solo ligeramente, debido a que las perspectivas de reducción de la producción en Europa y el aumento del interés de los compradores comenzaron a empujar los precios al alza hacia finales de mes.
» El índice de precios de los aceites vegetales de la FAO registró un promedio de 98,7 puntos en agosto, lo que supone un incremento intermensual de 5,5 puntos (un 5,9 %) y su nivel más elevado desde enero de 2020. El tercer aumento mensual consecutivo refleja principalmente la subida de los valores del aceite de palma y, en menor medida, el alza de los precios de los aceites de soja, girasol y colza. El aumento de los precios internacionales del aceite de palma obedece fundamentalmente a las perspectivas de una disminución de la producción en los principales países productores, que, sumada a la firme demanda mundial de importaciones, se prevé dará lugar a una reducción de las reservas. Mientras tanto, los valores del aceite de soja siguieron subiendo a raíz de una demanda mayor de lo previsto por parte de la industria del biodiésel en los Estados Unidos de América. Los precios del aceite de girasol se vieron respaldados por la robusta demanda de importaciones, especialmente en China, mientras que la continua escasez de la oferta provocó otra subida de los valores del aceite de colza.
» El índice de precios de los productos lácteos de la FAO se situó en un promedio de 102,0 puntos en agosto, prácticamente sin variación respecto de julio y 1,7 puntos (un 1,7 %) más que en el mismo mes del año pasado. Disminuyeron las cotizaciones tanto del queso como de la leche entera en polvo, debido a la menor demanda de suministros al contado propiciada por expectativas de cuantiosas disponibilidades exportables en Oceanía durante la nueva campaña de producción. Por el contrario, las cotizaciones de la mantequilla aumentaron como resultado de la reducción de las disponibilidades exportables en Europa a causa de un incremento de la demanda interna al tiempo que la ola de calor de agosto redujo la producción de leche, que ya registraba su descenso estacional. También aumentaron las cotizaciones de la leche desnatada en polvo, sustentadas por la firme demanda mundial de importaciones en lo que respecta a las entregas a medio plazo y por la disminución de la producción de leche en Europa.
» El índice de precios de la carne de la FAO** registró un promedio de 93,2 puntos en agosto, prácticamente sin variación respecto del valor de julio y 9,1 puntos (un 8,9 %) menos que en el mismo mes del año pasado. En agosto disminuyeron las cotizaciones de las carnes de bovino y aves de corral, a raíz de la ralentización de las importaciones, pese a la disminución del sacrificio de animales y su elaboración en las principales regiones productoras. Asimismo, descendieron las cotizaciones de la carne de ovino debido a la escasa demanda de importaciones en un contexto de afluencia de suministros de carne de cordero en Oceanía gracias a la nueva campaña. Por el contrario, los precios de la carne de cerdo aumentaron tras cuatro meses de descensos consecutivos, a causa de una subida repentina de las importaciones en China y una cierta escasez de suministros a nivel mundial por el menor peso en matadero sumado al cierre prolongado de plantas en algunas regiones productoras.
» El índice de precios del azúcar de la FAO se situó en agosto en un promedio de 81,1 puntos, esto es, 5,1 puntos (un 6,7 %) más que en julio y 4,9 puntos (un 6,4 %) por encima del valor de agosto de 2019. El último aumento intermensual obedeció a las perspectivas de una disminución de la producción derivada de condiciones meteorológicas desfavorables tanto en la Unión Europea como en Tailandia, segundo mayor exportador de azúcar del mundo. La fuerte demanda de importaciones de azúcar por parte de China, impulsada por un crecimiento sostenido del consumo interno, hizo subir todavía más los precios. Sin embargo, las expectativas de una excelente cosecha de azúcar en la India contuvieron el grado de aumento de los precios.
*A partir de julio de 2020, se ha ampliado la cobertura de precios del índice de precios de los alimentos de la FAO y se ha revisado su período de referencia a 2014-16. Para obtener más detalles sobre esta revisión, véase el artículo especial en el número de junio de 2020 de Perspectivas alimentarias.
* *A diferencia de otros grupos de productos básicos, la mayoría de los precios utilizados en el cálculo del índice de precios de la carne de la FAO no se encuentra disponible en el momento del cómputo y publicación del índice de precios de los alimentos de la Organización; por tanto, el valor del índice de precios de la carne de los meses más recientes se deriva de una combinación de precios previstos y observados. En ocasiones, esto puede hacer precisas revisiones significativas del valor final del índice de precios de la carne de la FAO que, a su vez, podrían influir en el valor del índice de precios de los alimentos de la Organización.
Electric cars, Latin America, and the Great Power Competition
- blog de jdiaz
- 6963 lecturas
Electric cars, Latin America, and the Great Power Competition
José Carlos Díaz Silva[1] , OBELA[2]
In 2024, it became clear that the West had lost the competition in electromobility to the East. American flagship companies such as Ford or GM are lagging in producing electric cars (EVs). Tesla, which until 2022 was the leading supplier of pure EVs, has been overtaken by Chinese manufacturer BYD since 2023 while facing difficulties in its sales, profit margins and supply chain intertwined with Asia. On the other side of the Atlantic, Germany's Volkswagen also showed that it could not compete with Asian companies by announcing the closure of two factories in its territory (an unprecedented move), which Chinese companies could take over. In Asia, Japanese companies can compete, especially Toyota, which leads in the production of hybrid EVs. Nissan and Honda announced plans to merge, in December 2024, and take on the Red Dragon cars. Although the deal with Nissan did not go through, the company is continuing with its restructuring plans. In this article, we will review what this means for Latin America as it transitions towards electromobility in the context of the trade war launched by Washington.
|
Figure 1: Monthly EV sales worldwide (2023-2024) |
|
|
|
Source: Reuters |
Although the transition to electromobility is slow and met with resistance from oil-rich countries like the US, EV procurement has increased globally, with China leading the way. As shown in Graph 1, despite slow growth, just over 1.92 million new EVs were sold in December 2024. In total, January to December totalled more than 17 million units, which outnumbers US vehicle sales of 14 million. Chinese brands dominate. From January to September, the leader was BYD, which sold 2.6 million units, twice as many as Tesla (1.3 million); far behind in sixth place was Volkswagen, which sold 0.32 million EVs.
In Latin America, 2024 was the most substantial growth year, driven by Mexico and Brazil, the most prominent car markets. In the former, 124,000 EVs were purchased (8.3% of the total number of cars sold), of which 40,000 were BYD. The Asian company plans to double its sales by 2025 and ratify its interest in manufacturing in Mexico, which means that penetration in Aztec territory will continue despite Trump's protectionism. President Sheinbaum announced that a mini-Mexican electric EV will be produced through its public universities (such as the IPN and TecNM). She announced that the plant will be located in Puebla (in the centre), in the municipality of José Chiapa (where Audi has a factory), and would begin operations in 2030, with a production capacity of 100,000 to 150,000 EVs per year.
|
Figure 2: Monthly EV sales in Latin America (2016-2024) |
|
|
|
Source: Bloomberg |
In the Carioca country, the environment is even more favourable to China. From 2023 to 2024, sales grew 90%, from 93,000 to 177,000. BYD also dominates the market, with a 70% share, followed by the Chinese Great Wall Motors and Geely. This results from the industrial policy and the significant investments made in Brazil, which already has an entire production chain for EVs and electric buses, with BYD extracting lithium, refining it, producing batteries and assembling vehicles. All indications are that there is already little room for Western brands. Despite the company's recent scandals over the use of slave labour in the construction of one of its factories in Camaçari, its operation in the Amazonian nation will continue and expand. As an oxymoron, the plant will be one of the most modern in the region, producing more than 150,000 EVs per year.
In a strategic move, Nissan, Honda in December 2024 their intention to merge, aiming to strengthen their position in the global electromobility market and compete with Chinese companies. By February 2025, though, the negotiations were cancelled. In global terms, the agreement would have made them the third largest producer, behind only Toyota and Volkswagen, which shows their potential. While these companies currently have a significant presence in Mexico, where Nissan is the leading supplier of conventional cars, their focus on the transition to electromobility suggests that they are eyeing the potential of Latin America's second-largest market. This move underscores the potential for Western brands to regain their foothold in the rapidly evolving EV market.
In sum, Asian brands have positioned themselves as the most important. Chinese companies have already established themselves in Brazil and Mexico. There is already capacity for domestic production and exports; in the latter, there are investment plans for companies such as BYD, in addition to the potential represented by the Japanese plants, such as Nissan, which dominate the conventional market. Volkswagen is going through a crisis; although it announced in 2024 that it would invest in Mexico and Brazil, it has not been able to offer cheaper cars than its Asian competitors. Thus, the data suggests that the trade war cannot stop the penetration of Asian EVs and that the West has lost the automotive market in LA.
En las ruinas del neoliberalismo
- blog de bacosta
- 7268 lecturas
El ascenso de las políticas antidemocráticas en Occidente
En las ruinas del neoliberalismo presenta una lectura aguda y pormenorizada de la emergencia virulenta de las nuevas derechas que proliferan en el mundo actual —la denominada AltRight (derecha alternativa) y sus versiones de derechas trash—. Esas mismas que relan- zan las dinámicas neoliberales con una nueva energía, que para Brown emana de la herida del sujeto blanco-masculino-heterosexual ante su descentramiento como sujeto universal. La amenaza ante el peligro de la pérdida de sus privilegios deviene furor conservador, ímpetu antidemocrático.
Así, el recurso contractual e interesado con lo que ella llama moral tradicional le permite explicar ese matrimonio entre neoliberalismo y conservadurismo que pareciera, desde otras perspectivas, incompatible. En este libro, modificando incluso en parte sus razo- namientos anteriores,1 va más allá de caracterizar el neoliberalismo como una economización de todo, para hacer foco en las «inversiones afectivas» que implican esos privilegios y, a la vez, evidenciar cómo es usada la retórica de la libertad (de expresión y de culto en particular) para su defensa.
Descarga
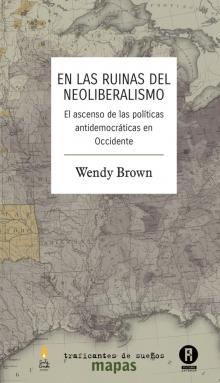
En medio de la crisis del COVID-19, América Latina y el Caribe recibió en 2020 el monto más bajo de inversión extranjera directa de la última década
- blog de anegrete
- 2569 lecturas
En un contexto de grave crisis sanitaria, económica y social generada por la pandemia del COVID-19, América Latina y el Caribe recibió 105.480 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa en 2020, 34,7% menos que en 2019, 51% menos que el récord histórico alcanzado en 2012 y el monto más bajo desde 2010, informó hoy la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) al presentar su estudio anual La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2021.
A nivel mundial, los montos de inversión extranjera directa (IED) se redujeron un 35% en 2020, alcanzando aproximadamente 1,0 billón de dólares, lo que representa el valor más bajo desde 2005. América Latina y el Caribe se encuentra en una tendencia decreciente desde 2013, lo que ha dejado en evidencia la relación entre los flujos de IED y los ciclos de precios de las materias primas, principalmente en América del Sur, según el informe lanzado en conferencia de prensa virtual por Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva del organismo regional de las Naciones Unidas.
El contexto internacional sugiere que los flujos mundiales de IED tendrán una recuperación lenta. Por otra parte, la búsqueda de activos en sectores estratégicos para la reactivación internacional y para los planes públicos de transformación de la estructura productiva (infraestructura, industria de la salud, economía digital) indica que gran parte de estas operaciones tendrían como destino Europa, América del Norte y algunos países de Asia, aumentando las asimetrías globales, alerta el estudio.
En América Latina y el Caribe, los proyectos de IED mostraron una recuperación entre septiembre de 2020 y febrero de 2021; sin embargo, desde ese mes y hasta mayo de 2021 se estaría verificando una nueva caída en el valor de los anuncios. “En este escenario es difícil pensar que las entradas de IED hacia la región tengan un incremento superior al 5% en 2021”, señala el informe de la CEPAL.
“La IED ha hecho aportes relevantes en América Latina y el Caribe, pero no hay elementos que permitan afirmar que en la última década haya contribuido a cambios significativos en la estructura productiva de la región o que haya servido como catalizador para la transformación del modelo de desarrollo productivo. Hoy el desafío es mayor por las características y la magnitud de la crisis. Necesitamos canalizar la IED hacia actividades que generen mayor productividad, innovación y tecnología”, sostuvo Alicia Bárcena.
La CEPAL, dijo, ha identificado ocho sectores estratégicos para dar un gran impulso para la sostenibilidad en la región. Estos sectores, que podrían verse apuntalados por la IED, son la transición hacia energías renovables; la electromovilidad sostenible en ciudades; la revolución digital inclusiva; la industria manufacturera de la salud; la bioeconomía; la economía del cuidado; la economía circular; y el turismo sostenible.
El informe muestra que solo en cinco países aumentó la IED en 2020: Bahamas y Barbados en el Caribe, Ecuador y Paraguay en América del Sur, y México, el segundo mayor receptor de la región después de Brasil. Los sectores de recursos naturales y manufacturas, con reducciones de -47% y -38%, respectivamente, fueron los más golpeados en 2020. Las energías renovables se mantuvieron como el sector de la región que despierta el mayor interés de los inversores extranjeros.
Estados Unidos aumentó de 27% a 37% su participación en la IED de la región en 2020 ante la fuerte caída de Europa (que bajó del 51% al 38%) y de América Latina (que pasó del 10% al 6%). “La menor caída de Estados Unidos como origen de la IED se explica principalmente por el aumento de las inversiones de este país en Brasil en 2020. Por el contrario, las entradas desde los dos países europeos que tenían más inversiones en Brasil —los Países Bajos y Luxemburgo— se redujeron entre 2020 y 2019, lo que determinó una caída del peso de Europa como inversionista”, plantea el documento.
En 2020, los flujos de las empresas transnacionales latinoamericanas (translatinas) también se desplomaron (-73%), aunque con elevada heterogeneidad: mientras Chile y México mostraron un incremento en los flujos de inversión directa en el exterior, Argentina, Brasil, Colombia y Panamá registraron retrocesos.
“Además de mantener la ayuda de emergencia orientada a los sectores de la población más vulnerables y a las empresas de menor tamaño, los países de la región deben poner en marcha planes estratégicos tanto de reactivación como de transformación de la producción. Los gobiernos y el sector privado deben utilizar sus capacidades para que la política de atracción de capitales extranjeros sea parte de la política industrial como instrumento de transformación de la estructura productiva”, enfatizó Bárcena.
El segundo capítulo del informe, titulado “La inversión de China en un mundo que cambia: implicaciones para la región”, plantea que “el proceso de recuperación de América Latina y el Caribe de la pandemia de COVID-19 es una oportunidad de iniciar una nueva etapa en las relaciones económicas con China y de elaborar políticas que aseguren que las inversiones de ese país contribuyan a construir capacidades productivas en los países receptores, a establecer vínculos con proveedores locales, a generar empleo y a promover el desarrollo sostenible. La multilateralidad debe formar parte de esta aproximación estratégica”.
Finalmente, el tercer capítulo, titulado “Estrategias de inversión en la era digital”, analiza el desarrollo digital en el mundo y la región a través de un modelo conceptual que incluye tres dimensiones (economía conectada, economía digital y economía digitalizada) y aborda diversos desafíos en materia de inclusión, innovación, regulación y tributación, entre otros. La IED puede contribuir a la transformación digital en América Latina y el Caribe, afirma la CEPAL, pero si no se consideran las características estructurales de las economías de la región la digitalización podría profundizar las brechas existentes y generar mayor exclusión e inequidad distributiva, concluye.
En qué va la guerra comercial de EEUU a agosto del 2019
- blog de anegrete
- 3860 lecturas
Las negociaciones comerciales entre EEUU y China se reanudarán la primera semana de agosto en Shanghai. Hasta ahora, ninguno de los dos ha cedido a las condiciones del otro. Se recuerda que EEUU busca reducir su déficit comercial, mejorar la productividad el aparato industrial interno, su competitividad en el mercado mundial y, frenar el ascendente dominio comercial chino, mediante la ampliación de aranceles punitivos.
Recientemente el mandatario estadounidense afirmó, vía twitter, que “los aranceles […] están teniendo un efecto importante [pues] las empresas desean salir de China hacia países no arancelarios; [que se están] recibiendo miles de millones de dólares en aranceles de China […y que las] tarifas son pagadas por China devaluando y bombeando, no por el contribuyente estadounidense!”. Dijo que China alcanzará, en el segundo trimestre, el nivel de crecimiento más bajo desde hace 27 años como resultado de su estrategia comercial internacional.
El crecimiento de la economía de EEUU en el segundo trimestre se desaceleró, mientras China se mantiene estable en 6.2%, porque el arancel es un impuesto, aplicado por el gobierno importador, es pagado por el importador y el consumidor final. La lógica es aumentar el precio de la mercancía importada para reducir su consumo y, de este modo, favorecer las mercancías locales. Salvo que los importadores sean empresas o consumidores chinos en EEUU, no hay modo en que los aranceles sean transferidos a la economía china, salvo que China tenga un solo mercado, pero Estados Unidos es el mercado mayor de China (20%) cuyo comercio se reparte 45% a países del Asia, 22% a países de la Unión Europea, y 9% a América latina y África.
De ahí que la respuesta a las medidas proteccionistas de un Estado con otro no puedan ser más que alzas arancelarias en sentido contrario, no hay otra. En esta ocasión, después de cinco rondas de subidas arancelarias, una breve tregua e incontables amenazas, la guerra no parece favorecer a nadie. Se estima que el total de las medidas impuestas ha alcanzado $250 mil millones de dólares a las importaciones chinas y $110 mmd a las estadounidenses. De este modo, la cuestión estratégica sería cuantitativa en determinados bienes de consumo final y, cualitativo para ciertas ramas industriales. El impacto, empero, está recayendo sobre el comercio internacional en su conjunto.
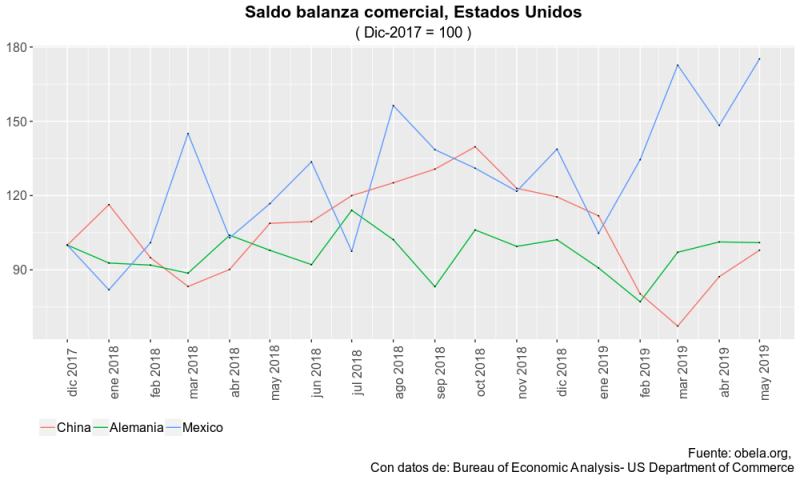
En un sentido limitado es cierto que el déficit estadounidense con China ha disminuido, pero apenas a niveles previos al inicio de la guerra. El acumulado hasta mayo de 2019 disminuyó en 9.9% respecto a mayo de 2018, pero China aún corresponde al 38% del total del déficit comercial estadounidense. En cambio, el déficit total americano hasta mayo del 2019 alcanzó -359,579.8 millones de dólares, 25% mayor que el año anterior. Este incremento corresponde en buena parte al creciente déficit con México (ver gráfico).
La reducción del déficit comercial con China ha sido producto de una contracción de sus importaciones. Esta situación, dadas las condiciones del aparato productivo de EEUU, sólo complica aún más sus niveles de productividad y competencia internacional. La reducción de las importaciones, refleja su nivel de consumo interno y, la limitada capacidad de crecimiento de la economía. De ahí que también el Bureau of Económica Análisis anunciara que el crecimiento del PIB cayó de 3.5% en el segundo trimestre del 2018 a 2.1% en el segundo trimestre del 2019 anticipando menos crecimiento para el 2019 que para el 2018.
Por otra parte, una buena parte de las cadenas productivas americanas dependen de insumos chinos. En el 2017, el 50% de sus compras estuvo compuesto de aparatos electrónicos, maquinaria de radiodifusión, computo, partes y piezas electrónicas y demás insumos industriales y de consumo final. El nivel técnico y de especialización que incorporan los productos chinos, apoyados en bajísimos costos de producción, ha desplazado a los productos estadounidenses. Esta condición del aparato productivo estadounidense no le permite sustituir las importaciones chinas sin encarecer los productos y generar inflación.
A la inversa, la matriz exportadora de EEUU está compuesta, principalmente, por maquinaria (22%), equipo de transporte, mayormente automóviles (15%), productos químicos (14%) y derivados del petróleo (11%). Como lo ha mostrado la trama Huawei y la red 5G, la economía estadounidense ha perdido el liderazgo en las ramas tecnológico-industriales y no parece encontrar vías para recuperarla. Lo que le ha quedado es asegurar su mercado interno (ampliado) vía el TMEC; ponerle aranceles punitivos a la Unión Europea (especialmente a Alemania) y esperar que su proteccionismo merme el crecimiento chino de 6.2%, sin afectar aún más su sufrido 2.1%.
Finalmente, si consideramos que hay una recesión autoinducida en México debido a los ajustes en el gasto fiscal, y es probable que la caída en la demanda en Estados Unidos continúe, el resultado final debería ser menos importaciones mexicanas y un mayor déficit americano con México para diciembre de 2019. Esto podría significar más aranceles para los bienes mexicanos, dada la peculiar visión que el equipo económico estadounidense tiene del mundo. La Ley de Aranceles Smoot-Hawley de 1930 debe tenerse en cuenta, así como la no ratificación del Pacto de la Sociedad de las Naciones, en 1920, fundado por el Presidente Woodrow Wilson en 1919. La bancada republicana, liderada por Henry Cabot Lodge, argumentó entonces que "la Liga comprometería a Estados Unidos con una organización costosa que reduciría la capacidad de Estados Unidos para defender sus propios intereses". Los gobiernos republicanos han sido conocidos por su aislacionismo y xenofobia en el pasado. Esto podría significar que nuevos males económicos en los EE.UU. podrían llevar a nuevas medidas aislacionistas con terribles impactos en la economía mundial, como en 1930.
Escucha cuidadosamente los indicios de la próxima Recesión Global
- blog de jaluna
- 5499 lecturas
Economists are good at measuring the past but inconsistent at forecasting future events, particularly recessions. That’s because recessions aren’t caused merely by concrete changes in the markets. Beliefs and stories passed on by thousands of individuals are important factors, maybe even the main ones, in determining big shifts in the economy.
That is likely to be the case again, whenever we next endure a global recession. Worries that a big downturn might be imminent seem to have abated, but they still abound. In April, for example, the International Monetary Fund reported in its World Economic Outlook that while very modest growth is likely this year, the world economy was in a “fragile conjuncture.”
It is therefore worth asking what actually sets off a real global recession. Most discussions focus on leading indicators — statistics about economic variables that have preceded recessions. While these kinds of correlations can sometimes be useful in forecasting, they provide little understanding of why major changes are taking place. Leading indicators don’t usually address ultimate causes, nor do econometric models that try to predict events.
In fact, it’s instructive to remember that global recessions have usually begun suddenly and been a real surprise to most people. As I have argued in this column and with George A. Akerlof in “Animal Spirits” (Princeton 2009), such events can largely be ascribed ultimately to contagious stories of wide significance. Basically, global recessions tend to begin when newly popular narratives reduce individuals’ motivation to spend money. Psychology matters a great deal.
The biggest recession of all, the Great Depression, began suddenly with the stock market crash of October 1929, as Christina Romer, the former chairwoman of President Obama’s Council of Economic Advisers, pointed out in a famous paper. Even before 1929 was over, she found, department store sales and automobile registrations had declined, indicating that consumer spending had already dropped sharply. But why?
Economists were alarmed by the crash, she found, and their warnings helped make consumers wary. But let’s not overestimate the importance of these economic forecasts: Most people never actually read them. They received their information from other channels.
Back then, immediately after the market crash, church sermons were a powerful influence. Congregations were told that many businesspeople had behaved like gamblers and hucksters. Through these sermons and other word-of-mouth sources, moralizing about the stock market crash spread, affecting mass psychology. Frederick Lewis Allen, in the epilogue to his 1931 best seller “Only Yesterday: An Informal History of the 1920s,” wrote that cultural values changed after the crash: People began to dress more modestly, adopting a new formality and religiosity, reviving Victorian sexual taboos. It is reasonable to assume that many of these changes had an economic impact, mainly by discouraging spending.
Similarly in more recent downturns, broad cultural and social changes had big effects, too. Since World War II, there have been four global recessions, according to the International Monetary Fund, which defines such an event very specifically as negative global per capita economic growth over at least one year. In each case, these recessions lasted only one year, though relatively slow economic growth rates were also an issue in periods surrounding them. The recessions ended in 1975, 1982, 1991 and 2009.
As they had with the Great Depression, economists have cited concrete causes for these events. Oil has been named as a fundamental factor in each case, with price spikes blamed on the Yom Kippur war of 1973, the Iran-Iraq War beginning in 1980, the 1990-91 Persian Gulf war and rising energy demand in China and other emerging countries in 2008.
Broader social narratives are sometimes ignored, but they matter, too. Consider the recession of 1975. Along with oil prices, common ways of understanding and describing daily life also changed. The oil crisis was widely said to signal the end of an era of abundance. Lower highway speed limits were imposed to conserve fuel, and cars grew smaller. Americans were told to lower their home thermostats to 68 degrees. In large numbers, people began wearing sweatsuits, flannel leg warmers, thermal underwear and long johns. Among all this austerity, the economist E. F. Schumacher’s 1973 best seller “Small Is Beautiful” became a global morality lesson.
Let’s jump to the most recent global recession, the one of 2009. Oil prices, subprime mortgages and the freezing up of the financial system after the collapse of Lehman Brothers were all important factors. But why did we have a global recession? The transformation of distinct events into a broad global slowdown occurred through a variety of mechanisms. Reports about financial misdoings, the possible collapse of venerable institutions, rising unemployment caused by advanced technology — all of these affected the psychology of spending.
Where does this leave us now? No single narrative seems to have enough compelling force at the moment to engender a downturn as big as the last one. Many people have been borrowing from older narratives of risk and vulnerability while trying to understand the current economy. Oil prices have been slumping, not soaring, but there are significant worries about outsourcing, downsizing and globalization, along with deep concerns about rising inequality, refugee and immigrant flows, and what has been called secular stagnation of the economy. Political candidates on both the left and the right have been spinning charged and sometimes disruptive narratives about these issues.
We don’t know whether any specific event — say, an unexpected spike in oil prices or a decline in the stock market — will help transform any of the current social stories into a truly virulent economic disruption. We don’t know what is coming or when. But history does tell us that human imagination can spontaneously transform discrete events into world-shaking narratives of unexpected color and force.
Estados Unidos después de Trump
- blog de anegrete
- 3238 lecturas
En la medida en que la economía mundial avanza hacia una nueva normalidad, se aproxima una etapa de transformaciones internacionales profundas. La crisis económica y sanitaria provocada por la COVID19 ha mostrado los límites del multilateralismo de Naciones Unidas y de la cooperación internacional; los efectos de las guerras comercial y tecnológica contra China; los intereses detrás del control tecnológico de la transición energética; y la pérdida de liderazgo de EUA. La elección de Joseph Biden impidió la continuidad del programa de Trump y repuso una agenda demócrata internacional en el ejecutivo. Frente a estos cambios, ¿qué pueden esperar las relaciones internacionales y nuestros países latinoamericanos, después de los primeros 100 días de su mandato?
A inicios de marzo, Biden publicó su Orientación Estratégica de Seguridad Nacional Provisional (INSSG, por sus siglas en inglés), con el objetivo de exponer los fundamentos de política exterior y seguridad para la definición de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional que sustituirá a la de 2017. En el documento, reconoce cómo China se volvió más asertiva y se convirtió en “el único competidor potencialmente capaz de combinar su poder económico, diplomático, militar y tecnológico para plantear un desafío al sistema internacional”. Define, como las tareas más urgentes, la reconstrucción de los cimientos económicos; la recuperación de su lugar en las instituciones internacionales; la modernización de sus capacidades militares y diplomáticas; y la revitalización de su red de alianzas y asociaciones internacionales. Sin embargo, el daño que provocó la gestión de Trump en estas áreas fue muy profundo y la ruta de reconstrucción se enfrentará a varios problemas en todas las áreas.
Con relación a su lugar en las instituciones internacionales, hay que recordar que EUA se pronunció en contra de los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de la Salud (OMS), de la UNDESCO y salió del Acuerdo Nuclear de Irań, del Tratado de Cielos Abiertos, del Acuerdo Climático de París y del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDHNU). Bajo el mandato de Biden, EUA se reincorporó a la OMS y al programa COVAX con una contribución adicional de $2mil millones de dólares (mmd), y al Acuerdo de París, con reforzados compromisos de reducción de emisiones. Con esto, por principio, se reintegra a la lucha contra dos de las más importantes crisis actuales, la sanitaria y la climática; pero no atiende su problema económico y su pérdida de liderazgo.
En su discurso de los primeros 100 días, Biden anunció su agenda Reconstruir Mejor (BBB, por sus siglas en inglés), compuesta por tres partes: rescate, recuperación y reconstrucción. La agenda incorpora: 1.Plan de Rescate, que consta de apoyo de $1.9 billones de dólares (bdd) al ingreso a los hogares, regreso seguro a las escuelas y refuerzo del programa de vacunación; 2.Plan Laboral, dedicado a la creación de empleo mediante una inversión de más de $2.3 bdd en construcción, infraestructura y energía limpia; y 3. Plan Familiar, constituido por un gasto de $1.8 bdd para “la prosperidad de la clase media” en educación, atención sanitaria y cuidado de los niños, así como cambios a la ley tributaria y reversión de excenciones de impuestos de 2017. En conjunto, el BBB comprende un gasto federal de más de $6 bdd, el más grande en su historia.
El punto más sensible del gobierno de Biden, expresado tanto en el INSSG como en la agenda BBB, es la recuperación económica que consiga crecimiento, competitividad y desarrollo tecnológico. EUA ha sostenido, entre 2010 y 2019, un crecimiento promedio de 2.2% del PIB, muy inferior al 7.6% de China e, incluso, al 2.8% mundial. La pérdida de competitividad internacional concluyó con una guerra comercial mientras la brecha entre estas dos economías es cada vez mayor.
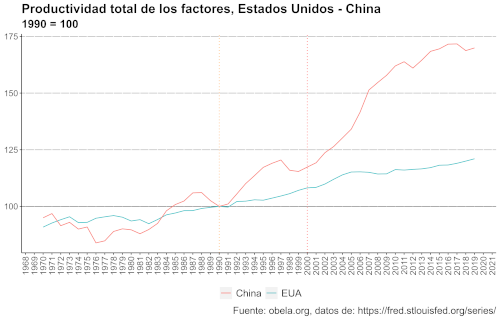
Según ha expresado Biden, “no hay ninguna razón por la que las hélices de los aerogeneradores no puedan construirse en Pittsburgh en lugar de en Pekín” o “...por la que los trabajadores estadounidenses no puedan liderar el mundo en la producción de vehículos eléctricos y baterías”. Ignora, con esto, el nimio aumento de la productividad que arrastra desde hace más de tres décadas y los altos salarios de los trabajadores estadounidenses; e incluso busca aumentarlos. Desde 1990, cuando China comenzó a abrir su mercado y, con más fuerza, desde 2000 cuando entró a la Organización Mundial del comercio, la relocalización de la producción y el tendido de cadenas globales de valor se movieron de EUA hacia economías mucho más productivas con menor costo salarial.
La agenda BBB, a pesar de su inmenso presupuesto, y el proyecto INSSG, enfrentarán los límites estructurales de la economía estadounidense y a las aceleradas transformaciones globales lideradas China. El riesgo es entonces que, agotadas las vías económicas y políticas, EUA busque recuperar su liderazgo por la vía militar. El efecto económico del bajo crecimiento estadounidense a largo plazo será que continúe el arrastre a las economías latinoamericanas, sobre todo de la Cuenca del Caribe, a crecimientos mínimos.
Descarga / English
Estados Unidos incluye otras 28 empresas chinas en su lista negra y aviva la guerra comercial
- blog de anegrete
- 3176 lecturas
La escalada continúa. El Departamento de Comercio de los Estados Unidos incluye 28 entidades públicas y comerciales chinas a su lista negra, tras acusarles de violar los derechos humanos. Estas organizaciones están relacionadas con una supuesta campaña de “represión” contra los uighur y otras minorías musulmanas en la región de Xinjiang. Tendrán vetado adquirir componentes de empresas estadounidenses. La decisión aviva la tensión entre las dos primeras potencias mundiales en plena batalla arancelaria.
Entre las empresas incluidas en la lista negra se encuentran cuatro de los mayores fabricantes de sistemas de vigilancia por vídeo. Se trata de Hikvision, Dahua Technology y Megvii Technology, que desarrollan entre otras cosas tecnologías de reconocimiento facial. El veto afecta a nuevas compañías emergentes especializadas en la inteligencia artificial como Inflytek y SenseTime, el reconocimiento de voz, análisis de datos y otros sistemas que apoyan operaciones de la policía.
“Este departamento no puede tolerar y no tolerará la brutal supresión de las minorías étnicas en China”, advirtió el secretario de Comercio, Wilbur Ross. En comunicado señala que estas entidades están involucradas “en una aplicación de la campaña de represión, detenciones arbitrarias masivas y de vigilancia de alta tecnología”.
"Esta acción garantizará que nuestras tecnologías, impulsadas en un ambiente de libertad individual y libertad empresarial, no son utilizadas para reprimir a la poblaciones minoritarias indefensas", reitera Ross. Las entidades sometidas a las restricciones, añade el Departamento de Comercio, participaron o permitieron "actividades contrarias a los intereses de la política exterior de Estados Unidos".
Las compañías incluidas en la lista negra deben tener autorización previa del gobierno para poder adquirir componentes fabricados por empresas estadounidenses. El veto comercial se aplica a 20 entidades públicas en el ámbito de la seguridad y a ocho sociedades. El Departamento de Comercio se reserva la posibilidades de actuar contra otras sociedades.
Estos fabricantes, sin embargo, pueden comprar componentes en otros países. La táctica, en cualquier caso, es la misma que se está utilizando con Huawei, con la que Washington busca limitar la influencia del gigante tecnológico chino en cuestiones de seguridad nacional. La medida, por tanto, es una apuesta por la mano dura cuando se cumple 15 meses de guerra comercial.
El nuevo giro de turca de la Administración que preside Donald Trump se anuncia, de hecho, mientras se desarrollan en Washington discusiones técnicas para relanzar las negociaciones comerciales con China, en una reunión de alto nivel prevista para este jueves. El republicano había vinculado, además, el acuerdo al desarrollo de las protestas en Hong Kong.
Pekín se limita a decir que Washington debería dejar de inmiscuirse en sus asuntos internos. Advierte, además, que seguirá adoptando medidas firmes y decididas para proteger su seguridad soberana. La compañía Hikvision, a través de un portavoz en EE UU, señala que entre sus asesores tiene a expertos en derechos humanos. La compañía usa componentes de Intel, Nvidia y Ambarella entre otros.
Estados Unidos: ¿Quo Vadis la economía más desequilibrada?
- blog de bacosta
- 3953 lecturas
La recuperación del PIB estadounidense se desvanece en 2022 tras seis trimestres de crecimiento desde finales de 2020. Actualmente, presenta un descenso del 1,6% en el primer trimestre de 2022 y del 0,9% en el segundo trimestre en términos reales, según la BEA. La crisis económica provocada por la pandemia de Covid-19 y el conflicto entre Rusia y Ucrania ha profundizado los desequilibrios macroeconómicos que Estados Unidos arrastra desde hace varias décadas. ¿Cuál es el escenario post-pandémico al que se enfrenta la economía estadounidense?
Desde el segundo trimestre de 2020, Estados Unidos ha deteriorado sus transacciones internacionales. Su déficit por cuenta corriente ha pasado de 93.000 millones de dólares a 257.000 millones en el primer trimestre de 2022, lo que supone un aumento del 12% intertrimestral, mientras que el PIB creció sólo un 2,5% en términos corrientes. Aunque mantiene un superávit en el comercio de servicios y en la cuenta de rentas primarias, que refleja el saldo de beneficios y rendimientos del capital, no es suficiente para compensar el déficit de la cuenta de bienes, que ha crecido un 4% intertrimestral desde mediados de 2020.
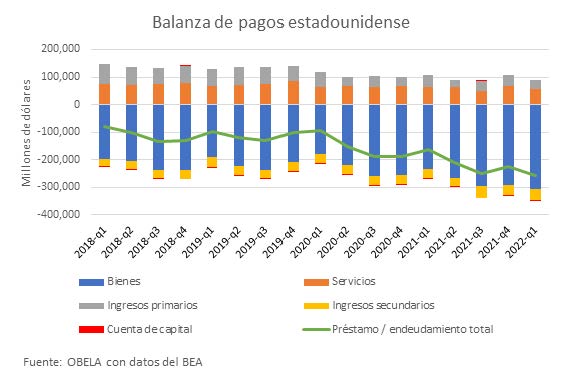
Las importaciones más importantes de Estados Unidos son los bienes de consumo, excluyendo los alimentos y los productos de automoción. La pandemia alteró los patrones de consumo importado aumentando el déficit en bienes de consumo duradero: desde mediados de 2020, el saldo neto de bienes de consumo duradero ha pasado de una media de 50.000 millones de dólares a 70.000 millones. La partida de la balanza que mejor se comporta es la de productos energéticos. EE.UU. ha convertido su déficit energético en un superávit debido al crecimiento de las exportaciones de petróleo en 2021, para lo cual es probable que las sanciones económicas a Rusia les beneficien.
En cuanto a las regiones globales, el principal déficit de EE.UU. es con las economías de Asia-Pacífico, que representan más del 80% de este desequilibrio. China es el mayor acreedor en términos absolutos, creciendo un 4% intertrimestral desde mediados de 2020, a pesar de que la guerra comercial iniciada en 2018 pretendía reducirlo. La estructura del déficit cambió desde el inicio de la pandemia, ya que la recuperación económica de finales de 2020 y 2021 trajo un nuevo saldo negativo con Europa que se sumó a los ya existentes con América Latina y Asia.
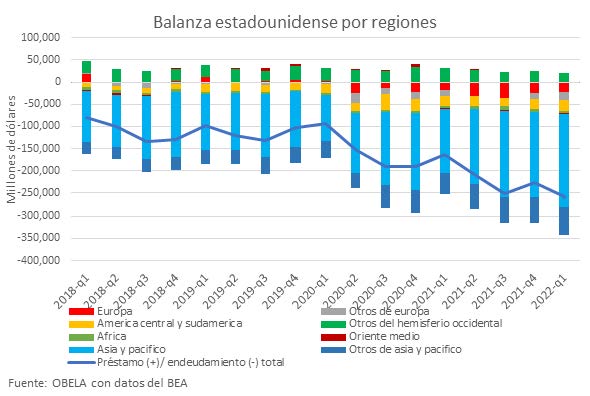
EEUU tiene un enorme desequilibrio macroeconómico en sus finanzas públicas que en su déficit exterior. Los datos de la BEA indican que el déficit público (ingresos totales menos gastos totales del sector público) alcanzó el 27% del PIB actual en el segundo trimestre de 2020, lo que ayudó a compensar la caída del 9% del PIB y la aceleración del crecimiento en el tercer trimestre de ese año. A principios de 2022, este déficit cayó al 2% del PIB, lo que supuso una disminución del crecimiento del PIB real y demostró que la economía estadounidense no puede crecer sin un déficit fiscal significativo. La evidencia del periodo 2010 a 2021 muestra que el aumento de este déficit no asegura un crecimiento económico sostenido ya que la deuda pública creció a una tasa anual del 7% cuando el PIB creció sólo un 1,9% entre esos dos años.
La relación deuda pública/PIB pasó del 106% en 2019 al 125% en 2021. La deuda pública estadounidense es comprada principalmente por los bancos centrales, sobre todo de los países subdesarrollados, como mencionó OBELA en notas anteriores. China es el principal a pesar de su antigua disputa económica y la reciente sobre Taiwán. El razonamiento es que EEUU puede mantener déficits masivos mientras otras naciones y la emisión de DEGs del FMI lo financien y que alguien los comprará en el exterior a pesar de tener tasas de interés negativas. ¿Es así?
Sin embargo, esta maniobra tiene un alcance muy limitado. Las recientes subidas de los tipos de interés en Estados Unidos y el mundo occidental hacen que el servicio de la deuda ocupe una parte más importante del presupuesto, mientras que la aceleración de la inflación implica que los ingresos fiscales pierden poder adquisitivo mes a mes. Ambos efectos acaban perjudicando al presupuesto y al gasto federal. Se espera que el aumento del tipo de interés reduzca la inflación, pero la medida reduciría la inflación monetaria que provocó la expansión del balance de la Fed. Todavía hay inflación derivada del aumento de los precios de la energía y los alimentos y de otros factores estructurales como la sequía y la falta de microchips.
En un contexto complejo, debido a la creciente polarización hegemónica con China, la alta inflación y las subidas de los tipos de interés, y la existencia de déficits gemelos financiados por el resto del mundo, a EE.UU. no le queda más remedio que seguir en recesión económica. La deuda seguirá creciendo para financiar sus déficits gemelos sin una reforma fiscal significativa que ayude a sanear las finanzas públicas, lo que impide una reactivación económica del consumo y la inversión. No está claro qué recortes podría hacer el Tesoro de EE.UU. para solucionar esos desequilibrios si el gasto en defensa nacional y los servicios sanitarios no son las opciones. Lo que está clarísimo es que los pagos del servicio de la deuda aumentarán un 1,3% del PIB por cada 1% de subida del tipo de interés, lo que empeorará las cosas. ¿Podría China reducir sus compras de nueva deuda estadounidense? ¿Podrían renunciar a una parte de su mercado estadounidense para apretar la economía estadounidense?
Descarga
Estancamiento con deflación redoux
- blog de mchaverria
- 6289 lecturas
ESTANCAMIENTO CON DEFLACIÓN REDOUX
Oscar Ugarteche[i]
En febrero del 2014 escribí que se había ingresado en el décimo momento de la crisis. Que con el fin de las políticas monetarias expansivas los rendimientos de las tasa de interés iban a subir y con ello se iba a producir una reversión del triple arbitraje en curso.(http://alainet.org/active/71191) El efecto sería el contrario de lo visto en el periodo 2003 a 2012 que generó un mundo de dos velocidades: las economía ricas altamente endeudadas no crecen y están en deflación mientras las economías emergentes crecían aceleradamente empujados por los precios en auge de las materias primas, los diferenciales de tasas de interés y el alza en los índices de capitalización de las bolsas de valores emergentes. La inyección de flujos de los ricos a los emergentes llevaba a una acumulación de reservas internacionales y una sobre valuación de las monedas con el efecto consecuente de empujar al sector importador y el consumo en el exterior.
En esta etapa que duró más o menos una década, los analistas miraron a China, principal consumidor de materias primas buscando la explicación. Cuando el crecimiento chino comenzó a descender en el 2007 y los precios siguieron al alza, seguir diciendo lo mismo era más fácil que decir que estábamos viviendo el efecto de la política monetaria expansiva de Estados Unidos, Gran Bretaña, Europa y Japón. Mucho más sencillo que explicar que los bancos de inversión no estaban prestando dinero para producir sino que estaban guardándolo en reservas en la forma de inversiones en commodities, e inversiones en los mercados emergentes.
Ahora que culminó el programa de expansión del QE3, se puede apreciar que los flujos estaban revirtiendo, los tipos de cambio estaban ajustándose a la baja y dejando de estar sobrevaluados, y los ingresos por exportaciones primarias bajaron aceleradamente. Combinando el proceso de recuperación lentísimo e incierto de la economía de Estados Unidos con el estancamiento con deflación de Europa y Japón, la demanda global de materias primas ha bajado. El precio del cobre bajó 25% en dos años, el oro bajó alrededor de 37% de su pico y la plata ha bajado 61% de 42.96 el 12 de abril del 2011 a 16.46 el 7 de diciembre del 2014. El petróleo, utilizando el Brent como referencia, bajó 41% de 116.73 a 68.33 el barril en el mismo periodo. El descenso continúa. Contrario a la predica del equilibrio general, si hay ciclos de materias primas, no basta tener a China creciendo para eliminar el ciclo.
En la América latina de la Alianza del Pacifico esto es un problema porque exportamos mano de obra barata o materias primas. Una baja del tipo de cambio significa menos importaciones y menos consumo ergo, menos crecimiento económico. Para los del MERCOSUR podría significar una alza de sus exportaciones industriales fuera del MERCOSUR
Los periodos de alza de la tasa de interés con baja en los precios de las materias primas siempre son los que anteceden crisis de balanza de pagos y de endeudamiento externo, por razones evidentes. Solo que esta vez no son los estados los endeudados sino las empresas grandes que resultarán, como es habitual, garantizadas por los estados cuando los pagos no puedan ser cubiertos por ellos. Las grandes empresas nacionales y trasnacionales toman crédito internacional por ser más barato que el crédito en América latina. Al proceso de nacionalización de la deuda se le conoce como la sucretización de la deuda por haber sido Ecuador el primero en hacerlo en 1982, seguido de México y de todos los demás en los años sucesivos.
Lo que estamos viendo podría ser entonces el inicio de la crisis global como tal. Hasta ahora había crisis en los países ricos altamente endeudados y bonanza en el resto del mundo. Ahora los países primario exportadores entran en recesión y los PRAE no salen del sopor de su estancamiento. Los países asiáticos mientras tanto, seguirán creciendo sin lograr compensar la caída de los precios de las materias primas, como en los últimos tres años.
El Financial Times del 8 de diciembre del 2014 se interroga sobre el futuro de Chile que parece estar cambiando de rumbo luego de casi 40 años de liberalismo radical en su versión más cercana al mercado perfecto - ya alejada del monetarismo-. Ninguna economía en América latina, salvo Colombia, ha logrado mantener su ritmo de crecimiento. Al igual que en los años 80 cuando ocurrió lo mismo, cabe preguntarse qué están haciendo de bien que el resto no hizo. De otro lado, las economías que estaban creciendo por el mercado interno como Brasil y Argentina igualmente están resintiendo la baja en sus ingresos exportadores que le ha restado el oxígeno para crecer, aumentando la demanda interna vía salarios o transferencias sociales. Las tasas de inversión se han visto estancadas tanto del sector privado extranjero con nuevas inversiones verdes como las inversiones públicas y las privadas para comprar empresas nacionales en dificultades.
Lo que es distinto esta vez a 1979, su antecedente critico gemelo más inmediato, es que las cuentas de capitales están perfectamente abiertas y que los mercados cambiarios en la era del dinero de crecimiento endógeno son gigantescos para las economías emergentes. Según el Banco de Pagos Internacionales (http://www.economonitor.com/blog/2013/09/bis-daily-fx-turnover-averages-5-3-trillion/) el peso mexicano y el yuan chino están entre las diez monedas más transadas al día, estando el peso mexicano en el rango sobre los 130,000 millones de dólares en pesos transados al día entre los mercados spot, forward, swaps cambiarios y derivados. A diferencia de China, México tiene la quinta economía con menor crecimiento en América tras veinte años de reformas económicas y el tratado de libre comercio con Estados Unidos. Esto hace al peso un commodity particularmente frágil cuyo precio ser mantendrá mientras los operadores cambiarios sigan haciendo negocios. Sin duda una parte de esto proviene del narcotráfico. El problema con esta apertura perfecta es que podría dar lugar a estampidas cambiarias ante cualquier situación incómoda. Se está entrando en un periodo delicado de la economía internacional.
[i]Economista peruano, trabaja en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México. Miembro del SNI/Conacyt. Coordinador del Observatorio Económico de América Latina (OBELA) www.obela.org y presidente de ALAI www.alainet.org
Evasión fiscal en América Latina
- blog de resqueda
- 5699 lecturas
Evasión fiscal en América Latina llega a 340.000 millones de dólares y representa 6,7% del PIB regional
Los principales incumplimientos tributarios se dan en el impuesto sobre la renta.
Las reformas tributarias implementadas en los últimos años se han visto reflejadas en un moderado crecimiento del nivel de la recaudación impositiva de los países latinoamericanos. Sin embargo, en la mayoría de ellos, la carga tributaria aún es baja con respecto a su nivel de desarrollo, y como lo ha mostrado la CEPAL en informes recientes, los sistemas tributarios mantienen un sesgo regresivo, ya que los impuestos directos no generan suficientes ingresos fiscales para causar un impacto importante en la redistribución. Este resultado se debe principalmente al bajo nivel de tasas impositivas efectivas en América Latina, especialmente en el decil de altos ingresos.
Es por ello que la evasión tributaria constituye uno de los principales puntos débiles de las economías de América Latina. La CEPAL estima que en 2015 ascendió a un monto equivalente a 2,4 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) regional en el caso del impuesto al valor agregado (IVA) y 4,3 puntos del PIB en el caso del impuesto sobre la renta, lo que suma 340.000 millones de dólares (6,7% del PIB en total).
Así lo señala el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2016, una de las más importantes publicaciones anuales de la CEPAL, dada a conocer a fines de julio pasado. Según el documento, la evasión del impuesto sobre la renta de las empresas y de las personas llega a más de 60% en algunos países. Por añadidura, se percibe una llamativa dificultad para disminuir estos indicadores en un entorno de menor dinamismo económico y, peor aún, pese al enorme riesgo de sufrir una pérdida sustancial de recursos tributarios potenciales, la información disponible para cuantificar la magnitud del problema se hace insuficiente.
De acuerdo con la CEPAL, para combatir la evasión se requieren cambios administrativos en las estructuras tributarias de los países para mejorar la recaudación y la progresividad, dados los elevados niveles de informalidad, pobreza y desigualdad socioeconómica, la pobre calidad institucional y la escasa conciencia y educación fiscal de los contribuyentes.
La otra evasión: los flujos ilícitos del comercio internacional
La evasión fiscal no solo se limita al ámbito interno. Cuanto mayor es la inserción en la economía mundial, mayor es la posible erosión de la base tributaria. En este sentido, los flujos financieros ilícitos derivados del comercio internacional constituyen también una fuente considerable de pérdidas de recursos tributarios, agrega el informe.
De acuerdo con estimaciones de la CEPAL, estos flujos ilícitos –es decir, salidas de recursos derivados de la manipulación de precios del comercio internacional- representaron el 1,8% del PIB regional (765.000 millones de dólares) en el período acumulado de 2004 a 2013. Dos tercios de esta cifra se deben a la sobrefacturación de las importaciones y un tercio a la subfacturación de las exportaciones.
Según el estudio, la mayoría de los flujos ilícitos surgen de transacciones con Estados Unidos (38% de los flujos acumulados en el período analizado) y China (19%). En términos de productos, las principales pérdidas se registraron en dos sectores: maquinarias eléctricas (incluyendo computadoras) y reactores nucleares, calderas, máquinas, entre otros (incluyendo circuitos integrados).
Dado el actual contexto internacional, para combatir este tipo de evasión es necesario profundizar los mecanismos de cooperación entre países y bloques regionales, para lo cual los organismos multilaterales pueden servir de espacios para alcanzar acuerdos y consensos. Esto sería de gran beneficio para las naciones de América Latina y el Caribe, señala el reporte.
Exitosa colocación de deuda ¿Un “buen arreglo”?
- blog de resqueda
- 4603 lecturas
“Exitosa colocación de deuda”
Hace unas semanas Argentina regresó a los mercados financieros internacionales para realizar una masiva colocación de deuda pública. El equipo económico festejo el fin del default y destacó la colocación de 16.500 millones de dólares a un plazo promedio de 10 años y tasa promedio del 7,2 por ciento anual, como la mayor colocación de la historia a la menor tasa. Los grandes medios resaltaron el fin del aislamiento tras 14 años al margen de los mercados financieros internacionales, y los gurúes de la city predijeron un aluvión de inversiones capaz de erradicar hacia fin de año los síntomas de recesión económica.
Comenzando por las comparaciones históricas, está claro que las emisiones de bonos en el marco del plan Brady, el Megacanje o la reestructuración de 2005 implicaron montos muy superiores que, con excepción del Megacanje, fueron colocados a menores tasas. El hecho de que esta emisión no fuera en el marco de una reestructuración, no lo hace más destacable. Por el contrario, como el mismo equipo económico admitió que no se acordó una reestructuración y se decidió pagar al contado a los buitres y demás holdouts con plata prestada, porque exigían tasas aún mayores a las obtenidas mediante la reciente emisión.
Respecto al costo de fondeo, el 7,2 por ciento promedio anual no toma en cuenta el valor llave de acceso a los mercados de deuda: el pago a los buitres y demás holdouts. Ese valor llave de 9500 millones de dólares, implicó que pese a que se emitió deuda por 16.500 millones, sólo 7000 ingresen a la economía mientras que el resto va directo a la cuenta de los fondos buitres y demás holdouts. De esa manera, se pagará el 7,2 por ciento pero sobre una deuda nominal que más que duplica la plata que ingresa al país, por lo que la tasa real sobre los 7000 que nos quedan es más del doble y a eso hay que sumarle las amortizaciones. Haciendo las cuentas, se tendrá que pagar anualmente 1100 millones de intereses y 950 millones para amortizar el capital del pago a los buitres. Es decir 2150 millones de dólares al año para un ingreso de 7000 millones, que da un costo financiero implícito del 30 por ciento aproximadamente (=2150/7000).
Este elevado valor llave de acceso a los mercados de deuda puede diluirse en términos de tasa de fondeo, a medida que crezca el endeudamiento. La actual emisión incrementó en un 30 por ciento la deuda externa que en números redondos era de 50000 millones de dólares hacia fines del año pasado y que en los pocos meses de gestión Pro ya pasó de algo menos del 10 por ciento del PIB a algo más del 20 por efecto de la devaluación y la toma de deuda. La macroeconomía ortodoxa sostiene que la misma puede alcanzar hasta el 40-60 por ciento del PIB sin que la economía explote. Es decir, unos 70-140 mil millones adicionales, que serán llamados “inversiones” aunque se trate de colocaciones financieras.
El gran dilema argentino en materia de endeudamiento externo ha sido la utilización del crédito para generar bonanzas económicas de corto plazo, sin pensar en la capacidad de repago. Ese “populismo financiero” permite adormecer a la sociedad mientras se implementan políticas estructurales a favor de minorías nacionales e internacionales. Cuando la anestesia de la deuda se agota a fuerza de intereses y amortizaciones que crecen de manera exponencial, la sociedad despierta y encuentra una economía al borde de la cesación de pagos, presa de acreedores externos que la someten a sus mandatos a cambio de refinanciaciones que nunca alcanzan para solucionar la crisis, sino tan sólo para extender en el tiempo su dominancia financiera.
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/48-9306-2016-04-30.html
¿Un “buen arreglo”?
La cancelación de la deuda con los holdouts costó cerca de 7 por ciento en términos de tasa de interés. Esto es presentado como una victoria. Se estaría así frente a un “regreso triunfal” al endeudamiento, algo que nos devolvería la pertenencia al mundo, luego de haber estado “desconectado” desde la suspensión de pagos en 2001. En rigor, no hay tal regreso, porque la Argentina se endeudó en estos años. Así ocurrió por ejemplo con el Gobierno de la CABA en 2010, con YPF más recientemente, y con la Provincia de Buenos Aires en vísperas del acuerdo con los holdouts. El logro estaría en el monto colocado, y sobre todo en el menor costo. La deuda tomada por la Provincia de Buenos Aires pagó un interés 2 puntos mayor. De hecho, no se entiende la urgencia por tomarla, con el acuerdo a la vista y la perspectiva de una reducción de la tasa de interés.
La cuestión acerca de si este arreglo era necesario está abierta a debate. No comparto las posiciones que rechazan cualquier arreglo, o que sostienen que este arreglo es de por sí fuente de calamidades futuras. En definitiva, la operación realizada no representa un monto insostenible de endeudamiento. Se trata de un monto modesto frente a la gran renegociación concretada en 2005 y 2010 y el rescate de una parte del capital adeudado.
Es cierto además que las circunstancias han cambiado. Siete años atrás el superávit externo permitía rescatar títulos y no aceptar las tasas abusivas que emergían de una eventual renovación del endeudamiento; pero éste ya no es más el caso. El déficit en la cuenta energética -producto básicamente del agotamiento de las reservas convencionales de hidrocarburos-, la crisis de Brasil y la brusca reversión de los términos de intercambio han llevado al déficit en la balanza comercial en 2015; esto no ocurría en Argentina desde 1999.
Incrementar los pasivos externos en la coyuntura puede ser una forma de conservar el nivel de actividad económica. Pero no se trata de algo sostenible en un plazo prolongado. La cuenta corriente (transacciones de bienes y servicios, más pago de intereses y utilidades) ha arrojado en 2015 un déficit de 15.935 millones de dólares. Si se tomara deuda para cubrir este quebranto a la tasa del 7 por ciento anual, esto llevaría a una espiral a la larga insostenible. Si se supone, sólo como hipótesis, que las transacciones (comerciales y de servicios) se mantuvieran de aquí en más, el solo efecto del pago de intereses de la deuda necesaria para sostenerlo duplicaría el saldo negativo de la cuenta corriente en 10 años, de mantenerse el costo del 7 por ciento. Y quizá esta hipótesis resulte optimista, cuando “los mercados” perciban que la Argentina está exponiéndose en forma creciente. Es que la tasa de 7 por ciento es en realidad muy elevada; el Tesoro de Estados Unidos, por caso, se endeuda a un costo de 1 por ciento.
La experiencia de los últimos 15 años sugiere que el efecto de la devaluación no será importante; cuando el peso se depreció 200 por ciento en 2002, no se asistió en los años siguientes a un boom exportador, ni tampoco a una fuerte sustitución de importaciones; y por ahora, nada lleva a pensar en algo diferente. Sólo resta esperar que el escenario externo mejore, de la mano de la recuperación de Brasil y de mejores términos de intercambio.
Lo que debería quedar claro es que el proceso en curso puede desembocar en una nueva reestructuración de la deuda, en las actuales condiciones. Si la Argentina no logra salir del déficit en cuenta corriente “por sus propios medios”, esto es, sin recurrir a mayores pasivos externos, este escenario tiene verosimilitud. Sólo una drástica caída de la tasa de interés de la deuda nueva podría dar más margen.
Pero nadie debería sorprenderse si esto ocurre, empezando por los propios tomadores de la deuda argentina: una tasa elevada de interés indica una expectativa mayor de default. Tiene además la extraña virtud de contribuir a este default; pero así son las reglas de las finanzas. Como escribió Michel Mussa, funcionario del Fondo Monetario Internacional, al tratar el caso argentino “como ocurre con todos los inversores que toman riesgos, sea donde fuere, cuando las cosas salen particularmente mal, éstos (incluyendo los tenedores de bonos y otros garantizados por obligaciones contractuales) asumen sus pérdidas”.
* Cespa-FCE-UBA.
Fed up with market policies in Latin America?
- blog de anegrete
- 4355 lecturas
Throughout the world, the effects of neoliberal policies have exhausted society. As recent demonstrations have shown, societies are tired of sustaining the costs of privatization of public services, flexibilisation of labour legislation, financing of savings and pensions, concentration of wealth, and the pre-eminence of private capital in the allocation of resources. Private interests appropriated economic management and public policy and, with this, took political exercise away from society.
The neoliberal structural reforms correspond to the "Washington Consensus", dictated by the International Monetary Fund, the World Bank and the Treasury of the United States. Its policies entered Latin America through coups d'état in Chile in 1973, Argentina in 1976, Uruguay in 1973 and Peru in 1992 and through the conditioning of international financial institutions. It is necessary to add Bolivia, in 1985, under the government of Victor Paz Estenssoro; Mexico, in 1888, with Salinas de Gortari; Brazil, in 1990, with Fernando Collor de Mello and Fernando Henrique Cardoso later. Finally, between 2001 and 2006 with the defenceless governments of Gustavo Noboa (2000-2003) and Lucio Gutiérrez (2003-2005) that ended in the Citizens' Revolution and Rafael Correa and the truncated process. Except in Cuba, Venezuela and Bolivia, since the end of the 1980s, economic policy in Latin America has been based on the market; that is, the principle of non-interventionism in the economy and the logic of fiscal surpluses.
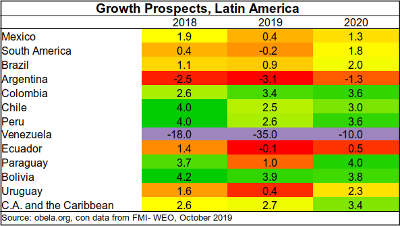
The economic balances are ambiguous, with successive financial crises, high concentration of income and social exclusion at the same time as declining primary export growth, decade by decade since 1990. However, social balances are even worse in terms of privatization of public goods such as education, health, and the deterioration of salaries, the quality of employment and pensions. The October protests in Ecuador, Chile, Haiti and Argentina express a general feeling of fed up with the economic policy model.
In Ecuador, mobilizations followed President Lenin Moreno's announcement of a new Austerity Plan that included a reduction in government spending, a withdrawal of fuel subsidies and a 25% increase in the price of gasoline. Escalating indigenous and urban protests forced the government to leave the capital, Quito, and move to Guayaquil. After twelve days of protests, eight dead and more than 1,300 injured, Moreno's government withdrew its Plan and repealed Decree 883, reversing the increase in fuel prices. It is clear that the return to normality is brief and that the pressure from the IMF to reduce its fiscal deficit will hardly stop there and, therefore, neither will Ecuadorian discontent.
In Chile, demonstrations began with the announcement of a 3% fare increase of the Santiago City subway (from 800 to 830 pesos-from US$1,091 to US$1,132-) in early October 2019. After the first six days of protest and four nights of curfew, President Piñera apologized for the lack of "vision in recognizing the situation in all its magnitude" and announced the cancellation of the subway fare increase and a package of measures for other basic (private) services such as education and health. But the discontent goes even further, as it drags the damages of the 46 years since the 1973 coup and the 29 years of democracy that neither repaired the truth of the crimes of the military regime, and its punished them, nor reversed the constitution written in 1980 by the military government and kept it under the agreement with the parties in the return to democracy. Two weeks after mobilizations, at the time of writing, with at least 20 dead, more than 3,000 detained and countless wounded, and destruction of infrastructure for around 1 billion dollars, President Piñera announced the dismissal of his Cabinet and suspended the APEC and COP 25 conferences that were to take place in Santiago and accepted his political defeat. However, it seems that Chilean society recognizes that it must change its economic regime and even its political regime, agree to a new constitution and Piñera ousted.
Meanwhile, elections were held in Argentina and Uruguay this past October 27. Argentine society expressed its weariness with structural reforms, IMF interventionism and, in general, market policies. The Peronist Alberto Fernandez, seconded by Cristina Fernandez as vice president, was elected without the need for a second round. With this, Argentina seeks to retake the progressive route inaugurated in 2003 with Néstor Kirchner and abandon IMF policies.
In Uruguay in the first round of the presidential vote, after 15 years of progressive economic policies, the Frente Amplio candidates obtained 39.17% of the vote, without the absolute majority to govern in the first round, and the National Party, 28.59%. They are going to a second round where Lacalle, of the National Party (Blanco), son of former President of the Republic Luis Alberto Lacalle, may win. The latter, with Bolsonaro's help, seems to be part of the support to the Uruguayan right. In countertrend, it seems feasible that he beats the Frente Amplio, and reinforces free market policies in the region.
Download
Finance Covid-19 Relief and Recovery, Not Debt Buybacks
- blog de cdeleon
- 2478 lecturas
SYDNEY and KUALA LUMPUR, Oct 27 2020 (IPS) - In July, the UN Secretary-General warned that a “series of countries in insolvency might trigger a global depression”. Earlier, the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) and the International Monetary Fund (IMF) had called for a US$2.5 trillion coronavirus crisis package for developing countries.
Debt distraction
In the face of the world’s worst economic contraction since the Great Depression, a sense of urgency has now spread to most national capitals and the Washington-based Bretton Woods institutions. Unless urgently addressed, the massive economic contractions due to the COVID-19 pandemic and policy responses to contain contagion threaten to become depressions.
Nevertheless, many long preoccupied with developing countries’ debt burdens and excessive debt insist on using scarce fiscal resources, including donor assistance, to reduce government debt, instead of strengthening fiscal measures for adequate and appropriate relief and recovery measures.
Most debt restructuring measures do not address countries’ currently more urgent need to finance adequate and appropriate relief and recovery packages. In the new circumstances, the debt preoccupation, perhaps appropriate previously, has become a problematic distraction, diminishing the ‘fiscal space’ for addressing contagion and its consequences.
Buybacks no solution
One problematic debt distraction is the renewed call for debt buybacks from private creditors, through an IMF-managed Brady Plan-like multilateral bond buyback facility funded by a global consortium of countries. The historical evidence is clear that bond buybacks are no panacea and neither an equitable nor efficient way to reduce sovereign debt.
The contemporary situation is quite different from the one three decades ago when US Treasury Secretary Brady’s plan successfully cut losses for the US commercial banks responsible for most debt to Latin American and other developing country governments. Hence, prospects for a comprehensive arrangement involving all creditors are far more remote now. Unsurprisingly, debt buybacks have been rare since the mid-1990s.
Furthermore, private bond markets have changed significantly from what they were during the Brady era when there was last a comparable effort involving many debtor countries. Importantly, the new creditors largely consist of pension and mutual funds, insurance companies, investment firms and sophisticated individual investors. Also, today’s creditors have less incentive to participate in sovereign debt restructurings.
Many of today’s creditors are now represented by powerful lobbies, most significantly, the International Institute of Finance (IIF). Unlike before, when their efforts focused on OECD developed economies, the IIF now actively works directly with developing country finance ministers and central bank governors.
Voluntary scheme problematic
But the debt buyback proposal, to be underwritten by a multilateral donor consortium, can inadvertently encourage hard bargaining by powerful creditors who know that money is available, while retaining the option of threatening litigation. Hence, resulting buybacks are likely to cost more. The evidence shows that a country’s secondary market debt price is higher when it has a buyback programme than otherwise.
Such an approach can also encourage trading in risky sovereign bonds promising higher returns, inadvertently sowing the seeds for another debt crisis. Private investment funds are more likely to buy such bonds if there is a higher likelihood of selling them off, while still making money from the high interest rates, even when the bonds are sold at large discounts.
The proposal’s voluntary feature also creates incentives for creditors to ‘free-ride’ by ‘holding-out’, thus undermining the likelihood of success. If the scheme is expected to effectively restore creditworthiness, then each existing creditor would hold on to the original claims, expecting market value to rise as new creditors provide relief.
Maintaining a good credit rating undoubtedly enables access to international funds at relatively lower interest rates. But low-income countries typically have poor access to international capital markets, and only get access by paying high risk premia, due to poor credit ratings.
Compared to near zero interest rates in major OECD economies, African governments pay 5~16% on 10-year bonds, while Kenya, Zambia and others pay more. Borrowing costs for developing countries issuing Eurobonds more than doubled due to high interest rates.
Also, many, if not most contemporary creditors are not primarily involved in lending money. They are therefore unlikely to respond to government requests for new loans needed to grow out of a debt crisis.
New obstacles include the greater variety of powerful creditors, the unintended incentives for free-riding inherent in voluntary debt reduction, problematic precedents as well as perverse incentives for both governments and bondholders. Perhaps most importantly, debt reduction by purely ‘voluntary’ means — like buybacks, exit bonds, and debt-equity swaps – is unlikely to be adequate to the enormity of the problem.
Successful buybacks?
Only banks definitely gained from the Brady deals. Benefits were unclear for most debtors other than Mexico and Argentina, and particularly ineffective for Uruguay and the Philippines, where gains were paltry, if not negative.
Positive effects for economic growth were very small, as most buybacks failed to improve either market confidence in or the creditworthiness of debtor countries. Hence, even if private creditors participate, there is no guarantee that debtor countries will benefit significantly at the end of the long and complicated processes envisaged.
The 2012 Greek bond buybacks, backed by the European Commission, the European Central Bank and the IMF ‘troika’, effectively bailed out the mostly French and German banks owed money by Greece. Celebrated as a success, it neither restored Greece’s growth nor reduced its debt burden.
While bond buybacks can always be a debt restructuring option for consideration, Ecuador’s in 2008-2009 are probably the only one regarded as favourable to the debtor country. Wall Street observers suggest that Argentina’s recent initiative may also have a positive outcome.
Also, after successfully restructuring its commercial debt, the country is now better able to negotiate with its official creditors, particularly the IMF. These ‘successes’ have been exceptional, led by the countries themselves and ultimately settled on their terms, taking advantage of opportunities presented by global crises for comprehensive national debt restructuring.
Importantly, neither creditor consortia nor multilateral financial institutions were involved in coordinating or underwriting both restructurings, and hence could not impose onerous policy conditionalities. Thus, when able to take advantage of favourable conditions for negotiating strategic buybacks, debtor countries may be better able to benefit from them.
Urgent financing needed
Despite her earlier reputation as a ‘debt hawk’, new World Bank Chief Economist Carmen Reinhart recognizes the gravity of the situation and recently advised countries to borrow more: “First fight the war, then figure out how to pay for it.” Hence, in these COVID-19 times, donor money would be better utilized to finance relief and recovery, rather than debt buybacks.
Multilateral development finance institutions should resume their traditional role of mobilizing funds at minimal cost to finance development, or currently, relief and recovery, by efficiently intermediating on behalf of developing countries. They can borrow at the best available market rates to lend to developing countries which, otherwise, would have to borrow on their own at more onerous rates.
Financial Reform Newsletter: When Fed Vice Chair Stanley Fischer Warns of Disaster & More
- blog de msanchez
- 3516 lecturas
When Fed Vice Chair Stanley Fischer’s Hair is on Fire, People Really Should Pay Attention: Rolling Back Financial Protection Rules are “Extremely Dangerous and Extremely Short Sighted”
Some people are prone to exaggeration or overstatement. Fed Vice Chair Stanley Fischer is not one of those people. He is the opposite. He is an urbane master of understatement, speaking in soft, measured tones, sometimes barely audible. He was described by the Financial Times in a lengthy interview over the weekend as “self-effacing,” “courtly, quietly spoken and unobtrusive.” He is, however, a giant voice in finance and financial regulation and he had a huge warning about the deregulatory zeal pervading Washington DC today:
“It took almost 80 years after 1930 to have another financial crash that could have been of that magnitude. And now, after 10 years, everybody wants to go back to the status quo before the great financial crisis. I find that really extremely dangerous and extremely short sighted. …[T]he pressure I fear is coming to ease up on the large banks strikes me as very, very dangerous.”
The FT reported that he “criticized calls to easy up on stress testing, saying pressure to loosen standards on big banks was ‘very, very dangerous.’ He argued that the US had yet to deal with the so-called shadow banking system, which operates outside mainstream lenders, calling this a ‘terrible mistake’”:
“I am worried that the US political system may be taking us in a direction that is very dangerous…. One can understand the political dynamics of this thing, but one cannot understand why grown, intelligent people reach the conclusion that [you should] get rid of all the things that you have put in place in the last 10 years.”
He called this “mindboggling” -- we call it “mindless!” The industry’s self-serving and bonus-driven cries for deregulation are as understandable today as they were in when Upton Sinclair memorably observed that:
“it is difficult to get a man to understand something when his salary depends on his not understanding it.”
That also explains the industry’s many purchased allies in elected office, lobbyists, lawyers, PR spinners, academics and so many others. But all the other “grown, intelligent people” should know better and should stand up to those letting their salaried-interests trump what is best for the country and the American people.
If anyone said we should take down half the protections we put up around New Orleans after Hurricane Katrina in 2005 because ten years have passed and there hasn’t been another catastrophic hurricane, we would all correctly laugh at the idiocy of that notion. Yet, the equivalent of that in financial reform is the prevailing ideology in the Trump White House, administration and much of Washington (egged on by Wall Street and its minions).
We haven’t always agreed with the Vice Chair on policy, but he’s dead right here and, if the Trump administration, his regulators and the Republicans in Congress do just half of what they say they are thinking of doing, then history is going to judge them very harshly.
Don't Gut a Key Financial Protection Rule: Banks Should be Banned from Gambling with Taxpayer Money
One of the industry's biggest financial protection rule targets is the Volcker Rule which bans banks from engaging in proprietary trading, which is trading for their own benefit. This rule is detested by the biggest banks because "prop trading" has a very low cost to them, but results in huge bucks for their bonus pool.
But the big, taxpayer-backed and taxpayer bailed-out banks on Wall Street can't say "get rid of the Volcker Rule because we want to gamble because we are addicted to huge bonuses," so they say the rule interferes with "market making" and limits "liquidity" which is bad. Far too many elected officials, regulators and policy makers who should know better have been have been willing to uncritically accept these self-serving claims.
Tellingly, the industry has provided no evidence that their claims are true or have any basis at all. Given they uniquely have the data about trading and have a unique incentive to provide it if it proves their otherwise unsupported claims, it is all the more telling they have not provided the evidence. We have argued for years that if the industry fails to provide such data at a granular level of product, market and context for independent analysis and confirmation, then their claims should be accorded no weight at all.
Importantly, others have looked at these claims and found no evidence to support them. First, the Treasury Department report issued last year found no evidence to support such claims in the Treasury market and, last week, the SEC staff released an exhaustive 300-page report that "includes a comprehensive assessment of a large body of recent research in addition to original analysis performed by [SEC] staff." It demolishes the industry claims that financial protection rules generally or the Volcker Rule in particular have harmed capital formation or liquidity at all. (See the main findings here.)
Sure, one preliminary study did find some evidence that the cost of trading a particular type of bond (distressed corporate bonds) at a particular point in time appear to be higher. But, as Francine McKenna in MarketWatch detailed, Stanley Fischer pointed out why that study was limited and of limited use. Moreover, as Fischer pointed out, "regulatory changes, even those that may have reduced market liquidity, likely have enhanced financial stability on balance. Overall, liquidity is adequate by most measures, in most markets, and most of the time."
None of that is to suggest that the Volcker Rule is perfect. No rule is and it probably could use some tweaking regarding genuine community banks and banks that don't have prop trading operations or capacity. But it would be a huge disservice to the American people to let the biggest taxpayer backed banks back into the gambling business when the banks get the bonuses and the taxpayers get the bills.
Short and to the Point: “Fiduciary Duty Rule Critics Cry Wolf”
Like the complaints about the Volcker Rule, the industry’s complaints about the Department of Labor’s “clients’ best interests first” fiduciary duty rule are baseless and self-interested. In this case, they are no more than attempts to protect a business model based on an indefensible conflict of interest, as exposed by Nir Kaissar in his Bloomberg View column:
“The rule has exposed an intolerable conflict of interest: brokers are paid by the mutual funds they recommend to clients. For many investors, that neatly explains why they’ve been sold high-priced actively managed funds that routinely fail to keep up with the market.”
Mr. Kaissar then takes on the industry’s arguments one-by-one, showing them to be meritless. First, eliminating commissions will cause clients to pay more because fee based accounts cost more! No, because commission based accounts are not prohibited, but they must adhere to the best interest fiduciary standard. And, no, while fees might go up, all investors are going to save likely substantially as the fiduciary duty standard will likely result in the sale of lower cost, better performing products. Moreover, it’s not even clear that fees will go up as businesses compete against each other for clients. Second, retirement savers will have fewer choices! No, not of products that are in their best interests. Sure, maybe they won’t be steered into high priced, poorly performing products so their brokers can pocket commissions and prizes, but is that really a loss of choice for retirement savers that anyone should care about?
Third, the rule is complex and costly! Consumer Federation of America’s star director of investor protection Barbara Roper is quoted killing this argument: “compliance with the fiduciary rule is hard because the conflicts are so pervasive and reining them in is a big job, not because the rule itself is so complex.” In fact, as the conflicts are rooted out, overcome and “reined” in as the rule is implemented and enforced, the modest, unavoidable cost, complexity and burden of the rule will likely diminish substantially.
That’s not too much of a price to pay so that when people hand over their hard-earned money, their advisors must put their clients’ interests first, not their own. That makes the industry mad, but it is going to save tens of millions of retirement savers tens of billions of dollars every year.
SEC Abuses Its Authority When It Allows Lawbreakers Special Privileges by Granting Statutory Disqualifications Waivers
To protect investors, deter misconduct, reduce recidivism, promote market integrity, and remove bad actors from the markets Congress determined that there are certain illegal and fraudulent acts that warrant automatic disqualification from certain regulatory privileges that otherwise would be available to law-abiding market participants. The SEC has discretionary authority to waive these statutory disqualifications, if it can show that it is for good cause and in the public interest. However, in recent years the SEC has abused this discretionary authority, and has permitted egregious law-breaking firms to continue enjoying certain regulatory privileges, despite their rap sheet. The time has come for the SEC to respect Congress's will and disqualify and bar felons and other bad-actors, so investors are better protected and market integrity is strengthened. For more, including ways Congress and the SEC can fix this problem, see the latest in Better Markets blog.
Financialization Increases Inequality
- blog de anegrete
- 3079 lecturas
KUALA LUMPUR and PENANG, Feb 4 2020 (IPS) - Financialization has worsened inequality through various channels, including macroeconomic policies. For example, quantitative easing and low, if not negative interest rates have fuelled credit and asset price bubbles, while fiscal spending cuts have adversely affected those depending on government assistance.
Unequal gains
Inequalities have increased due to financialization. The rich benefit from more rentier options and government efforts to protect the value of financial assets. The main gains of financialization tend to go to those who most successfully speculate at low cost, and to the asset management and investment firms involved.
Financial globalization has been accompanied by increased income inequality and broad stagnation in real incomes of wage earners in OECD countries. These developments starkly contrast with the 1990s’ promises of ‘citizens as investors’ and agents for ‘democratizing finance’.
Financialization in high-income countries has transformed everyday life with more and more financial products (home mortgages, private health insurance, pensions, stocks, and other securities) needed to deal with future uncertainties no longer mitigated by the welfare state.
Financial globalization affects lives and livelihoods in developing countries somewhat differently. Financialization is less pronounced in the South than in the North as fewer people have access to the formal financial system. Middle class families seek asset-based welfare — via mortgage housing, insurance and pension funds — while financial inclusion may reach others.
Financialization enriches
As yields on long term securities plunge and asset prices surge, very low interest rates encourage companies, private equity, hedge funds and the rich to borrow even more to invest in financial assets, sending prices even higher.
Finance also increases inequality through greater wealth concentration thanks to exclusive wealth management services for rich clients who get favoured access to specialized services and structured, high yield products.
Corporations and wealthy individuals use the best available professional services for tax avoidance and evasion, often facilitated by banking secrecy.
Private banking employs top fund managers to manage the wealth of rich clients, offering double digit returns while ordinary depositors have to accept modest interest rates on their deposits.
Rising debt and equity transactions have generated lucrative fees for bankers, traders, fund managers and private equity investors, mainly benefiting market players with means.
With finance capturing more profits than manufacturing, unlike before, those working for finance now secure much higher incomes compared to others. ‘Excessive’ financial sector salaries took off in the 1980s, reaching 40% just prior to the 2008 Global Financial Crisis, with ‘rents’ accounting for 30-50% of this ‘excess’.
The protracted decline of real wages in the US and the UK has been enabled by new rules and laws favouring wealth owners over labour incomes. In the US, capital gains can be taxed a maximum of 20%, while the highest marginal tax rate for wages is 37%.
Financial inclusion
By contrast, the poor have less, but also costlier access to finance, and contribute more to financial gains for others, e.g., through subprime mortgages, or unsecured personal loans.
Stagnant or declining wages have imposed greater indebtedness on the poor, with finance reaping lucrative profits from such lending to households. Between 1960 and 2007, US household debt rose from 41% to 100% of annual GDP.
But the celebratory discourse of ‘financial inclusion’ presumes that everyone successfully manages their involvement in increasingly complex financial markets, and that light regulatory touches and ‘financial literacy’ effectively deter predatory financial practices.
With real wages for many not rising for decades, increased financial inclusion has meant greater indebtedness for many of them.
Some national financial authorities have tried to make financialization more inclusive through initiatives to reach the ‘unbanked’, e.g., via micro-finance schemes and ‘agent banking’, with technological innovation and FinTech showing potential in this regard.
Such technological innovations in finance have had mixed distributional consequences. Higher computing capacity has enabled financial innovations that enrich investors, with economies of scale, at the expense of the less tech savvy and less well informed. But innovations can also serve those with less means.
Vicious cycle
If inequality contributed to the 2008 Global Financial Crisis, ‘unconventional’ monetary policy responses to the crisis, especially quantitative easing (QE), have also exacerbated inequality as QE works by raising financial asset prices.
With the earliest hints of recovery after 2008 and the bailouts, the ‘masters of the universe’ who had been pleading for them, claiming they were ‘too big to fail’, changed their tune, condemning fiscal efforts as irresponsible.
Financial crises thus offer opportunities for those with power and influence to secure reforms to their advantage. This also happened following the 1997-1998 Asian financial crises, after a decade of financial liberalization following military rule in South Korea.
The International Monetary Fund (IMF) provided emergency credit, requiring major structural changes, including greater ‘labour market flexibility’, reducing workers’ bargaining power and reversing the rising wage shares and low inequality of growth before 1998.
Financiamiento para el desarrollo en la era de la pandemia de COVID-19 y después
- blog de cdeleon
- 2907 lecturas
En 2020, América Latina y el Caribe se enfrentó a la peor crisis de la que se tenga constancia y a la mayor contracción económica del mundo en desarrollo (el PIB y la inversión se redujeron un 7,7% y un 20%, respectivamente). Los datos disponibles también muestran que la caída de la inversión respecto de la del PIB fue mayor en América Latina y el Caribe que en otras regiones en desarrollo.
La pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha profundizado las brechas estructurales e institucionales de América Latina y el Caribe. La crisis ha afectado gravemente las estructuras productivas y el mercado laboral: más de 2,7 millones de empresas han cerrado y el número de personas desempleadas ha aumentado hasta situarse en 44,1 millones.
La cantidad considerable de empresas que han cerrado y de empleos que se han perdido, sumada al hecho de que los segmentos más vulnerables de la población se han llevado la peor parte de la crisis, ha llevado a que el número de personas en situación de pobreza pasara de 185,5 a 209 millones (del 30,3% al 33,7% de la población total). Por otra parte, el número de personas en situación de pobreza extrema aumentará hasta alcanzar los 78 millones: 8 millones más que antes. Además, la fuerte contracción de la inversión limitará la acumulación futura de capital, así como la capacidad de las economías de la región para generar crecimiento y empleo. Es probable que el desarrollo económico y social de la región sufra un retroceso de al menos un decenio. Hacia finales de 2020, el PIB per cápita era igual al de 2010.
DESCARGA AQUÍ

Foro de la Financiación de las Naciones Unidas : Un amargo despertar después de la fiesta del multilateralismo de 2015
- blog de jaluna
- 5844 lecturas
2015 was an eventful year for everyone who cares about sustainable development. Three large conferences (financing for development, Agenda 2030 for Sustainable Development, and the Paris Climate agreement) unveiled, together, an ambitious agenda of multilateral efforts to eradicate poverty while preserving and nurturing our planet.
But those observing the first event to follow up on such lofty and ambitious commitments were suddenly awakened to the bitter reality of transitioning from paper to the realities of implementation.
The first official event as part of the newly-adopted format for follow up in the Financing for Development process, the ECOSOC Financing for Development Forum (“the Forum”), was held last April 18 through 20. The Forum was mandated by the Third Financing for Development (FFD) Conference, held in Addis Ababa (Ethiopia) last July, and which passed the Addis Ababa Action Agenda (AAAA).
After more than 12 years of a follow-up to FFD that proved very ineffective, its reinvigoration represented the primary concession made to developing countries in a package that otherwise had plenty of setbacks for them compared to the previous FFD outcomes (Monterrey in 2002 and Doha in 2008).
In spite of this, right from the start it became clear that developed countries were not ready to smooth the path for the Forum.
Because a General Assembly resolution that in the Fall of 2015 should have set some key parameters for the FFD Forum failed to do so, protracted negotiations over the Forum’s modalities had to take place earlier this year, eating into valuable time for negotiating an Outcome. At the modalities debate, developed and developing countries clashed over the length of the Forum, a conflict foretold in the Addis Ababa Action Agenda where the compromise was to hold the Forum for “up to five days.” In the end, the decision was to have it last only three days.
As civil society stated in a letter to the President of ECOSOC, this did not allow sufficient time to complete the tasks of the Forum that include “consideration of an expanded Financing for Development agenda [and] the additional consideration of the interlinkages between Financing for Development and the Agenda 2030.” In the same letter, the civil society organizations called for setting aside two additional days of ECOSOC schedule in the Fall to complete the task.
Another difficulty was in the timing and disagreements surrounding the Inter-Agency Task Force report’s methodology and role. The Inter-Agency Task Force comprises the major institutions involved in the FFD process (e.g. World Bank, IMF, UNCTAD and others) and has the mandate to “report annually on progress in implementing the Financing for Development outcomes and the means of implementation of the post-2015 development agenda and to advise the intergovernmental follow-up thereto on progress, implementation gaps and recommendation for corrective action.” But, upon developed countries’ insistence that it was too early to assess progress on implementation – conveniently forgetting that the FFD process started in 2002 -- the first report limited itself to lay out the methodology for monitoring implementation in the future. Even as it did this, it narrowed down its framework to the Addis Ababa Action Agenda, neglecting the previous FFD outcomes that the Addis Ababa Outcome actually reaffirmed. Civil society organizations called for avenues to engage in the preparation of future reports, and adequate space for the Forum to interrogate its methodology.
Moreover, developed countries claimed that the negotiations could not start until the report was produced. In the process, valuable negotiating time was lost. This is in spite of the fact that the monitoring function of the Forum –which the Inter-Agency Task Force could potentially serve well—is different from its actual “follow up” function, which is about policy and normative development of commitments undertaken in the FFD outcomes. In fact, it is on the latter that the greatest potential of FFD as a forum for consensus-building and advancing policy proposals lies. Civil society expressed hopes for the specification of focus issues to be developed “one to three years in advance of its consideration in the Forum so that adequate preparatory consideration may be undertaken in relevant international institutions and multi-stakeholder consultations.”
But developed countries reserved their most intransigent attitude for the negotiations on the Outcome. At a press conference the opening day of the Forum, assessing the draft Outcome Document (“the draft”) available at that moment, civil society organizations deplored the asynchrony between the negotiations and the global economic context in which they were taking place:
· Three weeks before the Forum the “Panama papers” scandal had unleashed public anger over the extent to which they showed wealthy and powerful individuals and companies evading taxes, with some experts commenting that was likely just the tip of the iceberg. Yet the draft treated the revenue losses due to illicit financial flows as a domestic phenomenon to be addressed with merely domestic measures.
· The weekend before the Forum, the World Bank and International Monetary Fund held their Spring meetings where discussions were dominated by the failure of the world economy to surmount stubbornly low growth and weak trade and demand, amidst the risks that low commodity prices, fluctuating exchange rates and tightening financial conditions posed for developing countries. Yet, the draft failed to use the gigantic opportunity of the Forum to discuss a fresh approach to reforms needed in the international monetary and financial system. The recently passed reform of voting at the IMF was welcomed as if representing compliance with the FFD outcomes call to broaden the participation of developing countries in economic decision-making.
· The week of the Forum Argentina was going to financial markets to raise near USD 15 billion in debt at relatively high interest rates. Of the new debt – contracted at a tremendous social cost for the population going through job cuts and tariff hikes-- two thirds were expected to be immediately used to pay holdout (“vulture funds”) creditors that chose to stay out of a restructuring that 93 per cent of creditors had accepted. Yet the draft did not make any concrete reference to the need to improve sovereign debt restructuring processes that the FFD outcomes called for.
· The migration crisis had exposed donor countries’ diversion of Overseas Development Assistance (ODA) flows. Yet, the draft refused to chart any path forward for addressing issues on the definition of ODA.
More oddly, for a document which task was to “assess progress, identify obstacles and challenges . . . promote the sharing of lessons learned from experiences . . . address new and emerging topics of relevance,” the document failed to mention anything that could remotely resemble a negative assessment of progress.
Eventually, it became clear that the only way to overcome the standoff and have an Outcome, at all, would be to clean it from anything substantive. A welcoming to the Inter-Agency Task Force and its proposed methodology for coming years was about as close as it got to substance.
In a statement at the closing session, civil society expressed collectively its vision for the FFD follow-up:
“The FfD process is supposed to play a pivotal role in advancing socio-economic transformation of developing countries, democratizing global economic governance, and advancing systemic reforms of global economic frameworks in order to realign them with the imperatives of human rights and sustainable development. The FfD process is supposed to unlock the means of implementation to realize the aspirations expressed in the 2030 Agenda for Sustainable Development.”
Last year, fortifying the universal financing track at the UN was inextricable part of a grand bargain to ensure agreement on a universal sustainable development agenda. Thinking that such bargain does not need to be renewed every year, with a parallel show of commitment on both pieces of it, may prove a dramatic miscalculation. The important question is, with our (only) planet this time being at stake: is anyone making it?
GAS: THE FLAME THAT BURNS THE WORLD
- blog de bacosta
- 2252 lecturas
Natural gas is a fossil energy seen as an alternative by the EU because it does not pollute as much as coal or oil and has become one of the most coveted energy sources. This shift has led to a transformation of the international market structure, the geopolitical implications of which alter the balance of power between producer and consumer countries. The matter will be reviewed in this article.
The world's foremost natural gas producers are Russia, Iran, Qatar, the United States and Canada, accounting for over half of global production. The main buyers are China, the United States, the European Union, Japan and India, which account for more than three-quarters of world consumption.
The most crucial gas contracts and futures are traded on the TTF (Title Transfer Facility) in Rotterdam, the JKM (Japan Korea Marker) in Japan and Korea, and the Henry Hub in the United States. Since Russia's special military operation in Ukraine, these markets have seen the effect of the geopolitics surrounding gas.
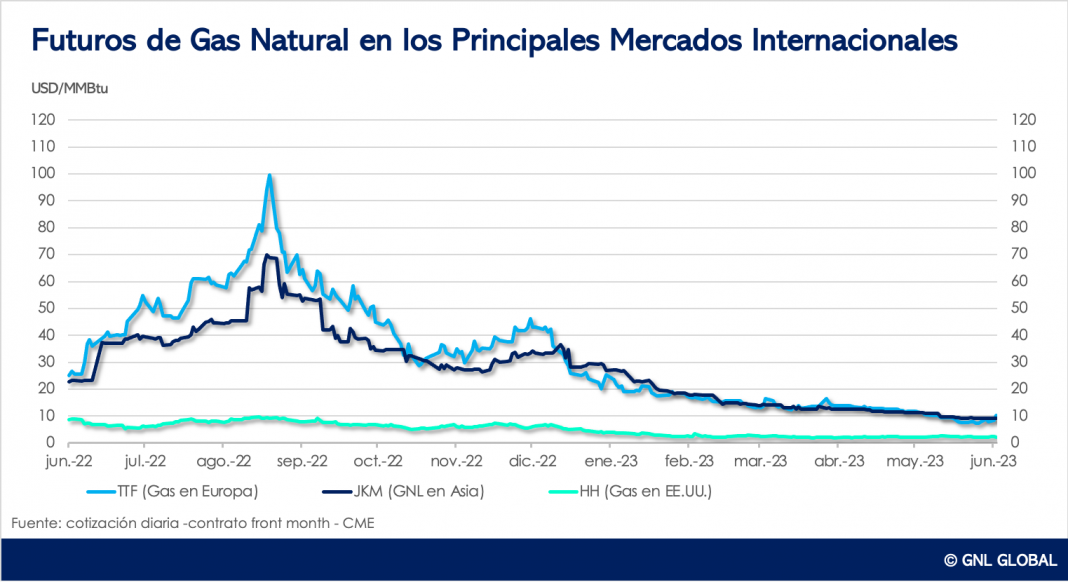
The European Union imports 80% of the gas it consumes at a price ranging from €13/MMBtu (26.08.2019) to a maximum of €300/MMBtu (26.08.2022). Korea and Japan have seen a similar effect. In the same period, in the USA, gas prices moved from $2.9 (€3.25) to $5.7 (€5.87).
Russia was the main supplier of natural gas to Europe, and Western sanctions led to the interruption of exports, which led to a sudden price increase (from March 2022). Since then, Europe has been buying more gas from the US. In October 2023, it was the largest buyer of US LNG, with an 8% increase, translating into 60% of all gas exports to Europe. Asian customers accounted for 20% of exports, up from 30% in September, and Latin America bought 5%. The EIA (full name for the US) estimates that US LNG Exports will increase by 152% between 2022 and 2050.
Faced with the sanctions imposed by the West, Russia has deepened its gas market with China and India, two of the largest gas consumers. The preferential treatment that Russia has offered them in terms of supply and price allows it to maintain stable local energy markets. Furthermore, transactions are paid for in national currency, without the intervention of the dollar or Swift.
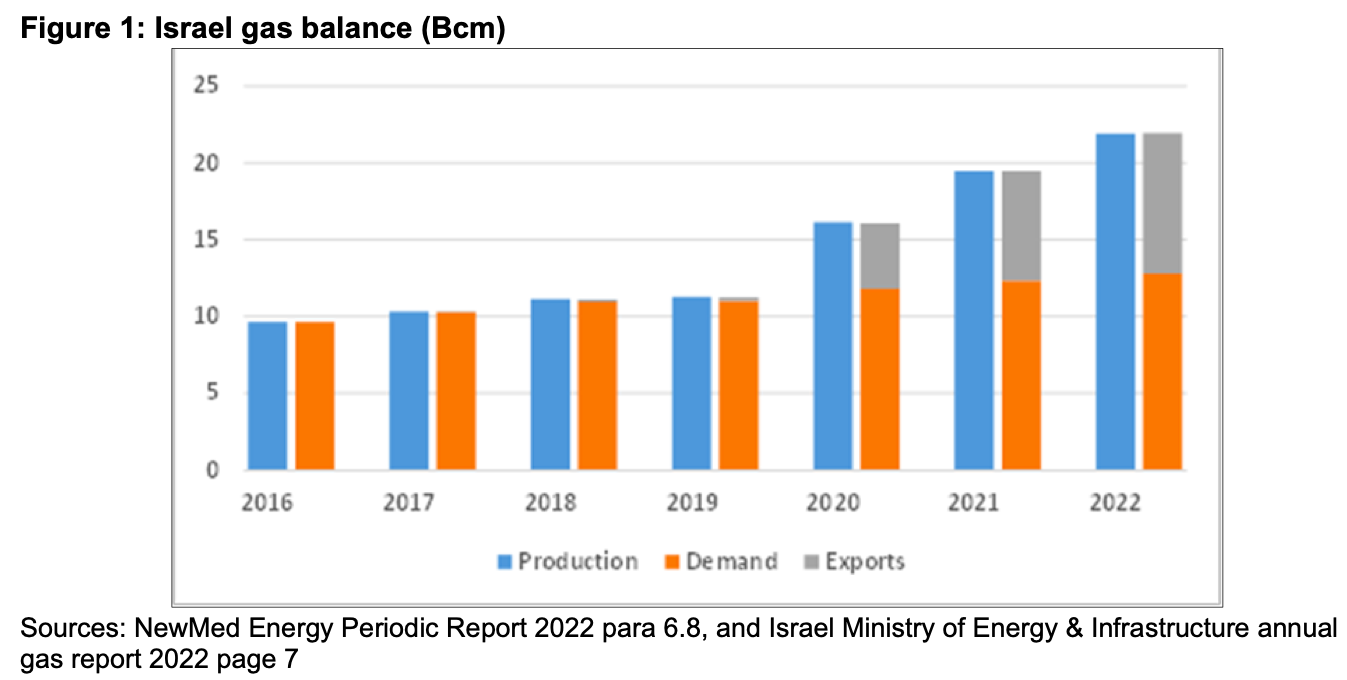
In the race to replace Russia as the leading supplier, Israel, which five years ago was barely self-sufficient, now seeks to become a hub for energy supplies to Europe. Israel has a newly developed gas infrastructure, with a pipeline connecting its gas reserves to the Mediterranean coast. It is also building an LNG regasification terminal, allowing it to import gas from other countries (Qatar) and serve as an export platform to the EU.
Natural gas will be an essential energy source for years to come, and for Europe, it is crucial, which explains its lack of reaction to the war in Palestine. Natural gas-producing countries want to increase their market share, while natural gas-consuming countries are looking to diversify their sources of supply. With Russia sanctioned and Europe footing the bill, the biggest winners from the Special Military Operation in Ukraine are the US and Israel. And in the Palestinian conflict, if Israel controls the territory, it will be the outright winner.
Geo-economics. Seven Challenges to Globalization.
- blog de dsegovia
- 6616 lecturas
Ante un entorno de bajo crecimiento económico mundial los diagnósticos que apunten a futuras soluciones son bienvenidos. El más reciente informe del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) deja en claro los principales desafíos para la globalización, eje rector del capitalismo contemporáneo:
1. Guerra económica: la imposibilidad de iniciar conflictos armados obliga a implementar tácticas económicas ofensivas (sanciones comerciales, guerras cambiarias y manipulaciones de precios).
2. Geopolitización de las negociaciones comerciales: China con el Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP, en inglés), Rusia con la Comunidad Económica Euroasiática (EEU, en inglés) y México, Colombia, Chile y Perú con la Alianza del Pacífico.
3. Nuevo capitalismo de Estado: el papel protagónico del Estado ha vuelto como respuesta a la Gran Recesión. Prueba de ello son las cada vez mayores atribuciones del Banco Central y las nuevas normatividades en diversidad de industrias que apremian el interés nacional vía participación única del sector público.
4. Competencia por los mercados foráneos en vez de materias primas: tal fenómeno se debe al abaratamiento de los commodities y a la ampliación de la demanda efectiva en las economías en desarrollo.
5. Supervivencia del centro a costa de la periferia: se cree que la actual tendencia al individualismo o dualismo comercial apunta a una globalización más organizada que, a último término, desemboca en un marco legal universal en materia de comercio, inversión y seguridad. Sin embargo, la evidencia de Rusia con Ucrania, Alemania con los países europeos en crisis y China con sus vecinos territoriales, apunta al beneficio del centro a costa de la periferia.
6. Alianzas de infraestructura lideradas por China: los cuantiosos flujos de inversión proporcionados por el país asiático al resto del mundo reflejan su política exterior. La garantía en el suministro de materias primas y los nuevos mercados de consumo para la producción asiática son el meollo.
7. Caída en el precio del petróleo: el diferencial entre oferta y demanda mundial del hidrocarburo causo la actual caída en el precio. Sin embargo, preocupa más el retorno de la fluctuación en el valor después de cierto periodo de estabilidad. Los beneficiados son los importadores por excelencia y los afectados aquellos exportadores del hidrocarburo.
En el terreno de las ideas se propone pactar normas que cesen la violencia comercial y territorial, reconfigurar la legislación estatal a favor de un punto medio entre liberalización e intervención, abandonar la dependencia económica de los países subordinados a las potencias regionales, la promoción del comercio interno y externo por parte de las empresas y, por último, la asistencia de instituciones internacionales o regionales para dar solución a los obstáculos inmediatos.
Descargar aquí
Global Economic Prospects
- blog de cdeleon
- 2843 lecturas
La crisis sanitaria ha desencadenado una crisis mundial como ninguna otra y es probable que la pandemia ejerza un daño duradero en los determinantes fundamentales de las perspectivas de crecimiento a largo plazo, erosionando aún más los niveles de vida en los años venideros. La crisis sanitaria mundial que, además de un enorme costo humano, está llevando a la recesión mundial más profunda desde la Segunda Guerra Mundial. Aunque el resultado final del crecimiento es todavía incierto, y es posible un escenario aún peor si se tarda más en controlar la crisis sanitaria, la pandemia dará lugar a contracciones de la producción en la gran mayoría de los mercados emergentes y las economías en desarrollo. Las prioridades de política inmediatas son aliviar los costos sanitarios y humanos actuales y atenuar las pérdidas económicas a corto plazo, abordando al mismo tiempo problemas como la informalidad y la debilidad de las redes de seguridad social que han acentuado las repercusiones en las poblaciones vulnerables. Una vez que la crisis haya remitido, será necesario reafirmar un compromiso creíble con las políticas sostenibles y emprender las reformas necesarias para reforzar las perspectivas de crecimiento a largo plazo. Para estas medidas, la coordinación y la cooperación mundiales serán fundamentales
Descarga aquí

Global Economy Still Slowing, Dangerously Vulnerable
- blog de anegrete
- 3719 lecturas
SYDNEY and KUALA LUMPUR, Feb 18 2020 (IPS) - In an annual ritual early in the year, most major economic organizations have released forecasts for the global economy in 2020. Incredibly, almost as a reminder of where financial power resides in this day and age, the International Monetary Fund (IMF) released its forecasts at the World Economic Forum’s 50th annual meeting in Davos.
Although the IMF revised its global economic growth prognosis slightly downwards from its October 2019 forecast, it still offers the most optimistic prospect of 3.3% growth in 2020. The World Bank’s forecast of 2.5% – identical to the United Nations (UN) estimate – is the lowest, with the OECD’s at 2.9%.
The IMF justified its optimism by improved market sentiments following the Phase One US-China Trade Deal and diminished fears of a ‘no-deal Brexit’. Goldman Sachs describes these developments as ‘A Break in the Clouds’, forecasting global growth at 3.4% in 2020, while Morgan Stanley sees ‘Calmer Waters Ahead’, expecting 3.2% in 2020 and 3.5% in 2021.
Perils of ‘talking up’
It is not unusual for these organizations to be optimistic: after all, they do not want to be seen as naysayers, or prophets of doom, especially if their pronouncements are later denounced as self-fulfilling prophecies.
But ‘talking up the economy’ can have grave consequences, as with the 2008-2009 global financial crisis (GFC). Then, the IMF revised its forecast upward in July 2007, a month before the US ‘sub-prime’ mortgage crisis morphed into the worst global downturn since the Great Depression of the 1930s.
Meanwhile, the OECD was confident that any US ‘soft-landing’ would be offset by robust European economic performance. Such forecasts fostered a false and ultimately dangerous sense of invulnerability and complacence before the storm broke.
Policymakers ignored warnings by the United Nations since 2005 about fundamental weaknesses, including growing global imbalances and the debt-financed US housing bubble. As is now well known, the collapse of the US sub-prime mortgage market brought down world finance and, eventually, the global economy.
Hazards of forecasting
Thankfully, it is customary to include some cautionary notes with these annual forecasts, even when optimistic. For example, the IMF now warns of more downside risks, including geopolitical tensions, social unrest, trade tensions, and developing economies’ financial turmoil.
Both the UN and the IMF fear that the climate crisis can trigger financial stress, further slowing economic growth. To make matters worse, ignoring fundamental weaknesses and focusing excessively on ephemeral short-term trends can be dangerously misleading.
To be sure, forecasting is extremely hazardous, and sometimes compared unfavourably to astrology. Forecasters factor in plausible developments, but completely unpredictable ‘black swan’ events, such as the novel coronavirus pandemic, can upset even the best of forecasts.
Meanwhile, the World Bank warns of ballooning debt, both public and private. The UN and the World Bank also note that the sharp productivity growth slowdown since the GFC has reduced long-term growth and poverty reduction prospects; furthermore, high inequality will also delay such progress.
Both the UN and the IMF note that high and rising inequality also engenders greater social and political polarization, unrest and instability. Additionally, the UN also warns of deepening political polarization and growing scepticism about multilateralism as significant downside risks.
But none mention that the long-run effects of income inequality on both consumption and output can be quite large, delaying economic recovery by limiting aggregate demand and capacity utilization.
Policy failure
Such fundamental weaknesses owe much to policy failures. Unlike the New Deal following the Great Depression of the 1930s, all too many contemporary policymakers shy away from addressing core problems, such as financial excesses, rising household debt, exorbitant executive salaries vis-à-vis stagnant, if not declining real wages, that also contributed to the GFC.
Low (negative) interest rates, due to unconventional monetary policy, especially ‘quantitative easing’ (QE), have not promoted productive investments, and allowed less-productive firms to survive. Thus, QE failed to boost productivity.
‘Easy money’ has been used for share buy-backs, mergers, acquisitions and inflated executive remuneration. Thus, as before the GFC, ‘fictitious capital’ is being systemically generated once again, contributing to asset price bubbles and endangering financial stability.
‘Easy money’ from developed economies has also flowed to developing countries in search of better returns, making them more vulnerable, besides raising their indebtedness yet again.
QE has also contributed to rising inequality. Meanwhile, major central banks have exhausted much of their means for lending at very low or even negative interest rates as they have very limited room to cut interest rates further.
No fiscal saviour
Besides reducing overall revenue collection and marginal income tax rates, the longstanding trend from direct to indirect taxation has shifted tax incidence from incomes to consumption, largely at the expense of the middle class.
Pursuing fiscal austerity under various guises, governments have slashed social and infrastructure spending in favour of public-private partnerships skewed in favour of influential corporate interests. Fiscal austerity also slowed economic recovery and technology adoption to the detriment of productivity growth.
Such fiscal reforms have not only exacerbated inequality, but also kept countries and households in debt bondage. And as governments have less fiscal space with rising debt, their ability to respond to crises – financial, climate or pandemic – is severely compromised.
Missed opportunity
Had national policymakers, led by the G20, embraced the UN recommendation for a Global Green New Deal to stimulate recovery, address the climate crisis and reverse growing inequality, the global economy could have been put on a more inclusive and sustainable path.
Such hopes remain even more elusive in an increasingly fractured world where multilateralism itself has been discredited and deliberately undermined by ethno-populism’s relegitimization of jingoism.
Global Wage Report 2020-21
- blog de cdeleon
- 3050 lecturas
En el Informe mundial sobre salarios 2020-21 se examinan las tendencias recientes en materia de salarios, el contexto económico y del mercado laboral mundial y las repercusiones que la pandemia ha tenido en los salarios. El informe también incluye una serie de recomendaciones de política para mitigar el impacto negativo de la crisis.
Descarga aquí

Global Wealth Report 2017: Where Are We Ten Years after the Crisis?
- blog de anegrete
- 3886 lecturas
As shown in the latest edition of the Global Wealth Report by the Credit Suisse Research Institute (CSRI), total global wealth has now reached USD 280 trillion and is 27 percent higher than a decade ago at the onset of the financial crisis.
US Gains Account for Half of Global Wealth Increase
In the past 12 months, total global wealth grew by 6.4 percent. It is the fastest pace of wealth creation since 2012 and one of the best results since the financial crisis. Moreover, as wealth increased faster than the population, global mean wealth per adult reached a new record high of USD 56,540.
Comparing wealth gains across countries, the United States is an unquestionable leader. The country continued its remarkable unbroken spell of gains after the financial crisis and added USD 8.5 trillion to the stock of global wealth. In other words, the US generated more than half of the total global wealth aggregation of USD 16.7 trillion of the past 12 months.
"So far, the Trump Presidency has seen businesses flourish and employment grow, though the ongoing supportive role played by the Federal Reserve has undoubtedly played a part here as well, and wealth inequality remains a prominent issue," commented Michael O'Sullivan, CIO for International Wealth Management at Credit Suisse. "Looking ahead, however, high market valuations and property prices may curb the pace of growth in future years."
Poland with Biggest Increase in Percentage Terms
In line with global wealth growth, wealth in Europe increased by 6.4 percent thanks to stability spread across the continent. From Europe, Germany, France, Italy, and Spain made it into the top ten countries with the biggest gains in absolute terms.
Converted into percentage terms, the biggest household wealth gain globally was recorded in Poland. The increase of 18 percent was driven mainly by rising equity prices.
Switzerland continues to lead the ranking in terms of both average and median wealth per adult in 2017, the latter favoring countries with higher levels of wealth equality. Since the turn of the century, wealth per adult in Switzerland has risen by 130 percent to USD 537,600.
China Is Catching Up
While the majority of wealth is still held by high-income economies in North America, Europe, and Asia Pacific (excluding China and India), new wealth creators are becoming more visible. China, after suffering losses of 20 percent during the crisis, quickly overtook its pre-crisis level of wealth growth. This year, its pace of wealth creation caught up with the pace of Europe, and its input to the global wealth stock was USD 1.7 trillion. This represents the second highest absolute wealth gain after the US.
Looking Back
According to the Global Wealth Report, the geographical coverage of wealth growth in the first years of this century was more widespread than ever before. The upward trends were steady across financial and non-financial asset classes, and regions. Emerging economies were becoming strong global players.
Last but not least, all levels of society were benefitting from the rewards. While global mean wealth per adult grew at 7 percent per year between 2000 and 2007, the bottom half of wealth holders did even better: Median wealth per adult grew at 12 percent per year.
In 2007 the global financial crisis brought this episode of growth to a halt, wiping 12.6 percent off global wealth.
Wealth Inequality as Heritage of Crisis
Shortly after the crisis, wealth growth resumed. It has managed to recoup the lost ground and rise further, but the average pace of growth has been less than half the pre-crisis rate
In the 12 months to mid-2017, significant rises in wealth were evident throughout the world, driven not only by robust equity markets, but also by substantial increases in non-financial wealth. It may signal that we are reverting to the pre-crisis pattern of growth.
The remaining negative heritage of the financial crisis is wealth inequality. It has been rising in all parts of the world since 2007. As calculated by the report authors, the top 1 percent of global wealth holders started the millennium with 45.5 percent of all household wealth, but their share has since increased to a level of 50.1 percent today.
Wealth Outlook for the Next Five Years
According to the report, global wealth should continue to grow at a similar pace to the last half a decade and is anticipated to reach USD 341 trillion by 2022.
Emerging economies are expected to generate wealth at a faster pace than their developed peers, and are likely to achieve a 22 percent share in global wealth at the end of the five-year period. Unsurprisingly, the strongest contribution is expected from China and is estimated at around USD 10 trillion, an increase of 33 percent.
The outlook for the millionaire segment is more optimistic than for the bottom of the wealth pyramid (less than 10,000 dollars per adult). The former is expected to rise by 22 percent, from 36 million people today to 44 million in 2022, while the group occupying the lowest tier of the pyramid is expected to shrink by only 4 percent.
Good morning. Biden’s new trade deal is based on two big ideas: moving away from neoliberalism and containing China.
- blog de bacosta
- 2541 lecturas
Biden in Asia
The politics of trade policy have become toxic in the U.S.
For decades, the mainstream of both the Democratic and Republican parties favored expanding trade between the U.S. and other countries. Greater globalization, these politicians promised, would increase economic growth — and with the bounty from that growth, the country could compensate any workers who suffered from increased trade. But it didn’t work out that way.
Instead, trade has contributed to the stagnation of living standards for millions of working-class Americans, by shrinking the number of good-paying, blue-collar jobs here. The incomes of workers without a bachelor’s degree have grown only slowly over the past few decades. Many measures of well-being — even life expectancy — have declined in recent years.
All along, many politicians and experts continued to insist that trade was expanding the economic pie. And they were often right. But struggling workers understandably viewed those claims as either false or irrelevant, and they refused to support further expansions of trade.
After President Barack Obama negotiated a major new trade deal — the Trans-Pacific Partnership, or T.P.P. — members of both parties criticized it, and the Senate declined to ratify it. Donald Trump then won the presidency partly on an antitrade platform, and he formally withdrew the U.S. from the T.P.P.
This morning, President Biden, on his first trip to Asia since taking office, has announced an agreement that he hopes represents the future of trade policy. It’s known as the Indo-Pacific Economic Framework and includes India, Japan, Indonesia, South Korea, Australia, Vietnam, the Philippines, Thailand and a handful of other countries.
Anti-neoliberalism
This framework is much less ambitious than Obama’s T.P.P. But the T.P.P. never became law in the U.S., so it is in some ways a meaningless comparison. Biden’s goal is to manage trade policy in a way that is both less bombastic and isolationist than Trump’s approach but also less dismissive of voters’ concernsthan both parties tended to be before Trump’s presidency.
As one Biden adviser told me, the new framework is central to the Biden administration’s “post-neoliberal foreign policy.”
The crucial distinction between Biden’s framework and past trade deals is that this deal does not involve what economists call “market access” — the opening of one country’s markets to other countries’ goods, through reduced tariffs and regulations. The framework instead revolves around increased cooperation on areas like clean energy and internet policy. As a result, the deal does not require Senate ratification.
A tangible example is the global supply chain. As part of the framework, the 13 countries agree to identify supply-chain problems early and solve them. If a Covid outbreak in one country forces a certain kind of factory to close, a backup factory in another country can quickly increase production and minimize shortages around the world.
A factory in China’s Anhui province in March.AFP/Getty Images
The China factor
Officials in much of Asia remain disappointed that the U.S. abandoned the T.P.P. They rightly note that Biden’s framework is much narrower and will do less to help Asian economies increase their exports to the U.S. “You can sense the frustration for developing, trade-reliant countries,” Calvin Cheng, a senior analyst at Malaysia’s Institute of Strategic and International Studies, told Al Jazeera.
Still, the Biden administration persuaded virtually every country that it wanted to join the framework to do so. Officials in these countries recognize that Biden is trying to re-engage with Asian allies, in contrast to Trump’s “America first” approach, and many badly want the U.S. to play an active role in the Pacific. Otherwise, they fear, China may dominate the region.
U.S. officials have the same concern, and the new framework — vague as parts of it may be — offers a structure for economic cooperation that bypasses China. If the U.S. and other major Asian economies can agree to standards on the supply chain, internet policy, energy and more, China will be left to choose between playing by those rules or missing out on new trade opportunities.
Katherine Tai, the top U.S. trade official, who has joined Biden on his trip, told The Associated Press that the U.S. was “very, very focused on our competition with China.” The new framework, she added, is intended to counter China’s growing influence in the Pacific region.
Google corta la colaboración con Huawei: ¿qué significa y qué consecuencias tendrá?
- blog de anegrete
- 3101 lecturas
El pasado domingo, una fuente familiarizada con el asunto reveló a Reuters que Google ha suspendido sus negocios con el gigante de telecomunicaciones chino Huawei. ¿Qué les espera ahora a los usuarios de los dispositivos fabricados por esta compañía asiática?
¿Qué ha pasado?
En el marco de la llamada 'guerra comercial' que desató el presidente de EE.UU., Donald Trump, contra Pekín, el 15 de mayo el mandatario firmó una orden ejecutiva que prohíbe el uso de equipos de telecomunicaciones fabricados por compañías consideradas como "una amenaza para la seguridad nacional". Poco después el Departamento de Comercio de EE.UU. anunció que incluirá a Huawei y a 70 empresas afiliadas en su llamada 'Lista de Entidades'.
La decisión —que entró en vigor el 17 de mayo— fue adoptada bajo el pretexto de que Huawei supuestamente "está involucrada en actividades contrarias a la seguridad nacional de Estados Unidos y los intereses de la política exterior".
¿Cómo ha reaccionado Huawei?
Desde la compañía china indicaron que están corroborando los reportes sobre el posible final de la colaboración con Google
Además, desde Huawei han asegurado que seguirán proporcionado soporte técnico, "actualizaciones de seguridad y servicios de posventa a todos los teléfonos inteligentes existentes y tabletas de Huawei y Honor". Han hecho hincapié en que se trata de los dispositivos que ya fueron vendidos y los que ahora se encuentran en las tiendas
Además, Huawei indicó que sigue "creando un ecosistema de 'software' seguro y sostenible con el objetivo de proporcionar la mejor experiencia a todos los usuarios a nivel mundial". Anteriormente, la compañía declaró que había desarrollado su propio sistema operativo como un 'Plan B' en caso de que los dispositivos de la compañía perdieran el acceso a Google
Por su parte, el informático y politólogo Sergio Carrasco opina que China podría tomar medidas recíprocas contra las empresas estadounidenses
Reacción de las compañías en EE.UU.
En consecuencia, los principales fabricantes de chips estadounidenses, incluidos Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. y Broadcom Inc., comunicaron a sus empleados que no habrá suministros a Huawei hasta nuevo aviso.
Por su parte, una fuente en Google ha confirmado a Reuters que la compañía estadounidense dejará de colaborar con Huawei en los asuntos que requieran transferencia de 'hardware' y 'software', así como el servicio técnico no público.
El eco en los mercados: mayores caídas y subidas
Este movimiento se ha reflejado de inmediato en los mercados. Así, el sector de las compañías de semiconductores estadounidenses se vio afectado por la caída de las acciones de Intel, Qualcomm y Micron Technology. Los títulos de Intel han registrado bajadas al cerrar las dos últimas jornadas de la semana anterior, mientras que Qualcomm perdió hasta 5% en las dos sesiones anteriores.
Las mayores caídas, hasta un 15%, las sufrieron las pequeñas compañías tecnológicas estadounidenses NeoPhotonics y Lumentum Holdings, que tienen una mayor exposición a Huawei.
A pesar de que los competidores de Huawei en EE.UU. no han registrado saltos drásticos en el precio de sus acciones tras las medidas de la administración Trump, incluso Apple cerró la semana con una leve bajada, en Europa —donde se están desarrollando activamente las redes 5G— las sanciones de EE.UU. a Huawei despertaron el interés de los inversores hacia Ericsson y Nokia.
Estas dos compañías escandinavas de telecomunicaciones registraron una subida del 2,1%, el jueves y otro 0,5% el viernes y un 4,1% y un 0,8% adicional al cerrar la jornada de la semana pasada.
En lo que se refiere a los mercados de China (incluido el de Hong Kong), este lunes estos han caído debido al aumento de las tensiones entre China y EE.UU., mientras que otros mercados de acciones en la región de Asia-Pacífico en general han registrado un aumento. El índice chino compuesto de Shanghái ha perdido al final de las negociaciones un 0,4%, el compuesto de Shenzhen se ha reducido un 0,8%, mientras que el índice de Hang Seng (Hong Kong) bajó un 0,6%.
¿Qué meta tiene EE.UU.?
La ruptura de los contactos comerciales entre Google y Huawei es una consecuencia de la guerra tecnológica y de la presión que Estados Unidos ejerce sobre las compañías de tecnología de la información chinas. En el 2018, Donald Trump prohibió a los departamentos gubernamentales utilizar equipos fabricados por Huawei y otra compañía china, ZTE. Posteriormente, Canadá detuvo a la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, y EE.UU. acusó a la compañía de espionaje industrial, fraude y otros delitos que la parte china niega rotundamente.
Según varios analistas, bajo el pretexto de la lucha contra el espionaje industrial y el robo de tecnología, EE.UU. simplemente excluye a las compañías chinas de su mercado. El motivo de tales acciones puede ser la lucha por el dominio en el campo de las redes móviles de quinta generación (5G). Huawei estaba planeando ser una de las primeras empresas en poner en venta teléfonos inteligentes dotados de dicha tecnología.
Potencialmente, esta compañía china podría convertirse en líder mundial en la implementación de las redes 5G, pero las recientes medidas adoptadas por EE.UU. podrían dar al traste con esos planes y causar un considerable daño a Huawei.
¿Qué les espera a los usuarios de Huawei?
- Según trascendió, la próxima versión de los dispositivos de Huawei no tendrá acceso a varios servicios y aplicaciones:
- La decisión de Google corta a Huawei el acceso a las actualizaciones de la versión completa de Android proporcionada por Google
- Perderán el acceso a Google Mobile Services
- No podrán acceder a las aplicaciones y a ciertos servicios populares que son propiedad de Google, como la tienda de aplicaciones Google Play Store y el correo electrónico Gmail, así como la plataforma de videos YouTube y el navegador móvil Chrome
Los propietarios de los dispositivos de Huawei que ya están en uso (o todavía siguen en tiendas) de momento podrán seguir usando los servicios de Google, con algunas excepciones:
- Los usuarios de Huawei podrán usar únicamente la versión pública de Android
- La medida de Google no afectará a aquellos productos que estén cubiertos por licencias de código abierto
- No se podrá acceder a Google Play para descargar nuevas aplicaciones
- Podrán realizar actualizaciones de las aplicaciones en sus dispositivos Huawei en uso, ya que esto no requiere interacción directa con Huawei
Desde Android han asegurado que de momento Google Play y el detector de 'malware' Google Play Protect seguirán funcionando en los dispositivos de Huawei en uso
En lo que se refiere a los usuarios chinos de dispositivos Huawei, no se verán afectados, ya que los productos de Google no están disponibles en China.
Great Recession, greater illusions
- blog de aocampo
- 3398 lecturas
SYDNEY and KUALA LUMPUR, Sep 11 2018 (IPS) - In 2009, the world economy contracted by -2.2%. Growth in all developing countries declined from around 8% in 2007 to 2.6% in 2009 as the developed world contracted by -3.8% in 2009. The collapse of the Lehmann Brothers investment bank in September 2008 symbolized the US financial crisis that triggered the Great Recession of 2008-2009.
Demise of Keynesian consensus
In its immediate aftermath, a new consensus reversed the neoliberal Washington Consensus of the last two decades of the 20th century. Proclaimed by the G20’s London Summit of 2 April 2009, it envisaged return to Keynesian macroeconomic policies, including large-scale fiscal stimulus, supported by expansionary monetary policy.
The new policies were largely successful in tempering the recession, although much more should have been done. But with modest recovery, public debt, not economic stagnation, was soon sold as public enemy number one again.
G20 leaders at the June 2010 Toronto Summit turned to ‘fiscal consolidation’, with monetary policy accommodation to ‘contain’ its contractionary consequences, and ‘structural’ (mainly labour market) reforms, ostensibly to boost growth, especially in advanced economies. Meanwhile, despite G20 leaders’ pledges eschewing protectionism, trade restrictions grew.
Synchronized fiscal consolidation precipitated some Eurozone sovereign debt crises. Soon, several Eurozone countries experienced double dip recessions, as unemployment in Greece and Spain rose well over 25% following punitive policies required to qualify for European Union and International Monetary Fund (IMF) funding which mainly went to creditors.
Economists’ complicity
Misleading, ideologically-driven empirical analyses claimed to support the new policy reversal. Alesina and his associates promoted the idea of ‘expansionary fiscal consolidation’, that contractionary government expenditure cuts would be more than offset by private spending expansion due to boosted investor confidence.
Then, Reinhart and Rogoff exaggerated the dangers of domestic debt accumulation. Although soon exposed for major methodological flaws and suppressing relevant information, these studies had served their purpose.
The IMF Fiscal Monitor ahead of the June 2010 G20 Summit grossly exaggerated public debt’s destabilizing effects, advocating rapid fiscal consolidation instead. Later, the IMF admitted it had underestimated the fiscal multiplier and hence potential growth from such debt!
Faltering recovery and rising unemployment in the Eurozone caused the public debt-GDP ratio to rise instead. Meanwhile, supposedly unavoidable short-term pain caused prolonged suffering for millions without the promised medium- and long-term gains.
UN ahead of the curve
Besides the Bank of International Settlements’ legendary William White, the United Nations was ahead of the curve, not only in warning of the impending crisis, but also by providing appropriate policy advice, albeit largely ignored.
For example, the United Nations 2006 and 2007 World Economic Situation and Prospects (WESP) warned of instability and growth slowdowns due to disorderly adjustment of growing macroeconomic imbalances among major world economies. WESP warned that falling US house prices could cause defaults to spike, triggering bank crises.
The IMF and the OECD simply ignored such warnings, projecting rosy futures, and a ‘soft landing’ at worst. The April 2007 IMF World Economic Outlook (WEO) emphatically dismissed widely held concerns about disorderly unwinding of global imbalances, claiming economic risks had subsided. The July 2007 issue claimed: “The strong global expansion is continuing, and projections for global growth in both 2007 and 2008 have been revised up”.
The OECD June 2007 Economic Outlook insisted that the US slowdown was not heralding a period of worldwide economic weakness. “Rather, a ‘smooth’ rebalancing was to be expected, with Europe taking over the baton from the United States in driving OECD growth… Indeed, the current economic situation is in many ways better than what we have experienced in years.”
Although the IMF’s November 2008 WEO belatedly acknowledged the crisis’ severity, it forecast global recovery of 2.2% in 2009, suggesting the worst was over, thus supporting the reversal from fiscal expansion to consolidation. Depicting the ‘green shoots’ of recovery as self-sustaining, fiscal stimulus was abandoned after selective financial bailouts.
The IMF and OECD recommendations of structural reforms and fiscal consolidation have since failed to provide the long awaited, sustained global economic recovery.
The President of the UN General Assembly set up a commission led by Nobel laureate Joseph Stiglitz to study the crisis’ impact, especially for development, and recommend policies to prevent future crises. Yet, most remain unaware of its wide-ranging findings and policy recommendations, including international financial architecture reforms and reregulating finance to better serve the real economy.
The UN Secretary-General proposed a Global Green New Deal in 2009 to accelerate economic recovery and job creation while addressing sustainable development, climate change and food security. It envisioned massive, multilateral, cross-subsidized public investments in renewable energy and smallholder food production in developing countries.
The UN also consistently advocated policy coordination and warned against prematurely ending recovery efforts.
Missed opportunity, heightened vulnerability
With UN and similar policy advice largely ignored, global economic recovery has remained tepid for the last decade. This has prompted the ‘secular stagnation’ thesis obscuring the role of political and policy failures and missed opportunities.
Unconventional monetary policy, e.g., ‘quantitative easing’, has also widened income and wealth gaps besides fuelling financial asset bubbles. Earlier capital inflows are now exiting following monetary policy normalization in the West and new fears of emerging market vulnerabilities.
Having failed to ensure robust recovery despite accumulating more debt, both developed and developing countries have less policy and fiscal space to address the looming problems threatening them.
Meanwhile, the redistributive potential of fiscal policy has been weakened by reducing progressive direct taxes and increasing regressive indirect taxes, while cutting social expenditure. Also, powerful vested interests have blocked attempts to limit obscene executive remuneration and enforce minimum wages, arguing that such measures discourage business and job creation.
Also, the hyped notion of ‘inclusive inequality’ has served to justify rising economic disparities, by arguing that deregulation has enabled wealth accumulation and middle class expansion.
Grecia y la cuarta etapa de la crisis
- blog de Anónimo
- 5351 lecturas
A partir de la Crisis Hipotecaria en Estados Unidos, el contagio financiero ha llegado a través de los bancos europeos y finalmente a todos los rincones del planeta por medio del comercio. "La Gran Recesion" no ha pasado, y en 2010 veremos una etapa más de quiebras y crisis, esta vez no son los bancos los que estan en peligro, sino los Estados nación y la integridad de la Union Europea.
Disponible: Click aqui
Grecia y la deuda fatal
- blog de tvalencia
- 6803 lecturas
Growth prospects in the latin american economies
- blog de cdeleon
- 3922 lecturas
The countries that made the greatest restoration during the third quarter of 2020 are those that will continue to grow in 2021. Economic performance is influenced by previous growth, restrictions to prevent the spread of Covid-19 and proactive fiscal and monetary policies. Transfers and remittances to vulnerable groups were equally vital. We will present the estimated improvements during the third quarter of 2020, from years of lost production, the GDP growth expected by the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) for 2021, finally the type of arrangements implemented by countries, focusing on those with the best performance.

Among the selected countries, Costa Rica, Argentina, Jamaica, Ecuador and Chile experienced problems of outflows of large companies, social unrest, dependence on the oil sector and tourism, and are therefore the countries with the least reinstatements during the third quarter of 2020. Mexico bounced back by just under half its lost production, with the best performance among those least embettered. Those that improved the most are Brazil, Nicaragua, Colombia and Peru. We will show the policies implemented by the latter.
In Brazil, the central government did not apply restrictions to mobility; however, state and municipal governments implemented limitations on the opening of businesses and the number of people in public spaces. The Federal Government made transfers to about 66 million people for an amount of almost USD 120 per month from April to August and USD 60 until December. It also suspended tax payments and promoted the expansion of credit for micro and small businesses (17% of its GDP). Despite falling by 0.5% annually from 2015 to 2019, Brazil took the ten years lost in the first half of the year with the largest bounce among the selected countries.
In Nicaragua, there were no restrictions on activity or mobility by the authorities, but the population took precautionary measures, so there was a contraction in domestic demand. Remittances increased by about 10% from January to October compared with 2019, giving families liquidity. During the third quarter of 2020, six of the seven years lost were replaced. The sectors that grew the most were: trade, construction and agriculture; while Its future will depend from these sectors and from mining. Nicaragua grew at a rate of 1.2% per year from 2015 to 2019 and is the second most successful country among those selected.
In Colombia, the government implemented higher consumption and investment spending (4% of GDP). During the third quarter of 2020, the sectors with the greatest resumptions were: agriculture, real estate and financial activities, which made up for five of the six years lost. Colombia grew 2.4% annually between 2015 and 2019.
Peru implemented a strict quarantine for several months. The government made transfers to households through two universal bonds during the year and subsidies to companies (15.8% of GDP). In the third quarter of 2020, the construction sector returned to pre-crisis levels, and the mining, manufacturing and trade sectors resumed eight of the ten years of lost production.

The 2021 return will be enough to even increase production in Guyana, Guatemala and Paraguay. With the exception of Chile and Costa Rica, all the countries maintain the growth of the first bounce back in 2021.
The Central American country introduced measures of physical distancing, restriction of working hours in the manufacturing, commercial and tourism sectors. The government implemented an expansion of current spending on social programmes through the Public Calamity Decree. The flow of remittances increased, providing liquidity to families. In Paraguay, the government reduced value added tax (VAT) and allowed tax deferrals. It increased spending by raising salaries for public officials, hiring health personnel and providing social benefits for vulnerable populations.
The main risks to be faced in the 2021 upgrade are: the evolution of the pandemic and vaccine availability; premature withdrawal of fiscal and monetary stimulus measures; global financial conditions allowing access to cheap financing; and the upward trend in commodity prices. If US interest rates rise, commodity prices will fall.
The data show that the first improvement was influenced by the previous growth of the economies, the type of strategies implemented to avoid the contagion of Covid-19 and the type of fiscal and monetary arrangements to avoid a further fall. In many cases it helped the strength of the improvement to provide liquidity to the most vulnerable groups, through money transfers and remittances.
DOWNLOAD
HOW IS 2023 GOING? A WORLD DIVIDED IN TWO
- blog de bacosta
- 3722 lecturas
The year 2023 has brought an evident fracture in the global landscape, dividing the world into two contrasting realities. Initially, predictions for this year pointed to the United States entering a recession due to rising interest rates aimed at curbing inflation. The IMF expected the recession to affect Mexico, Central America and Colombia, regions closely linked to the economic dynamics of the North. On the other hand, South American countries with stronger ties to China were to continue to experience steady but moderate growth.
CHINA'S FOREIGN TRADE 2022 -2023
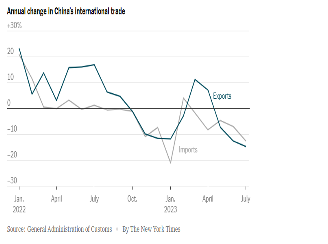
However, these forecasts have yet to materialize as expected. Despite the considerable increase in interest rates, the United States has yet to fall into recession. Paradoxically, China has experienced an economic slowdown. The United States maintains a high inflation rate, while China has managed to keep its inflation close to zero, even recording a slightly negative month.
This economic divide in the two major markets has triggered a new reality. The critical question is: What has led to China's slowdown? Looking at the economic conflict between the United States and China, characterized by aggressive measures and mutual retaliation, one can understand the decline in bilateral trade. Chinese exports have declined since implementing these measures, falling by 20% between the end of 2021 and mid-2023. Despite this, China has maintained a monthly trade surplus in the vicinity of $75 billion.

This phenomenon has impacted Chinese imports, which have contracted by 30%, mainly from not purchasing integrated circuits from the United States. This decline affects the microchip and electronics industries in the Pacific coastal regions. The measures that have impacted China's growth have had a similar effect on the U.S. economy. Still, with a crucial difference: while China's exports accumulate surpluses, the U.S. continues consuming and consolidating a considerable external deficit.
Notably, U.S. dependence on Chinese imports has declined by 2%, according to UNCTAD data for 2022-2023, while China's dependence on U.S. imports has declined by 0.9%.
Inflation in the United States and its containment policies, including interest rate increases, have also influenced trade between these two powers. In contrast, China does not face inflationary problems and maintains its prices close to zero variation, with the possibility of even deflation. It is due, in part, to advantageous trade agreements with Russia to purchase oil and food at reduced prices.
According to the IMF, this situation has allowed China, being insulated from the effects of interest rate hikes by the U.S. Federal Reserve, to forecast growth of 5.2% for 2023. In contrast, the United States' forecast is to grow by only 1.8% and the European Union by just 0.9%. Russia will grow 1.5%, war notwithstanding. Mexico has a rate closer to 3%, and South American countries have cooled more than expected due to the drop in Chinese trade.
U.S. FEDERAL FUNDS RATE 2018-2023.
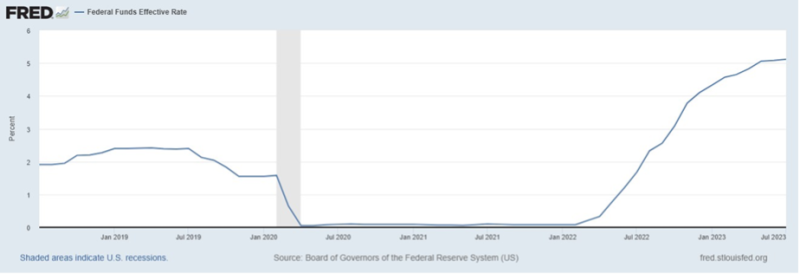
It is crucial to highlight that, despite these IMF projections, the Western media continue to focus on China's crisis and exaggerate the boom in the West, distorting the actual reality. The United States faces a fiscal deficit of 5.3% of GDP in 2023, limiting its capacity for growth. Public debt, which exceeds 120% of GDP, represents a challenge similar to Europe's. Rising interest rates directly impact public spending, and the adjustment needed to maintain the fiscal deficit at 5.2% (instead of the 10.4% induced by the interest rate effect) falls on public investment. This budgetary adjustment becomes more complex when consider
ing that Congress cannot reduce military spending due to national security reasons.
Although military spending generates profits for companies in the sector, it does not contribute significantly to the country's economic growth since its impact on the overall economy is limited. The arms industry, which Samuelson put at the antipodes of domestic industries (butter or tanks), no longer serves as an engine of the U.S. economy and fuels that of China.
In conclusion, 2023 has presented a world divided into two contrasting economic realities. The United States and China, the leading players in this duality, have different paths and truths despite what the Western press says. They face unique challenges and opportunities that will shape the course of the global economy in the coming months. U.S. protectionism versus China's liberalism is part of the new scenario, while the U.S. seems to grow slowly with high inflation, and China is the opposite.
HYPERINFLATION IN ARGENTINA AND VENEZUELA
- blog de bacosta
- 8364 lecturas
Hyperinflation is a phenomenon where prices rise rapidly by more than 50% per month, at the same time as the currency loses its real value and the population has an evident reduction in its monetary wealth. In this text, we would like to argue that there are non-monetary elements1,2 that contribute to this phenomenon
ARGENTINA
The country of tango and football (the most recent world champions) has suffered numerous inflationary cycles throughout its history, four hyperinflations and only a few short periods of price stability. In statistical terms over the last 210 years, they have a regularly high inflation rate, with a historical maximum of 3,079.5% in 1989 and an estimated interannual projection for the year 2023 of 150%.
The following figure shows the behaviour of inflation from 1910 to 2020.
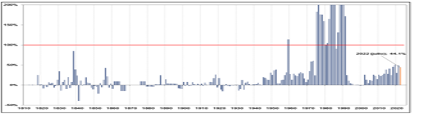
Source: National Institute of Statistics and Census of Argentina. BCSF
Argentina is in the midst of an electoral process and one of the most important issues for the main candidates is to solve the issue of hyperinflation. The libertarian candidate Javier Milei, winner of the primary elections held on 14 August 2023, told the newspaper "El País" that he would put an end to inflation, which has historically devastated Argentina, and proposed eliminating the central bank so that the country would not be able to issue currency. Likewise, recalling the Peruvian Pedro Beltrán, he said that the elimination of the currency issuing machine would put an end to inflation, because it is always a monetary phenomenon. The next step is to dollarise the economy, a radical version of the peso convertibility that in the 1990s reduced inflation to single digits. "From 1993 onwards, Argentina was the country with the lowest inflation in the world. It was the most successful programme in Argentine history," Milei told the newspaper. The candidate does not remember the 2001 crisis where it ended.
During its history, Argentina has implemented a series of measures to control it. In the early 1990s, the then economy minister Domingo Cavallo introduced the convertibility law, which established a fixed parity of the Argentine peso to the US dollar, contrary to what the Austrian neoliberal theorist Ludwen Einrich von Mises proposed. There was also a monetary reform that removed 4 zeros from the peso and thus one Argentine peso became worth the same as one dollar. This period was popularly known as the "one to one". This measure is known as a rigid anchor because the dollar became the unit of reference. They did not liberalise the exchange market, when inflation went down to one digit and the IMF endorsed this with a large loan. The end was an economic, political and social collapse in 2001. The floating of the exchange rate at the beginning of 2002 led to a sincere devaluation of the currency and a skyrocketing poverty rate, which affected two out of three Argentines.
The next government will have to deal not only with the monetary aspect but also with aspects of rising prices due to climatic effects that have been affecting it.
VENEZUELA
The country of the joropo and oil has been observing a rise in prices since 2015, when it began to register rates above 100 %, as a result of retaliation by the United States. In 2017, inflation rose to 2.616 % per year, in 2018 it reached 65.374 % and after some anti-inflationary measures it was reduced in 2019 to 19.906 %. It is the biggest hyperinflation ever suffered by an American country, similar to that of Germany in 1923.
In the following table we can observe the inflation behaviour in Venezuela from 1979 to 2022.
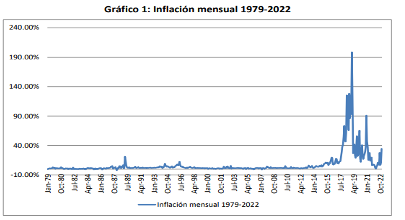
Source: UCAB-Banco Central de Venezuela
In the table we can see that in recent years from 2017 onwards there has been a variation in prices, with attempts to control it as in 2019.
What triggered this situation in the Venezuelan economy?
The causes of inflation are the fall in the price of oil at a certain point in time, sanctions imposed by the US, Canada and the European Union, an unfunded fiscal deficit, among others that have negatively impacted Venezuela's economy.
The most important consequences that can be pointed out are: Mistrust in the national currency and increase of transactions in foreign currency; the loss of the value of the currency (Bolivar) and the subsequent dollarisation of the economy; which in a spiral leads to the readjustment of wages, slowdown of the economy, increase of unemployment, uncertainty and massive emigration sets in.
To overcome this crisis, the government has been developing a series of measures, among which we can point out: reduction of state spending, restrictions on bank credit, elimination of the gasoline subsidy, opening of the foreign exchange market, among others. The result is that as of August 2023, a year-on-year rate of 423% is reported.
As long as the US continues with economic retaliation, emigration can hardly be stopped and inflation control will not be successful.
Both countries facing this situation are forced to take monetary measures, but the non-monetary aspects will be difficult to control. Some countries that have gone through this circumstance can show how painful it is to take these measures through a serious and responsible programme. As the Peruvian finance minister Gustavo Miller said at the time: "God help them".
Hacer vivir o dejar morir: desafíos de las políticas de protección social
- blog de bacosta
- 3169 lecturas
En este artículo se analiza la situación y los desafíos de los sistemas de protección social no-contributiva como instrumentos de garantía de ingresos en América Latina. Aunque existe una gran variedad de sistemas que difieren en su intensidad de cobertura y en el nivel de ingresos que abarcan, y su impacto positivo está demostrado, todavía no han logrado el objetivo mínimo de erradicar la pobreza extrema.
Los programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) surgieron en varias regiones de América Latina y el Caribe a finales de los 90. Esto sucedió en respuesta a dos grandes cambios: la crisis de la deuda, y la subsiguiente década perdida y los procesos de democratización que se sucedieron. El programa Progresa en México en 1997, apoyado por el FMI, Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, sentó las bases de este tipo de prestaciones a nivel mundial. Desde entonces, estas políticas han avanzado en la mayoría de los países latinoamericanos y han sido claves como políticas de emergencia durante la COVID-19 en todo el mundo.
En los países con poca protección social en el trabajo formal, las transferencias monetarias no contributivas son una necesidad. Estas, al contrario que las contributivas, son pagos en efectivo del Estado a las personas sin aportación previa. En México, por ejemplo, solo el 40% de la población ocupada tenía algún ahorro para el retiro en 2022. No hay seguro de desempleo nacional. La Ciudad de México tiene uno, pero atenderá solo a 13 mil personas en el 2023, el 0, 27% de la población activa. En 2017, el 56.1% de los mayores de 15 años declaró que no había cotizado, es decir, 51.3 millones de personas en edad de trabajar no habían hecho aportaciones ese año. En este contexto, las prestaciones monetarias no contributivas funcionan como los seguros de desempleo y pensiones contributivas en países con empleos formales y salarios altos. Su expansión refleja, en realidad, la falta de dinámica económica para absorber la fuerza de trabajo con empleos estables y de calidad.
En América Latina hay muchos programas que ofrecen acceso a ingresos a la población, pero las TMC y las pensiones no contributivas son las principales. Para evaluar su impacto, hay que considerar dos aspectos: la cobertura (la cantidad de beneficiarios) y la suficiencia (su capacidad para sacar a los hogares de la pobreza).
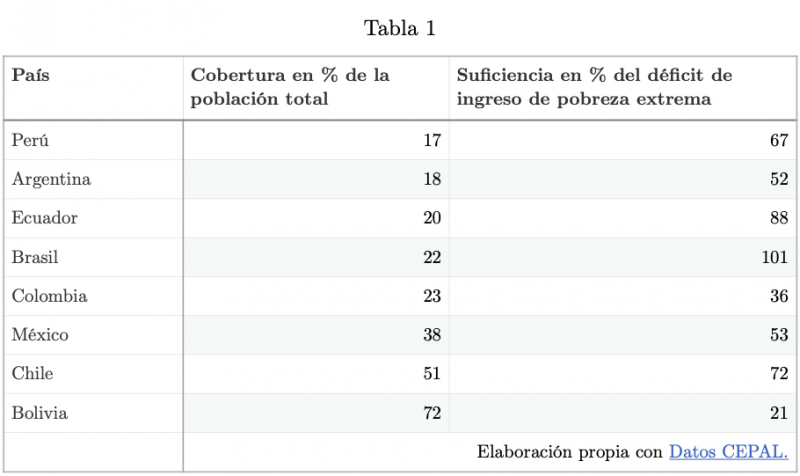
Esta tabla muestra una gran heterogeneidad entre los países analizados en cobertura y suficiencia. Algunos han ampliado la cobertura pero con montos bajos, como Bolivia, y otros han focalizado más los recursos con montos más altos, como Brasil y Ecuador. Los 4 países con alta informalidad y fuertes protestas Perú (70,1%), Ecuador (63,5%), Brasil (47,1%) y Bolivia (84,9%)[1] tienen déficits claros en alguna de las dos dimensiones. Sin embargo, es generalizable que ninguno de estos países ha garantizado un nivel mínimo de ingreso para la población vulnerable. Incluso los más exitosos en reducir la pobreza extrema con estos programas, como Brasil y Chile, solo la reducen un 35% y 45% respectivamente (Gráfico 1).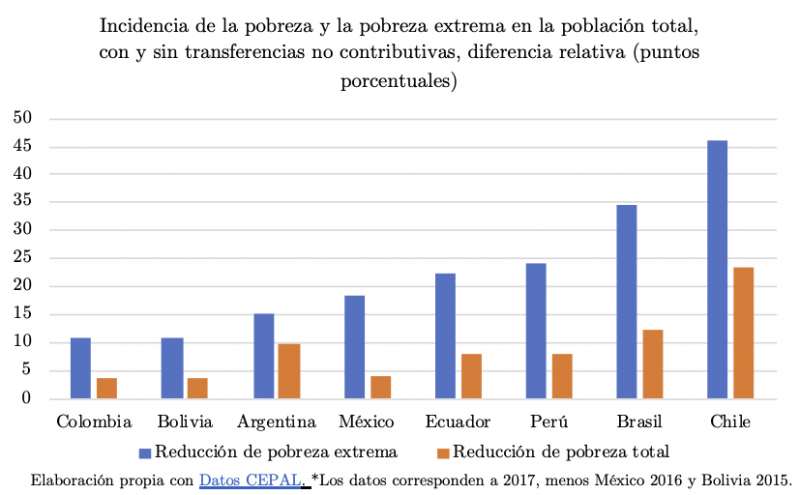
La inflación en alimentos y la desaceleración podrían empeorar la situación en 2023 La CEPAL proyecta que la pobreza extrema afecte a un 13,8% de la población de la región en 2023, un 3,5% más que antes de la pandemia. En este contexto alternativas como la propuesta de Ingreso Básico Universal (IBU) ganan terreno. Se trata de un sistema de transferencias no contributivo que otorga un ingreso a toda la población, individual e incondicionalmente. Su financiación es sin duda el desafío político y económico más importante.
Según el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD, 2022) un IBU de 92 USD mensuales aumentaría el gasto social de México en un 6.98%, que equivale a un 1,5% del PIB. Un IBU así eliminaría la pobreza extrema y bajaría la pobreza moderada del 41.9% al 12.4%. Así, el gasto público de México pasaría del 26% al 32.9%. Una cifra todavía lejos del nivel de Brasil (37.5%), Argentina (37.7 %) o Ecuador (37,1%), cerca del nivel de Colombia (32%) y que permitiría alejarse de los países analizados con mayores déficits de gasto público como Perú (21,1%) y Chile (26,5%)(Datos 2019, FMI).
En conclusión, los sistemas de protección social no contributiva en América Latina han sido instrumentos clave para garantizar ingresos a la población vulnerable. No obstante, aún deben superar desafíos importantes para alcanzar una cobertura universal y una suficiencia que permita erradicar la pobreza extrema. Las propuestas de IBU, aunque costosas, parecen una opción razonable y efectiva para cubrir estas brechas en países latinoamericanos. Estas transferencias no son sustitutos de políticas de desarrollo y empleo formal, sino una necesidad de un sistema de protección social adecuado ante un escenario estructural del mercado laboral incapaz de absorber la fuerza de trabajo, y que promueve entonces la migración y las actividades informales e ilegales.
[1] Porcentaje de empleo informal del empleo total, OIT
Descarga / English
How 2021 is shaping up
- blog de anegrete
- 3374 lecturas
The mid-year news is that global inflation is rising rapidly in a year of uneven growth rates, higher than estimated in the US and the EU and lower for all but the Asian economies, which continued to grow in 2020. The question is why inflation comes under discussion when consumer price indices in the US and the EU are stable and what effects such discussions have on international interest rates.
Supply bottlenecks and inflations
The year 2021 began with very optimistic economic projections for the West and the East, which never experienced contractions in 2020. The IMF projected a US recovery at 6.4%, readjusted to 6.7% in June by the US Office of the Budget (OMB). For the Eurozone, it went at 3.9%, adjusted to 4.3% by the EU. Latin America should grow by 3.7%.
However, in July 2020, the world container traffic surged, perhaps reflecting faster G7 growth. What appeared to be a spike related to physical commodity speculation turned out to be the result of booming US demand, which jumped from importing $170 billion in June 2020 to importing $239 billion in June 2021, increasing 40% between June 2020-2021.
This jump in US imports of Chinese origin led to a boom in shipping and demand for containers and port user fees. According to the Freightos Baltic Index (FBX): the Global Container Freight Index rose from $2,000 to $6,000 between June 2020 and 2021 for East China's West US route. This tripling of the cost per container reflects the total transport cost. Additionally, there are bottlenecks with shipping ports in China, where queues for ships to enter port can take up to X days and then queues at ports of disembarkation in the US. So what should take N days now takes M days.
According to Freightos' weekly Baltic Index Update, prices between Asia and the US West Coast (FBX01 daily) increased by 178 days. (FBX01 daily) were 178% higher than at the same time last year. Prices between Asia and the US East Coast (FBX03 Daily) are 215% higher now than twelve months ago. Elsewhere, the port of Yantian is beginning the clearance of stuck ships and containers, while shippers face increasing congestion at the major European ports of Hamburg and Rotterdam. Port officials point to delays and unforeseen arrival times as the cause of congestion. It is another sign of the interconnectedness of shipping: delays elsewhere due to other reasons - such as Suez and now Yantian - disrupt operations at different ports, leading to further delays and disruptions, as has happened over the past year.
In the absence of additional capacity to solve the problem, delays tie up supply and continue to pressure tariffs. Importers and exporters continue to pay premiums, now essential to secure space on some routes. Even corporate shippers with new long-term maritime contracts - often signed at double last year's rates - cannot move all their containers without paying more, if at all, says Freightos Baltic Index Update, Jun 22 2021.
Drought and inflation
On top of the news of rising transport costs and bottlenecks creating downstream production problems, there is now a problem of droughts within the concept of just-in-time delivery in global value chains. The Western United States has moderate to extreme droughts, affecting crops in that region of the country. Neighbouring Mexico, according to NASA, has experienced one of the most extended and intense droughts in decades, with 85% of the country facing drought conditions as of Apr 15 2021. The mayor of Mexico City called it the worst drought in 30 years for the city, home to 9 million people. This drought impacts the prices of agricultural products, which have seen an increase in the first half of 2021. Water reserves are at 25% of their average level, which impacts irrigation.
According to Mexico's National Meteorological Service, the northwest and northeast have recently gone from severe to extreme drought. Some crops, such as white maize in Sinaloa, are expected to be affected. Agricultural analysts expect the production of some crops involved, such as white maize in Sinaloa. The drought is also affecting Brazil and Argentina, major soybean producers, impacting the price of this food commodity that serves as animal fodder. Soybean is the primary source of vegetable protein and an essential component of animal feed used for animal nutrition in the world
Central Banks and Inflation
Central banks are currently preparing to readjust interest rates to counteract the inflation, currently at their lowest absolute levels in decades. The Federal Reserve brought forward the timing of the next interest rate hike because of the increase in the US consumer index to 2.4% for the year 2021 as a whole. Between May 2020 and May 2021, it has raised rates by 5%. The central bank unanimously left its benchmark short-term interest rate anchored near zero but with rumours that it will rise by 2023. In the European Union, inflation is around 1.9%, and there is no sign that the ECB will raise interest rates.
On the other hand, in Mexico, with inflation (CPI) of 5.89%, BANXICO raised the rate ¼% and expected to continue raising it as long as inflation does not fall below 5%. Brazil, with average inflation of 6.13%, increased the basic interest rate. Colombia has an inflation rate of 3.3%, although the food and beverage price index rose 9.5%. Neither Peru nor Chile has seen CPI increases out of the ordinary, and central banks have not moved rates.
Download
How 2025 is unfolding: a global economic shift and the US facing challenges
- blog de jdiaz
- 3339 lecturas
How 2025 is unfolding: a global economic shift and the US facing challenges
The year began with a forecast of stagnation in inflation for the United States, while Asian countries expect to continue growing. The IMF forecast for the world was that the US would grow at a rate of 2.7%, while the global economy would expand at 3.3%, dragged down by Asia and emerging countries. However, early data from the Bureau of Economic Analysis (BEA) indicated that the US economy contracted by 0.2% in the first quarter, a concerning sign for the global economic situation. BEA readjusted this estimate to -0.5% on June 27 2025. At the same time, the inflation rate was 2.4% due to sluggish consumer demand. The impact of the tariff hike will be felt only in the second half of the year. The price of the dollar fell against major world currencies and almost all Latin American currencies. The US Congress was unable to reduce the fiscal deficit significantly after a major political confrontation. The uncertainty created by President Trump's speech weakened the price of US Treasury bonds, pushing their yields to very high levels. The consequences are evident in the booming commodities market, with positive effects for growth in Latin America and Africa, and negative ones for the US, the EU, and Japan. Asia has been affected, but China's first-quarter data show that despite all this, GDP grew by 5.4% in the first quarter of 2025. (Https://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202504/t20250421_1959377.html) 2024 grew at 5% according to the Financial Times (https://www.ft.com/content/45c3f4ee-2825-45f3-aa4f-1d3615d06e3e).
President Trump's speeches on tariffs and migration have altered the economy and created adverse expectations for 2025. Initially appearing to be a policy of import substitution with high tariffs, a strategy that aims to promote domestic industries by reducing competition from foreign products, it became apparent that the disparity in tariffs does not aim at reindustrialisation, but rather at reducing competition from Chinese products and achieving political objectives linked to the existing industry. For example, threatening to impose high tariffs on Spain if it does not increase its defence spending to 5% of GDP. This shift in economic strategy and the use of tariffs for political objectives have significant implications for the global trade dynamics and the US economy, raising concerns about the future of international trade.
On the one hand, in NATO, the US government's position is that Europe should allocate 5% of its GDP to public defence spending. The German and British stock markets welcomed it because their military industries would receive a significant boost. Some argue that part of that spending will go to the US as a purchase of military hardware. Frankfurt's DAX rose from 21,223 points on January 20 to 24,078 on June 24 2025. Similarly, London's FT100 rose from 8,548 to 8,718 on the exact dates. The other stock exchanges are stagnating, a sign that US war-mongering will not strengthen their industries. The New York Stock Exchange itself stagnated. The S&P 500 index remained at 6,092 points between January 20 and June 24. Elsewhere, the logic of increasing military spending to import more from the US may apply, but from the US perspective, it does not seem to affect the expectation of good stock market returns.
The US Congress approved the US government budget on July 1, 2025, which is based on collecting fewer direct taxes, spending less on social programs, and reducing public employment. In other words, it is a budget to concentrate income further. Cutting public spending and civilian public investments, as well as mass unemployment of civil servants, will have a negative impact, according to the Penn Wharton Budget Monitor (https://budgetmodel.wharton.upenn.edu/issues/2025/7/1/senate-reconciliat...). They estimate that the budget bill passed by the Senate in Washington increases primary deficits by $3.1 trillion over 10 years. The dynamic cost, including changes in the economy, will be higher by $3.5 trillion. The projection indicates a 0.3% decline in GDP over 10 years and a 4.6% decline over 30 years. In other words, it is a budget that will induce economic stagnation, which, coupled with rising tariffs, ensures a poor performance for the US and Mexican economies accordingly. The growth of public debt, already at levels of 130% of GDP, will not be used to fuel growth in a counter-cyclical Keynesian manner, but rather to concentrate the country's income.
This budget approval is expected to have significant implications on the US and western economies, leading to economic stagnation and poor performance, a worrying prospect for the future economic conditions.
The international impact of President Trump's speech is evident in the depreciation of the US dollar's value, which has declined since January 2025. Confidence in that currency has deteriorated, pushing up the price of commodities in general and gold, in particular, to record levels as a haven of value.
Between January 20 and June 24 2025, gold rose from $2,727 per ounce to $3,317 per ounce. A disinvestment in US Treasury bonds in China and Japan has accompanied the 18% increase in gold value. China ceased to be the largest holder of US Treasuries in June 2019, and Japan replaced it. In 2025, Britain overtook China and became the second-largest creditor. China continues to reduce its holdings of Treasury bonds. However, it is unlikely to eliminate them, given the currency's use in international trade transactions and the economic relationship that exists between the two great powers.
|
|
USD 20.1.2025 |
USD 30.6.2025 |
change |
|
Yen |
155.3625 |
143.9170 |
-7.37% |
|
Yuan |
7.3145 |
7.1641 |
-2.06% |
|
Euro |
1.037406 |
1.178700 |
13.62% |
|
Colombian Peso |
4301.4022 |
4080.2146 |
-5.14% |
|
Mexican Peso |
20.5044 |
18.755 |
-8.53% |
|
Chilean Peso |
1007.8254 |
931.5137 |
-7.57% |
|
Peruvian sol |
3.7441 |
3.5442 |
-5.34% |
Source: https://www.exchangerates.org.uk/historical/USD/20_01_2025
The economic impact of the persecution of migrants is seen first of all in the crop fields left unharvested. ( https://www.reuters.com/business/immigration-raids-leave-crops-unharvest...). The consequence of this will be seen in food prices and stagnation in the agricultural sector. The construction sector will also be affected. According to the New York Times, the deportation of 19% of construction workers is a possibility. The immediate effect is the absence of workers on construction sites, resulting in a subsequent shortage of finished homes and a rise in housing prices. (https://www.nytimes.com/2025/03/09/business/economy/immigrant-workers-de...) Finally, there are the hotel and restaurant services, where their absence will also impact these economic activities.
An unintended consequence has been to deter all foreigners who normally visit the US for tourism, family reasons, or simply for pleasure, and who have decided not to travel. The impact on hotels, restaurants, and airlines is significant, as well as the economic dynamics of cities that normally attract large volumes of tourists, such as Miami, San Francisco, New York, Washington D.C., and Chicago, for example. A study by Tourism Economics forecasts an 8.5% decline in international tourism to the United States by 2025. It is an optimistic projection. (https://www.fastcompany.com/91341658/us-tourism-decline-report-travelers-staying- away-in-2025.) A similar situation is unfolding for students who were considering attending the US, with the potential negative impact on the income of private universities.
A final component that could be affected is the volume of ships and cargo passing through major ports and paying tolls. International trade is likely to be affected by the policies of the incoming US government, particularly in cargo shipping, which could impact revenue from port infrastructure fees that ships pay when they enter ports.
The disaster for the US economy and the Caribbean Basin is not a disaster for South America, a commodity exporter to China, which is growing at steadily high rates despite the forecasts of the Western press. The fracture of globalisation is evident, with the West stagnating while the East grows, dragging down South America's exports and increasingly placing them within China's sphere of economic influence. Mexico, closely aligned with Washington, does not benefit from the high-growth Eastern market and the wave of investment that originates from it. The Caribbean Basin seems destined for long-term stagnation unless it disengages from Washington, opens its doors to Eastern capital and trade, and redefines its productive policies.
How is 2022 doing
- blog de bacosta
- 4272 lecturas
In January 2022, the IMF predicted a year of low growth with high inflation. Since then, the IMF has twice lowered its projections giving a gloomy outlook for global growth. OBELA estimated that the FED and the European Central Bank were in a dilemma where they would either ride with high inflation and some recovery or use the conventional monetary instruments of raising the interest rate and knock down the fragile consumption and investment dynamics to bring down inflation. There was a difference between the Fed having a monetary problem and the ECB recognising the geopolitical inflation issues. The result has been that both decided to raise interest rates and reduce liquidity, with predictable consequences.
The Fed, the US central bank, faced with rampant and rising inflation, announced in January this year that, since monetary policy determines the long-term inflation rate, they should adjust the interest rate to affirm the 2% inflation rate in the long run. The interest rate on three-month Federal Funds certificates was at that time 0.08%. The federal funds rate is the interest rate at which banks and credit institutions lend their cash balances to other similar institutions overnight, on an uncollateralised basis.

In March, they started raising the rate at 0.25% at a time, and in June, it is already at 1.58%. Given that annualised inflation as of May is 8.2%, the real interest rate is -6.7%. The question is whether they will have to raise it above the inflation rate to get it under control or whether inflation will come down to meet it in the neighbourhood of 4% due to these hikes. The truth is that not all inflation is monetary, although a significant part of it is in the US. The shortage of microchips, the drought and the geopolitical aspects of energy prices are not financial and will be persistent.
The question mark is the impact on the world economy of absorbing 20% of GDP in financial assets to return the Fed to a standard balance sheet size (from 20% to 40% in March 2020). The impact on capital, equity and commodity markets is unquestionable. The press and politicians will probably blame Ukraine. Still, these liquidity adjustments coupled with rising interest rates lead to a recession that could be global or at least severe for Atlantic-centric countries. The truth is that in the context of falling commodity prices, rising wheat and energy prices are a counterweight to keeping inflation stable.

Meanwhile, the People's Bank of China, its central bank, kept the rate stable at 2.9% from November 2015 to March 2022. Faced with an economic slowdown from a projected 5% growth in January to 4.3% in April, it took counter-cyclical measures, one of which was to cut the interest rate. They are unconcerned about the inflation issue, which does not afflict them, and focused on the recovery of production. The PBOC lowered the one-year lending rate (Loan Prime Rate LPR) from 4.31% in July 2019 to 3.85% in April 2020, starting the pandemic. The fall in projected growth in 2022 reduced it further to 3.70% in January 2022. Five-year rates were similarly cut from 4.85% in July 2019 to 4.65% in April 2020 and 4.45% in May 2022.
The contrast between the rate hikes in the West due to inflation and the lowering of rates to revive the economy in China shows how the Asian country is tackling inflation through supply increases. This way, wheat, gas and oil that do not go to the West because of Western economic sanctions are sold in China and arrive by train directly from Russia in six days. It could be the beginning of creating a commodity trading centre in China to complement the one that has existed since the 15th century in the Netherlands. It operates, of course, in Yuan.
Changing interest rate levels in the context of open economies would lead to a depreciation of the Yuan as investors would move out of the Yuan and into dollars. However, as China's rates are double those of the US, this cannot happen. On the other hand, there was no opening of capital accounts to avoid a repetition of the attack on the Yen in 1986-1990.
The BRICS leaders have expressed their interest in deepening cooperation between their countries. During the first quarter, trade between Russia and China grew by 28.7% compared to last year's period. Indian coal imports from Russia increased six-fold, and oil imports rose 3.5 times to 1,000,000 barrels per day.
Just as the Asian giant's interest rate diverged from Western monetary policy, so did the price of oil. In the West, the cost of oil is over 100 USD. China and India pay 70 USD for oil from Russia and a preferential price for oil from Saudi Arabia.
With Russia's access to Swift restricted, payments for trade with China and India and recent fertiliser and grain export deals are in Rupees, Roubles and Yuan made through CIPS. China also plans to import oil from Saudi Arabia, which accounts for 25% of its sales, in Yuan.
The Asian giant will undoubtedly emerge stronger in 2022, with a currency now known to be the reserve currency of Russia and other members of the Euro-Asian alliance. Increasingly, the volume of transactions in a currency matters less, and the international reserves in a currency matter more. The IMF says that the Yuan is the world's fifth largest international reserve currency, after the dollar, euro, pound, and Yen. (https://data.imf.org/?sk=E6A5F467-C14B-4AA8-9F6D-5A09EC4E62A4). The dollar's weight declined from 90% of reserves in the 1960s to 59% in May 2022, which seems irreversible. It is the fruit of the Fed's management that has never considered that its interest rate impacts the world positively or negatively; or in any case, it does not care. The rest of the world does, and the management of reserves shows this. The year will probably close with inflation rates bordering double digits and growth rates close to 2% after inflation. The US will grow 2.3% in 2022 and 1.8% in 2023. (Conference Board) Latin America will be luckier with growth rates bordering 3% in Central America, Mexico with less than 2% and South America between 1.5% in Chile and 0.8% in Brazil with high peaks in Colombia, Bolivia and Peru of 3% or more.
Download / Español
How it went in 2020
- blog de cdeleon
- 4754 lecturas
After 2018 and 2019, difficult years due to the US trade war with China, Britain's separation from the European Union and the fall in US growth rate while the stock markets rose, 2020 broke all expectations.
The most spectacular fall in global economic growth in history showed that, while Asia fell little, Europe and Latin America fell a lot and the US fell a little less than Europe, but much more than Asia. China rebounded in the second quarter of 2020, as the rest of the world entered the depths of the fall, and ended the year with positive economic growth.
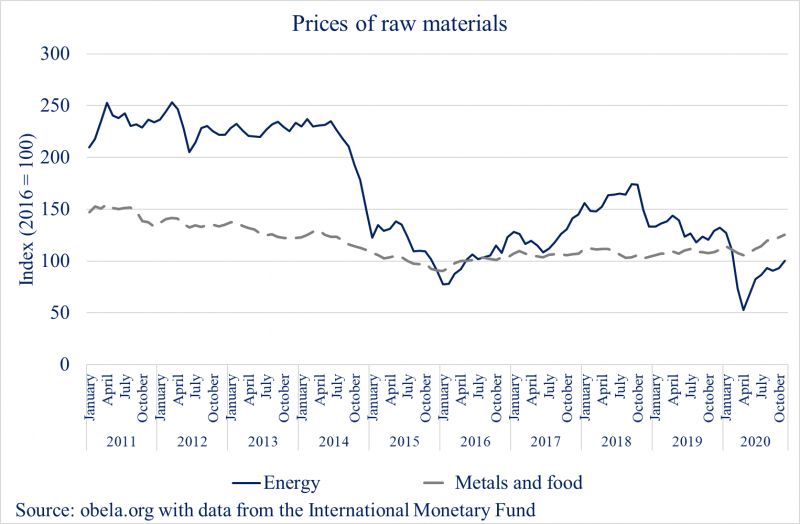
The rebound in the third quarter has been remarkable. The depth of the decline was related to the speed of growth prior to the fall. The more growth, the less the fall. The exception was Peru. High growth and deep fall. The rebound is symmetric and the bigger the fall, the greater the initial rebound. Thus, the data for the second half of the year were positive, prompting some to say the crisis was over.
The crisis is not over neither in terms of health nor the economy. The magnitude of a crisis is appreciated not during the fall but when it hits the bottom. It is like a person falling off a building that while falling is alive. The critical point is when the person hits the ground. When economic activities are reopened, then the problems of lack of demand, business debt and unemployment are appreciated. Supply wise the problems of production and distribution are also foreseeable. From the point of view of international trade, surprisingly, commodity prices recovered except for fossil fuels. The reason for this was not a reactivation of demand, because global demand is considerably lower than in 2019, but rather the injection of 3.5 billion dollars (15% of US GDP) into the investment banks and hedge funds that refloated the stock and commodity markets from 23 March of this year. All commodity price curves changed course that day except for fossil fuels. Private investment, which was already affected earlier, remains affected. With negative interest rates in the US and the EU, hedge funds borrow and invest on the stock market. This explains the disconnection between stock market indices and US GDP growth rate, in what is clearly a speculative bubble.
While the US economy had been on a downward path of growth since March of 2018, in 2020 it plummeted to -32% per year in the second half of 2020, levels never seen before. Faced with such a fall, the Federal Reserve, in its first monetary policy decision of the year, lowered the federal bond benchmark rate in the range of 0.25- 0.50% due to the economic slowdown, leading to a round of central bank rate cuts worldwide. This generated arbitrage opportunity towards emerging countries with an impact on the exchange rate against other currencies, increases in international reserve levels and a strengthening of Latin American exchange rates in general.
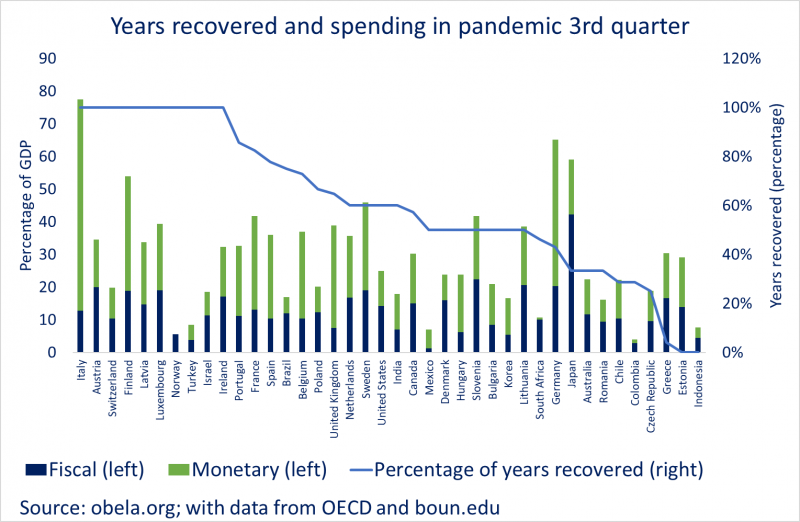
International trade is recovering rapidly, contrary to July's estimates, bringing initial rebounds to very high levels. The problems are more fiscal than external. The slumps in GDP are accompanied by falls in tax revenues, which make it difficult to maintain stable spending levels. The Mexican solution has been to cut spending in an orthodox manner. Others Latin American countries preferred to increase domestic debt.
There is a mirage in progress. The collapse of GDP for all, together with the stability of the external debt, has resulted in rising debt-to-GDP ratios and the image of an increased foreign debt problem. However, if reserves increase, there are no external debt problems. On the other hand, falling tax revenues at a time of rising public spending on health leads to more domestic debt, and this leads to fiscal, not debt, problems. The new debt is with social security and pension funds intermediated by private banks within countries.
Finally, we reiterate what we wrote a year ago, the general trend of the world economy is expected to continue its slow pace in most economies, with the clear contrast of the Asian economies which will continue to grow swiftly. This dynamic will change the economic axes from the Atlantic to the Pacific in a stable manner from now on in spite of. Asia being particularly affected by the protests in Hong Kong and India. For the advanced economies the prognosis is grey, because the EU's problems do not end with the UK's departure Poland could be a candidate for a Polxit given the EU's criticism of its nationalist policies and Hungary (Hunxit) remains to be seen. On the other hand, Central and South America are facing rather complicated situations on several fronts, with political instability and open interference by the United States. There are active youth social movements in the countries on the Pacific coast, and it remains to be seen whether they will expand to those on the Atlantic coast, Brazil and Uruguay in particular. Together with Africa, it will be one of the areas that will grow the least this year and next. The star country, Bolivia, has returned to democratic status and it remains to be seen how Ecuador, Colombia and Venezuela will manage to grow with depressed fossil fuel prices that have no return. Mexico exports petrol fueled cars to a market that buys fewer cars while it has been left with a huge empty tourist infrastructure, along with the Caribbean islands and Peru. It is estimated that by 2024 the world will return to pre-pandemic levels. When that happens, it will be with another energy matrix and other external actors in the region.
DOWNLOAD
How the pandemic is going in the world economy: first half of 2020
- blog de anegrete
- 3490 lecturas
The first half of 2020 is possibly the worst semester since economic statistics have been published. It is worse than the first half of 1930 and we do not have the statistics of the first half of 1872. It is much worse than the first half of 2009 or the last half of 2008. GDP fell at double digit annualized rates at the end of the first semester in most advanced countries. The GDP of the European Union (EU), collapsed 14.4% compared to the second quarter of 2019 and North America 10.8% (Canada, Mexico and the United States). Overall the EU lost about 11 years of production due to containment and health measures. Countries such as Italy, Portugal, France, Spain, England and Belgium lost between two to three decades of growth. The United States lost 6 years of production, at levels of the second quarter of 2014 and Mexico 10 years at the level of the third quarter of 2010.

The most affected was Italy. The country's GDP grew at an average annual rate of 1.5% from 1990 to mid-2008. After the financial crisis, it began to decline by an average of 0.5% per quarter. The unemployment of the economy by covid-19 meant the loss of a sixth of its production, so, together with its low growth, it was close to the level of 1993. During the second quarter of 2020 Italy lost 27 years of production.
Portugal and Spain grew by 2-3% per year from 1990 to 2008. However, unlike Italy, their economies began to recover in 2014. During the first months of 2020, the GDP exceeded the values before the financial crisis. Unemployment in the economy led to a fall of one-sixth and one-fifth of output, respectively. Portugal lost 21 years of production and Spain 18. In France and England growth from 1990 to 2008 was 2-2.5%. The financial crisis did not have the same impact as in Italy, Portugal and Spain; the decline was short. In 2009 they started their recovery, the growth rate was constant until the beginning of 2020. The measures for the pandemic caused them to lose a fifth of their production. France lost 18 years and England 16.

Unlike Europe, the United States lost a tenth of its production. Since 1990 it has maintained a constant growth rate of 2.5%, which has fallen back by six years. Although the fall in production was not as precipitous as in other countries, it is the worst fall since 1929. The explanation for the smaller fall is that unlike the European Union, it did not apply total containment. As expected, at the same time it is the country with the most deaths (as of August 17) about 173,187 people. Similarly, the unemployment rate was 13%, the highest recorded since October 2009. In March the rate was 4.4%, in May the rate shot up to 14.7%. The rate is going down, since in July it was 10.2% with a slight tendency to increase in the second wave of infections.
The Latin American countries with the largest drop in production were Peru and Mexico, while Brazil fell less. ECLAC reported that industrial production in April fell 14.1% in Chile, 15.1% in Brazil, 20.1% in Colombia, 26.4% in Argentina, 29.3% in Mexico and 40.5% in Peru. The smaller fall in Brazilian GDP, as in the United States, is due to the lack of containment imposed by the pandemic with the adverse consequences on mortality that has 108,054 deaths from the virus (17.8.2020), second in the world after the United States and followed by Mexico. For almost all Latin American economies that are structurally in deficit, the economic collapse has been reflected in a fall in imports, which is greater than the fall in exports. The contraction in output and employment generated a surplus, as families and companies bought less and therefore countries imported less. Overall, food sales and lower imports boosted the positive balance of economies.
Argentina, maintains deficits in trade with Brazil, its main partner. Exports to the Carioca country fell by 31.9% from January to July, while imports fell by only 25.8%. Quarantine measures caused the loss of 11 years of production for Argentina. On the other hand, the Asian economies seem to be the least affected and with a faster response capacity due to their internal links, whether inside the country or in the region. The Asian countries seem to be recovering from a V-shaped crisis while thosein Europe, North and South America are going through a U-shaped crisis or perhaps even one with aslower recovery and not reaching the original pre-Covid-19 level. This will have future implications forglobal economic leadership
Download
How to Manage the Economic Fallout of the Coronavirus
- blog de anegrete
- 4857 lecturas
The novel coronavirus (Covid-19) is rapidly spreading around the world. The first case of coronavirus was reported in the Chinese city of Wuhan in December 2019, but now it has spread to every continent except Antarctica. As of 18 March, 211,200 people have been infected, and at least 8,822 have died across six continents.[1]
At the time of writing, there are no signs of coronavirus abating outside China. The virus, recognized as a pandemic by the World Health Organization on 11 March 2020, has caused considerable human suffering within a short period of three months. Globally, the death toll from the coronavirus outbreak is rising despite the enforcement of strict lockdown and social distancing measures across the world. In the near term, it is challenging to predict when the spread of coronavirus would be fully contained. Most health experts believe that it may take 12 to 18 months to develop a vaccine for the novel coronavirus.
Along with the human cost, the economic costs of the global epidemic are also mounting. The virus has caused massive economic disruption. The result is a widespread contraction in economic activity. There are fears that it could lead to a severe worldwide economic downturn depending on how long the coronavirus outbreak lasts and how governments manage the economic fallout. Undoubtedly, the pandemic will have a significant adverse effect on the global economy, not seen since the 2008 global financial crisis.
A Triple Crisis
The real economy is simultaneously hit by a supply shock and a demand shock by the spread of coronavirus. Such a twin shock is a rare phenomenon in recent economic history.
On the supply side, it has lowered the capacity to produce goods and services due to freezing of economic activity in China (during February-early March) and currently in Europe and the US. Available indicators point out a dramatic output contraction in China with a significant drop in fixed-asset investments during the first two months of 2020.
Given the importance of China in the regional and global supply chains as a producer of intermediate goods, the outbreak has disrupted production in other economies (such as Japan and Australia) that are closely integrated into supply chains. Even a country like India, relatively insulated from the regional and global value chains, is also experiencing supply-side contagion shocks because of its dependence on China for imports of chemicals and pharmaceutical inputs.
On the demand side, consumer spending on air travel, transportation, tourism, and restaurants is severely hit due to nationwide lockdowns, social distancing, and quarantine measures aimed at reducing the spread of infection.
Since February, global financial markets have been on edge. The coronavirus and the oil price war have unleashed chaos in financial markets. Massive selloffs in equity markets have been witnessed despite the imposition of circuit breakers to halt the trading activity temporarily. On March 16, the S&P 500 declined 12 percent — its biggest one-day fall since “Black Monday” in 1987. Attempts by central banks from the developed world to cut interest rates and to relaunch quantitative-easing programs have, so far, failed to inspire market confidence.
Consequently, the world is facing a triple crisis — a combination of a health crisis, an economic crisis affecting both production and consumption, and, increasingly, a financial crisis. The interplay of the three interconnected crises has further complicated the policy response. That is why policy actions implemented recently by central bankers appear ineffective because a cut in interest rates cannot stop the virus infection from spreading nor can it open shuttered factories.
The policy tools used by the monetary authorities during the 2008 global financial crisis are impotent to tackle the ongoing triple crisis because the spread of coronavirus has led to a shutdown of economic activities and which, in turn, has triggered a corporate credit crunch. Unlike the 2008 crisis, leveraged banks and their exotic financial instruments are not the problems this time. There is no playbook to deal with the potent economic threat posed by the coronavirus. Instead of isolated measures, immediate and coordinated actions by health authorities, market regulators, fiscal authorities, and central banks are needed to prevent the spread of the virus and to manage the emerging financial risks.
A Virus-induced Global Recession
The coronavirus outbreak came at the worst possible moment as the global growth prospects are uncertain. The global economy is facing several downside risks including rising cross-border trade and investment tensions, increased geo-political risks in the Middle East, and uncertainty over the future UK-EU trade agreement. The sharp drop in crude oil prices due to the oil war between Saudi Arabia and Russia has further added uncertainty.
A coronavirus-induced recession now looks a certainty, given the sudden stop in the economic activity around the world followed by a rout in global financial markets in recent weeks. Economists at JPMorgan Chase & Co. project that the recession will hit the US and European economies by July 2020.
According to the OECD estimates, annual global GDP growth is projected to drop to 2.4 percent in 2020 as a whole, from an already weak 2.9 percent in 2019, with growth possibly even being negative in the first quarter of 2020.[2] While economists at the Institute of International Finance estimate that global growth may touch 1 percent this year, the lowest since the 2008 crisis.[3]
The number of job losses due to virus-induced recession could be far-reaching and possibly as severe as during the 2008 financial crisis. Shutdowns in business activities are pushing millions of people into unemployment and underemployment. In its initial assessment, the International Labour Organization has estimated that the economic fallout from coronavirus could cause the loss of up to 25 million jobs globally.[4]
Even if a worldwide recession is averted this year, the global economy still faces its biggest economic shock since the 2008 global financial crisis.
A Looming Global Corporate Credit Crunch
The sharp tightening in global financial conditions in the wake of the coronavirus outbreak has raised the risks of a corporate debt crisis. While the 2008 crisis started with the subprime mortgage markets, the world is now readying up for a corporate credit crunch followed by a wave of corporate debt defaults and bankruptcies.
The rapid growth in the debt of non-financial corporations poses an immediate risk to the world economy. Taking advantage of low-interest rates in the aftermath of the 2008 crisis, non-financial companies from advanced and emerging economies raised substantial funds through bonds and loans. According to the Institute of International Finance, corporate debt among non-financial companies reached $75 trillion in 2019, up from $48 trillion in 2009. Many corporations used cheap debt not to expand their businesses, but to issue dividends or buy back shares.
Apart from the quantity, the deterioration in the quality of corporate debt is equally worrisome. According to Fitch, BBB-rated bonds — a notch above junk — make over half of all new investment-grade corporate bonds issued globally in 2019.
Since the coronavirus outbreak has forced non-financial corporations to shut down their businesses, corporations that have borrowed heavily (particularly in the electronics, hospitality, retail, energy, and auto sectors) would find it difficult to meet their debt repayments due to sudden stop in their cash flows, thereby triggering a wave of defaults and bankruptcies.
Faced with an economic slump, corporations would have no option but to slash costs, lay off workers and shut down businesses which, in turn, would further worsen the economic downturn. In such circumstances, current BBB-rated bonds could be downgraded to junk overnight, thereby forcing some bondholders (such as pension funds and insurance companies) to sell these bonds because of their investment mandates barring them to invest in junk bonds.
The panic over the coronavirus outbreak has already caused a dramatic rout in the global stock markets as investors flee to haven assets such as gold and long-term US treasury bonds. At times of market turbulence, rating downgrades are frequent in bond markets. A wave of rating downgrades and defaults in the corporate debt segments can further depress the markets and has the potential to exacerbate systemic risks through financial contagion.
The stress in the corporate funding markets is evident across the world and will exacerbate cash-flow problems for non-financial corporates. In particular, BBB-rated corporates, small and medium companies, and emerging market companies with heavy reliance on foreign exchange debt are the most vulnerable. Hence, financial regulators should remain extra vigilant about the potential systemic risks emanating from the corporate credit crunch.
What Shall be Done?
The coronavirus pandemic is more than a public health crisis, as it is affecting every sector of the economy and every section of society. It has the potential to cause a much bigger economic havoc than the 2008 global financial crisis if the governments fail to adopt a quick multi-pronged response to the virus threat.
The following are some concrete policy proposals to respond both to the public health crisis and the corresponding economic fallout of the coronavirus pandemic.
Strengthen the Public Health System
First and foremost, it is the primary duty of all governments to protect the health and well-being of their citizens. After all, health is a global public good. The governments should strengthen the public health system on a war footing as the pandemic has exposed the poor public health infrastructure not only in the developing countries (such as India) but also in several developed countries (such as Italy and the US).
If the choice is between spending public money on health care or physical infrastructure, health care should receive the priority. Spending money on health care is far more essential for the well-being of people than building highways.
The governments should undertake massive investments in providing public health services by constructing makeshift hospitals, hiring more medical personnel and sourcing of supplies to treat all those who could become infected. In this regard, there is plenty to learn from Hong Kong, Taiwan, South Korea, and Singapore, which scaled up their health facilities to deal with the virus threat. China built two new makeshift emergency hospitals in 12 days to treat patients infected with the coronavirus.
Special attention should be given to protect the poor and low-income households that cannot afford private health care and for whom social distancing solutions are impractical.
Apart from public investments, regulatory measures in the form of a price cap on drugs and medical devices should be imposed to curb any undue profiteering by drug companies.
Further, the poor and developing countries should be immediately offered grants and concessional loans by international aid agencies and financial institutions to beef up their public health system. In early March, the IMF made available $50 billion through its emergency financing facility to the poor and developing world hit by coronavirus but given the enormity of the health crisis, more concessional loans should be made available by other regional and international financial institutions.
The Limitations of Monetary Policy
To improve liquidity in financial markets, central banks of the developed world used expansionary monetary policies and relaunched quantitative-easing programs. On March 15, for instance, the US Federal Reserve reduced policy interest rates to near zero and announced a $700 billion asset purchase program. Still, these measures did not inspire market confidence. Instead, these measures have revealed the inherent limitations of using monetary policy in the present crisis because zero interest rates are not going to offset supply shocks driven by the spreading coronavirus.
Further, there is a legitimate concern that easy monetary policies pursued by the developed world could channel much of money into the financial sector (rather than into the real economy) and a significant portion of that money could finally end up in higher-yielding emerging markets securities.
The Importance of Fiscal Spending
Huge fiscal spending is needed to fight the economic downturn triggered by the virus outbreak. The governments should enact large fiscal stimulus measures to get the real economy back on its feet.
A wide range of fiscal measures could be undertaken by the governments. These may include direct income support via cash handouts (“helicopter money”), food aid, and unemployment assistance; wage subsidies; guarantees to cover virus-related health costs; expansion of social safety nets; increased spending for social care; cheaper loans and loan guarantees to small and medium enterprises; public procurement of goods and services; and short-term tax relief.
Several countries affected by the endemic have announced or undertaken some of these above-listed fiscal measures. Hong Kong, for instance, offered a cash handout of HK$10,000 to its permanent residents aged 18 and above.
It is equally important that fiscal measures must be targeted at those individuals, households, and businesses who are experiencing economic hardship due to the coronavirus outbreak. As the poor and low-income households may suffer disproportionately by the virus outbreak, special measures should be undertaken to provide them economic security.
Of late, some developed countries such as the US, France, and the UK have proposed rescue packages for airlines, hospitality and leisure companies that have been severely affected by the epidemic. But such direct financial support should be strictly monitored by the authorities and made conditional on retaining their workers.
Ban Short Selling
In addition to fiscal policy response, a slew of regulatory measures should be implemented to ensure the orderly functioning of financial markets and overall financial stability.
To begin with, financial regulators should consider imposing a ban on short selling in the equities markets in the near term.
Short selling is a risky trading strategy that speculates on the decline in a share’s price. Traders indulge in short selling by selling the shares that they do not own but borrow from a broker. If the share price drops after selling, they repurchase it at a lower price and return it to the broker. Short selling can potentially set off a vicious cycle wherein falling prices trigger a panic reaction that encourages more investors to sell their shares, which in turn, pushes down prices further. Usually, hedge funds indulge in short selling as they seek to profit both ways: from rising and falling markets. What is good for hedge funds may not be good for market stability.
Financial regulators often ban short selling to arrest the deep sell-off that could disturb the orderly functioning of stock markets. During the 2008 financial crisis, the US temporarily banned short selling of stocks to reduce market volatility. During the peak of the 2010-11 European sovereign debt crisis, Italy and Spain also imposed a ban on short selling when other regulatory measures failed.
On February 2, China announced a ban on short selling of stocks even before the markets opened after the Lunar New Year holiday.[5] On March 13, South Korea’s financial regulator announced a ban on short selling for six months.[6] On March 18, financial regulators in France, Italy, and Belgium also banned short selling to curb volatility amid a massive sell-off of equities.[7] The ban on short selling in Italy will remain for three months while the ban in France and Belgium will run for a month each. According to media reports, India is currently considering a similar ban on short selling in equity markets.[8]
Preserve Financial Stability
In addition to a ban on short selling, other regulatory and supervisory measures such as mandatory delivery-based trading in derivatives markets; higher margin requirements; a financial transaction tax; restricting the entry of traders in specific market segments; circuit breakers; speed bumps (to slow down high-technology trading);, and increased surveillance of algorithmic trading and high-frequency trading (HFTs) should be proactively deployed by financial regulators to curb extreme market volatility.
In the case of emerging markets, the fears over the coronavirus outbreak have sent shockwaves to foreign exchange markets as investors are fleeing in record numbers and piling into the US dollar. Several EMEs are experiencing a sudden stop in capital flows in the wake of coronavirus pandemic. The Institute of International Finance has noted that fund outflows from EMEs since late January “are already twice as large as in the global financial crisis and dwarf stress events such as the China devaluation scare of 2015 and the taper tantrum in 2014.”[9] In particular, the sudden stop in capital flows has put the economies of Turkey and South Africa at high risk because of their large external financing needs.
As expected, the reduction in dollar liquidity due to record-high outflows of funds from emerging markets has put downward pressures on the currencies of India, Indonesia, Brazil, Turkey, South Africa, and Mexico. In the case of India, the rupee fell to 74.50 per dollar, an all-time low. In the second week of March, foreign investors pulled out close to $2bn from the Indian markets. Although India’s foreign exchange reserves remain comfortable at $487bn to meet any exigency, the Reserve Bank of India has decided to undertake a $2bn US dollar-rupee swap deal to address the dollar shortages in the market.
In response to the sudden in capital flows, financial regulators of EMEs should not hesitate to deploy capital controls on outflows and other foreign exchange restrictions, as imposed by Malaysia (1998), Iceland (2008), and Ukraine (2008) during crisis episodes.[10]
Currency Swaps Agreements: Pros and Cons
On March 15, the US Federal Reserve, Bank of Canada, European Central Bank, Bank of England, Bank of Japan and Swiss National Bank announced a coordinated action to enhance dollar liquidity with cheaper rates and longer maturities via the US dollar swap line arrangements. This move is intended to provide easy access to US dollar funding.
A bilateral currency swap is an agreement between two countries to exchange currencies with predetermined terms and conditions. The bilateral currency swap agreements are undertaken to address short-term foreign exchange liquidity requirements or to maintain adequate foreign currency reserves to avoid balance of payments crisis.
Following the 2008 crisis, central banks around the world have entered into bilateral swap agreements with one another to overcome foreign exchange shortages. For instance, central banks from 14 countries[11] (including South Korea, Mexico, and Brazil) signed currency swap agreements with the US Federal Reserve to overcome their dollar funding scarcity during the 2008 crisis, with a swap amount of up to $850bn. These currency swap agreements expired in 2010 and were not renewed as the dollar funding pressures eased. It is widely anticipated that South Korea and Mexico may reestablish currency swap lines with the US Federal Reserve as a precautionary measure to overcome dollar funding pressures in the coming weeks.
Nevertheless, it has been observed that US Federal Reserve has been very cautious in extending dollar-swap lines to developing countries, often its decision is influenced by non-economic factors (including geopolitical considerations) to achieve foreign policy ends. Hence, such arrangements are not consistent with transparency and stability principles.
Besides, there are some larger implications too. The currency swaps lines among Western central banks help in maintaining the US dollar’s status as the world’s de facto reserve currency and preserving the US-dominated international financial system. By undermining any potential to challenge the dollar hegemony in international trade and investment transactions by other currencies, it reinforces the world’s dependence on the US dollar-dominated financial system. Consequently, the agenda for the reform of the international financial system loses impetus.
Indeed, the US dollar-centric swap agreements act as an impediment to push a wide range of global financial governance reforms, including the quota reforms of the IMF. Therefore, even if more developing countries join the swap network, the US dollar-centric currency swap agreements should not be considered as a substitute for multilateral cooperation to foster monetary and financial stability.
Multilateral Cooperation
The coronavirus has demonstrated that viruses do not respect national borders. Hence, there is a need to strengthen multilateral cooperation. One would expect the UN to initiate a multilateral policy dialogue on collective actions to address the myriad challenges posed by the coronavirus pandemic.
A coordinated multilateral strategy would be far more effective than each country acting by itself. Another advantage of multilateral strategy would be the active participation of poor and developing countries that have weaker fiscal and external debt positions to tackle the global pandemic.
In the present times, however, the prospects of multilateral cooperation appear bleak with the rise of unilateralism, right-wing populism, and ultra-nationalism across the world, but the challenge is to stand together in a time of adversity and find ways to collaborate.
What is shameful is that not a single member country of the European Union responded to Italy’s urgent request for help with face masks, lung ventilators and other medical supplies. There is no other European country suffering as severely as Italy, with 2,978 deaths and 35,713 confirmed cases of coronavirus, as of March 18, 2020.[12] Finally, China stepped in to help Italy in the absence of European solidarity. In times like this, the EU member states need to stand together and care for one other. Much better is expected from the EU because solidarity is one of its guiding principles right from the beginning. Otherwise, what is the purpose of having a union?
At present, there is no need to create a new supranational agency to contain the coronavirus outbreak and to manage its wider economic fallout. Existing international institutions (such as the UN, WHO, IMF, World Bank) can collectively meet the myriad challenges posed by the virus, provided they follow the spirit of solidarity. Indeed, this is the right time to test the relevance and capacity of such institutions.
What about G20?
While the G20 has struggled to maintain its influence in recent years, many expect this bloc could play a lead role in the global efforts to manage the economic fallout of the coronavirus, as it coordinated macroeconomic policies among member-countries during the 2008 global financial crisis.
The G20 finance ministers and central bank governors recently issued a joint statement calling for monitoring of the coronavirus pandemic and underscoring “the need for cooperation to mitigate risks to the global economy from unexpected shocks.”[13] The statement further noted: “We are ready to take further actions, including fiscal and monetary measures, as appropriate, to aid in the response to the virus, support the economy during this phase and maintain the resilience of the financial system.”[14]
Although the joint statement strikes the right tone, the proposed cooperation and collective actions are yet to be seen on the ground. Needless to add, there are definite gains from economic policy coordination that can generate positive spillover effects for every member-country of the G20.
Can the G20 rise to the occasion? Can it prove to the world that it is still relevant in today’s increasingly polarized world? Or is it far-fetched to expect the high-level policy coordination from the G20 as achieved during 2008-09? These are some of the big questions being raised in the context of ongoing coronavirus outbreak.
In case G20 members are unable to develop a quick collective policy response to tackle the coronavirus pandemic in the next few weeks, it would further strengthen the critics’ demand for disbanding the G20 altogether.
From what we have seen so far, the global human community deserves better and well-coordinated policy actions to contain the coronavirus and to offset its economic impact.
Endnotes
[1] Coronavirus Map: Tracking the Global Outbreak, The New York Times, Updated on March 18, 2020, available at: https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html?act....
[2] Coronavirus: The World Economy at Risk, OECD Interim Economic Assessment, OECD, March 2, 2020. Available at: http://www.oecd.org/berlin/publikationen/Interim-Economic-Assessment-2-M....
[3] Sergi Lanau and Jonathan Fortun, “The Covid-19 Shock to EM Flows,” Economic Views, Institute of International Finance, March 17, 2020.
[4] “Almost 25 million jobs could be lost worldwide as a result of COVID-19, says ILO,” Press Release, ILO, March 18, 2020. Available at: .
[5] Zhang Yan and Ryan Woo, “China moves to limit short selling as virus looms over market reopening,” Reuters, February 2, 2020. Available at: https://www.reuters.com/article/us-health-china-shortselling/china-moves....
[6] Yonhap, “S. Korea temporarily bans stock short selling for 6 months,” The Korea Herald, March 13, 2020. Available at: http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20200313000701.
[7] Chiara Remondini and Alan Katz, “Italy, France, Belgium Ban Short Selling Amid Coronavirus,” Bloomberg, March 18, 2020. Available at: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-17/italy-bans-short-sell....
[8] Samie Modak & Shrimi Choudhary, “Sebi considers short selling ban, trading curbs to reduce market volatility,” Business Standard, March 16, 2020. Available at: https://www.business-standard.com/article/markets/sebi-considers-short-s....
[9] Sergi Lanau and Jonathan Fortun, “The Covid-19 Shock to EM Flows,” Economic Views, Institute of International Finance, March 17, 2020.
[10] For more information on capital controls, see Kavaljit Singh, “Recent Experiences with Capital Controls,” Madhyam Policy Brief No.4, April 2019, Available at: https://www.madhyam.org.in/recent-experiences-with-capital-controls/.
[11] These 14 central banks are Reserve Bank of Australia, Central Bank of Brazil, Bank of Canada, Danish National Bank, Bank of England, European Central Bank, Bank of Japan, Bank of Korea, BANCO DE MEXICO, New Zealand Reserve Bank, Norwegian Central Bank, Monetary Authority of Singapore, Sveriges Riksbank (Sweden), and Switzerland National Bank.
[12] Coronavirus Map: Tracking the Global Outbreak, The New York Times, Updated on March 18, 2020, available at: https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html?act....
[13] Statement on COVID-19, G20 Finance Ministers and Central Bank Governors, March 6, 2020. Available at: https://g20.org/en/media/Documents/G20%20Statement%20on%20COVID-19%20-%2....
[14] Ibid.
Huawei: La guerra comercial 2.0
- blog de anegrete
- 6598 lecturas
El volumen de bienes afectados por aranceles de ambos lados del océano Pacifico ha hecho que la concentración en la guerra comercial haya sido la que mandaba el sentido común: los aranceles. Como dicen en México, “apareció el peine”. El tema real de fondo es quién controla las nuevas tecnologías de la información, más allá de la fabricación de los chips. La detención de la Chief Financial Officer (CFO) de Huawei, Sabrina Meng Wanzhou, es de la profesional más importante del sector privado mundial en actividad y comparable, en importancia policial, a la detención de Strauss Kahn, Director Ejecutivo del FMI, en Nueva York hace unos años. Su ámbito de trabajo son 170 países en una corporación que tiene 180,000 empleados, con ventas totales de 75.6 mil millones de dólares y un total de activos por 64.3 mil millones de dólares al año 2018, según Huawei.
La señorita Meng es Chief Financial Officer de la empresa que fundó su padre, lo que la hace además heredera potencial de la misma y una de las mujeres más ricas del mundo. La empresa es un proveedor global de soluciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que da servicio a más de un tercio de la población mundial. Lo importante es que está en comunicaciones móviles y ha entrado en el mercado de la tecnología 5G.
La tecnología 5G inalámbrica de quinta generación, es la versión más nueva de tecnología celular, diseñada para aumentar considerablemente la velocidad y la capacidad de respuesta de las redes inalámbricas, dice el portal Techtarget.1 Con 5G, los datos transmitidos a través de conexiones inalámbricas de banda ancha podrían viajar a velocidades de hasta 20 Gbps, según algunas estimaciones, superando las velocidades de la red de telefonía fija, así como ofrecer una latencia de 1 ms o menos para usos que requieren retroalimentación en tiempo real. 5G también permitirá un fuerte aumento en la cantidad de datos transmitidos a través de sistemas inalámbricos debido al mayor ancho de banda disponible y la avanzada tecnología de antena.
Esto es importante para la tecnología de las cosas. Dice el mismo portal que además de las mejoras en la velocidad, la capacidad y la latencia, 5G ofrece funciones de administración de red, entre ellas la división de la red, que permite a los operadores móviles crear múltiples redes virtuales dentro de una sola red física 5G. Esto va a servir para, por ejemplo, un auto auto-conductor que requerirá una porción de red que ofrezca conexiones extremadamente rápidas y de baja latencia para que pueda navegar en tiempo real.
Esta tecnología 5G fue lanzada por Verizon el primero de octubre del 2018 con su servicio a domicilio en Houston, Indianápolis, Los Ángeles y Sacramento, estableciendo derechos equívocos y provocando un lanzamiento dominó de otros lanzamientos de redes 5G que continuarán hasta la próxima primavera, según la revista PC Magazine2. Lo importante es que la misma revista dice que esa primera red no es en realidad el estándar móvil global real para 5G. El primero de ellos probablemente será la red de AT&T, que llegará a finales del 2018.
Cuando esto se escribió en Estados Unidos, Huawei ya había lanzado el 5G en agosto, y lo comenzó a promover en el mundo. La reacción instantánea de Estados Unidos fue que era un peligro de seguridad nacional. Si lo es por dos razones: la primera porque han perdido la carrera tecnológica. La segunda porque con la información que pasa por la red 5G se puede hacer análisis de datos de casi todo lo que pasa en la economía de un país, un poco más masivamente que los datos que maneja Facebook y con mucho más detalle del tipo de consumo y de comunicación.
Mientras AT&T tenga la red 5G mundial, EEUU tendría acceso a toda la información del mundo. Con Huawei en la delantera, ha perdido esta posibilidad. Para impedir este avance tecnológico en manos ajenas a Estados Unidos, la mejor idea ha sido comenzar a cabildear a sus socios anglosajones para que no contraten el 5G de Huawei. En Canadá, los senadores de Estados Unidos, Marco Rubio y Mark Warner, le pidieron al primer ministro canadiense en octubre pasado, que prohíba a Huawei participar en el despliegue de las redes móviles 5G de la nación, debido al peligro potencial para las redes estadounidenses, dice Reuters.3
En paralelo, en agosto del 2018, el organismo de control de defensa cibernética del Reino Unido, el Centro Nacional de Seguridad Cibernética, también advirtió que el uso de equipos y servicios de ZTE (de Huawei) podría representar un riesgo para la seguridad nacional. Esto fue transmitido a los gobiernos de Australia y Nueva Zelandia que bloquearon la compra de estos servicios a la empresa china. Actualmente, el cabildeo americano contra Huawei es con los gobiernos de Alemania, Italia y Japón.
El problema no es si se usa para espiar sino quien lo usa. En términos empresariales y tecnológicos, que Huawei haya introducido ya el 5G antes que AT&T a nivel global, significa que EEUU perdió la carrera tecnológica. A falta de aranceles como con bienes, esta guerra comercial es directa. Es sabotaje. En ese marco es que se debe de entender la detención de una de las personas más poderosas en el mundo de los negocios de China y del mundo. Huawei es el segundo fabricante de celulares del mundo, después de Samsung y antes que Apple, según Gadgets Now.4 El problema para Estados Unidos es que mientras Apple está perdiendo participación en el mercado de celulares, Huawei lo está ganando y Samsung se ha consolidado. Nokia, de Finlandia, quien introdujo los celulares, desapareció del mapa de los grandes del ramo.
Además, hacer la tecnología 5G y producir los artefactos que la usa va a confirmar el papel líder de Huawei y China en el mundo. Es contra esto que está el gobierno americano argumentando su seguridad nacional. Con 5G en manos de una empresa china, ellos podrán vender la información para espiar a los americanos y no a la inversa, como viene siendo el caso. Esta es la guerra comercial llevada un paso más adelante. Lo demás no importa.
1 https://searchnetworking.techtarget.com/definition/5G
2 https://www.pcmag.com/article/345387/what-is-5g
3 https://www.zdnet.com/article/us-senators-reportedly-warn-trudeau-to-ban-huawei-on-5g/
4https://www.gadgetsnow.com/slideshows/worlds-5-biggest-smartphone-companies/-Worlds-5-most-biggest-smartphone-companies/photolist/65227381.cms
IMF, World Bank must urgently help finance developing countries
- blog de anegrete
- 2947 lecturas
SYDNEY and KUALA LUMPUR, Mar 30 2021 (IPS) - COVID-19 has set back the uneven progress of recent decades, directly causing more than two million deaths. The slowdown, due to the pandemic and policy responses, has pushed hundreds of millions more into poverty, hunger and worse, also deepening many inequalities.
Development setbacks
The outlook for developing countries is grim, with output losses of 5.7% in 2020. Compared to prepandemic trends, the expected 8.1% loss by end-2021 will be much worse than advanced countries dropping 4.7%.
COVID-19 has further set back progress towards the Sustainable Development Goals (SDGs). As progress was largely ‘not on track’ even before the pandemic, developing countries will need much support to mitigate the new setbacks, let alone get back on track.
The extremely poor, defined by the World Bank as those with incomes under US$1.90/day, increased by 119–124 million in 2020, and are expected to rise by another 143-163 million in 2021.
Fiscal response constrained
Global fiscal efforts of close to US$14tn, plus low interest rates, liquidity injections and asset purchases by central banks, have helped. Nonetheless, the world economy will lose over US$22 trillion during 2020–2025 due to the pandemic.
Government responses have been much influenced by access to finance. Developed countries have accounted for four-fifths of total pandemic fiscal responses costing US$14tn. Rich countries have deployed the equivalent of a fifth of national income for fiscal efforts.
Meanwhile, emerging market economies spent only 5%, and low-income countries (LICs) a paltry 1.3% by mid-2020. In 2020, increased spending, despite reduced revenue, raised fiscal deficits of emerging market and middle-income countries (MICs) to 10.3%, and of LICs to 5.7%.
Government revenue has fallen due to lower output, commodity prices and longstanding Bank advice to cut taxes. Worse, they already face heavy debt burdens and onerous borrowing costs. Meanwhile, private finance dropped US$700bn in 2020.
Developing countries lost portfolio outflows of US$103bn in the first five months. Foreign direct investment (FDI) flows to emerging and developing countries also fell 30–45% in 2020. Meanwhile, bilateral donors cut aid commitments by 36% between 2019 and 2020.
Meanwhile, the liquidity support, debt relief and finance available are woefully inadequate. These constrain LICs’ fiscal efforts, with many even cutting spending, worsening medium-term recovery prospects!
Debt burdens
In 2019, the International Monetary Fund (IMF) assessed half the LICs as being at high risk of, or already in debt distress – more than double the 2013 share. Debt in LICs rose to 65% of GDP in 2019 from 47% in 2010.
Thus, LICs began the pandemic with more debt relative to government revenue, larger deficits and higher borrowing costs than high-income countries. And now, greater fiscal deficits of US$2–3tn projected for 2021 imply more debt.
Debt composition has become riskier with more commercial borrowing, particularly with foreign currency bond issues far outpacing other financing sources, especially official development assistance (ODA) and multilateral lending.
More than half of LIC government debt is non-concessional, worsening its implications. External debt maturity periods have also decreased. Also, interest payments cost more than 12% of government revenue in 2018, compared to under 7% in 2010.
Riskier financial flows
Developing economies have increasingly had to borrow on commercial terms in transnational financial markets as international public finance flows and access to concessional resources have declined.
Low interest rates, due to unconventional monetary policies in developed countries, encouraged borrowing by developing countries, especially by upper MICs. But despite generally low interest rates internationally, LIC external debt rates have been rising.
Overall ODA flows – net of repayments of principal – from OECD countries fell in 2017 and 2018. Such flows have long fallen short of the financing needs of Agenda 2030 for the SDGs. Instead of giving 0.7% of their national income as ODA to developing countries, as long promised, actual ODA disbursed has yet to even reach half this level.
Although total financial resource flows (ODA, FDI, remittances) to least developed countries (LDCs) increased slightly, ODA remained well short of their needs, falling from 9.4% of LDCs’ GNI in 2003 to 4.3% in 2018. Meanwhile, FDI to LDCs dropped from 4.1% of their GNI in 2003 to 2.3% in 2018.
There has also been a shift away from ‘traditional’ creditors, including multilateral financial institutions and rich country Paris Club members. Some donor governments increasingly use aid to promote private business interests. ‘Blended finance’ was supposed to turn billions of aid dollars into trillions in development finance.
But the private finance actually mobilised has been modest, about US$20bn a year – well below the urgent spending needs of LICs and MICs, and less than a quarter of ODA in 2017. Such changes have further reduced recipient government policy discretion.
Inadequate support
The 2020 IMF cancellation of US$213.5m in debt service payments due from 25 eligible LICs was welcome. But the G20 debt service suspension initiative (DSSI) was grossly inadequate, merely kicking the can down the road. It did not cancel any debt, with interest continuing to accrue during the all-too-brief suspension period.
The G20 initiative hardly addressed urgent needs, while private creditors refused to cooperate. Only meant for LICs, it did not address problems facing MICs. Many MICs also face huge debt, with upper MICs alone having US$2.0–2.3tn in 2020–2021.
World Bank President David Malpass has expressed concerns that any change to normal debt servicing would negatively impact the Bank’s standing in financial markets, where it issues bonds to finance loans to MICs.
The Bank Group has made available US$160bn for the period April 2020 to June 2021, but moved too slowly with its Pandemic Emergency Financing Facility (PEF). By the time it paid out US$196m, the amount was deemed too small and contagion had spread.
Special Drawing Rights
Issuing US$650bn worth of new special drawing rights (SDRs) will augment the IMF’s US$1tn lending capacity, already inadequate before the pandemic. But US$650bn in SDRs is only half the new SDR1tn (US$1.37tn) The Financial Times considers necessary given the scale of the problem.
To help, rich countries could transfer unused SDRs to IMF special funds for LICs, such as the Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT) and the Catastrophe Containment and Relief Trust (CCRT), or for development finance.
Similar arrangements can be made for the Bank. A World Bank version of the IMF’s CCRT could ensure uninterrupted debt servicing while providing relief to countries in need. Investors in Bank bonds would appreciate the distinction.
Hence, issuing SDRs and making other institutional reforms at the Spring meetings in April could enable much more Fund and Bank financial intermediation. These can greatly help finance urgently needed pandemic relief, recovery and reforms in developing countries.
Impacto del COVID-19 en América Latina
- blog de anegrete
- 4961 lecturas
En diciembre de 2019 se identificó el primer caso de COVID-19 en Wuhan, la ciudad más poblada de la zona central de China. Es un virus que afecta el sistema respiratorio con un alto grado de contagio y baja mortalidad. Desde el reconocimiento del brote, se han implementado diversas medidas de aislamiento social, suspensión de actividades y paro productivo. Los impactos que ha generado han puesto a la economía mundial en una perspectiva de crisis económica y social aún más complicada, que la que se esperaba al cierre de 2019.
El mundo arrastra una tendencia de bajo crecimiento desde 2010, 2.8% promedio anual. El cierre del 2019 estuvo marcado por diversas expresiones de descontento social y hartazgo a las políticas económicas en Hong Kong, Irán, Francia, Reino Unido, España; y en América Latina, donde las manifestaciones sociales más fuertes sucedieron en Ecuador, Argentina, Chile, Colombia y Haití. Antes de la pandemia, se esperaba que en 2020 el modelo de acumulación, cimentado en el libre mercado, enfrentaría una crisis social provocada por los costos de la privatización de los servicios públicos, la flexibilización de la legislación laboral, la financiarización del ahorro y las pensiones, la concentración de riqueza y la preeminencia del capital privado en la asignación de recursos.
Con el brote, desde mediados de enero China comenzó a implementar medidas de aislamiento, paralización de ciudades, cierras de fronteras y cierres de fábricas. Dichas medidas frenaron el mercado interno chino y la producción exportadora, con impactos en su nivel de crecimiento económico. China es el principal proveedor para EEUU y su tercer mercado de exportación, después de Canadá y México. Le proporciona insumos estratégicos para cinco ramas productivas: aeronáutico, farmoquímica, automotriz, telecomunicaciones y electrónico.
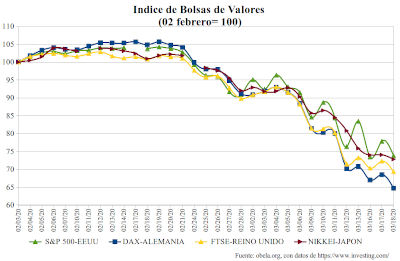
A pesar de la paralización de la economía China, el COVID-19 ha alcanzado un grado de contagio casi global, con más de 229 mil casos confirmados, 148 países y 9.3 mil muertes en todo el mundo (19 de marzo, 2020). Aunque presente una baja tasa de mortalidad, el impacto en la vida social, política y económica mundiales ha sido muy profundo. A finales de enero el Fondo Monetario Internacional aún hablaba de una lenta de recuperación del crecimiento mundial de 3.3%, frente al 2.9 registrado en 2019. Sin embargo, apenas el 12 de febrero, las principales bolsas del mundo se desplomaron. Nadie calculó la magnitud de china en las cadenas productivas mundiales. China es el eje de la economía mundial.
Tras la paralización de la economía más dinámica del mundo, la cancelación de sus exportaciones y la restricción de sus importaciones, se redujo el comercio internacional y la producción de las cadenas de valor globales se detuvo. El impacto fue directo a las economías ligadas a ella. Los primeros en sentirlo, fueron los mercados financieros y los países más maduros. Desde el 12 de febrero las principales bolsas de valores no detienen su caída, el S&P 500 acumula una bajada de 26.1%; el DAX alemán de 35.3%; el NIKKEI japonés de 27.1% y el FTSE inglés de 30.6%. A la fecha (19.3.2020) la caída continúa pese a todos los intentos de la Reserva Federal de EEUU y el BCE, por frenarla. (Ver gráfico 1) Ha reducido la tasa de los fondos federales a entre 0 y 0.25% e inyectado $700 mil millones de dólares mediante venta de bonos del tesoro, y el Banco Europeo, que ha inyectado $750 mil millones de euros.
Además cayeron los commodities. A principios de marzo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) propuso frenar la caída de los precios del petróleo que cayó 25%, provocado por el freno productivo. La idea era una disminución de 1.5 millones de barriles diarios a partir del 4 de marzo hasta julio de 2020. Rusia, de su lado, se negó a reducir su producción, dado que más del 50% de las exportaciones rusas dependen del petróleo (entre crudo, refinado y gas). El resultado fue que Sarabia Saudita anunció un aumento de su producción para compensar la caída de las exportaciones. Con esto, se agravó la caída del precio que entre el 6 de enero y el 18 de marzo cayó 60%, de $68.9 a $28.1 dólares el barril. Están enfrentados Arabia Saudita, la OPEP y Rusia, contra EEUU. Los bajos precios lo perjudican más por su baja productividad y su apuesta por el costoso gas y petróleo de esquisto. Si logran mantener el precio abajo, quiebra la industria del esquisto estadounidense. Esta luego será rescatada.
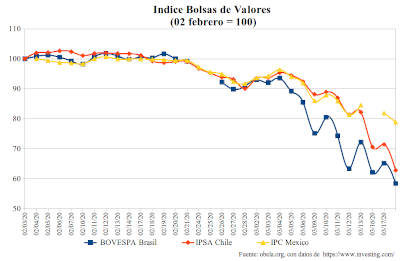
El escenario para América Latina, previo al brote de COVID-19 estaba muy complicado. La CEPAL reconoció, en diciembre de 2019, que la región mostraba una desaceleración económica generalizada y sincronizada. Señaló que se completaban seis años consecutivos de bajo crecimiento, y estimó 1.3% de crecimiento promedio en 2020. Sin embargo, el brote de COVID-19 ha empeorado todo
China es el principal socio importador de Brasil, Chile y Perú, el segundo de Argentina y el tercero de México y Colombia; también es el principal socio exportador de Brasil, Chile, Perú y segundo más importante para México, Colombia y Argentina. Con este grado de interconexión, su paralización impactó adversamente sobre la producción, la inversión, el empleo, el ingreso y el consumo de los hogares con expectativas a la baja. Desde inicios de febrero, la bolsa de México (BMV) acumula una caída de 21.1%; la de Chile de 37.2% y la de Brasil (BOVESPA) de 41.6%. (ver grafico 2)
El precio de referencia del petróleo acumuló 63% de caída entre enero y marzo. Cabe señalar que la exportación de petróleo es fundamental para Venezuela donde constituye 92% (80% crudo y 12% refinado) del total de sus exportaciones, en Trinidad y Tobago 54.6%; en Bolivia 32%; en Colombia 33.3% (28% crudo y 5.3% refinado); en Ecuador 29%; en Brasil 8.7% y en México 5.2%. La reducción del precio impactará sobre el nivel de recaudación, del presupuesto, de la inversión pública y, por lo tanto, del ritmo de producción y consumo de los próximos años.
El virus, además de representar por sí mismo un grave crisis sanitaria global, ha sacado al descubierto los profundos límites estructurales de la economía mundial y revelado las vulnerabilidades del modelo de acumulación basado en el libre mercado y las cadenas productivas globales. En tanto China se convirtió en el corazón de estas cadenas, el freno de un trimestre de China, recortará el bajo pronóstico de crecimiento para las economías latinoamericanas y mundial en un semestre. La velocidad con que China se reactive ayudará, pero no significa que el resto del mundo se reactiva al mismo paso. La recesión mundial está en el tablero según todos los pronósticos. El daño económico y financiero desatado por el COVID-19 obligará a los tomadores de decisión a replantear el eje del crecimiento y acumulación para los próximos años. Dicho proceso será más lento y difícil que con la crisis de 2007-2009.
Descarga / English version
Impacto del coronavirus en la economía peruana
- blog de cdeleon
- 5757 lecturas
El surgimiento de un nuevo brote de coronavirus declarado como pandemia afecta a la economía global. La rápida propagación del virus ha llevado a los gobiernos de distintos países del mundo a tomar acciones para reducir el incremento de casos y evitar un colapso de los sistemas de salud. En Perú, el gobierno ha decretado un Estado de Emergencia que pone en aislamiento social obligatorio a toda la población y paraliza a la gran mayoría de actividades económicas. En este contexto de alta incertidumbre acerca del impacto económico de mediano y largo plazo del coronavirus, el Instituto Peruano de Economía (IPE) ha elaborado este documento con el objetivo de analizar el estado actual de los principales sectores de la economía nacional, recogiendo información de empresas representativas y otras fuentes secundarias de cada sector. Estos sectores son: (i) Agropecuario; (ii) Pesca; (iii) Minería e hidrocarburos; (iv) Sistema financiero; (v) Salud; (vi) Manufactura no primaria; (vii) Comercio; (viii) Transporte y turismo; (ix) Educación y (x) Energía.
Descargue aquí
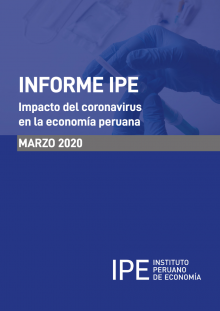
Inflation Bogey Blocking Recovery
- blog de anegrete
- 2253 lecturas
SYDNEY and KUALA LUMPUR, Oct 19 2021 (IPS) - The bogey of inflation has been revived. Dubious pre-pandemic economic progress, fiscal constraints and vaccine apartheid were bad enough. Now, ostensibly anti-inflationary measures also threaten recovery and sustainable development.
The International Monetary Fund (IMF) has revised downwards its latest global growth forecast. Its latest World Economic Outlook (WEO) warns of a “dangerous divergence” between richer and poorer countries. This has been exacerbated by, but has also worsened national fiscal disparities and the ‘great vaccine divide’.
Inflation bogey revived
Meanwhile, there is growing talk of ‘stagflation’ – of rising inflation with slow growth and high unemployment, as in the 1970s. Meanwhile, The Economist warns of harmful “wage-price spirals” aggravating vicious circles of rising inflation and wage demands.
But over 70%, or 152 of 209 economists polled believe rising inflation worldwide is due to temporary supply chain disruptions. Heads of major central banks – such as the US Federal Reserve, Bank of England and European Central Bank – concur.
Although the IMF agrees, it also urges policymakers to “be on the lookout and be prepared to act, especially if…prolonged supply disruptions, rising commodity and housing prices, permanent and unfunded fiscal commitments, a de-anchoring of expectations, combined with mismeasurement of output gaps [materialise]”.
The IMF’s October 2021 Fiscal Monitor urges governments to take all steps necessary to regain capital markets’ and lenders’ confidence, including by reducing budget deficits. But it also warns against ‘self-defeating’, premature phasing-out of needed recovery measures. Thus, the ‘two-handed’ IMF economists offer contradictory policy guidance.
Wrong diagnosis
But inflation is unlikely to persist. First, labour market deregulation since the 1980s has long eroded workers’ bargaining power. Hence, workers are now more worried about job security, badly eroded in recent decades.
Second, ‘decent’ job creation remains weak in most rich countries after decades of ‘off-shoring’ and labour-saving innovation. Unsurprisingly then, labour shares of national income have been falling since the mid-1970s.
While jobs typically trail recovery, the current lag is “more severe” than before, notes the IMF. Across the world, labour force participation and employment remain well below pre-pandemic levels, particularly for youth.
The WEO notes private investment fell in 2021’s second quarter, with several new uncertainties responsible. Slower investment and growth also mean less tax revenue and higher debt-GDP ratios. Cutting spending will only make things worse.
Correct diagnosis should be the basis for choice of medication. Contrary to monetarist faith, inflation is not only due to excess money supply. But if supplies are blocked – e.g., due to disasters, conflicts, curfews or transport restrictions – demand easily becomes ‘excessive’.
Inflation is often also due to big suppliers abusing their market power, with powerful firms raising prices with higher ‘mark-ups’. Privatization and deregulation over the last four decades have strengthened these monopolies or oligopolies.
Blunt instrument
The WEO seems more concerned with inflation than employment as financial markets demand monetary tightening, interest rate hikes and fiscal austerity. Bloomberg has urged emerging economies to “brace for rate hikes”, with Mexico, Brazil, Peru, Russia and others obliging, as The Economist anticipated.
The interest rate is a blunt tool. Inflation is reduced by raising interest rates, cutting growth and increasing unemployment – “tough medicine” indeed. Hawks emphasize how inflation erodes the poor’s purchasing power, but deny their prescriptions do worse.
One must also wonder how interest rate hikes are supposed to address actual problems. For example, in September 2021, global food prices shot up nearly 33% year-on-year, due to extreme weather and pandemic restrictions. Higher rates also certainly could not help when a severe drought hit hydroelectric power generation in Brazil.
Higher interest rates squeeze both private and government spending. Thus, rate hikes will likely trigger a vicious circle of further rate increases and general austerity, slowing recovery and raising debt-GDP ratios.
Raising interest rates in rich countries will also see more capital flight from developing countries and exchange rate depreciations. Already handicapped by vaccine inequity and constrained fiscal space, worsened by modest debt relief and pandemic support from rich countries, raising interest rates will set them further back.
Debt misconstrued
Rising debt levels have understandably been an on-going concern. In 2019, the World Bank warned that post-2008 global financial crisis (GFC) indebtedness was dangerous, noting all previous debt waves had ended in crises.
With the pandemic, fears have been “looming” again of “catastrophic” debt crises in developing countries. As if governments had much choice, the Wall Street Journal warned, “Governments world-wide gorge on record debt, testing new limits”.
The IMF’s October Fiscal Monitor acknowledges, “there is no magic number for the debt target. Macroeconomic theory does not prescribe a specific debt target; nor is there a clear threshold above which debt might become particularly harmful to economic growth”. This confirms earlier IMF and World Bank findings suggesting exaggeration of debt constraints.
Rather, the focus should be on “the likely growth effects of the level, composition and efficiency of public spending and taxation”. Instead of fixating on overall debt levels, its composition – domestic vs external, public vs publicly guaranteed – deserves more attention.
In fact, debt-financed infrastructure, education, skill development and retraining programmes all enhance growth. IMF research found such infrastructure investment had large growth effects without even raising the debt-GDP ratio.
Deep-seated challenges
The predictable recommendation is ‘belt-tightening’ – via ‘austerity’ and ‘higher interest rates’ – bringing even more economic contraction. Typical structural reform prescriptions – e.g., more labour market liberalization, deregulation, privatization and tax cuts – only make things worse, while regressive tax cuts rarely generate promised growth.
Financialization in recent decades has encouraged more speculation, share buybacks, real property, mergers and acquisitions. Consequently, the real economy has suffered, with inflation rising as productivity growth falters.
But inflation was kept in check by cheap imports and cheaper labour, even as profit margins and executive salaries rose. But neoliberals have not hesitated to claim credit for taming inflation during the Great Moderation via fiscal austerity, debt ceilings and inflation targeting.
Despite fiscal austerity, debt has risen, especially since the GFC. Slower growth has also meant less revenue, further reducing fiscal space. Public investment cuts – particularly for services, infrastructure, research and development – have also hurt productivity growth.
Build forward, not backwards
Every economic crisis is different in its own way. The COVID-19 recession involves both supply and demand shocks. Output has fallen due to lockdowns and value chain disruptions. Demand has also declined with lower incomes, less spending, more jobs lost and greater uncertainty.
When provided, relief measures have sustained some demand. Pandemic restrictions have accelerated digitalization, but other changes are also needed. Reforms must build on COVID-19 transformations for a better future , e.g., by promoting job-intensive green investments, worker reskilling and retraining.
The COVID recession thus offers an unexpected opportunity to ‘build forward better’ to address deep-seated problems to build a better world. This must necessarily involve shedding biased and dysfunctional arrangements, managing markets, guiding private investments, workforce retraining and investing in education, health and social protection.
Informe macroeconómico de América Latina y el Caribe 2020: Políticas para combatir la pandemia
- blog de cdeleon
- 2850 lecturas
El mundo se enfrenta a un desafío sin precedentes para contener la propagación del nuevo coronavirus y reducir al mínimo la pérdida de vidas. Esto provocó un cambio completo en las perspectivas económicas y en el debate sobre políticas públicas.
El Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo realizó un informe con cinco capítulos donde se ofrece un panorama de la economía mundial y propuestas de política monetaria, fiscales y relacionadas a sector financiero. Todo esto pensado en América Latina.
La actual crisis es un desafío para los gobiernos y las economías de la región por su impacto directo y desproporcionado en los pobres y personas vulnerables. Las próximas semanas no serán fáciles y los encargados de la formulación de políticas se verán sometidos a una gran presión con muchas decisiones difíciles de tomar.
Descarga aquí

Intereses y agentes extranjeros en Venezuela
- blog de anegrete
- 6808 lecturas
Existe un riesgo alto que un problema de política nacional se resuelva con una intervención militar y que esta pueda gatillar un problema internacional en Sudamérica. Venezuela está en el centro del tablero, con un problema político de representación y legitimidad, una crisis económica y un intervencionismo encubierto. Está sometida, al mismo tiempo, a los intereses económicos y planes geopolíticos de las tres potencias globales: EEUU, China y Rusia. El geográficamente extraño ingreso de Colombia a la OTAN fue concluido el 18 de mayo del 2017 tras acordar el desarrollo de un programa individual de cooperación y establecer áreas prioritarias de trabajo. El escenario de conflicto no podría ser peor, ni para Venezuela ni para Sudamérica.
Venezuela
Después de la Asamblea Constituyente realizada el pasado domingo 30 de julio, el contaminado ambiente político de Venezuela y la difusa imagen de lo que está pasando en aquél país, frente al infinito número de artículos, opiniones, análisis y propaganda que se publica sobre el tema, impiden una comprensión precisa sobre las causas económicas de la actual crisis, sus causas y verdaderos riesgos. Venezuela es, por mucho, una de las naciones geopolíticamente más importantes del continente. Es la cabeza de la Cuenca del Caribe, y posee reservas estratégicas de petróleo, agua, cobre, cobertura forestal y metales raros. Tiene una importancia política y económica superior a su peso en la producción regional que fue de 7.1% del PIB de América Latina, en el 2015. Tiene la principal reserva de petróleo del mundo y es además el principal exportador de petróleo del hemisferio occidental. (Ver gráfico)
La producción de petróleo está nacionalizada a través de la paraestatal PDVSA que posee la empresa petrolera CITGO, en EEUU. Esta representa una de las 8 empresas refinadoras más grandes en el mercado norteamericano y la sexta empresa distribuidora de gasolina.
Desde 2005 PDVSA es impulsora de importantes proyectos e infraestructura de Petrocaribe en la cuenca caribeña. La empresa exporta petróleo a los países caribeños a un precio que se paga en efectivo y en crédito a largo plazo siguiendo el molde del Tratado de San José.
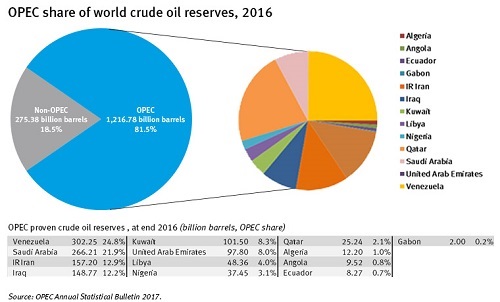
PDVESA y ROSNEFT
El pasado mes de abril, PDVESA adquirió un préstamo de 2,000 mdd de la empresa petrolera estatal rusa ROSNEFT, con una hipoteca del 49.9% de la empresa CITGO. En caso de incumplimiento, ROSNEFT tendría un control casi mayoritario de CITGO. Esto coloca a Rusia dentro del tablero del juego venezolano y del Caribe.
Según el congresista republicano Duncan, “Rusia se podría convertir en el segundo mayor propietario extranjero de la capacidad de refinación estadounidense”. El exiliado venezolano Roger Santodomingo, del Centro para el Desarrollo y la Democracia de las Américas[3], sostiene que “los rusos no quieren quedarse colgados con CITGO y buscan sustituir ese colateral por control sobre campos petroleros venezolanos” Ambos son escenarios complicados que colocan a Rusia o dentro de EEUU o dentro de la Cuenca del Caribe.
Las posibles represalias de Washington contra Venezuela por haber efectuado elecciones para una asamblea constituyente sin el voto mayoritario de la población, podría tener un “impacto potencial en los envíos de petróleo a los EEUU, del que Venezuela es el tercer mayor proveedor después de Canadá y Arabia Saudita” [4].
El escenario militar
Existen negociaciones entre Rusia y Nicaragua, Cuba y Venezuela, para establecer bases navales, según el ministro ruso de defensa Shoigu.[5]. Del otro lado el comité de asuntos extranjeros del Capitolio propuso la ley Nicaragua[6] para presionar al país centroamericano por su apoyo a Venezuela y Cuba. Es una manera de “limpiar la casa” de regímenes adversos. Antes fueron Honduras, Paraguay, Argentina y Brasil. Ahora se coloca a Venezuela al medio de intereses contrapuestos de EEUU con Rusia al igual que en Siria, Irak, Libia, y Qatar.
China es un nuevo jugador que aumentó su participación en el mercado de Venezuela entre el año 2000 y 2015, cuando pasó del 0.98% del total de sus importaciones y el 0.069% de sus exportaciones, al 14.1% y 14.5%. Es un gran socio comercial petrolero aunque su mirada de largo aliento está en sus metales raros estratégicos- como el cerio (Ce), dysprosio (Dy), erbio (Er), europio (Eu), gadolinio (Gd), holmio (Ho), lanthano (La), entre otros - sobre los cuales tiene un quasi monopolio mundial, utilizados en equipos de alta tecnología.
Finalmente el peligro más grande es la sustitución estadounidense de la política exterior por la fuerza militar que se aprecia en las prioridades del presupuesto nacional presentado y la fuerte presencia militar en su administración. Es inaceptable que los problemas políticos internos de un país se definan por la pugna entre los tres poderes mundiales. Debe rescatarse el principio de la no intervención.
[1] Investigador titular IIEC-UNAM/SNI coordinador del proyecto Obela
[2] Proyecto Obela
[3] https://elpais.com/elpais/2017/07/31/opinion/1501502778_110766.html
[4] http://uk.reuters.com/article/uk-venezuela-politics-usa-idUKKBN1A22EL?il=0
[5]http://www.infodefensa.com/latam/2014/03/01/noticia-rusia-negocia-apertura-bases-militares-caribe.html
[6] https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/5708/all-info
LA HIPERINFLACION EN ARGENTINA Y VENEZUELA
- blog de bacosta
- 7682 lecturas
La hiperinflación es fenómeno donde los precios se elevan rápidamente por encima del 50% mensual, al mismo tiempo que la moneda pierde su valor real y la población tiene una evidente reducción en su patrimonio monetario. En este texto, se quiere argumentar que hay elementos no monetarios1,2 que han contribuido a este fenómeno
ARGENTINA
El país del tango y del futbol (Los más recientes campeones del mundo) a lo largo de su historia, ha padecido numerosos ciclos inflacionarios, cuatro hiperinflaciones y sólo algunos períodos cortos de estabilidad de precios. En términos estadísticos de los últimos 210 años registran una tasa de inflación, regularmente alta con un máximo histórico de 3,079.5% en el año 1989 y una proyección estimada interanual para el año 2023 de 150%.
En la siguiente figura podemos observar el comportamiento de la inflación desde 1910 al 2020
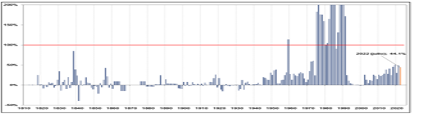
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina. BCSF
Argentina se encuentra en un proceso electoral y uno de los temas de mayor importancia por parte de los principales candidatos es solucionar el tema de la hiperinflación. El candidato libertario Javier Milei, ganador de las elecciones primarias celebradas el 14 de agosto del 2023, dijo al diario “El País”: que iba a terminar con la inflación, que devasta históricamente la Argentina, propone eliminar el banco central para que el país no pueda emitir moneda. Así mismo;recordando al peruano Pedro Beltrán dijo que la eliminación de la máquina de emitir moneda terminará con la inflación, porque siempre es un fenómeno monetario. El paso siguiente es dolarizar la economía, una versión radical de la convertibilidad del peso que en los años 90 redujo la inflación a un dígito. “A partir de 1993, Argentina fue el país con menos inflación del mundo. Fue el programa más exitoso de la historia argentina”, dijo Milei a ese periódico. El candidato no recuerda la crisis del 2001 donde desembocó.
Durante su historia, la Argentina ha implementado una serie de medidas para controlarla.
A inicios de los años 90, el entonces ministro de economía Domingo Cavallo, introdujo la ley de convertibilidad, que establecía una paridad fija del peso argentino al dólar estadounidense, al contrario de lo que propone el teórico neoliberal austriaco Ludwen Einrich von Mises. Hubo además una reforma monetaria que le quito 4 ceros al peso y así un peso argentino pasó a valer lo mismo que un dólar. A este período se lo llamó popularmente el "uno a uno". Esta medida se conoce como ancla rígida por que el dólar se convierte en la unidad de referencia. No liberalizaron el mercado cambiario, cuando la inflación bajó a un digito y el FMI avaló esto con un crédito grande. El final fue un colapso económico, político y social en el 2001. La flotación del tipo de cambio a inicios del 2002 sinceró la devaluación de la moneda y disparó la pobreza, que afectó a dos de cada tres argentinos.
El próximo gobierno deberá enfrentar no solo el aspecto monetario si nos también aspectos de la subida de los precios por efectos climáticos que la vienen afectando.
VENEZUELA
El país del joropo y del petróleo, observa desde el año 2015 una subida de los precios cuando comienzan a registrarse tasas por encima del 100 %, por efecto de la represalia de los Estados Unidos. El año 2017 la inflación subió a 2,616 % anuales, en 2018 sumó 65,374 % y luego de algunas medidas antiinflacionarias se redujo en 2019 a 19,906 %. Es la hiperinflación más grande que haya sufrido un país americano, similar a la de Alemania en 1923.
En el siguiente cuadro podremos observar el comportamiento de la inflación en Venezuela desde el año 1979 al 2022.
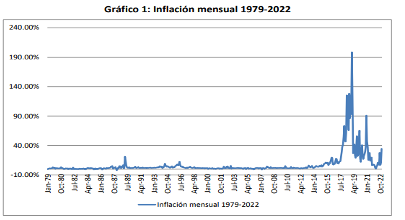
Fuente: UCAB-Banco Central de Venezuela
En el cuadro podemos observar que los últimos años a partir del 2017 una variación de los precios, con intentos de controlarlo como en al año 2019.
¿Qué desencadeno esta situación en la economía Venezolana?
Las causas de la inflación son la caída del precio del petróleo en determinado momento, las sanciones impuestas por EE.UU, Canadá y la Unión Europea, un déficit fiscal no financiado, entre otras que ha impactado negativamente en la economía de Venezuela.
Las consecuencias más importantes que se puede señalar son: La desconfianza en la moneda nacional e incremento de transacciones en moneda extranjera; la pérdida del valor de la moneda (Bolívar) y la subsecuente dolarización de la economía; que en una espiral lleva al reajuste de los salarios, desaceleración de la economía, incremento del desempleo, se instala la incertidumbre y la emigración masiva.
Para superar esta crisis el gobierno ha ido desarrollando una serie de medidas entre las que podemos señalar: reducción de gastos por parte del estado, restricciones al crédito bancario, eliminación del subsidio a la gasolina, apertura del mercado cambiario, entre otras. El resultado es que a agosto del año 2023 se reporta una tasa interanual del orden del 423%.
Mientras EE. UU continue con las represalias económicas difícilmente se podrá detener la emigración y el control de la inflación no llegará a buen puerto.
Los dos países que enfrentan esta situación, se ven obligados a tomar medidas monetarias, sin embargo, los aspectos no monetarios serán difíciles de controlar. Algunos países que han atravesado por esta circunstancia, pueden mostrar lo doloroso que es tomar estas medidas, a través de un programa serio y responsable. Como dijo el ministro de economía peruano en su momento Gustavo Miller: “que dios los ayude”.
LA INDIA: ¿AGRIETA LOS BRICS?
- blog de bacosta
- 3716 lecturas
Las relaciones internacionales en la actualidad están marcadas por una crisis de liderazgo de la potencia hegemónica, que muestra una inoperancia ante los conflcitos internacionales. Ante este escenario han surgido actores del Sur Global, insatisfechos con el statu quo, que buscan vías alternativas para solucionar las problemáticas que los aquejan. Ante el declive de occidente, los países del sur global se organizan políticamente en diversos foros multilaterales para aumentar su capacidad de negociación frente a los países del G7. Uno de estos grupos es el BRICS, acrónimo usado para referirse a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Fundado en el 2015, el 1 de enero de 2024 el grupo dobló su membresía con la incorporación de los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía e Irán, producto de su XV Cumbre en Johanesburgo. La ampliación generó un fortalecimiento geopolítico del grupo, producto de la entrada de países petroleros principalmente; dichas implicaciones ya fueron discutidas en una Nota de Análisis OBELA. Sin embargo, el grupo que busca ser contrahegemónico es debilitado por la India, alineado con Estados Unidos.
El actual BRICS ampliado pretende ser un mecanismo que fortalezca a los países emergentes para lograr un mayor peso en los asuntos internacionales. Sin embargo, su articulación política y pronunciamiento ante problemáticas comunes presenta retos; principalmente por la posición de la India. El protagonismo que buscan alcanzar ciertos actores al interior del mismo obstaculizan la puesta en marcha de una política exterior común y de bloque. La asociación se presenta ante el mundo como una vía contra-hegemónica, sin embargo la India, muestra fuertes lazos pro occidentales, lo que les resta fuerza y cohesión. Ha pasado de ser no alineado bajo la guía de Jaqwarahl Nehru y el partido del Congreso Nacional Indio a ser un país alineado con occidente bajo el Partido Popular Indio.
Al interior de BRICS hay poderes grandes y medios que han rivalizado entre sí, ejemplo del primero es China vis á vis la India, y ejemplo del segundo eran Irán y Arabia Saudita. La existencia de rivalidad y la búsqueda por avanzar en los intereses de alguno de forma unilateral es lo que debilita a la asociación como vía alternativa. India, al ser una potencia en Asia, tiende a buscar alianzas y contrapesos que le hagan ganar preminencia ante su principal competidor en su vecindario, que es China,.con quien tiene un conflicto sobre la zona de Kashmir por una frontera indefinida de 3,440 kilometros desde 1947, cuando la India se independizó de Gran Bretaña y Pakistan de la India.
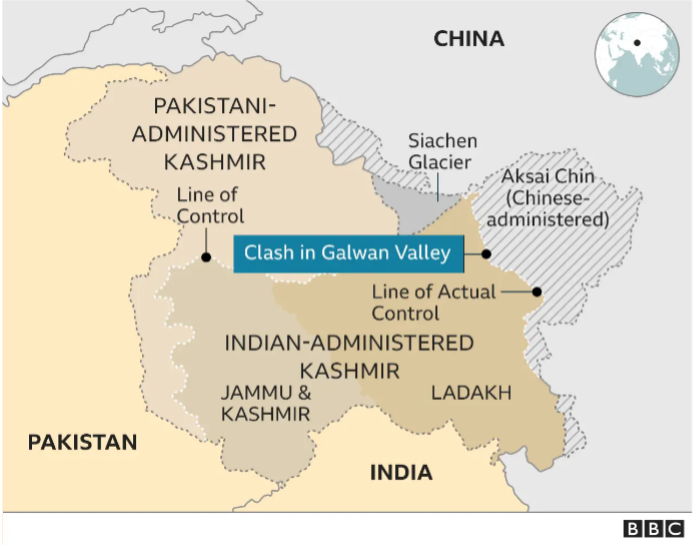 demanda a Israel por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. Esto es muestra de la fractura y divergencia ideológica al interior de la asociación, lo que le resta fuerza ante su planteamiento como alternativa a occidente.
demanda a Israel por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. Esto es muestra de la fractura y divergencia ideológica al interior de la asociación, lo que le resta fuerza ante su planteamiento como alternativa a occidente.
Hay un brote de conflictos a partir de la crisis financiera internacional de 2008, y una evidente imposibilidad de Estados Unidos, el hegemón occidental después de la Segunda Guerra Mundial, para resolverlos. Algunos ejemplos son las guerras en Ucrania, Gaza, Yemen, Sudán, Mianmar, Etiopía, la inestabilidad en el Sahel, y la crisis en Haití, sólo por nombrar algunas. Lo que era una incapacidad e infeciencia de liderazgo se ha tornado en una militarización de la política exterior donde las guerras son de atrición. Esto permitió a los BRICS organizarse como un mecanismo alternativo a las prácticas de occidente para la solución de conflictos. Mientras el país asiático no se desmarque de las políticas de Washington –o se retire de la asociación– el grupo no podrá ser un mecanismo eficaz con todo su potencial. La India prefiere asociarse con Washington para contrarrestar conjuntamente el vertiginoso ascenso chino en el Asia Pacífico mientras asegura el desarrollo de sus industrias aeroespacial y de alta tecnología.
LA “NO POLÍTICA INDUSTRIAL” MEXICANA A PARTIR DE 2023
- blog de bacosta
- 2977 lecturas
El año 2023 se ha iniciado con la nueva de que México se constituirá en una “fábrica del Mundo”, ya que, es muy probable que algunas fábricas subsidiarias de las empresas de EEUU e incluso de Europa se muden de China a México, por las ventajas que el país ofrece. México, al contrario del Asia, comparte una larga frontera terrestre con los EEUU, mientras que el nivel de desarrollo del país hace posible esta mudanza. México es un fiel aliado de Washington y difícilmente estallará un conflicto económico como el que existió con Japón en su momento o con China, ahora.
El lento crecimiento durante los últimos años (1982 – 2022), frente a una población en expansión, es fuente de problemas económicos y sociales para México y sus socios norteamericanos, como la emigración. La integración con América del norte no fue el remedio a la gama de asuntos económicos por resolver, como se esperaba. Es decir, las soluciones de mercado per se, no han bastado, de modo que el empresariado nacional no reindustrializó el país, ni los flujos de capital extranjero reactivaron su economía. Ahora –imaginan algunos- las exportaciones manufactureras acompañarán al dinamismo económico general, como en China.
El estancamiento secular se vio agravado por las medidas que el gobierno tomó para enfrentar a la pandemia de COVID en 2020 y 2021. Empero la recuperación de los niveles de producción y empleo han sido más lentas que en economías similares[1]; es decir, la política económica nacional explica la parálisis. Su objetivo a partir de 1982 ha sido contener la inflación, mediante políticas monetarias restrictivas. El sector real ha sido abandonado a su suerte. Para paliar la pobreza, todo ello se adereza con programas de transferencias de fondos a diversos grupos de población.[2]
La posibilidad de que lleguen esas fábricas en cuestión exige reflexionar para qué sirve el desarrollo, por qué o cómo es que la economía mexicana se desarrolló en el pasado o cómo se han desarrollado las naciones. El desarrollo es deseable y es un asunto de justicia social porque garantiza el bienestar de la población en general a quien abre perspectivas y oportunidades de empleo, riqueza, y la elección. En el subdesarrollo, en cambio, muchos viven en la pobreza, de la que no pueden escapar. Si bien la transferencia de recursos les alivia esa situación, no garantizan el acceso a las oportunidades de desenvolvimiento. La violencia generalizada en México demuestra como el subdesarrollo pone en tensión a la sociedad.
El común denominador de las sociedades que emprendieron el camino al desarrollo es un acuerdo social para llegar a buen puerto. Esto requiere de la preocupación general por el acceso a la justicia y al bienestar de la población, sin distinciones. Como es bien sabido, tales acuerdos se expresan en el Estado, encargado de llevar a la realidad estas aspiraciones[3]. Así, el Estado chino, hizo funcional a la inversión extranjera para el desarrollo del país. Gracias a esos mecanismos, en 2023 existen empresas chinas dedicadas a la producción de bienes de alta tecnología con tecnología propia. En México, diversas empresas extranjeras instalaron subsidiarias a lo largo del Siglo XX (automotrices, por ejemplo), pero faltó el apoyo a la creación de empresas nacionales creadoras de tecnologías complejas. El contacto con el capital extranjero fue inútil.[4] Sin embargo, para que México reemprenda el camino al desarrollo, el Estado debe jugar el papel de rector, como alguna vez lo hizo, corrigiendo los fallos de entonces. Ahora mismo, si las fábricas estadunidenses o europeas se mudaran a México, no ocurrirá nada en términos del desarrollo del país, porque no hay ni sombra de política que lo apoye.
Por el contrario, se profundizará la subordinación al capital extranjero, porque la actividad económica va a depender más aún de las decisiones de las grandes empresas y de los flujos de capital, a quienes no se les presentarán contrapesos. Habría que evaluar hasta dónde es posible tirar de la cuerda antes de que los problemas económicos y sociales lleven a situaciones inmanejables de protesta generalizada.
[1] OBELA http://www.obela.org/, 23 de enero de 2023
[2] Por ejemplo, en el “Documento Relativo al Cumplimiento de las Disposiciones Contenidas en el Artículo 42, Fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria ‘Pre-Criterios 2023’”, de noviembre de 2022, el Gobierno Federal textualmente se compromete a mantener los equilibrios fiscales, a revertir la disminución de la inversión pública y mantener diversos programas de transferencias hacia determinados grupos de población. No hay un diagnóstico de la situación de la economía nacional y está ausente la idea de lo que debería ser el país en el futuro, reafirmando el desinterés por un proyecto de desarrollo. No hay mención al lento crecimiento de la economía: la propuesta es la inacción total del sector público.
[3] Bordieu P. Sur L’État. Cours au Collège de France 1989 – 1992. Paris: Seuil
[4] Por ejemplo, una empresa mexicana adquirió todos los derechos, maquinaria e ingeniería para fabricar automóviles de la marca alemana Borward a partir de 1967, que cerró en 1970, ante la indiferencia de las autoridades. La marca ha sido rescatada por China. https://www.motorpasion.com.mx/industria/borgward-empresa-alemana-que-termino-construyendo-sus-autos-mexico. Consultado el 23 de enero de 2023
La Argentina, el swap chino y la competencia entre las potencias
- blog de jdiaz
- 5811 lecturas
A principios de los años setenta, la Argentina se sumó a un grupo de países latinoamericanos, entre los que se encontraban Brasil, Chile, México y Venezuela, que iniciaron relaciones diplomáticas con la República Popular China. El cambio de rumbo en la política exterior argentina, que hasta entonces había reconocido exclusivamente a Taiwán, marcó el inicio de una nueva era en las relaciones bilaterales y regionalizó un proceso de apertura con Asia. Entre los años 70 y el 2009 se desarrolló la relación comercial, que culminó con la firma de un swap en el mes de julio del 2009 entre el Banco Central de la República de Argentina (BCRA) y el Banco Popular de China (PBOC por sus siglas en inglés). La finalidad fue asegurar la estabilidad cambiaria del país sudamericano y fortalecer los lazos comerciales entre ellos. La relación entre los gobiernos se vio afectada en diciembre del 2023, por las declaraciones anticomunistas reiteradas del presidente Milei y su acercamiento con EE. UU. En este ensayo se revisará cómo se coloca la Argentina en medio de las disputas entre las grandes potencias y su resultado.
Historia del swap chino y la Argentina
El primer swap entre el BCRA y el PBOC firmado en el 2009, durante la presidencia de Cristina Fernández fue por un monto aproximado de 70 MM de CNY/ 38 MM de ARS (10.2 MM de USD), con un plazo de tres años. El acuerdo original nunca se activó y fue modificado en 2014 por un monto de 11 MM de USD con un plazo idéntico, durante la gestión de Axel Kicillof en el Ministerio de Economía y de Juan Carlos Fábrega en el BCRA. El acuerdo consistía en qué el BCRA podía solicitar al PBOC desembolsos de hasta 70 MM de CNY y depositar el equivalente en pesos, con un plazo de hasta 12 meses. La diferencia entre ambos en la mejora en las condiciones de uso: flexibilización de plazos, reducción de costos y la autorización de usos adicionales.
Al año siguiente se firmó un acuerdo complementario que permitía al BCRA cinco operaciones de swap para convertir hasta 20 MM de CNY de la línea de swap a USD y no solo a pesos argentinos. Se renovó y amplió en el 2015 con un aumento de un total a 16.000 millones de USD, con un plazo de 3 años. En el 2017 la cantidad renovada fue 175 MM de ARS equivalentes a 70 MM de CNY, por un plazo de 3 años, a vencer en 2020.
Ambos bancos centrales en 2018 firmaron un acuerdo suplementario al del 2017 de swap de monedas por 60 MM de CNY donde se incluyó el requisito de que la Argentina mantuviese vigente un acuerdo con el FMI. Esto consistía en la remoción de los controles de capital, la modernización de la política monetaria, la resolución de los conflictos con los tenedores de bonos, la vuelta a los mercados de capitales y el realineamiento de las tarifas. El agregado de los acuerdos asciende a 130 MM de CNY (18.500 millones de USD) y se renovó en 2020 sin el requisito de mantener un acuerdo con el FMI.
En 2023, vencido el tercer año del acuerdo del 2020, el presidente del BCRA, Miguel Ángel Pesce, suscribió la renovación anticipada del SWAP por 130 MM de CNY (18.500 millones de USD) por 3 años más, y se amplió la solicitud en 35 MM de CNY (5 MM de USD) adicionales. El recién electo presidente Javier Milei durante la campaña electoral se pronunció por no entablar “pactos con comunistas”, refiriéndose a China, y anunció, que ya electo, se alinearía en materia de comercio exterior con EE.UU., Israel, la Unión Europea y el “mundo libre”. Así, en diciembre del 2023 no renovó al embajador cuyo plazo había terminado para que permaneciera mientras llegaba un nuevo representante y dejó la embajada con una funcionaria de rango menor.
Luis Caputo, ministro de Economía desde diciembre de 2023, ante los problemas de balanza de pagos expresó a Milei la necesidad de renovar el swap chino. Milei coincidió y envió una carta formal a Xi Jinping solicitando la renovación por 5.000 millones de USD. Beijing condicionó el acuerdo a un contacto directo entre ambos líderes. Mientras la canciller Diana Mondino gestionaba el contacto, las relaciones se enfriaron debido a que la Argentina optó por una oferta estadounidense para comprar aviones de combarte en lugar de los chinos ya pactados. Beijing interpretó que a Milei y Mondino lesionaban los vínculos bilaterales, especialmente después de que el embajador argentino, Sabino Vaca Narvaja, fuera reemplazado sin aviso.
China es un socio comercial importante. Las condiciones de los swaps y otros acuerdos financieros estrechan el vínculo entre ambos países. La creciente relación comercial de la Argentina y China genera preocupaciones tanto en Washington como entre los seguidores de Milei en Buenos Aires. La cancelación del swap implica una reducción de las reservas internacionales netas del BCRA. Esto significa que el banco central tendrá menos margen de maniobra para enfrentar shocks externos y mantener el tipo de cambio a partir de 2026, salvo que logre sustituirlo por un acuerdo análogo con otro banco central.
El swap y las obras de infraestructura
El swap ha sido parte de los acuerdos que estrecharon las entre la Argentina y China, garantizan proyectos de cooperación económica, como la construcción de infraestructura para el país latinoamericano, fundamentalmente las represas Néstor Kirchner situada a 185 km de la desembocadura del río Santa Cruz y Jorge Cepernic a 250 kilómetros del mismo sitio. Se trata de las obras de energía renovable más importantes que tiene China fuera de su territorio, con un presupuesto inicial de 4.700 millones de USD. Mauricio Macri (presidente de 2015 a 2019) mantuvo las obras por la importancia del swap, aunque las pausó, bajo el argumento de un elevado costo financiero. Alberto Fernández (2019-2023) reanudó las operaciones a un ritmo lento, con un financiamiento mínimo.
Tras la entrada de Milei a la presidencia, se frenó la construcción de las represas. La resolución del conflicto se dio con la visita de la canciller Mondino a Beijing junto a Caputo, encargado de buscar el refinanciamiento del tramo del swap chino por 5 MM de USD, de Pablo Quirno, secretario de Finanzas, y de Santiago Bausili, titular del BCRA en abril del 2024. En junio se logró la renovación del swap, a condición de reducir gradualmente el monto adeudado, ya que había vencimientos por más de 2.900 millones de USD en junio y otros 1.900 USD que debían pagarse en julio. Se espera que el BCRA pague los compromisos el próximo año, 2025, y los cancele a mediados de 2026.
La renovación del swap a condición de que se paguen los 5 MM de USD suplementarios el 2026 sin renovación, es un endurecimiento en respuesta a la diatriba de Milei. Le proporciona a la Argentina un colchón financiero temporal para afrontar sus vencimientos de deuda en dólares. El BCRA se compromete a cancelar este préstamo a mediados de 2026, y deberá generar los dólares necesarios para cumplir con este compromiso y sustituir el crédito del PBOC. En la misma misión se obtuvo cerca de 1.000 millones de USD para reactivar la construcción de las obras en Santa Cruz, en base a consorcios de bancos compuestos por China Development, Bank Corporation, Industrial and Comercial Bank of China (ICBC) y Bank Of China. Acompañaron a la misión de abril un ejecutivo de UTE (Unión Transitoria de Empresas) integrada por China Gezhouba Group Internacional (54%) y Eling Energía Argentina (ex Electroingeniería) (36%), a cargo de las dos centrales hidroeléctricas sobre el Río Santa Cruz. El 10% restante corresponde a Hidrocuyo. La empresa Gezhouba abandonó el proyecto de las represas por no tener respuesta del presidente para firmar los contratos.
Relaciones comerciales
La relación entre esto dos países destaca por alto intercambio comercial. China en 2022 fue el segundo destino de las exportaciones argentinas, y primero de sus importaciones. Además, el país asiático está entre los principales inversores del país.
El presidente Javier Milei ha buscado mejorar las relaciones con Estados Unidos, razón por la cual ha ignorado importantes responsabilidades con el gigante asiático (represas), pues muestra al primero como su aliado estratégico. Argentina está en medio de una disputa comercial entre EE.UU. y China, ya que este país cuenta con importantes yacimientos de litio, acceso a la Antártida para la extracción de petróleo y el Estrecho de Magallanes ruta alterna al Canal de Panamá.
La disputa por el Litio
En 2023, el principal destino de las exportaciones de carbonato de litio fue China con un 44.59% de un total de 807.1 millones de USD. Además, hay tanto empresas estadounidenses como chinas en las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca.
Las mineras chinas han logrado acuerdos para la industrialización del litio. Si bien el gigante asiático tiene la mira en argentina, EE. UU también, así que se desprende de ello una lucha por el oro blanco. Debido a su utilización para la fabricación de baterías para el almacenamiento de energía y los autos eléctricos, se ha convertido en un material esencial para el desarrollo de tecnologías limpias.
China, como líder mundial en la producción de baterías de litio y el refinamiento de este metal, posee una posición estratégica dominante en la industria global. Mientras tanto, EE. UU, consciente de la necesidad de diversificar sus fuentes y evitar depender exclusivamente de China en tecnologías clave como las baterías de litio, intensifica sus inversiones en América del Sur. Este movimiento busca contrarrestar la creciente influencia china en la región
A pesar de la retórica de Milei, China amplia discretamente su presencia en numerosos proyectos de litio en Argentina, esto fortalece su rol como un socio comercial y financiero fundamental en la región. A pesar de la oposición de Milei a las ‘políticas socialistas’ chinas, su gobierno ha mantenido relaciones diplomáticas estables con Pekín.
Para concluir, aunque las relaciones entre Estados Unidos y Argentina son cada vez más importantes, Argentina tiene una larga y significativa historia comercial con China. Desde el inicio de su relación diplomática en la década de 1970, han desarrollado una estrecha asociación económica consolidada a lo largo del tiempo. Los acuerdos comerciales, como los swaps de divisas y las inversiones en infraestructuras, han reforzado esta asociación en las últimas décadas. El país asiático se ha convertido en el principal socio comercial de Argentina, especialmente en el ámbito de las exportaciones agrícolas y minerales. Al mismo tiempo, los gauchos constituyen un importante mercado y socio estratégico en América Latina. En resumen, a pesar de los recientes movimientos hacia una mayor cooperación con Estados Unidos, el vínculo comercial con China es un pilar fundamental para la economía argentina. Refleja una profunda interdependencia difícil de romper y un compromiso a largo plazo entre ambos países.
La FED se arriesga
- blog de jlcal
- 11187 lecturas
La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) se está arriesgando. El 14 de junio, el Comité de Política Monetaria de la Fed elevó su llamada tasa de interés 'política', que establece el piso para todas las tasas de interés para préstamos en los EE.UU. y, a menudo, en el extranjero. Esto significa que el coste de los préstamos para gastar en las tiendas o para invertir en la expansión de negocios se elevará.
Si, el incremento fue solamente de 25 pb (0,25%), del 1% al 1,25%, pero la Fed claramente pretende llevar a cabo nuevos aumentos (hasta quizás un objetivo del 3%). Ya ha detenido su programa de flexibilización cuantitativa (para aumentar las reservas bancarias).
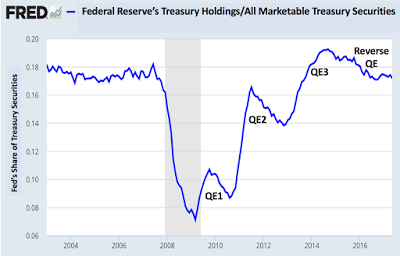
Y ahora se está aumentando el precio del dinero, así como la reducción de la cantidad disponible de este. Cada vez será más difícil conseguir dinero.
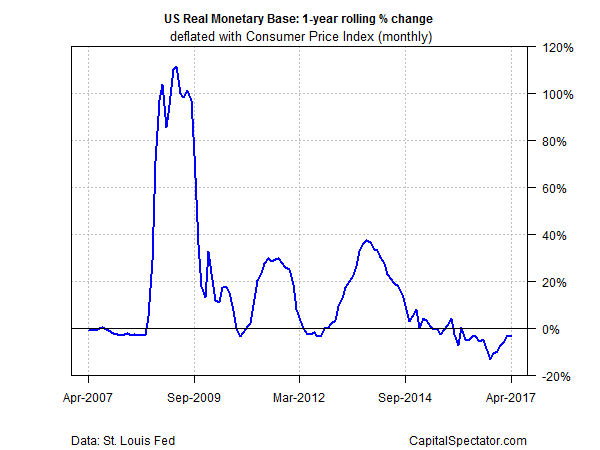
La Fed está haciendo esto porque cree (o tiene la esperanza) de que la economía de Estados Unidos esté ya en la vía de una aceleración sostenida del crecimiento del PIB real hasta recuperar el nivel tendencial del 3% o más anterior a la Gran Recesión. La Larga Depresión, por lo menos en los EEUU, se ha acabado, según la Fed.
Sin embargo, hay indicadores de la economía de Estados Unidos que la Fed interpreta mal. En primer lugar, la Fed cree que la inflación de precios en las tiendas y los servicios domésticos se situará en una media anual del 2% o más y por lo tanto necesita aumentar las tasas para controlar la inflación. Y sin embargo, las últimas cifras de la inflación publicadas esta semana muestran que se está desacelerando, no acelerando. En abril, la inflación personal del consumidor en EEUU cayó de nuevo al 1,7% anual (la inflación subyacente es del 1,5%), tras tres meses de poco o ningún aumento. A pesar de que el mercado laboral es 'rígido' con una tasa de desempleo muy baja, hay poca o ninguna aceleración en el aumento de los salarios y el gasto en consumo es débil.
Esto va muy en contra del pensamiento económico keynesiano tradicional de que los mercados de trabajo rígidos conducen a un aumento de los salarios y la inflación, en la llamada curva de Phillips. En la década de 1970 se demostró que la relación entre una baja tasa de desempleo y el aumento de la inflación era erronea porque las economías capitalistas tuvieron a la vez un alto desempleo e inflación: la estanflación. Ahora la Fed se enfrenta a una baja tasa de desempleo y una baja inflación: ¿el 'estancamiento secular' ? La curva de Phillips no está funcionando.
El Comité de la Fed está ignorando los bajos datos de inflación y en su lugar está haciendo hincapié en el impulso del crecimiento económico que está por venir. Sin embargo, los últimos datos del PIB real no justifican ese optimismo. En el primer trimestre de 2017, el crecimiento anual del PIB real fue sólo del 1,2%. La mayoría de las previsiones para el actual trimestre (abril-junio) sugieren una tasa de crecimiento anualizada de 2,5%. Eso significa que en la primera mitad del año, la economía de Estados Unidos crecería en torno al 1,8% anual, en realidad menos que en 2016.
La Fed prevé un 2,2% para el conjunto de 2017 – por debajo de las tasas de crecimiento previas a la crisis. Pero incluso para alcanzar ese 2,2% se requeriría una tasa de crecimiento anual del 2,6% para la segunda mitad de 2017. De hecho, la Fed espera una tasa de crecimiento de sólo el 2,1% el próximo año y un 1,9% en 2019, con una tasa de crecimiento a largo plazo de tan sólo el 1,8 %. Esto está muy lejos de las proyecciones de Trump de un 3-4% anual que cree que se pueden lograr. De hecho, como demuestra John Ross en una excelente nota, el capitalismo de Estados Unidos ha mostrado consistentemente una tendencia a la baja en las tasas de crecimiento, sobre todo en el siglo XXI. Y esto es debido a la desaceleración de la inversión empresarial.
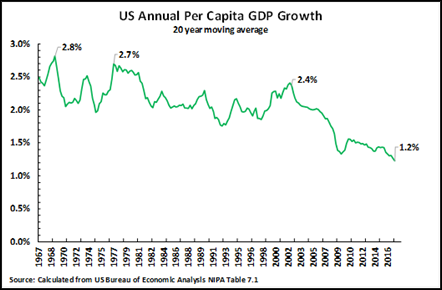
Todo esto sobre la base de que no habrá una nueva recesión antes de 2020. Y ese es el riesgo. Aumentar el coste de los préstamos cuando la economía está creciendo solo moderadamente y la inflación es baja ejercerá presión sobre las empresas endeudadas, provocando una nueva reducción de la inversión e incluso quiebras. La deuda de las empresas de Estados Unidos nunca ha sido mayor porque las empresas han acumulado bonos y préstamos a tasas muy bajas de interés. El aumento de los costes de los préstamos podría comenzar a transformar la recuperación en recesión.
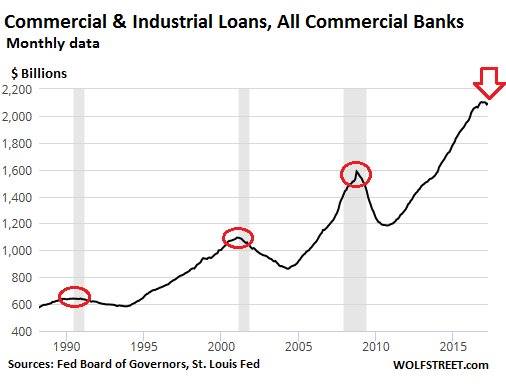
Algunos keynesianos reconocen que la Fed debería cambiar su objetivo de inflación al 4% y que no debería aumentar su tasa de política hasta que la inflación no llegue a ese nivel. Otros dicen que permitir que la inflación llegue a ese nivel y mantener las tasas de interés bajas por mucho más tiempo crearía una enorme burbuja de crédito financiero que podría ser incontrolable cuando la economía se acelere. En otras palabras, la economía convencional está volando a ciegas, sin saber qué hacer.
Cuando la Fed comenzó su plan de aumentos en diciembre pasado, advertí que la Fed estaba arriesgándose a que, dada la débil inversión empresarial, el aumento progresivo de las tasas de interés podría poner en dificultades a un sector de empresas estadounidenses y desencadenar una nueva recesión o una depresión. De hecho, esa fue la razón por la que la Fed frenó nuevas subidas durante un tiempo. Pero ahora está de nuevo saltando hacia lo desconocido.
Es cierto que, después de caer en la mayor parte de 2016, las ganancias empresariales en Estados Unidos se han recuperado un poco en 2017. Sin embargo, las ganancias empresariales cayeron de nuevo en el Q1 de 2017, aunque fueran un 3,7% más que el año pasado. Pero sólo incluyendo las ganancias del sector financiero: las ganancias del sector no financiero se han reducido este año.
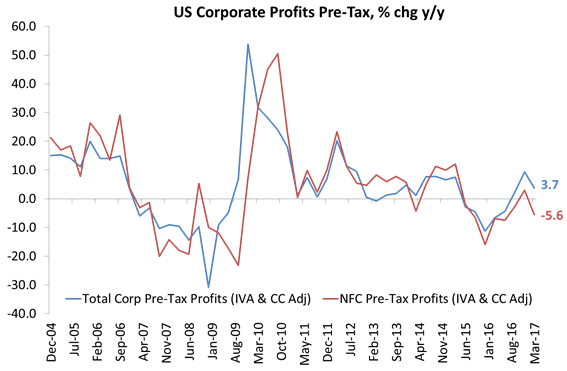
A nivel mundial, los beneficios empresariales también han crecido. El banco de inversión JP Morgan ahora sigue de cerca la relación entre los beneficios empresariales globales y la inversión empresarial (¡por lo menos un conjunto de economistas ortodoxos reconocen la importancia de los beneficios en las economías capitalistas!). Mis lectores ya saben que hay una estrecha relación entre beneficios, la inversión y el crecimiento en las economías capitalistas. JPM cree que los beneficios globales están aumentando un 5% anualmente y, por lo tanto, proyectan un aumento similar de la inversión y el crecimiento. Así que tal vez la mejora de los beneficios, la inversión y el crecimiento en Japón y Europa va a compensar la debilidad recurrente en los EEUU. Veremos.
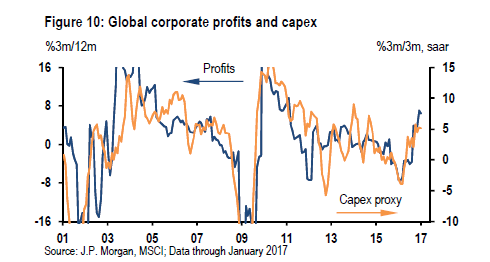
Por otra parte, la tasa de interés en los EE.UU. también impulsa las tasas de interés a nivel mundial, dado el potente papel del capital estadounidense. No ha habido una reducción real de la acumulación de la deuda del sector privado en las economías más importantes, que tuvo lugar en la década de 2000 y culminó en la crisis global de crédito de 2007. Esa deuda se acumuló en un contexto de condiciones favorables al endeudamiento: bajas tasas de interés y crédito fácil. Entre 2000 y 2007, la proporción de la deuda mundial del sector privado en relación con el PIB aumentó de alrededor de 140% a 163%, según el FMI.
En las economías emergentes, después de la Gran Recesión, el aumento de la deuda del sector privado ha sido masiva. La mayor parte de esta deuda adicional es el resultado del endeudamiento de las empresas en estos países para aumentar la inversión, pero a menudo en áreas improductivas como la propiedad y las finanzas. Y gran parte de estos créditos adicionales se realizó en dólares. Así que la decisión de la Fed de elevar el coste de los préstamos en dólares hará crecer este endeudamiento empresarial. La relativa recuperación de los beneficios empresariales globales y la actividad económica en la última parte de 2016 puede no durar hasta finales de 2017.
Michael Roberts es un reconocido economista marxista británico, que ha trabajador 30 años en la City londinense como analista económico y publica el blog The Next Recession.
Fuente: https://thenextrecession.wordpress.com/2017/06/15/taking-a-risk/
La FED: sigue al líder
- blog de bacosta
- 2291 lecturas
Desde 1990, la idea de la independencia de los bancos centrales respecto a los gobiernos nacionales se ha universalizado. Se materializó con cambios constitucionales en algunos países y legales en otros, que impiden que el banco central financie las finanzas públicas, salvo en los países del G7 y China. Este principio va acompañado de la apertura sin restricciones de las cuentas de capital y de la completa desregulación de los mercados financieros. Además, con el 60% del PIB mundial en billetes de dólar, la política monetaria y los tipos de interés en el mundo están en manos de la Fed, excepto en China.
Los bancos centrales son independientes y, tres décadas después, todos utilizan el modelo de tasa de inflación objetivo y sus marcos teóricos y normativos. Sin embargo, a partir de marzo de 2020, la Fed duplicó la oferta monetaria de Estados Unidos hasta el 30% del PIB. Una de las consecuencias es que Estados Unidos atravesará en 2022 la mayor inflación en cuarenta años, lo que ha contagiado al resto del mundo occidental. Además, hay otros componentes de la inflación ya comentados (enlaces), y a ello se añade la más reciente subida de los costes energéticos por la guerra de Ucrania.
El supuesto era que la autonomía de los bancos centrales y el control de los balances permitirían la estabilidad de los precios a largo plazo y conducirían a un mayor crecimiento económico. La política monetaria es un instrumento crucial de estabilización macroeconómica. En marzo de 2020, la intervención de la FED supuso la estabilización de los mercados de valores y materias primas y el rescate de empresas. El Promedio Industrial Dow Jones perdió el 40% de su valor de capitalización entre el 13 de febrero (29.513 pts DJIA) y el 23 de marzo (18.213 pts). La Fed no interpreta la autonomía como la capacidad de financiar al Gobierno, sino como su poder para elegir y utilizar libremente sus instrumentos con sus dos objetivos de crecimiento y empleo. La estabilidad de los mercados parece ser más importante que los objetivos mencionados, y todo indica que la prensa económica confunde el crecimiento bursátil con la estabilidad económica.
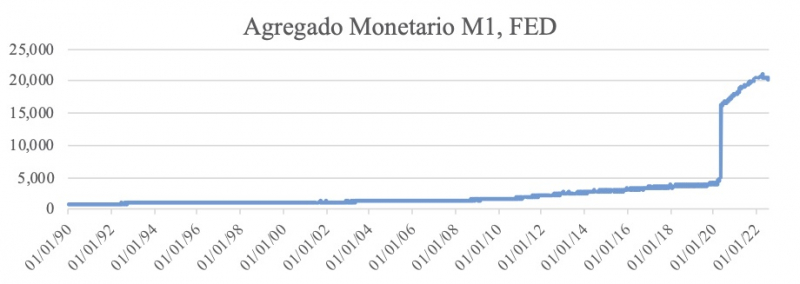
El FMI anunció la emisión de 650.000 millones de DEG, que fueron inútiles para las economías emergentes. Aumentó las reservas internacionales de los países del G7 y de América Latina en bonos del Tesoro de Estados Unidos para financiar el déficit exterior de ese país. El problema para América Latina es que la subida de los tipos de interés tiene que ser mayor que la de Estados Unidos por el riesgo país, lo que frenará el crecimiento económico. Una medida importante de la FED ha sido el fin del Quick Easing con el consiguiente aumento del tipo de interés básico. Como resultado, ante la amenaza de una depreciación del tipo de cambio, los bancos centrales de Occidente, y algunos de Oriente, subieron los tipos de interés. El BCE no lo hizo suponiendo que la inflación era coyuntural, lo que provocó una depreciación del 23% del euro frente al dólar en 2022. De este modo, Europa se vio afectada por los movimientos de capitales contra el euro, con el consiguiente aumento del precio del dólar, que afectó al precio del petróleo y del gas denominados en dólares. Al igual que la tasa de crecimiento de Europa, el BCE subestimó las previsiones de inflación (1,5% en junio de 2021, 8,3% en septiembre de 2022).
La política monetaria debe centrarse principalmente en el largo plazo, y no sólo el Gobierno y la clase política influyen en el banco central. En Estados Unidos, los grandes actores financieros sí lo hacen, como se vio en 2008 y de nuevo en 2020. Las definiciones de independencia del banco central difieren entre el G7 y el resto del mundo. La constitución mexicana dice que "ninguna autoridad podrá ordenar al banco que otorgue financiamiento" (artículo 28). La constitución chilena dice que "en ningún caso podrá otorgarles su garantía, ni adquirir documentos emitidos por el Estado, sus organismos o empresas (Artículo 109).
En el sistema bancario central del G7, la aceptación establece implícitamente la endogeneidad del dinero, es decir, el banco central es el que proporciona la liquidez que demanda la economía y, por tanto, financia al Estado. Las operaciones de mercado abierto de Estados Unidos y del BCE permiten la financiación del Estado.
El BCE dice "operar en los mercados financieros comprando y vendiendo directamente (al contado y a plazo), o mediante acuerdos de recompra, prestando o tomando prestados valores y otros instrumentos negociables, ya sea en euros o en otras monedas". (Artículo 18 del Capítulo IV de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central). Los estatutos de la Fed sobre las operaciones de mercado abierto establecen: "El Comité Federal de Mercado Abierto establece la política monetaria eligiendo un objetivo para el tipo de los fondos federales y autoriza las operaciones de mercado abierto (compras y ventas de bonos del Tesoro) para alcanzar ese objetivo".
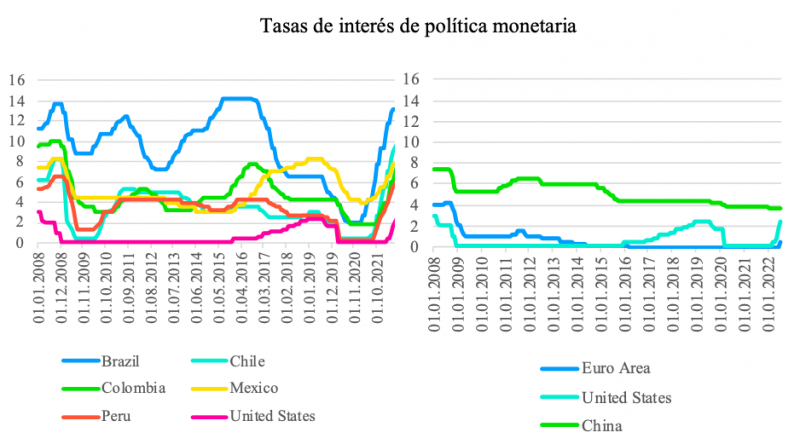
Para China, la subida no ha tenido ningún efecto, ya que tienen la cuenta de capital cerrada y son compradores netos de productos básicos. China baja sus tipos de interés para reactivar el consumo ante las dificultades observadas por la continuación del COVID y los efectos de la sequía, esperando una tasa de crecimiento del 4,8% en 2022. Con el mercado de capitales regulado y la cuenta de capital cerrada, el Banco Popular de China demuestra su autonomía respecto a la Fed. Es algo que el BCE y los bancos africanos y latinoamericanos han perdido con consecuencias nefastas para la política económica. ¿En qué términos se puede recuperar la autonomía de la política monetaria y macroeconómica?
Descarga
La OMC: La otra parte de la guerra comercial
- blog de anegrete
- 4029 lecturas
El presidente de Estados Unidos ha saboteado el nombramiento de los jueces de la corte de apelaciones de la misma OMC, instancia que se utiliza si una de las partes está inconforme con el fallo arbitral inicial. La Organización Mundial de Comercio fue impulsada por Estados Unidos en 1990 llevando a la Conferencia de Marrakech de 1994 con el objetivo de abrir las economías y tener mayores flujos de comercio mundial. El mecanismo eran los tribunales arbitrales. Ahora con el proceso de globalización en retroceso, ha hecho inoperantes esos tribunales y está desmontando el organismo multilateral. Creado con ese fin está siendo desmontado.
Según Marcelo Olarreaga de la Universidad de Ginebra, “Si me preguntan cuál creo que es la estrategia de hoy de la administración de Estados Unidos, es deshacerse de la OMC porque entonces Estados Unidos puede hacer lo que quiera… Quiere imponer las reglas de Estados Unidos en todos los países.”1 Esto podría dejar como mecanismo de solución de controversias a las cortes del Distrito Sur de Nueva York, que se utilizaron en el recordado caso Elliot contra Argentina, con el juez Griesa2. Sería el unilateralismo absoluto. Se perdería la imparcialidad o en todo caso la percepción de imparcialidad que debe de tener un tribunal arbitral.
El sabotaje a las cortes de apelaciones de la OMC de parte de Estados Unidos es de larga data, desde G.W. Bush hasta el presente. El tribunal de apelaciones debería tener siete jueces, pero bajo los presidentes George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump se ha impedido que se nombren nuevos jueces para protestar contra el funcionamiento de la OMC porque insisten en su principio de excepcionalidad y que la Constitución de Estados Unidos no permite que un tribunal extranjero -en este caso los jueces de apelación- sustituya a un tribunal estadounidense.3 Todo indica que si pensaron que la OMC sería un instrumento de dominio global, no resultó y fue un bumerán.
El año 2018, después de una campaña estadounidense para bloquear los nombramientos y renovaciones de jueces en ambas cortes; el 30 de setiembre de ese año, impidió la renovación de un juez cuyo periodo expiró ese día, y dejó tres. Los mandatos de otros dos terminaron el 10 de diciembre de 2019, lo que dejó a la jueza china Hong Zhao sola en el cargo hasta que finalice su mandato en noviembre de 2020. Sola no puede atender ninguna caso porque se requieren tres jueces para emitir un fallo.4 La OMC, con eso, dejó de existir para los fines prácticos del caso. La guerra comercial ahora ya no tiene frenos. Ni China, ni nadie, tiene donde quejarse. Dado que los contratos de comercio internacional se hacen en dólares americanos, esto deja las cortes americanas como las candidatas a reemplazar a los tribunales de la OMC. America über Alles.
Se han presentado 592 casos ante la OMC entre enero de 1995 y diciembre de 2019; adoptándose 120 decisiones en la corte de apelaciones, que abarcan 162 de esos casos. Los demás se abandonaron o se decidieron fuera de la OMC. Lo que aparece es que los americanos son malos perdedores y peores competidores. Por ejemplo, la demanda contra Airbus Industries por los subsidios que recibe de la Unión Europea, quiso evitar enfrentar el problema que Boeing fabrica algunos aviones que no volverán a volar pronto, por lo que dicen los expertos5. En todo caso, los juicios contra Airbus Industries obvian que las firmas constructoras de aviones tienen un oligopolio concentrado (Boeing, Airbus, COMEC), que sin un regulador de comercio internacional pondrá los precios que quiera, y que viven de contratos militares con el Estado.
A inicios de diciembre el 2019 Estados Unidos tiene ante la OMC, 124 casos como quejumbroso y 155 casos en quejas contra ellos en un universo de 31 países que se quejan de él. La Unión Europea tiene 194 casos como quejumbroso y 86 en quejas contra ellos en un universo de 18 países en quejas contra ellos. China tiene 21 casos como quejumbroso y apenas 44 casos en quejas contra ellos en universo de 4 países en quejas contra ellos.6 Cerrar los tribunales de la OMC tiene sentido para el país contra el cual hay más quejas de parte de más países, y que además no cree en el libre comercio. Utilizar sus propios tribunales en este horizonte tiene sentido para aplicar el principio del poder, como se hizo con el caso de Argentina y Elliot. Esta es una decisión de Estado que acompaña la guerra comercial y favorece a sus empresas, pero que además le permite pelear su hegemonía debilitada en el plano comercial.
1 https://www.npr.org/2018/10/02/653570018/u-s-blocks-appointments-of-new-...
2 http://datos-bo.com/Economia-a-Finanzas/Analisis/Los-fondos-buitres-y-el...
3 https://www.dw.com/en/world-trade-organization-in-trouble-what-you-need-...
4 https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-wto-idUSKCN1LC19O
5 https://www.reuters.com/article/us-boeing-737max-production/boeing-crisi...
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_by_country_e.htm
6 https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_by_country_e.htm
Descarga / english version
La OMC: La otra parte de la guerra comercial
- blog de anegrete
- 3456 lecturas
Documento de trabajo del Observatorio Económico Latinoamericano
Documento informativo, 20 de diciembre, 2019
Resumen:
El presidente de EEUU ha saboteado el nombramiento de los jueces de la corte de apelaciones de la misma OMC. Con eso, el organismo dejó de existir para los fines prácticos del caso.
Cerrar los tribunales de la OMC tiene sentido para el país contra el cual hay más quejas de parte de más países, y que además no cree en el libre comercio. La guerra comercial ahora ya no tiene frenos. Ni China, ni nadie, tiene donde quejarse.
Esta es una decisión de Estado que acompaña la guerra comercial y favorece a sus empresas, pero que además le permite pelear su hegemonía debilitada en el plano comercial.
Descarga aquí / english version
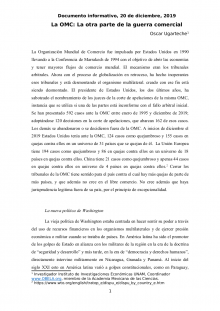
La Realidad de la Economía Mundial
- blog de jaluna
- 7137 lecturas
La actividad económica de Brasil se encogió 4,05 % en 2020 por la pandemia
- blog de jzavaleta
- 3084 lecturas
La actividad económica en Brasil se encogió en un 4,05 % en 2020, un resultado esperado por los economistas tras la crisis que sufrió el país el año pasado por la pandemia del coronavirus, informó este viernes el Banco Central.
El Índice de Actividad Económica es considerado como un dato previo del Producto Interno Bruto (PIB), y si esta cifra se confirma el próximo 3 de marzo, cuando el Gobierno de a conocer el crecimiento de la economía brasileña en 2020, sería la mayor contracción registrada en el país en varias décadas.
No obstante, sería un porcentaje muy inferior al temido durante los primeros meses de la pandemia cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó a prever que la mayor economía de Suramérica se encogería un 9 %.
Los economistas del mercado financiero estiman una contracción del 4,3 % para el 2020, según un sondeo divulgado el pasado lunes por el propio Banco Central.
Tanto el Gobierno como el Banco Central son un poco más pesimistas al respecto y prevén un retroceso del 4,5 % y 4,4 %, respectivamente.
La caída del PIB en 2020 interrumpirá tres años consecutivos de crecimiento económico tras la histórica recesión que sufrió en 2015 y 2016, cuando el PIB se contrajo cerca de siete puntos porcentuales.
En los últimos meses, los indicadores han mostrado una reactivación de la producción y las ventas en Brasil, aunque el ritmo se desaceleró en el último trimestre.
La actividad económica en Brasil creció un 0,64 % en diciembre frente a noviembre, con lo que completó ocho meses seguidos de expansión.
No obstante, el crecimiento de diciembre fue menor que el de noviembre (+0,68 %), que a su vez cayó frente a octubre (+0,77 %).
La economía brasileña puede comenzar a recuperarse en 2021, para cuando los economistas prevén un crecimiento del 3,47 %, porcentaje que se reducirá al 2,50 % en 2022, 2023 y 2024, según las proyecciones de los analistas del sector financiero divulgadas este lunes por el Banco Central.
La administración de Trump se opone a los sindicatos en un caso clave de la Suprema Corte
- blog de plechuga
- 3261 lecturas
The Trump administration sided against public employee unions Wednesday evening in a Supreme Court case that could deal the labor movement a crippling financial blow.
In a brief submitted in Janus v. American Federation of State, County, and Municipal Employees, the Office of Solicitor General sided with a child-support specialist for the state of Illinois who's challenging AFSCME's legal right to collect so-called "fair-share fees" from union nonmembers. Unions say such fees are necessary to cover collective bargaining costs for union nonmembers, whom they're required by law to represent. But plaintiff Mark Janus is arguing that the mandatory fee violates his protected speech under the First Amendment.
Janus' legal challenge is financed in large part by the conservative Bradley Foundation, which sees the case as an opportunity to impose right-to-work rules on public employee unions in all 50 states. Twenty-eight states have passed right-to-work laws blocking private-sector unions from collecting fees from union nonmembers, most recently Missouri (though unions will seek to overturn that state's right-to-work law, passed in February, in a referendum next year).
Donald Trump won the presidency with strong support from white working-class voters, but as a candidate he expressed support for the right-to-work movement. "I like right to work," he told a North Carolina radio station during the campaign.
The Office of Solicitor General had not previously weighed in on Janus, but under President Barack Obama it sided with unions in a nearly identical case, Friedrichs v. California Teachers Association, and argued that public-employee fair share fees were legal. That case (also financed by the Bradley Foundation) ended in a 4-4 deadlock in 2016 after the death of Justice Antonin Scalia, who had been expected to vote against fair share fees. It's thought likely that with Justice Neil Gorsuch on the bench, the high court will abolish fair share fees later this term when it rules in Janus.
For the Trump administration, the court brief is the latest in a series of moves to roll back union power, including Trump's appointment of pro-management board members to the National Labor Relations Board. In June, the Office of Solicitor General switched sides in another case before the high court concerning the legality of mandatory arbitration fees in employment contracts, which unions typically oppose. Under Obama, the Office of Solicitor General had argued that the fees were illegal, but under Trump it reversed field and declared them legal.
In its Janus brief, the Office of Solicitor General embraced the plaintiff's argument that fair share fees violated his right to free speech. "In the public sector," the brief said, "speech in collective bargaining is necessarily speech about public issues," and "virtually every matter at stake in a public-sector labor agreement affects the public."
"Compelling employees to subsidize speech on politics and public policy imposes a severe burden that even highly restrictive prohibitions on speech in the workplace do not," the brief said.
La batalla económica y frente a la COVID-19 en la Cuba actual
- blog de anegrete
- 3979 lecturas
El estallido de la pandemia de la COVID-19 ha puesto en evidencia la crisis que se venía gestando en el modelo neoliberal que durante años se ha venido aplicando por las diferentes economías del mundo capitalista.La economía mundial enfrenta en estos momentos una crisis sin precedentes. La sociedad cubana no escapa a esos impactos.
El punto de partida para enfrentar la pandemia en el caso de Cuba debe tener en cuenta que luego de alcanzar una tasa de incremento del 4,4% del PIB en el 2015, la economía cubana redujo su ritmo de crecimiento promedio del 2016 al 2019 a solo 1,3% y se previó una tasa del 1% para el 2020.
La compleja situación económica que el país debió enfrentar desde inicios del año, se vio reforzada con la irrupción de la COVID-19 a partir de los primeros casos que se registraron el 11 de marzo en Cuba. En la búsqueda de la normalidad económica deberán transcurrir todavía dos fases más para llegar a condiciones mínimas de estabilidad con vistas a poder emprender medidas de mayor alcance y complejidad, lo cual debe llevar al menos hasta los primeros meses del año próximo.
La siguiente es una serie de cinco artículos de Jose Luis Rodríguez, del Centro de Investigaciones de Economía Internacional de la Universidad de la Habana, Cuba, publicados entre el 8 de mayo y el 23 de junio de 2020.
Descarga aquí
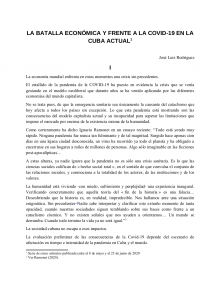
La caída de la demanda y el volumen de las exportaciones agrava la crisis en América Latina
- blog de anegrete
- 2848 lecturas
América Latina se ve afectada por la crisis sanitaria del COVID-19. El precio de las materias primas y los volúmenes de comercio afectan al crecimiento económico de la región. El valor de las exportaciones de la región bajó en el mes de mayo y esto afecta al mercado interno.
En entrevista con RT español, el Dr. Óscar Ugarteche afirmó que la región latinoamericana ya viene con un problema de desaceleración desde los últimos tres años y que el 2019 fue un año muy malo; y el 2020 un año peor. Las economías concentradas en exportación de commodities y/o turismo serán las más afectadas por la crisis sanitaria.
El investigador sostiene que la salida de la crisis puede ser por la transición energética a una matriz de energía verde, sobre todo a los países más afectados
La complejidad de la inflación post-confinamiento
- blog de anegrete
- 14460 lecturas
Desde que se reanudó la actividad económica tras los confinamientos, se han observado elevadas tasas de inflación en todo el mundo, aunque algunas autoridades monetarias han señalado que es transitoria. La explicación de estos fuertes incrementos en los precios es más compleja si se considera la dimensión global que ha alcanzado.
La inflación y los precios siempre han sido una obsesión entre los economistas, cuyos intentos por explicarla consideran el empleo, la masa monetaria, la inversión y el ahorro, más recientemente las desviaciones del producto respecto de su potencial. La integración de cadenas globales de valor, la magnitud del comercio internacional y la interdependencia productiva y financiera han dado forma a esta inflación post-confinamiento. Éstas son condiciones que se han desarrollado en las últimas tres décadas.
No se puede pensar que la inflación se genera únicamente de manera doméstica. La falta de sincronización en las cadenas productivas, donde la escasez en algunas ramas, como el caso de los microchips, y el exceso de stock en otras, han generado cuellos de botella y conducido a que se incrementara el tiempo de espera, se retrasen los envíos y se interrumpan las cadenas de suministro. Por otro lado, el precio del flete marítimo se ha triplicado y este incremento finalmente se traslada al precio de los productos.
También se ha visto impulsada por las sequías, inundaciones y las condiciones climáticas extremas ocasionadas por el cambio climático, que cada vez causan más estragos en la producción primaria, al destruir campos de cultivo e impedir el transito eficiente de mercancías.
Adicionalmente el exceso de liquidez en los mercados, causado por la expansión monetaria de la FED, el BCE y el BoE como medida para la recuperación económica de la pandemia, ha provocado un incremento de los precios en commodities de todos los sectores, que se traslada a los precios de los alimentos, así como de los insumos de las empresas. El incremento en el precio de los principales energéticos se ha visto reflejado en el costo del transporte y la generación eléctrica, que ha elevado el costo de la canasta de consumo de las familias y encarecido los procesos productivos.
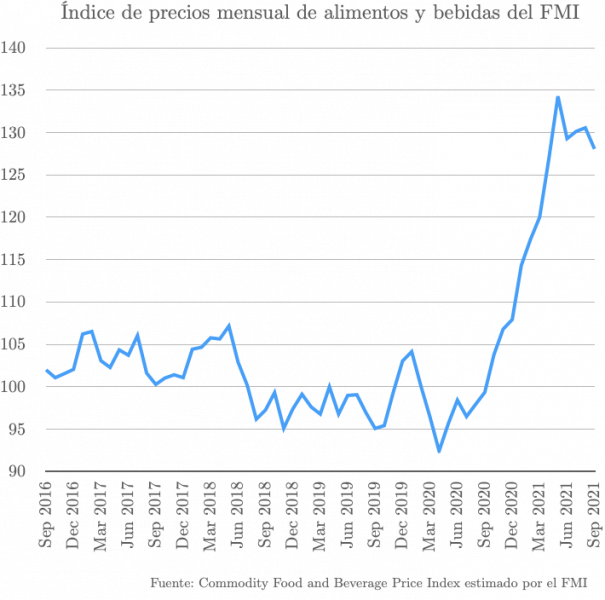
Como estos incrementos están distribuidos a lo largo de toda la cadena productiva, mientras exista una demanda que se recupera más rápido que la oferta, será cuestión de tiempo que cada uno de estos nuevos incrementos se verán reflejados en los precios al consumidor.
Las interrupciones en la oferta de insumos no sólo han elevado los precios, sino que también han reducido la producción industrial de bienes finales, que ha generado un entorno económico delicado, de crecimiento lento con inflación. Esto contradice las proyecciones de crecimiento económico del Fondo Monetario en su informe de octubre 2021 [más]. Los responsables de la política económica se encontrarán frente a la difícil decisión de subir la tasa de interés, bajo el modelo de metas de inflación objetivo, aunque esto signifique limitar la inversión, el consumo y el crecimiento.
La inflación está lejos de ser transitoria, las empresas se enfrentan a una combinación de desafíos en la cadena de suministros, así como a mayores costos de energía, materias primas, embalaje y envío, a la vez que se convierte en una de las mayores preocupaciones de los consumidores en todo el mundo.
Los bancos centrales han tomado una postura más agresiva. Los funcionarios de la Fed de Estados Unidos aceptaron que la alta inflación, que ha aumentado al 5 por ciento, será duradera. El Banco de Inglaterra prepara un ciclo de subidas de las tasas más rápido y acelerado. Los bancos centrales de Nueva Zelanda, Noruega, República Checa, México, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Rusia ya han iniciado subidas de las tasas de interés. Estas medidas resultan contractivas, contrarias a la tan deseada recuperación del producto.
Descarga / English
La cooperación financiera internacional frente a la crisis económica latinoamericana
- blog de cdeleon
- 3945 lecturas
José Antonio Ocampo argumenta que la crisis económica en curso será recordada por la limitada cooperación financiera multilateral acordada. Las acciones en materia monetaria internacional son limitadas. Los países latinoamericanos se benefician de las mejoras en las líneas de emergencia del FMI y pueden acudir a otras facilidades crediticias de ese organismo. Los miembros del FLAR tienen también la posibilidad de acceder a los recursos de este organismo regional.
Los bancos multilaterales de desarrollo tomaron varias acciones importantes para apoyar a los países de la región, pero los recursos programados son hasta ahora limitados. El Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina se encuentran en su límite de capacidad crediticia y necesitan ser capitalizados. El Banco Mundial aumentó sus créditos a la región, pero estos permanecen por debajo de los que financió durante la crisis previa.
Descarga aquí

La crisis mundial del capitalismo en 2016 Financiarización con subconsumo
- blog de resqueda
- 5842 lecturas
El artículo presenta los acontecimientos económicos internacionales con el mayor detalle posible para ver si se puede hacer una recapitulación y una lectura teórica. El concepto de crisis tiene en distintos idiomas sentidos variados y eso impacta sobre el modo de analizar. La hipótesis que se está buscando probar acá es que se trata de un proceso de crisis de dos tiempos donde primero hubo un problema financiero en Estados Unidos que se contagió al resto del mundo, y luego se transformó en una crisis de subconsumo con sus consecuencias en el crecimiento y la deflación. Las más afectadas han sido las economías maduras que no crecen pero esto se ha contagiado al resto del mundo a través de las políticas de tasas de interés de las economías líderes. Las causas del subconsumo serían los ajustes en los niveles de endeudamiento de las familias y del consumo para reducir los déficit fiscales en las economías líderes.
http://www.iade.org.ar/modules/galerias/photo.php?lid=355&cid=1La crisis peruana como síntoma
- blog de bacosta
- 2096 lecturas
En los últimos años en América latina la votación ha ido a la izquierda y en Europa a la extrema derecha como expresión que el statu quo económico margina a una masa importante de la población. El voto a la izquierda ha sido muy frustrante porque los campos de acción económicos están reducidos por las consideraciones de la estabilidad del tipo de cambio y la inflación, y por las calificadoras de riesgo que impactan sobre el costo del crédito. De este modo presidentes, muchos ELECTOS con minoría en el Parlamento, inician sus labores de mejorar la distribución del ingreso en el país. Al mismo tiempo, en general, hay que revisar la razón de la pérdida de peso de américa latina en el mundo que descendió de 13% a 6% del PIB mundial entre 1980 y 2020 y sus implicancias.
El crecimiento de las emigraciones es síntoma de este bajo crecimiento acompañado de la importancia de las remesas en la economía. Las votaciones a la izquierda y la crisis peruana son en parte una expresión de la insuficiencia del crecimiento económico y la concentración creciente del ingreso en economías donde grandes porciones de la población no tienen empleo digno. Excepto por Chile, en todos los países revisados en la muestra, la emigración como proporción de la población total crece en el tiempo desde que se aplicaron las reformas de mercado. México es el país más extremo y es también uno de los que menos crecimiento tiene en las tres décadas de las reformas.
| NUMERO DE PERSONAS EMIGRANTES |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| México |
Chile |
Perú |
||||
| Fecha |
Emigrantes |
% emigrantes |
Emigrantes |
% emigrantes |
Emigrantes |
% emigrantes |
| 1990 |
4.395.365 |
5,22% |
493.026 |
3,74% |
314.854 |
1,45% |
| 1995 |
6.949.297 |
7,57% |
499.207 |
3,47% |
509.283 |
2,10% |
| 2000 |
9.562.929 |
9,68% |
512.014 |
3,34% |
699.598 |
2,65% |
| 2005 |
10.818.079 |
10,24% |
542.211 |
3,35% |
973.644 |
3,51% |
| 2010 |
12.414.825 |
10,91% |
570.644 |
3,34% |
1.302.167 |
4,54% |
| 2015 |
11.924.099 |
9,83% |
619.927 |
3,45% |
1.387.590 |
4,63% |
| 2017 |
12.964.882 |
10,45% |
631.832 |
3,43% |
1.475.532 |
4,76% |
| 2019 |
11.796.178 |
9,32% |
650.151 |
3,40% |
1.512.920 |
4,71% |
| |
|
|
|
|
|
|
| Argentina |
Colombia |
Brasil |
||||
| Fecha |
Emigrantes |
% emigrantes |
Emigrantes |
% emigrantes |
Emigrantes |
% emigrantes |
| 1990 |
430.169 |
1,32% |
1.009.935 |
3,05% |
500.392 |
0,34% |
| 1995 |
481.996 |
1,39% |
1.217.608 |
3,34% |
751.469 |
0,47% |
| 2000 |
555.587 |
1,51% |
1.436.444 |
3,67% |
970.453 |
0,56% |
| 2005 |
808.409 |
2,09% |
1.887.924 |
4,53% |
1.220.052 |
0,66% |
| 2010 |
938.087 |
2,30% |
2.526.525 |
5,73% |
1.518.343 |
0,78% |
| 2015 |
946.815 |
2,20% |
2.703.591 |
5,84% |
1.530.784 |
0,75% |
| 2017 |
977.209 |
2,22% |
2.736.230 |
5,77% |
1.612.860 |
0,78% |
| 2019 |
1.013.414 |
2,26% |
2.869.032 |
5,81% |
1.745.339 |
0,83% |
| Fuente: datosmacro.com |
||||||
| % de migrantes como proporción de la población |
||||||
Las ideas económicas austriacas fueron pensadas durante las entreguerras frente al surgimiento de Hitler y Stalin; las alemanas frente a la necesidad de posguerra de construir un estado nuevo (de allí la noción de economía social de mercado) y la americana, desde la racionalidad económica estadounidense de segunda posguerra. En Europa y Estados Unidos los problemas de concentración del ingreso estaban presentes, pero no asemejaban lo que vivimos en las economías en desarrollo. Los salarios y los seguros de desempleo se encargaron de mejorar la distribución durante un periodo más o menos prolongado que dio pie al desarrollo del mercado interno tanto en Estados Unidos como Europa occidental. Luego llegó la crisis de productividad de las economías más desarrolladas y se transformaron todos hacia la corriente estadounidense del pensamiento neoliberal de racionalidad económica. Lo que importan son los mercados (financieros) y no la economía real, lo que abre lugar a una concentración del ingreso feroz. (“Mercados avalan economía de AMLO, pero la economía real no”, Diario El Universal, México, 30.11.2022)
Fue en el marco de los debates económicos de los años 40 que emergió la CEPAL representado por Raúl Prebisch con su cuerpo teórico anclado en el historicismo alemán. Los neoliberales tanto europeos como estadounidenses estaban entonces enfrentados al pensamiento de Keynes, donde la intervención del Estado en la economía tiene que ver con el contraciclo. Para Mises, en Qué es el socialismo, su definición comienza cuando el Estado tiene alguna función en la economía. De allí se pasa al estado totalitario irremediablemente, y el mercado es la solución al dilema “civilización o barbarie”. La lucha neoliberal contra Keynes y contra la CEPAL, es por esa razón. Es “comunista” cualquiera que crea en el Estado en cualquier función. Los ordoliberales alemanes también fueron anti keynesianos, pero pro estado en algunos asuntos como educación y salud y regulaciones del mercado de actividades que tienden al monopolio, lo que deriva, dicen, en mayor inflación. En la mirada ordoliberal alemana, el Estado organiza el capitalismo. En la mirada austriaca y norteamericana, es el mercado quien lo hace.
El Perú y su breve historia
El Perú tuvo quizás al primer economista neoliberal seguidor de Mises EN América latina, Rómulo A. Ferrero (RAF) quien junto con Pedro Beltrán hicieron educación económica a través del diario La Prensa y sembraron la idea del libre mercado, más ideológica que teórica a partir de 1938. Es la presencia de Ferrero y de Beltrán en los primeros años del gobierno del General Odría en 1948 lo que explica que el Perú no siguiera el camino de la CEPAL de moda en la época y que en cambio tuviera el país códigos de comercio, pesquería y minería liberales a ultranza. El país iba contra corriente hasta la llegada de la revolución cubana en 1959 cuando se puso al día con una cierta preocupación por el empleo, eje del pensamiento de Keynes. Urgía en 1959 tener políticas de empleo y de industrialización de algún tipo. La ley de promoción industrial de diciembre de 1959 – Beltrán era primer ministro - es singular en que el Estado no tiene ningún rol. Quien recomienda las actividades económicas donde llevar a cambio la industrialización fue la consultora (privada) Arthur D. Little y no la CEPAL.
Ante eso apareció en la justa electoral de 1962 la candidatura de Fernando Belaunde con ideas modernizantes. Las reformas del belaundismo empero se estrellaron en 1967 con una crisis económica que derivó en el golpe de 1968 cuando el pensamiento de las CEPAL cobró vida con el gobierno militar del General Velasco. El Perú creció entre 1950 y 1967 en promedio a tasas de casi dos dígitos acompañado de fuerza de trabajo sin remuneración monetaria en las haciendas de la sierra y sin derecho al voto, porque eran analfabetos. Recién con la reforma agraria se introdujo el salario en todo el campo y con la constitución de 1979, el derecho al voto de los analfabetos. Las huellas de eso junto con la dinámica económica acelerada de las dos décadas del 50 al 70 produjeron masas migratorias gigantes de la sierra a la costa. La constitución de 1979 definió al país como una economía social de mercado, noción social cristiana alemana de Eucken y Röpke, que fue dejada de lado a fines de los 80 por las ideas de De Soto y del Banco Mundial basadas en la racionalidad económica estadounidense. Esas ideas agarraron fuerza ante la contracción económica peruana del periodo 1978 – 1992.
Cincuenta años más tarde, el país tiene una dinámica económica fuerte a diferencia de gran parte de América latina que escasamente crece. Su éxito se basa en minería y agroexportación, pero mantiene una economía informal que ocupa al 80% de la población. La población no remunerada de las décadas previas a 1970 son proporcionalmente las mismas que ahora se llaman informales, aunque la distribución poblacional sea distinta ahora. Ni entonces ni ahora el grueso de la población tuvo ni tiene derechos sociales; a la jubilación, al seguro de desempleo, a una educación básica y universitaria pública y gratuita de calidad, y a una salud de calidad. El derecho al empleo remunerado está restringido por estar el desarrollo concentrados en exportaciones de materias primas capital intensivos. La diferencia es que ahora los ciudadanos están más educados, tienen derechos políticos consolidados y ejercen el derecho al voto. Los ciudadanos ya no son siervos y demandan ser oídos y no ser matados, como otrora. La idea que cada ciudadano es el empresario de su propia vida, claramente es insuficiente cuando no tienen las condiciones de educación y salud básicas para enfrentar la vida. Los dos ejemplos límites de las ideas propulsadas en las décadas del 70 y 80 son Gran Bretaña, con Thatcher y Chile con Pinochet, ambos con crisis políticas y economías estancadas en la segunda década del siglo XXI. El Perú, es pues, un ejemplo más severo de algo que se ve en el mundo de hoy y que urge repensar.
La derrota de las AFP
- blog de anegrete
- 3110 lecturas
Dolió en el alma el 10%. No sólo a las AFP sino al Gobierno, a los grandes empresarios, y a los economistas, de uno y otro bando. La aprobación en la Cámara de Diputados del retiro del 10% de los afiliados a las AFP revela que el neoliberalismo no es intocable y que ahora su destino no está asegurado. Es lo que más preocupa a la oligarquía económica y a los políticos y economistas que la protegen.
“No más AFP” fue el detonante, pero la rebelión del 18-O amplificó los cuestionamientos al modelo económico, y muy especialmente a las AFP, pilar fundamental que financia los grandes negocios. Con el Covid-19, y los largos meses de confinamiento, el hambre y la desesperación de la población han exigido respuestas; pero, éstas no han llegado o son tardías. Así las cosas, más del 80% de la población defiende hoy día el retiro de los fondos, capturados por las AFP.
El gobierno de Piñera lo ha hecho mal. En lo sanitario, las cifras son parecidas a los peores momentos que han vivido España e Italia durante la pandemia. En lo económico, la paralización de las pymes, la escasez de ingresos de los desempleados, de trabajadores independientes e informales no encuentran una respuesta satisfactoria en las autoridades. El gobierno ha sido irresponsable e insensible frente al hambre de los pobres. Y ello los ha obligado a salir a la calle para encontrar alguna fuente ingresos que les permita alimentar a sus familias.
A diferencia de Europa, Asia, Estados Unidos y países de América Latina, el gobierno chileno ha sido avaro para atender las necesidades de la población. En todo el mundo, las políticas keynesianas han renacido y entregan ingresos a los confinados para enfrentar la crisis. Se ha privilegiado la vida. En Chile, en cambio, el gobierno se resiste a entregar los recursos que necesita la población para mantener el confinamiento. Sus economistas cuidan el “riesgo país” y temen que, si ahora no son cautelosos con los recursos, a futuro se verán obligados a aumentar impuestos a los ricos. Han privilegiado los negocios.
Existiendo sustanciales ahorros en el país y un significativo margen para endeudamiento internacional, el gobierno ha optado por dilatar la entrega de recursos, y con montos insuficientes: primero, unos miserables 65 mil pesos por persona, los que se ampliaron a 100 mil pesos, gracias a una sostenida presión ciudadana y parlamentaria; luego, vinieron unas discutibles cajas con alimentos, las que no llegaron a todos los necesitados.
Sin embargo, el ingreso familiar de emergencia (IFE) y las cajas de alimentos no llegan con eficiencia a los pobres y no consideran a la clase media. La majadera focalización neoliberal es una política fracasada.
Frente a la demanda de los sectores medios, el gobierno optó por una poco inteligente medida: ofrecer préstamos. Una propuesta de créditos blandos y la prórroga de los pagos hipotecarios generaron indignación en una población crecientemente endeudada. Deudas y más deudas a una clase media que ya se ha empobrecido, y que no tiene como pagar resulta inconcebible.
Ante la inaceptable oferta gubernamental, y transcurridos más de cuatro meses de incertidumbre, surge la iniciativa de un grupo de parlamentarios regionalistas para el retiro del 10% de los fondos que cada afiliado tiene en las AFP. Como el gobierno se resiste a entregar recursos que urgentemente necesita la población no dejó más alternativa que apelar a los ahorros propios. Medida práctica, y respaldada abrumadoramente por la población. La filosofía es simple: es mejor tener dinero hoy día para no morir de hambre ya que de todos modos las pensiones que entregarán las AFP en el futuro serán miserables.
Así las cosas, la Cámara de Diputados aprobó, en general, y luego en particular, el retiro del 10% de los fondos de los afiliados en las AFP, a pesar de las medidas de última hora del gobierno y al intenso lobby sobre sus propios parlamentarios rebeldes. Le fue mal al gobierno, porque los diputados de oposición en bloque y un significativo número de oficialistas permitieron alcanzar la mayoría necesaria para el cambio constitucional.
El gobierno de Piñera ha quedado en condiciones de extrema debilidad, por su incapacidad para entregar recursos a una ciudadanía desesperada y también porque no tiene fuerza para ordenar a sus propias filas. La derecha, el gran empresariado y los economistas, de gobierno y buena parte de la Concertación/Nueva Mayoría están desesperados porque el retiro del 10% de los fondos AFP abre camino para terminar con el pilar más importante del modelo económico.
Para gente sensible e inteligente de la derecha, como el presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, la inoperancia del gobierno tiene como principal responsable a Cristián Larroulet (para no mencionar a Piñera), el jefe del segundo piso de la Moneda. Su dogmatismo neoliberal, es el que se impuso a los ministros de Hacienda y del Interior. Ello explica que Desbordes se abriera a la opción del retiro del 10% y que se abstuviera al momento de la votación en la Cámara de Diputados.
Las AFP han resultado damnificadas. En medio de su desesperación están operando como un partido político más. En efecto, AFP Hábitat envió directamente una carta para amedrentar a sus afiliados en que califica a la decisión de la Cámara de Diputados, como “un error histórico.” Algo similar hicieron el resto de las AFP.
Por su parte, el empresariado traspasó las fronteras gremiales para invadir directamente ámbitos políticos y legales. Entregaron una furibunda declaración, (Mercurio 13-07-2020, que cuestiona la constitucionalidad de la medida, olvidándose que la aprobación cuenta con el quorum correspondiente de los 3/5, según la actual Constitución. Agregaron, de forma irresponsable, que el retiro del 10% pone en riesgo la estabilidad democrática del país. Y, van incluso más lejos, al hablar, como en otros tiempos, sobre la utilización de “resquicios legales”.
Los términos amenazantes que utiliza el empresariado frente a la aprobación del 10% son preocupantes y demuestran, una vez más, que cuando ven amenazados sus intereses, no vacilan en patear el tablero.
La aprobación del retiro del 10% cambia el sentido común. Modifica lo intocable. Gracias al movimiento ciudadano “No más AFP”, a las protestas de 18-O y a la pandemia, gran parte de los políticos han entendido que la protección de la vida es un valor superior a los negocios de las grandes empresas.
No sabemos todavía como terminará esta historia. Está pendiente la votación del Senado y probablemente aparecerán, en los próximos días, los leguleyos de siempre, que intentarán fórmulas para impugnar la constitucionalidad del 10%. Como sea, la votación de la Cámara de Diputados ha debilitado la fortaleza de las AFP, provocando de pasada una insospechada crisis en la derecha.
La economía argentina
- blog de aocampo
- 4985 lecturas
La economía Argentina es un Informe Económico Mensual que realiza el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) en él se da una descripción de lo que acontece al mes de septiembre en dicha economía, los temas abarcados van desde empleo, actividad, precios, finanzas públicas y sector externo.
"A 4 meses de firmarse el primer acuerdo stand-by con el FMI, el gobierno debió solicitar un pedido de waiver al incumplir las metas de reservas y de inflación que habían sido pactadas con el organismo. La inviabilidad de las metas fijadas en el primer acuerdo y la inevitable renegociación del mismo habían sido anticipadas por el CESO en su informe de junio titulado “Rumbo al formal waiver”.
El nuevo acuerdo implicó una renegociación del monto de los créditos, el cronograma de entregas y del manejo de la política monetaria y cambiaria. A cambio, el gobierno implementó un brusco ajuste de las cuentas públicas que incluyó el cierre de 10 ministerios y la elaboración de un proyecto de presupuesto con déficit cero para 2019."
Lea el informe completo:
La economía cubana en 2018: otro año sin colapso y sin progreso
- blog de anegrete
- 4140 lecturas
En 2018 el crecimiento económico nuevamente quedará por debajo del plan oficial. Desde el tercer trimestre el gobierno cubano ajustó la meta de 2 a 1 por ciento.
Cuba tiene un sistema que ha mostrado ser efectivo para manejar las crisis y evitar el colapso económico, como también ha sido “efectivo” en limitar la iniciativa privada, la innovación y el despegue de la productividad. Este año el entorno económico fue desfavorable debido a las secuelas que dejó el huracán Irma en la agricultura, a los problemas por los que sigue atravesando Venezuela, al efecto de las medidas de la Administración Trump.
El crecimiento económico cubano se mantiene en una media de 1,7 por ciento en los últimos cinco años, según unos registros oficiales, aunque es probable que esconden una ligera recesión.
DESCARGA AQUÍ
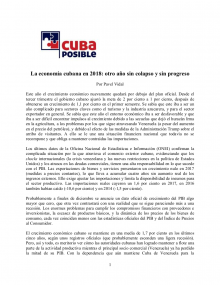
La economía mundial hacia fines del 2020
- blog de anegrete
- 3776 lecturas
Se acerca el fin de año y las crisis sanitaria de la COVID19 y económica están aún lejos de resolverse. El temor al recrudecimiento del ritmo de contagio ha aumentado con el arribo del invierno en los países del Norte. Europa ha comenzado a sentir una segunda ola de contagios y a re-instalar las medidas sanitarias de confinamiento y paro de actividades económicas no esenciales. En EUA, centro mundial de la pandemia, se registra el nivel de contagio diario más alto y cerca de 10 millones de infectados acumulados. En América Latina, la tendencia de la crisis sanitaria ha comenzado a estabilizarse, pero no así la económica. Las últimas proyecciones de crecimiento económico del Fondo Monetario Internacional (FMI) han reestimado el impacto de la crisis sanitaria y, contrariamente, proyectado una caída mucho más severa de la producción, con una recuperación más alta y rápida. ¿Será esto posible?
Desde muchos ángulos, el impacto económico que han tenido las medidas de contención de la pandemia del COVID19 ha sido inédito. En el último reporte del World Economic Outlook, el FMI reestimó que la economía mundial se contraerá -4.4%, una corrección de -1.03% respecto al pronóstico de junio. A las economías del G7 se les proyectó una contracción promedio de -7.6%, más profundas en Italia, Francia y Gran Bretaña, con -10.6, -9.8 y -9.8%, respectivamente. Para América Latina la perspectiva para el cierre del año se pronosticó una contracción de -8.1%, arrastradas sobre todo por Perú (-13.9), Argentina (-11.8), Ecuador (-11), y México (-8.9).
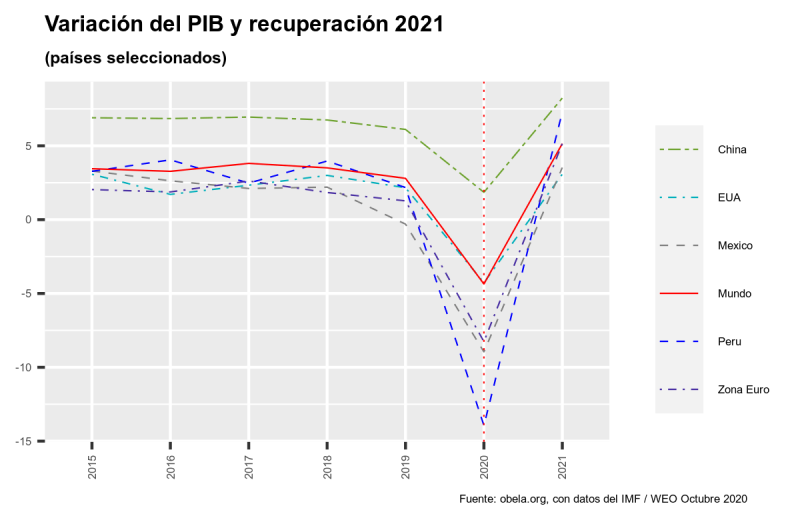
Sin embargo, casi en todos los casos, se espera un rebote en su ritmo de crecimiento para 2021. Este optimismo olvida que varias economías arrastraban una tendencia decreciente en su ritmo de crecimiento, especialmente las economías avanzadas y más grandes: China y EUA. La pandemia ha mostrado grandes diferencias entre estas dos potencias.
En particular, resalta el inmenso contraste del impacto entre las dos economías más grandes. China, con cerca de 1.3 mil millones de habitantes y menos de 25 contagios diarios (16/11/2020), tiene estimado un crecimiento de 1.9%. Es una de las pocas economías que registrará crecimiento económico para 2020. Para EUA, con 328 millones de habitantes y más de 155 mil contagios diarios, se ha estimado una contracción de -4.3%. Aunque el pronóstico no podría incorporar el resultado de las elecciones presidenciales, en cualquier caso el panorama se muestra complicado.
Con la salida de Trump, ¿en cuánto cambian realmente las perspectivas estadounidense y mundial? El daño al multilateralismo , en general, y a Naciones Unidas, en particular, ha sido muy grande. ¿Puede reorganizarse el orden comercial de la Organización Mundial del Comercio, después de la evidente manipulación y bloqueo de sus mecanismos de arbitraje?, o ¿cuál es el propósito de reintegrarse al Acuerdo de París, si no ratificó el Protocolo de Kioto y padece una profunda dependencia estructural a la matriz energética petrolera? La pérdida del liderazgo político y económico global no parece reversible en el corto plazo. En cuatro años, el trumpismo aceleró la pérdida de hegemonía y alimentó aún más los principales problemas estructurales de la economía estadounidense.
La legitimidad que tiene EUA frente al mundo se ha debilitado. La democracia liberal estadounidense ha mostrado uno de sus más penosos capítulos. Si este proceso electoral hubiese sucedido en cualquier otra parte, él mismo hubiera intervenido en las elecciones. Por menos ha descalificado, interpuesto o bloqueado procesos electorales en otros países.
El primer anuncio del nuevo presidente electo fue la instalación inmediata de un grupo de expertos para la atención de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID19 y el desarrollo de una vacuna. No habló de su reincorporación a la Organización Mundial de la Salud o al proyecto de cooperación de Naciones Unidas para el desarrollo y distribución de la vacuna contra el COVID19: COVAX. ¿Será este el fin del “Make America Great Again”?
Si bien es cierto que la salida de Trump de la presidencia tendrá un impacto indiscutible en sus perspectivas económicas, ¿cuál es margen para reinstalar la diplomacia en las relaciones internacionales y la política en la economía? Para el mundo, ¿cuál es el verdadero espacio de transformación a los saldos del trumpismo? Para América Latina, ¿qué representa este escenario para sus relaciones económicas y políticas?
Trump ha representado un gran problema para la economía estadounidense y mundial, pero no es el principal. En repetidas ocasiones, a EUA les han recordado que lo importante es la economía. Los déficit comercial y fiscal se van a mantener, mientras la economía no recupera sus niveles de competitividad internacional. El incremento del salario mínimo y el apego a las reglas de la OMC no facilitarán su recuperación. El cambio de la matriz energética no está en su horizonte, lo cual retrasa aún más su nivelación con el ritmo de las nuevas economías líderes y lo coloca como un exportador primario de petróleo más.
Descarga / English
La economía mundial mejora pese a los retrasos de las mercancías
- blog de bacosta
- 2277 lecturas
Países como Estados Unidos y Alemania entre los grandes ganadores de la recuperación económica. Los cuellos de botella por la crisis de containers y la política "cero covid" de China están a la orden del día.
La economía mundial va a la recesión
- blog de amartinez
- 4015 lecturas
El Dr. Óscar Ugarteche, experto en finanzas internacionales, alerta que EE.UU. busca vencer a China, ya que tiene un problema de productividad y de falta de capacidad
Para Óscar Ugarteche Galarza, profesor-investigador del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la economía mundial se encamina inexorablemente rumbo a la recesión.
Se trata de una situación provocada, entre otros factores, por la disputa comercial entre Estados Unidos y China. En entrevista para la red de Lectores Corresponsales de La Vanguardia explica que todos los indicadores globales, a corto plazo, apuntan hacia el cero crecimiento. “Nadie espera algo que no sea una recesión”, advierte, “las expectativas son pésimas”.
—¿Qué pasa con la economía mundial?
—Lo primero que está pasando es que la economía de Estados Unidos viene creciendo progresivamente a tasas menores, desde el segundo trimestre de 2018. Y nada indica que va a caminar más rápido. Se dirige a una recesión hacia finales de este año y el primer trimestre del siguiente. Es decir, ya. Hay quienes sostienen que será dentro de 24 meses; pero no, llegará más pronto. La segunda cosa es que el crecimiento de la economía mundial se detuvo en 2018. Dejó de crecer. Y la tercera es que el comercio internacional no solo dejó de crecer, sino que en octubre de 2018, la curva dio la vuelta. Había venido creciendo de manera exponencial y ahora está de bajada, decreciendo a tasas agigantadas menores, como un reflejo de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
—¿Qué hay detrás del conflicto comercial entre estos países?
—La guerra comercial entre ambos países no tiene como objeto lograr un acuerdo mutuo. La guerra comercial es una “guerra”. Y en las guerras, hay ganadores y perdedores.
"El objeto de la guerra es sacar a China de la posición de liderazgo en cuatro ramas: la fabricación de celulares, en telecomunicaciones de quinta generación, en autos eléctricos y en la generación de energías alternativas. O convertir a China en una economía totalmente desregulada. Lo que lograron en América Latina con el Banco Mundial. Para eso es esta guerra. No está hecha para nivelar los aranceles”.
Estados Unidos, el agresor, busca vencer a China en los campos donde ya no lidera, donde es perdedor. De otro lado, Estados Unidos se ha convertido en una economía exportadora de bienes tecnológicos intermedios y de gasolina. La principal exportación de Estados Unidos al mundo es gasolina. De forma tal que Estados Unidos exporta gasolina y automóviles a gasolina, en un momento en que el cambio tecnológico ha llevado al uso de energías limpias y automóviles eléctricos.
China fabrica y consume dos tercios de los autos eléctricos fabricados en el mundo, con marca y tecnología propias. Con esto desplazó a la industria automotriz estadounidense –con excepción de Tesla, una cosa pequeña–, que no está fabricando autos eléctricos”.
Los chinos están ensamblando millones de autos. Ahora viene Europa con sus autos eléctricos (Volvo, Volkswagen); en Japón (Honda, Toyota) están en el mismo camino. Esto va a colocar a la industria automotriz norteamericana en la retaguardia. Más bien, tratarán de que los autos eléctricos no circulen. Que no se importen. Aunque no pueden evitar que se fabriquen dentro de la Unión Americana con BMW. De hecho, el segundo consumidor de autos eléctricos, después de China, es Estados Unidos; pero no son vehículos americanos. Esto cambia todo.
—¿La economía norteamericana permanece anclada a la industria petrolera?
—El peso de la industria del petróleo es de tal magnitud que no les importa llevarse el planeta. Por eso la campaña de “no hay cambio climático”. Tiene que ver con la industria de petróleo y la automotriz.
"Para los estadounidenses, para el Partido Republicano en específico, el tema ambiental es una invención. Y no van a cambiar. Padecen un problema de productividad y tecnológico instalado desde hace tiempo y que ahora ya se siente. Si hubieran logrado sacar un auto eléctrico a tiempo, lo hubieran hecho. No pudieron. Si hubieran podido colocar la red 5G, la hubieran colocado. Pero no pudieron. Si pudieran hacer un celular como el Apple, que cueste lo del Huawei, lo hubieran hecho; sin embargo, no pueden. Hay un problema de productividad y de falta de capacidad”.
Eso es nuevo. Los coloca en desventaja. Los convierte en seguidores tecnológicos cuando ellos desde los años 40 del siglo pasado eran líderes. A la par de la baja competitividad tienen el problema de un nivel salarial altísimo, desproporcionado a la productividad. Ahora enfrentan esta situación que atenta contra el espíritu igualitarista del New Deal: la concentración del ingreso que hace 40 años era impensable. Se les ha desmoronado el igualitarismo. La brecha entre sobre remunerados y mal remunerados, entre pobres y ricos, se acentúa. El 60% de la población americana tiene empleos inestables.
—¿Cómo juzga la actitud de China ante el embate norteamericano?
—China se preparó evidentemente para la guerra. Ha respondido con medidas puntuales sobre productos que dentro de Estados Unidos tienen altos costos. Estados Unidos no vende productos de alta tecnología, sino gasolinas refinadas, productos agrícolas, autos de gasolina. Para China ha sido más fácil dejar de comprar productos agrícolas y con eso deja a todos los granjeros estadounidenses con mercancías para exportar sin comprador. Ese es un golpe poblacional, no a una rama, a una tasa de retorno. Se golpea a la gente que produce trigo en el Medio Oeste. Tal es el tipo de represalias. Es decir, ponen aranceles y prohibiciones en campos específicos. En tecnología intermedia no tienen que hacer gran cosa, donde han subido aranceles y dejar de comprar. Lo que hace atractivo el comercio es la nueva tecnología. Estados Unidos tiene agarrado a China en insumos de alta tecnología que en monto es poco; pero en significancia es muy importante para la fabricación de celulares. Qualcomm y Broadcom producen insumos que para los móviles Huawei son fundamentales. Y que el gigante asiático no puede reemplazar. Norteamérica tiene tierras raras que de no vender a China, ésta no podría elaborar ni teléfonos ni computadoras ni nada porque con las tierras raras se manufacturan las nuevas tecnologías.
—Mientras tanto, Europa tiene problemas diversos que no le permiten resolver los resabios de la crisis del 2007.
—Europa no crece. Y no va a crecer. Ahora que Alemania no crece por el tema automotriz, porque China no está importando autos, se complica la situación. Y encima tienen el Brexit y la amenaza estadounidense de los aranceles.
"Estamos a la espera de ver cuándo Estados Unidos le imponga aranceles a los autos alemanes. Pese a ello, los germanos seguirán vendiendo sus autos porque producen autos buenos”.
El problema de los autos americanos es que son malos y caros. Para qué comprar un auto malo y caro, si puedes comprar un auto bueno aunque sea viejo. Compras un Mercedes-Benz de hace 30 años que sigue funcionando o un Ford nuevecito que al tercer año no vale nada. Ese es el problema de la productividad de Estados Unidos. Estamos en un momento de quiebre. Las economías europeas tienen que pensar cómo quieren hacer el futuro, porque así como vienen, no van a ningún sitio.
Además, Europa tiene el problema poblacional: se está despoblando. Los viejos se están muriendo. Necesitan de la migración, pero al mismo tiempo no la quieren. No quieren a los migrantes de África ni a los de Medio Oriente. Se van a quedar despoblados. Sin fuerza de trabajo no hay crecimiento económico”.
Igual que Estados Unidos: no quieren fuerza de trabajo migrante, que no la tengan. Que se malogren solos.
— ¿Qué papel juegan los BRICs (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) en esta crisis que se avecina?
—No se ha visto reaccionar a los BRICs. Tengo la impresión de que todo el mundo está bajo la presión de la crisis.
—¿Y cómo observa el funcionamiento de las instituciones financieras internacionales?
—Como siempre: son el brazo extendido del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Ellos reflejan el interés de Washington y las políticas económicas son para acomodar lo que la Casa Blanca necesita.
—Según un informe reciente de la CEPAL, América Latina sigue siendo un polo de atracción para la inversión extranjera directa.
—El problema es que la inversión extranjera directa no deja nada. Se lleva las utilidades. No acumula en el país. Y como no es alta tecnología, lo que hace es generar empleos de baja cualificación, con excepciones, como la industria aeronáutica, que contrata personal del país altamente calificado. Pero eso no es el grueso de la fuerza de trabajo. La inversión extranjera habla de confianza, pero en términos macroeconómicos, no dice nada.
—¿Cómo impacta ese entorno mundial en México?
—Creo que ya está impactando. México ha dejado de crecer, no por Estados Unidos, sino por aplicar una política de austeridad que tiró abajo la inversión pública y el multiplicador fiscal se volvió negativo. Eso tiene resultados rápido. Si se corta la inversión pública, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se desploma. Ojalá que haya una recuperación, pero en este contexto, solo será posible poco a poco. Si México llegara a crecer .5% este año sería un logro. No obstante, México y Centroamérica de ninguna manera crecerán 2.5%. Hecho el primer ajuste en enero de 2019, en México se indujo el estancamiento económico a cero.
Pero ahora, el sector exportador se encontrará con que Estados Unidos compra menos. Lo que va a pasar es que habrá menos empleo porque el empleo está directamente relacionado al sector exportador”.
Y como también se corta el empleo por el lado público, entonces se obtendrá una mala suma de gente desempleada incluso calificada. Un problema.
—Calificadoras internacionales como Moody’s, Fitch o Standard & Poor’s, parecen no ser muy optimistas sobre el futuro económico de México.
—Claro. Eso es lógico.
—Pero desde el gobierno no se aceptan tales estimaciones.
—Eso no importa. La realidad llega. Lo que el gobierno diga o deje de decir, no importa mucho, la realidad se impone. La gran interrogante es por qué se recesó la economía. Con qué ojos miraron para crear una situación de recesión. El hecho es que creada, ahora, esa economía en recesión tiene que enfrentar un mundo en desaceleración acelerada. Más rápido. Los próximos dos años no serán los mejores.
—Al menos, se ha empezado a combatir la corrupción.
—Combatir la corrupción matándola de hambre no es combatir la corrupción es matar a la economía. Ese es el problema.
La comprensión de la manera de combatir la corrupción ha sido errónea. Si paramos la economía del todo, la corrupción se para. Qué duda cabe. Cero gasto público, cero corrupción. Pero no se trata de eso, sino que la economía funcione y los responsables de la corrupción vayan a la cárcel”.
Bueno, comienza con el pie derecho y no por matar a la economía.
—Todo esto preocupa porque México no es una ínsula en el mundo.
—No solo eso: México es la décima economía mundial. Esto no es una economía pequeña. Aquí hay 120 millones de habitantes. Lo que pasa en México importa a todo el mundo. Si le va bien, al mundo le va bien. Si a México le va mal, al mundo le va mal. Ésta es una economía que le sigue a las grandes. Cuando no crece el PIB, golpea al PIB mundial. Como Brasil, si deja de crecer, el mundo se ve afectado porque es la sexta economía del mundo.
La economía mundial y América Latina ante la continuidad de la crisis global
- blog de resqueda
- 7923 lecturas
Los veinte textos que integran el presente libro, tienen como base a las discusiones desarrolladas en el Seminario Internacional de la Red de Estudios de la Economía Mundial realizado en octubre de 2015, el cual se desarrolló en la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en el marco de los festejos por los 50 años de creación de dicha Facultad.
El objeto principal de los capítulos de este libro, y por consiguiente de las discusiones previas en el Seminario antes mencionado, fue revisar la situación actual de la economía mundial y de las economías de Amé- rica Latina, en el contexto de continuidad de la crisis global que sigue estando presente y que en el periodo reciente ha acentuado sus efectos en la región.
Según verá el lector, para dicha revisión los textos se han agrupado en cuatro temas: el primero reúne cinco trabajos relacionados con el desenvolvimiento de la crisis mundial; el segundo tema, está referido a la crisis en las relaciones económicas internacionales, con tres trabajos; el tercer apartado, con cinco trabajos, se refiere distintos aspectos de la situación de América Latina o de grupos de países de la región; y, el cuarto tema reúne siete trabajos referidos a países latinoamericanos específicos: México, Brasil, Bolivia y Colombia.
* * *
El primero de los temas del libro se titula El desenvolvimiento reciente de la crisis mundial: tendencias y debates, y abre con el capítulo de Orlando Caputo, “Algunas formulaciones económicas de Marx, y la actual crisis económica mundial”, en el cual se revisan algunos de los principales cambios de la economía mundial, vinculándolos con distintas formulaciones desarrolladas por C. Marx, y argumentando la pertinencia de dichas formulaciones para el análisis del actual escenario global.
En el segundo capítulo, titulado “Debates sobre la crisis mundial y la necesidad del pensamiento crítico”, Julio C. Gambina pasa revista a la actual situación de crisis de la mundialización capitalista, destacando algunos de los principales rasgos de dicha situación –en particular lo referido a la integración subordinada de distintos países, usando como ejemplo a Grecia– y destacando la disyuntiva entre subordinación y anticapitalismo que enfrentan distintos países latinoamericanos.
Claudio Lara titula el tercer capítulo como “Hacia el estancamiento generalizado de la economía mundial”, argumentando que dicho estancamiento generalizado va ganando presencia en el periodo reciente, abarcando con fuerza a las economías de América Latina y a los países “emergentes” al mismo tiempo que en las economías desarrolladas se mantiene el ciclo recesivo y los peligros de deflación, todo ello acompa- ñado de una nueva ola financiera global que ha venido extendiéndose de manera creciente hacia las economías en desarrollo y las “emergentes”.
En el cuarto capítulo, Susana Rappo y Rosalía Vázquez presentan el artículo “Lo alimentario como parte de la crisis global”, en el cual exploran la gravedad del problema alimentario mundial, sintetizando las principales causas de dicho problema, su relación con la crisis energé- tica y la crisis ambiental, y las características del orden agroalimentario mundial vigente, e identificando a los ganadores y perdedores de dicho orden y de la situación alimentaria global.
El capítulo que cierra el primer tema del libro, se titula “Las peque- ñas y medianas empresas como parte de las cadenas de valor en el contexto de la globalización”; en él, Hilda Puerta y Teresa Cruz estudian el papel que juegan las empresas pequeñas y medianas como eslabones de las cadenas productivas y de valor, en un contexto de endurecimiento de las reglas de la competencia, identificando los factores que determinan una inserción exitosa las Pymes en dichas cadenas y la necesidad de desarrollar estrategias en esa dirección.
* * *
El segundo de los temas que se estudian en este libro se titula Los impactos actuales de la crisis en las relaciones económicas internacionales, y en el capítulo inicial de dicho tema, “La situación actual de las negociaciones comerciales multilaterales”, Jaime Estay revisa el desenvolvimiento de la Ronda de Doha, y en general de la OMC, identificando los principales problemas y conflictos que han impedido la finalización de dicha ronda y que tienen en crisis a dicha Organización, la cual a su juicio se mantiene a pesar de los avances parciales logrados con los llamados “Paquetes” de Bali y de Nairobi.
La pregunta “¿Existe en realidad una crisis del FMI?”, corresponde al título del segundo capítulo, en el cual René Arenas Rosales evalúa el papel desempeñado por el FMI en los asuntos monetarios y financieros internacionales, identificando las modificaciones ocurridas en dicha institución y los distintos problemas que ella ha generado o ha sido incapaz de enfrentar, a pesar de los cuales el Fondo ha resultado fortalecido en la actual crisis mundial.
El capítulo final del segundo tema del libro, “Europeismo y antieuropeismo en la izquierda europea. El debate Streeck-Habermas”, de Federico Manchón, revisa la intensificación del enfrentamiento entre europeistas y antieuropeistas en la izquierda europea, favorecida por la crisis y por la gestión de la crisis, identificando los principales ejes del debate entre los dos grupos, particularmente lo referido a la construcción institucional europea y a la relación que desde esas posiciones se postula respecto del capitalismo y la democracia.
* * *
El tercer tema de este libro se titula América Latina ante el actual escenario mundial e internacional, y en dicho tema el capítulo inicial, “Problemas y perspectivas de la Nueva Arquitectura Financiera Regional. El caso de la cooperación monetaria en el ALBA-TCP”, de Daniele Benzi, Tomás Guayasamín y Mónica Vergara, analiza la propuesta de una Nueva Arquitectura Financiera Regional (NAFR) y, en particular, el desenvolvimiento del Banco del ALBA y del Sistema Unitario de Compensación Regional –con su unidad de cuenta común, el Sucre– destacando las limitaciones y problemas de dichas iniciativas, así como las dificultades que para ellas implica la estructura productiva y de intercambios de los países participantes.
En el segundo capítulo del tema, Julián Paz, Isaías Aguilar e Isabel Angoa presentan el texto “Los estados latinoamericanos y el desarrollo ante el escenario mundial e internacional reciente”, en el cual revisan la actual situación de las economías latinoamericanas, destacando los impactos negativos para ellas que sobre todo en el periodo reciente se han derivado de la situación mundial, y el deterioro presente en la región en variables tales como los precios de las exportaciones, los términos del intercambio, el saldo en la cuenta corriente de la balanza de pagos, los ingresos fiscales y el comportamiento de la producción global.
En el siguiente capítulo, Antonio Elías presenta el texto “La ofensiva del capital continúa en el marco de la crisis a través de los megatratados plurilaterales”, donde identifica los principales contenidos de la ofensiva estratégica del capital desplegada desde los años setenta del siglo pasado, destacando para el periodo reciente los megatratados plurilaterales impulsados por los Estados Unidos, para revisar a continuación lo ocurrido con los gobiernos progresistas en América Latina, y concluir con lo referido al caso uruguayo, donde coexisten en el gobierno sectores que pretenden subordinarse a los intereses del capital con otros sectores que impulsan un proyecto de inserción internacional ligada al Mercosur y a los países progresistas que busca un camino alternativo a las recetas de los organismos internacionales, lo cual quedó en evidencia con la postulación y posterior retiro de dicho país de las negociaciones del Acuerdo en Comercio de Servicios (TISA).
El cuarto capítulo de este tercer apartado se titula “Socialismo y buen vivir en América Latina”; en él, Jaime Ornelas y Raúl Lozada presentan un recuento del “desarrollo/subdesarrollo”, como concepto y como caracterización impuesta en los países atrasados desde el fin de la segunda guerra mundial, identificando los distintos momentos por los que ha atravesado dicha imposición y la crítica intelectual y práctica hacia ella en América Latina, para concluir argumentando a favor de un dialogo intercultural en la región, que se apoye en las semejanzas entre la cosmovisión de los pueblos originarios con el socialismo de raigambre marxista.
En el último capítulo de este apartado, Jesús Rivera y Eduardo Aguilar ofrecen el texto “Límites y posibilidades de una inserción solidaria de América Latina en la Economía mundial”, en la cual revisan a la economía solidaria como alternativa basada en la confianza, la ayuda y la solidaridad, en oposición al individualismo, el egoísmo y la competencia que definen al capitalismo, proponiendo distintos puntos a considerar para lograr una forma de inserción e integración solidaria de América Latina, y en particular lo referido al comercio justo y solidario –que tenga como motor la utilización del valor de uso y no el valor de cambio– y a la construcción una colaboración solidaria dentro de una verdadera dinámica de cooperación.
* * *
En el cuarto y último tema que se abarca en este libro, se titula La situación reciente en países de América Latina, y en el primer capítulo Alejandro Álvarez nos presenta el texto “México 2015-16: ¿el eslabón débil del ajuste petrolero en la crisis global?”, en el cual se hace un recuento de la relación EU-México, concentrado en las relaciones energéticas entre esos dos países, argumentando que, en un contexto global de sucesivas burbujas financieras –de las cuales la más reciente es la del “shale oil”– y de cambios profundos que vienen ocurriendo en el mercado petrolero internacional, en la economía mexicana están presentes cinco factores estructurales que han cambiado la dinámica de la relación entre economía y política, de los cuales tres están directamente relacionados con el petróleo –la alta participación del petróleo en los ingresos fiscales, la política fiscal de baja recaudación que ello permite, y la relación a la baja entre reservas y producción petrolera–, y la conjunción de esos factores está provocando de un lado el desborde del endeudamiento público, y de otro lado, el hartazgo de la población por las políticas de austeridad.
El siguiente capítulo, de Josefina Morales e Isidro Téllez, titulado “Minería: acumulación neocolonial por desposesión en México bajo el TLCAN”, identifica las nuevas modalidades de acumulación del capital que se han desplegado en las décadas recientes –denominadas por David Harvey “acumulación por desposesión”– centrando la atención, para México, en la privatización de empresas públicas y principalmente en la “minería neocolonial”, analizando la fuerza que esta ha adquirido, las modalidades –y facilidades gubernamentales– bajo las cuales se ha desenvuelto y los cambios ocurridos en el proceso de trabajo minero y en las relaciones laborales de la minería.
El tercer capítulo, de Noemí Levy, titulado “Nuevas formas de organización económica y viejos desequilibrios: un análisis basado en la economía mexicana”, revisa los planteamiento cepalinos y dependentistas del tercer cuarto del siglo pasado sobre las causas del subdesarrollo, centrándose a continuación en el periodo de globalización y dominación del capital financiero, identificando para este período las causas que impiden a los países atrasados, y en particular a México, un pleno desarrollo de las fuerzas productivas a partir de la apertura de la cuenta de capitales, lo cual se relaciona con los desequilibrios que se han generado en las últimas décadas y con el hecho de que dicha apertura no ha generado mayor financiamiento hacia la producción ni incrementos en los niveles de inversión.
El siguiente capítulo, “Brasil 2003-2015: balance de una experiencia ‘popular’”, de Rosa Maria Marques y Patrick Rodrigues, presenta un balance de la política económica aplicada en los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y de Dilma Rousseff, identificando tanto los avances logrados –particularmente en el ámbito social– como los límites de dicha política, derivados principalmente de no enfrentar los problemas estructurales brasileños, ni los intereses del gran capital nacional e internacional, con la consiguiente continuidad de una inserción dependiente en el mercado mundial.
Lourdes Regueiro y Claudia Marín, en el quinto capítulo titulado “Integración en el proceso de internacionalización de los capitales: el caso de Brasil”, avanzan en la identificación para Brasil de los vínculos entre los principales actores del proceso de internacionalización /integración, esto es, por una parte el Gobierno y por la otra las empresas consideradas brasileñas que han tenido un papel activo en el proceso de internacionalización de la economía en dicho país –sobre todo hacia Perú, Chile. México, Colombia y el MERCOSUR –, dedicando una especial atención al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), como un actor clave en su rol de puente entre el gobierno y los agentes económicos en su proceso de internacionalización.
En el sexto capítulo, titulado “Los éxitos económicos de Bolivia comparados con América Latina, Chile y México”, Graciela Galarce centra la atención en el comportamiento de algunas de las principales variables económicas de Bolivia, comparando dicho comportamiento con lo ocurrido en el conjunto de América Latina y el Caribe y en particular con Chile y México, países éstos que son paradigmas de la aplicación profunda y prolongada del neoliberalismo. De la comparación de variables como la producción global, la formación bruta de capital fijo, la deuda externa, las reservas internacionales y la inflación, la autora concluye que el mejor comportamiento de la economía boliviana se debe fundamentalmente a su modelo económico, basado fundamentalmente en la nacionalización de los hidrocarburos, de los recursos mineros, eléctricos y el sector servicios, que ha permitido contar con los recursos para desarrollar un proceso industrializador acompañado de mejoras en las condiciones sociales y comunitarias.
El capítulo final del cuarto tema, y de la totalidad del libro, “Colombia: La negociación de la tierra en La Habana”, de Carlos Guillermo Álvarez, analiza lo referido al asunto agrario en las negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno colombiano en la Habana, para lo cual el autor hace un recuento del problema agrario y de la propiedad territorial en el mundo, de dicho problema en Colombia y de los sectores que se disputan la renta agraria, argumentando que lo acordado sobre el asunto en La Habana apunta, a lo más, a una modernización y ampliación de las relaciones burguesas en el campo colombiano, sin poner en peligro dichas relaciones.
* * *
De acuerdo a la reseña presentada, y según podrá comprobar el lector, a lo largo de los distintos capítulos del libro se aborda una diversidad de tendencias y problemas que hoy están presentes en el funcionamiento sistémico, en la economía internacional y en la región latinoamericana. Sin embargo, más allá de esa diversidad y de los análisis específicos que en relación a distintos tópicos se ofrecen en cada capítulo, el conjunto del libro apunta claramente a la identificación de un escenario económico global fuertemente deteriorado, en el cual los desequilibrios y tendencias recesivas siguen estando presentes, y las incertidumbres se imponen en las previsiones sobre los comportamientos futuros.
Así también, como tendencia general, en los trabajos del libro se identifica para América Latina una situación particularmente difícil, en la cual coexiste un marcado deterioro económico que ha estado encabezado por la caída de precios en las exportaciones de productos primarios, con importantes cambios en el escenario político en varios de los países con los llamados “gobiernos progresistas”, todo lo cual plantea fuertes interrogantes acerca del avance y posible consolidación de las estrategias alternativas que desde hace ya varios lustros se han venido impulsando en la región.
Esos rasgos generales que actualmente caracterizan al escenario económico mundial y de la región, y en el interior de los cuales se desenvuelven los análisis presentes en los distintos capítulos del libro, no sólo dan cuenta de una extrema complejidad presente en el desenvolvimiento de la realidad económica, sino también de los retos que hoy enfrenta el pensamiento económico para abordar el estudio de dicha realidad, y en particular el pensamiento crítico, cuya necesidad se vuelve aún más patente dadas las notorias insuficiencias de las teorías ortodoxas para explicar tanto la amplitud y profundidad de los cambios que hoy están en proceso, como las nuevas configuraciones que a través de ellos se están abriendo paso.
En el sentido recién señalado, consideramos que la utilidad del libro que estamos ofreciendo al lector, no sólo radica en la actualidad y relevancia de los temas tratados, sino también en el aporte que con dicho tratamiento se busca hacer al muy necesario desarrollo de marcos analíticos de carácter crítico, que permitan avanzar hacia la construcción de alternativas.
Jaime Estay
Coordinador del libro
La economía mundial: perspectivas económicas para 2020
- blog de anegrete
- 7216 lecturas
El año 2019 ha sido uno de los más complicados en mucho tiempo para una serie de países visto desde varias aristas: crecimiento económico; cohesión social; integración internacional y crisis política. A lo largo del año, los principales organismos internacionales han recortado el pronóstico del crecimiento para la mayoría de las economías, como consecuencia de factores que se vislumbraban desde ya hace un par de años: el deterioro en las relaciones comerciales, niveles de deuda elevados, concentración del ingreso, flujos migratorios, racismo y una caída de la inversión productiva.
A partir de la crisis 2008–2009 hubo un crecimiento estable alto en Asia y un crecimiento ralentizado en Estados Unidos, Europa, América Latina y África que aparentemente han llegado a un limite. Se da una caída del comercio mundial a partir de octubre del 2018 como consecuencia de las guerras comerciales americanas; las protestas sociales de diversa índole en al menos 16 países alrededor del mundo y de conflictos geopolíticos como el Brexit, el cual generó mucha incertidumbre durante el año y que hoy en día está más que sellado tras la victoria contundente de los conservadores en las últimas elecciones. Todo ello ha impactado a la inversión privada tanto en el corto como en el mediano plazo.
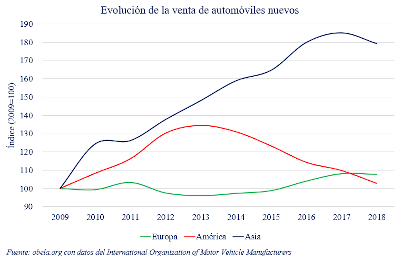
Una de las principales razones para el bajo crecimiento del viejo continente tiene que ver con la desaceleración alemana la cual llevó a cabo una serie de reformas para implementar un cambio en la industria automotriz, mismas que han implicado una mayor regulación en cuanto emisiones de CO2 como el cambio motores de energía fósil a eléctricos. Según el Financial Times 1 entre Mercedes-Benz y Audi se anunciaron 20,000 pérdidas de empleo en noviembre de este año, como un signo del cambio tecnológico en este sector.
Cabe señalar que en lo que va del año 2019, China ha sido uno de los principales promotores del cambio hacia energías limpias, siendo Asia la región líder en vehículos eléctricos. Estados Unidos, en contraste, es promotor de energías sucias. Empero, las ventas de vehículos nuevos en Asia también han tenido una disminución, al igual que en América y Europa, tal como se muestra en la gráfica anterior. Para 2018 la venta de autos eléctricos está centrado en Asia, seguido de Europa y luego de Estados Unidos con el 57%, 26% y 15% del mercado mundial, respectivamente. Otro factor que se suma a la desaceleración económica es la tendencia a la baja del comercio mundial el cual se ve reflejado en una disminución de los precios de las materias primas y el precio de los energéticos, mismos que desde 2011 presentan una tendencia decreciente tal como se puede apreciar en la gráfica. El indice de precios de metales igualmente va en descenso, pero como incluye oro, que va en ascenso, el promedio de precios es estable.
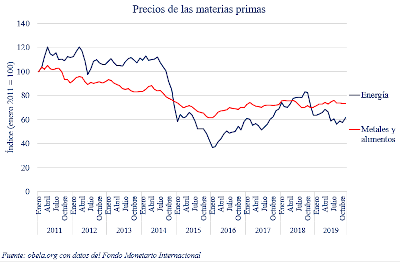
El 13 de diciembre del año en curso Estados Unidos y China anunciaron “la primera fase de un acuerdo” que implica un aplazamiento de los incrementos arancelarios por parte del país norteamericano que entraban en vigor el 15 de diciembre de este año. Nuestra hipótesis es que están teniendo un periodo de tregua tal como en el cierre del año pasado. Con las elecciones casi a la vuelta de la esquina, no parece haber mucho margen para un escalamiento en las tensiones comerciales en el futuro inmediato. Entre los temas pactados están las revisiones en temas de propiedad intelectual, transferencia tecnológica y políticas sobre el tipo de cambio, los mismos que han generado la hostilidad.
Resulta importante resaltar que no se ha pactado aun ninguna eliminación de los aranceles que ya han entrado en vigor. Esta vez, las negociaciones por parte del país americano parecen estar motivados por factores políticos internos de Estados Unidos dado que el Presidente Trump se encuentra en el camino a la reelección. Con el impeachment aprobado por la Cámara de Representantes, necesitaba algo positivo para minimizar dicho tema. En su gira electoral podrá presumir de los máximos históricos en bolsa y las compras que China prometió hacer de sus productos agrícolas, dos factores fundamentales en su campaña. En este contexto, los mercados parecen estar animados por dicha tregua aunque la base sobre la cual están construidas las ganancias en bolsa parecen ser endebles.
Si bien la economía de los Estados Unidos observó un menor crecimiento en el año en curso respecto al 2018, se anticipa para 2020 una mayor desaceleración, tal como esperábamos a inicios del 20192. La Reserva Federal en su última decisión de política monetaria del año ha optado por mantener la tasa de referencia de los bonos federales en el rango de 1.5 – 1.75% aunque el pronóstico es que cuando se intensifique la desaceleración económica, se harán recortes adicionales, llevando a una ronda de recortes en todo el mundo, el próximo año. Esto puede generar oportunidades de arbitraje hacia países emergentes con un impacto en el tipo de cambio frente al resto de las monedas. El efecto final podría ser negativo al comercio internacional, lo que significaría un factor más a la desaceleración de estas economías.
Se espera que la tendencia general de la economía mundial continúe su paso lento en la mayoría de las economías con el claro contraste de las economías asiáticas que seguirán creciendo tres veces más rápido que occidente, que podrían verse afectadas en particular por las protestas en Hong Kong y la India. Para las economías avanzadas el pronóstico es gris, porque los problemas de la Unión Europea no terminan con la salida del Reino Unido. Polonia podría ser candidato a un Polxit dadas las críticas de la UE a sus políticas nacionalistas. Por otro lado, América Central y América del Sur enfrentan una coyuntura bastante complicadas en varios frentes, con inestabilidad política, intromisión abierta de Estados Unidos y bajos precios de materias primas, lo cual ha impactado significativamente al crecimiento económico, siendo junto con África, las zonas que menos crecerán este año y el próximo. El país estrella, Bolivia, fue sacado de un golpe de Estado de su trayectoria de crecimiento y se espera que sea menor el 2020.
1 https://www.ft.com/content/5c304e72-120a-11ea-a7e6-62bf4f9e548a
2 http://obela.org/analisis/estamos-proximos-a-una-recesion-en-estados-unidos
Descarga / english version
La fortaleza del dólar pone en jaque a las grandes divisas latinoamericanas
- blog de plechuga
- 4386 lecturas
Las monedas de Brasil, México Colombia y Chile sufren por la subida de tasas en EE UU, pero esquivan el cataclismo del peso argentino
El mundo emergente se había acostumbrado en los últimos tiempos a una extraña sensación de calma. Los enormes volúmenes de liquidez acumulados tras años de políticas monetarias expansivas en las economías avanzadas habían rebosado las Bolsas y los mercados de bonos, llegando también a los activos de los países en desarrollo. Pero la volatilidad es inherente a su propia naturaleza emergente y, antes o después, vuelve a tocar a su puerta. Esta vez, la causa ha sido una combinación de factores que van desde el fortalecimiento del dólar estadounidense por la subida de tipos de interés en la primera potencia mundial hasta el efecto contagio de las dificultades argentinas, pasando por las expectativas de mayor inflación y la creciente percepción de proximidad del fin de ciclo económico. Un cóctel que amenaza con convertirse en un quebradero de cabeza en América Latina.
Mayo ha traído consigo turbulencias en el mercado cambiario. La primera semana del mes fue la peor para las monedas emergentes en más de un año y esta avanza por los mismos derroteros. El nerviosismo se ha instalado sobre la tercera economía de América Latina, Argentina, un país que lleva el pánico financiero en su ADN y que ya ha tenido que pedir un rescate al Fondo Monetario. Y se ha extendido al resto de grandes países de la región. A la sangría del peso argentino se han sumado las fuertes caídas del peso mexicano, colombiano y chileno. También del real brasileño, que se deja un 14% en los tres últimos meses. Las divisas aminoraron ayer parcialmente las pérdidas de los días anteriores. "Al estar incluidos en la misma categoría de activos [emergentes y latinoamericanos], hay un cierto contagio de lo que está sucediendo en Argentina", apunta Jonathan Heath, ex economista principal de HSBC para Latinoamérica y hoy analista independiente.
Salvo inesperado cambio de rumbo, los tipos de interés de referencia en Estados Unidos llegarán en junio al 2% por primera vez desde mediados de 2008. Eran otros tiempos: Lehman Brothers aún vivía y la Gran Recesión solo empezaba a fraguarse. Y aunque el incremento en el precio del dinero ha sido telegrafiado desde el día uno después de la crisis, las consecuencias se dejan sentir en los mercados: el endurecimiento de la política monetaria y la expectativa de mayor inflación en los próximos trimestres ha llevado el interés del bono estadounidense a 10 años al filo del 3%, su nivel más alto desde 2014, introduciendo una variable nueva en el juego de equilibrios en la balanza de muchos inversores. "¿Merece más la pena depositar el dinero en activos de riesgo cuando el papel estadounidense —teóricamente exento de incertidumbre sobre su futuro pago— empieza a ofrecer rentabilidades atractivas?", se empiezan a preguntar en los cuarteles generales de las grandes firmas de inversión. Y el mero cuestionamiento agita a América Latina y el resto de emergentes.
"La combinación de mayores tasas en EE UU y perspectivas de inflación más altas es muy negativa para las monedas latinoamericanas", asevera Armando Armenta, estratega del banco de inversión suizo UBS para mercados emergentes. "La gente empieza a ver fundamentos menos sólidos y algunos entran en pánico, golpeando a los países con fundamentos más débiles, como Argentina", agrega un segundo analista de una gran firma de inversión que prefiere no revelar su nombre. "Es un año más volátil en general: lo hemos visto en la Bolsa y en el mercado de renta fija, y empezamos a verlo en el mercado de divisas". Paradójicamente, el bache de las monedas emergentes llega en momento dulce para el petróleo —una variable que suele estar positivamente correlacionada con la evolución de las monedas de la región, donde casi todos los países son productores—, que cotiza en máximos de tres años y medio impulsado por la inestabilidad geopolítica.
En poco más de 20 días, los grandes inversores han sacado 5.500 millones de dólares de los mercados emergentes de deuda, según los datos del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés) recopilados por Reuters. En el caso de Latinoamérica, esa cifra asciende a 1.200 millones de dólares solamente en la última semana, cuando se han acelerado las salidas, según Bloomberg. Este movimiento tiene, inevitablemente, un efecto directo sobre la cotización de las respectivas monedas regionales: vender deuda de un país supone, también, deshacerse de moneda nacional. Todo sin que, todavía, la mayor área económica del mundo junto con EE UU, la eurozona, haya movido ficha en forma de subidas de tipos.
En este entorno, Argentina es, por mucho, el país que peor lo tiene. A su posición más débil de reservas internacionales que el resto de grandes países latinoamericanos se suma la gran proporción de deuda pública denominada en dólares, tras haber recurrido en mayor medida a emisiones en moneda estadounidense para cubrir sus necesidades de financiación. Pero no es el único. México es la economía latinoamericana más expuesta al mercado estadounidense, y el debilitamiento del peso frente al dólar —que ya ha borrado todas las ganancias cosechadas desde el pasado 1 de enero— tiene efectos de calado su economía. Negativos, como el encarecimiento de los productos importados, con el consecuente repunte de la inflación o la pérdida de valor internacional de los ahorros de sus nacionales. Y positivos, como la mayor competitividad, un factor nada despreciable en una economía tan abierta como la mexicana: las manufacturas del país norteamericano son hoy un 8% más baratas que hace tres semanas por un único factor ajeno a la cadena productiva, la depreciación del peso.
"En líneas generales, los países de la región están mejor preparados que en el pasado para afrontar una situación así", apunta Martín Castellano, economista jefe del IIF para América Latina. "Sin embargo, la posición fiscal es peor, con deudas más altas y mayores déficits en todos los países de la región". El mayor riesgo pasa, en su opinión, por un giro radical de la política macroeconómica tras las elecciones que se celebran este año en tres países clave de la región: Brasil, Colombia y, sobre todo, México. En este último caso, aunque el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, lleva meses tratando de tranquilizar a los mercados, los financieros no las tienen todas consigo. No, al menos, hasta no ver con sus propios ojos que la retórica cristaliza en una política fiscal prudente y en la total independencia del banco central.
"En México hay factores propios que han llevado a la depreciación del peso: la incertidumbre en torno a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) y la cercanía de las elecciones", agrega Alberto Ramos, de Goldman Sachs. "La disputa entre el sector privado y el candidato puntero en las encuestas [López Obrador] ha creado un entorno de volatilidad que no ha sido atajado, con la consecuente salida de capitales y la pérdida de fuerza del peso", cierra José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico de México.
La globalización y los nuevos descontentos
- blog de resqueda
- 5598 lecturas
Globalization and its New Discontents
NEW YORK – Fifteen years ago, I wrote a little book, entitled Globalization and its Discontents,describing growing opposition in the developing world to globalizing reforms. It seemed a mystery: people in developing countries had been told that globalization would increase overall wellbeing. So why had so many people become so hostile to it?
Now, globalization’s opponents in the emerging markets and developing countries have been joined by tens of millions in the advanced countries. Opinion polls, including a careful study by Stanley Greenberg and his associates for the Roosevelt Institute, show that trade is among the major sources of discontent for a large share of Americans. Similar views are apparent in Europe.
How can something that our political leaders – and many an economist – said would make everyone better off be so reviled?
One answer occasionally heard from the neoliberal economists who advocated for these policies is that people are better off. They just don’t know it. Their discontent is a matter for psychiatrists, not economists.
But income data suggest that it is the neoliberals who may benefit from therapy. Large segments of the population in advanced countries have not been doing well: in the US, the bottom 90% has endured income stagnation for a third of a century. Median income for full-time male workers is actually lower in real (inflation-adjusted) terms than it was 42 years ago. At the bottom, real wages are comparable to their level 60 years ago.
The effects of the economic pain and dislocation that many Americans are experiencing are even showing up in health statistics. For example, the economists Anne Case and Angus Deaton, this year’s Nobel laureate, have shown that life expectancy among segments of white Americans is declining.
Things are a little better in Europe – but only a little better.
Branko Milanovic’s new book Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization provides some vital insights, looking at the big winners and losers in terms of income over the two decades from 1988 to 2008. Among the big winners were the global 1%, the world’s plutocrats, but also the middle class in newly emerging economies. Among the big losers – those who gained little or nothing – were those at the bottom and the middle and working classes in the advanced countries. Globalization is not the only reason, but it is one of the reasons.
Under the assumption of perfect markets (which underlies most neoliberal economic analyses) free trade equalizes the wages of unskilled workers around the world. Trade in goods is a substitute for the movement of people. Importing goods from China – goods that require a lot of unskilled workers to produce – reduces the demand for unskilled workers in Europe and the US.
This force is so strong that if there were no transportation costs, and if the US and Europe had no other source of competitive advantage, such as in technology, eventually it would be as if Chinese workers continued to migrate to the US and Europe until wage differences had been eliminated entirely. Not surprisingly, the neoliberals never advertised this consequence of trade liberalization, as they claimed – one could say lied – that all would benefit.
The failure of globalization to deliver on the promises of mainstream politicians has surely undermined trust and confidence in the “establishment.” And governments’ offers of generous bailouts for the banks that had brought on the 2008 financial crisis, while leaving ordinary citizens largely to fend for themselves, reinforced the view that this failure was not merely a matter of economic misjudgments.
In the US, Congressional Republicans even opposed assistance to those who were directly hurt by globalization. More generally, neoliberals, apparently worried about adverse incentive effects, have opposed welfare measures that would have protected the losers.
But they can’t have it both ways: if globalization is to benefit most members of society, strong social-protection measures must be in place. The Scandinavians figured this out long ago; it was part of the social contract that maintained an open society – open to globalization and changes in technology. Neoliberals elsewhere have not – and now, in elections in the US and Europe, they are having their comeuppance.
Globalization is, of course, only one part of what is going on; technological innovation is another part. But all of this openness and disruption were supposed to make us richer, and the advanced countries could have introduced policies to ensure that the gains were widely shared.
Instead, they pushed for policies that restructured markets in ways that increased inequality and undermined overall economic performance; growth actually slowed as the rules of the game were rewritten to advance the interests of banks and corporations – the rich and powerful – at the expense of everyone else. Workers’ bargaining power was weakened; in the US, at least, competition laws didn’t keep up with the times; and existing laws were inadequately enforced. Financialization continued apace and corporate governance worsened.
Now, as I point out in my recent book Rewriting the Rules of the American Economy, the rules of the game need to be changed again – and this must include measures to tame globalization. The two new large agreements that President Barack Obama has been pushing – the Trans-Pacific Partnership between the US and 11 Pacific Rim countries, and the Transatlantic Trade and Investment Partnership between the EU and the US – are moves in the wrong direction.
The main message of Globalization and its Discontents was that the problem was not globalization, but how the process was being managed. Unfortunately, the management didn’t change. Fifteen years later, the new discontents have brought that message home to the advanced economies.
https://www.project-syndicate.org/commentary/globalization-new-disconten...
La gran normalización del comercio mundial
- blog de resqueda
- 7245 lecturas
Exceptionally weak global trade growth over recent years has presented a puzzle to academics and policymakers alike. This column presents a study by an expert network across European central banks which suggests that it may actually be the past strength of trade which was exceptional, rather than the subsequent slowdown. The recent deceleration of trade growth can thus be seen as a ‘great normalisation’. The important implication is that an upturn in aggregate demand will not necessarily lead to a significant recovery in global trade.
Exceptionally weak global trade growth over recent years has presented a puzzle to academics and policymakers alike.1 Annual world import growth has fallen below its long-run average since mid-2011 and remained there since, representing the longest period of below-trend growth in nearly half a century. Even more importantly, the link between global production and trade appears to have changed.2 While global trade grew at approximately twice the rate of global GDP prior to the Global Crisis, the share of trade in global GDP has discontinued its strong upward trend and largely stagnated over recent years (Figure 1).
Pre-crisis trade elasticities have, however, also shown considerable variation over time, with the ratio of global import to GDP growth fluctuating significantly prior to the Great Recession (Figure 2). In fact, the growth ratio peaked in the mid-1990s, and has gradually declined thereafter.3 A recent study by an expert network of European central banks4 finds that the decline in this ratio is primarily due to structural factors, which had temporarily lifted the income elasticity of trade significantly above unity (IRC Task Force 2016). More recently, these push factors have largely run their course and thus provide less support to trade growth. From this perspective, the current environment therefore reflects a normalisation of the trade elasticity towards its long-run value of unity.
Specifically, the study shows that the change in the global trade-income relationship between the pre-crisis period and more recent years is driven by both compositional as well as structural effects. The former are not necessarily structural and can reverse over the medium term. The latter, on the other hand, alter the fundamental relationship between trade and economic activity also at the country level. These two factors each contribute roughly half to the overall decline in the trade elasticity, respectively.
Among compositional effects, the geographical shift in economic activity has played a key role. The past decade was characterised by significant changes in the relative contributions of advanced and emerging economies to global growth and trade, with the contribution of the latter in global GDP increasing considerably (Figure 3). Since advanced economies typically exhibit higher trade elasticities than their emerging market counterparts, their decreasing importance in the global economy has implications for the global trade elasticity (Slopek 2015). In fact, a simple decomposition exercise shows that up to half of the decline in the global trade elasticity is attributed to the relative demand shift from advanced to emerging economies. The second compositional factor is linked to shifts in activity to demand components that are less trade-intensive (Bussière et al. 2013). In particular, investment has been weak after the Global Crisis among advanced countries, also contributing to the global trade weakness.
At the same time, several structural developments have additionally lowered trade elasticities at the individual country level. In particular, the expansion of global value chains had significantly supported gross trade growth in the 1990s and early 2000s, when intermediate components were increasingly shipped multiple times between economies along their production chains. Current indicators however suggest that the sharp rise in global value chains has stalled and possibly even reversed after 2011 (Figure 4), removing an important source of global trade growth. While the underlying reasons are manifold, anecdotal evidence points to expanding protectionist measures among the drivers of the global value chain slowdown. For instance, a recent ECB survey of large Eurozone firms found that two thirds of respondents list local content requirements as one of the main reasons for relocating production outside Europe (ECB, 2016). Local content requirements induce firms to increasingly source and produce in their export markets, which in turn substitute for earlier trade flows.
Another structural factor relates to financial frictions. In particular, financial development and better access to capital markets have been seen as an important factor in building up export capacities (Kletzer and Bardhan 1987, Beck 2002). While the empirical literature confirms the positive impact of financial development on the level of trade openness, recent analysis suggests that the marginal effect of finance on trade decreases considerably with the size of the financial sector (Gächter and Gkrintzalis 2016). The findings point to a threshold – estimated when private sector credit reaches around 100% of GDP – where further financial deepening is no longer associated with increasing trade relative to GDP. These non-linearities may also have played a non-negligible role in the global trade slowdown, as many countries have experienced substantial financial sector development in the two decades prior to the crisis. As financial sectors have matured, however, with many countries approaching the estimated threshold, the support provided by financial deepening for further trade growth has waned.
Finally, falling transportation costs and the removal of trade barriers have also considerably contributed to buoyant trade growth prior to the crisis. As these trade frictions have already reached rather low levels, however, further improvements and hence additional support to global trade growth will be limited going forward. In addition, recent evidence is pointing at a steady increase in protectionist measures and a lack of progress in global and even regional trade liberalisation initiatives.5
An assessment of the factors driving the trade slowdown thus suggests that the weakness is likely to persist, as both the shift in activity from advanced to emerging economies and the structural factors are unlikely to reverse over the medium term. In the absence of any further positive shocks to trade openness – such as renewed waves of multilateral trade liberalisations – the new normal for the global trade elasticity is likely to look broadly similar to the weak level observed over recent years. While strong recessions in a number of countries, particularly Russia and Brazil, as well as the slowing and ongoing transition of China’s economy to a more consumption-based and service-sector oriented economic growth model pushed global trade growth even below this new normal in 2015, world trade is unlikely to grow significantly faster than economic activity going forward. The great normalisation of global trade therefore implies that even a rebound of global GDP growth to pre-crisis levels would not lead to a significant recovery of global trade.
References
Beck, T (2002). “Financial development and international trade: Is there a link?”, Journal of International Economics 57(1): 107-131.
Borin, M and M Mancini (2015), “Follow the value added: bilateral gross export accounting”, Banca d’Italia Economic Working Paper, No 1026.
Boz, E, M Bussière and C Marsilli (2014). “On the recent slowdown in global trade”, VoxEU, 12 November.
Bussière, M, G Callegari, F Ghironi, G Sestieri and N Yamano (2013). “Estimating Trade Elasticities: Demand Composition and the Trade Collapse of 2008-2009”, American Economic Journal: Macroeconomics 5(3): 118-151.
Constantinescu, C, A Mattoo and M Ruta (2015). “Explaining the global trade slowdown”, VoxEU, 18 January.
ECB (2016), “Global production patterns from a European perspective: Insights from a survey of large euro area firms”, Economic Bulletin, Issue 6, Box 4.
Evenett, S and J Fritz (2015). “Protectionism and the fall in world trade”, VoxEU, 12 November.
Ferrantino, M and D Taglioni (2014). “Global value chains in the current trade slowdown”, VoxEU, 6 April.
Gächter, M and I Gkrintzalis (2016). “The finance-trade nexus revisited: Is the global trade slowdown also a financial story?”, mimeo, European Central Bank.
Hoekman, B (2015). The Global Trade Slowdown: A New Normal?, VoxEU.org eBook, June.
IMF (2016). “Global trade: What’s behind the slowdown?”, World Economic Outlook, Chapter 2, October.
IRC Trade Task Force (2016). “Understanding the weakness in global trade: What is the new normal?”, Occasional Paper Series No. 178, European Central Bank, September.
Kletzer, K and P Bardhan (1987). “Credit markets and patterns of international trade”, Journal of Development Economics 27(1-2): 57-70.
Martínez-Martín, J (2016), “Breaking down world trade elasticities: a panel ECB approach”, Banco de España Working Paper, No 1614.
OECD (2016). “Cardiac Arrest or Dizzy Spell: Why is World Trade so Weak and what can Policy do about it?, OECD Economic Policy Paper No. 18, September.
Slopek, U (2015). “Why has the Income Elasticity of Global Trade Declined?”, mimeo, Deutsche Bundesbank.
WTO (2016). “Trade in 2016 to grow at slowest pace since the financial crisis”, Press Release.
Endnotes
[1] Pertinent examples featured on this Vox include Hoekman (2015), Evenett and Fritz (2015), Constantinescu et al. (2014), Boz et al. (2014) and Ferrantino and Taglioni (2014). Recent analyses by international organisations include IMF (2016), WTO (2016) and OECD (2016).
[2] Indeed, formal structural break tests find evidence for a change in the trade-GDP relationship at end-2009, reflecting the impact of the Great Recession (Martínez-Martín 2016).
[3] The trade collapse during the Great Recession and the subsequent rebound represent a temporary exception from this trend, which is why this episode should be excluded from an analysis of the weakened trade-growth relationship.
[4] The task force was established by the International Relations Committee (IRC) of the European System of Central Banks (ESCB) and consisted of 31 experts from 15 central banks. The final report has been published as an ECB Occasional Paper (IRC Trade Task Force 2016).
[5] Examples can be found in the Centre for Economic Policy Research Global Trade Alert Initiative, the Work Bank Temporary Barriers database, the failure of the WTO to make progress with the post-Doha trade agenda and the difficulties in concluding the negotiations between the US and the EU on TTIP.
La guerra comercial China-EE.UU: otra versión de causas y consecuencias
- blog de anegrete
- 4849 lecturas
Esta nota pretende analizar, desde un enfoque macroeconómico, lo que a nuestro parecer son causa y consecuencias de la dinámica económica y la guerra comercial a partir de agregados tales como, la Formación Bruta de Capital (FBK), el PIB y el Índice de Confianza Empresarial (BCI)1 por sus siglas en inglés. El Observatorio Económico Latinoamericano (obela.org) ha señalado antes algunas de las razones a nivel microeconómico que desde nuestra perspectiva están en el corazón de la disputa. Entre ellas, se han identificado: la pérdida de productividad de la economía norteamericana; el progreso tecnológico y en telecomunicaciones chino, así como el cambio de la matriz energética hacia energías limpias. Un punto central para comprender esta guerra comercial, desde el ángulo macro, es la diferencia entre el dinamismo de la FBK entre ambas economías. Entre 1999 a 2018 el promedio de crecimiento anual de la FBK para China fue de 4.4%, mientras que para EE.UU. ascendió a un 0.5%, una diferencia de casi 4%. Como se observa en la gráfica 1, en 20 años se presentaron 6 episodios de caída en el crecimiento anual de dicha variable en EE.UU. situación que contrasta con el caso del país asiático, donde en todos los años hubo un crecimiento anual por encima del 1.9%.
Se obtuvieron las correlaciones de 2008 a 2018 entre la FBK y el PIB para ambas economías, y los resultados fueron en el caso chino un valor de de 0.86 mientras que para EE.UU. fue de 0.94. Cabe recordar que el valor máximo para la correlación es de 1 en valor absoluto. Esto sugiere que falta de crecimiento de la FBK induce a la falta de crecimiento del PIB norteamericano en este período.
De otro lado, el menor crecimiento de la FBK impacta al crecimiento del PIB chino más que la guerra comercial. La desaceleración del PIB oriental viene desde 2007 por la caída del crecimiento de la inversión y no se esperan grandes caídas a raíz de la guerra comercial. El desempeño de la FBK ha tenido consecuencias en la productividad de ambos países. Un artículo publicado por el Bureau of Labor Statistics (BLS)2 da cuenta de la caída en la productividad manufacturera estadounidense. Esto deriva en el inmenso déficit comercial americano, y en el cambio en su matriz exportadora, la cual se ha reprimarizado.
La guerra comercial afecta la confianza empresarial cuya medición en marzo de 2018 expresado como BCI, índice de confianza en el rendimiento de los negocios futuros, dio 99.5 y 101.2 para China y EE.UU. respectivamente. (Gráfica 2) En ese orden, el último dato para cada país en agosto del 2019, es de 98.6 y de 99.2, una variación negativa de -0.8% y -2.0%, estando más afectado EE.UU. Esto se reafirma con el informe del 1ro de octubre del año en curso, sobre la manufactura publicado por el Institute for Supply Management (IMS), donde los indicadores de producción, empleo y la manufactura americanos observan otra contracción3.
Las expectativas de crecimiento económico del FMI para 2019 y 2020, usualmente sobre estimadas, son que China crecerà a 6.2% y 6.0%, respectivamente; mientras que EE.UU. 2.6% y 1.9% Al contrario a lo que dicen los medios especializados y el presidente americano, una desaceleración que lleva el crecimiento por encima del 6%, es mejor que una “expansión” que deriva en un crecimiento menor al 2%.
La guerra comercial no es otra cosa que el producto de la economía de un país que una vez fue el comandante mundial y que hoy, ante la pérdida de capacidad competitiva, busca culpar a su principal rival tal como lo hizo en la década de 1980 con Japón. En una lectura errónea por parte de la administración estadounidense, se culpa a los demás países, entre otras cosas, de dumping, y se piensa que aranceles corregirán los problemas estructurales de su economía. Lo cierto es que ante un mal diagnóstico y una mala política económica, EE.UU. no corregirá los problemas macroeconómicos que enfrenta y no ha podido resolver.
La diferencia entre China y Japón es sustancial. China no es Japón, tiene una población cuatro veces más grande, un territorio mucho mayor, no sufre del trauma de la guerra mundial y desde hace años ha seguido un plan bien definido de crecimiento con un conjunto de políticas que buscan impulsar el crecimiento económico4. Hoy en día es ya la principal economía medida a través del poder de paridad adquisitivo (PPA)5; cuenta con la red 5G y busca posicionarla; tiene un plan de inversión de infraestructura global, como lo es la Nueva Iniciativa de la Ruta de la Seda; tiene en proceso un cambio de matriz energética; es el principal fabricante de autos eléctricos del mundo; y tal parece que los planes de internacionalizar el Reminbi como parte de abrir su economía, avanzan.
1 https://data.oecd.org/leadind/business-confidence-index-bci.htm
2 BLS (2018) multifactor-productivity-slowdown-in-us-manufacturing
3 https://www.instituteforsupplymanagement.org/ISMReport/MfgROB.cfm?SSO=1
4 http://spanish.china.org.cn/spanish/60928.htm
5 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/208ra...
descarga aquí / read in english
La guerra comercial EEUU-China y la batalla por la Red 5G
- blog de anegrete
- 5911 lecturas
A mediados de enero de 2018, el presidente de EEUU le declaró la guerra comercial a China con el anuncio de la imposición arancelaria del 20% para importaciones de lavadoras y del 30% para paneles solares. En marzo, aplicó un gravamen a las importaciones de acero de 25% y de aluminio de 10%. A partir de entonces, desde abril, EEUU y China se encuentran enfrascadas en la mayor guerra comercial de la historia. Con represalias tomadas por China a cada agresión. En diciembre de 2018, en el marco del G20 en Buenos Aires, los dos países acordaron una tregua de 90 días a las agresiones arancelarias e iniciaron pláticas para negociar un acuerdo.
El tema de fondo es que el déficit externo estadounidense crece incesantemente desde hace dos décadas. Desde que China abrió su comercio internacional en 1990, EEUU decidió utilizar outsourcing y fabricar en zonas de procesamiento exportador en China para abaratar costes. Todo indica que los chinos realizaron ingeniería de reversa a los productos que se fabrican en dichas zonas y han logrado desarrollar una tecnología propia; fue el mismo camino que utilizara primero Japón y luego Corea del Sur. La consecuencia es, sumada a su política educativa, que ahora China está a la cabeza de la innovación tecnológica mundial. El ejemplo es la red 5G.
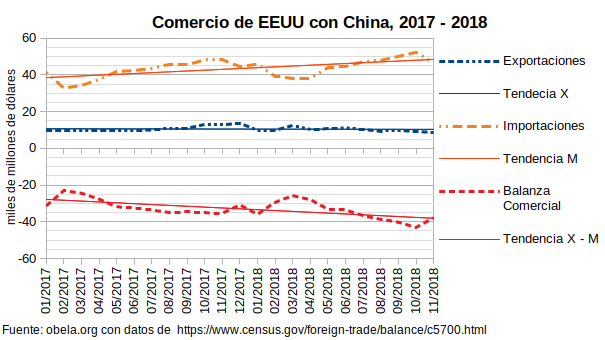
De abril de 2018 a febrero de 2019 se han librado cuatro rondas de alzas arancelarias entre ambos países, y el impacto ha resultado contraproducente para el agresor. Las exportaciones estadounidenses a China han disminuido 13%, entre febrero y noviembre de 2018, mientras que las importaciones han aumentado 16%, en el mismo periodo (ver gráfico). Los saldos estadounidenses son: un incremento del déficit comercial; una prolongación de la bajada de la competitividad comercial; y una disminución de su productividad, provocada por el aumento de los precios de los productos intermedios importados. Las empresas estadounidenses compran sus partes y piezas en China, ahora gravadas por el gobierno americano, mientras que los chinos gravan productos finales que, finalmente, podrían dejar de importar.
Seguido al decreto de la tregua arancelaria se iniciaron rondas de negociación. La primera reunión entre el representante de comercio de EEUU, Robert Lighthizer, y el vice primer ministro chino, Liu He, se sostuvo en Washington, el 30 y 31 de enero de 2019. La segunda reunión de negociaciones se llevó a cabo en Beijing, el 14 y 15 de febrero, y el ánimo, según las declaraciones del ejecutivo estadounidense, parece más positivo. Aún se espera una última reunión a la última semana de febrero. El umbral acordado es el 1 de marzo. Si a la fecha no se ha llegado a ningún acuerdo comercial, EEUU advirtió que procederá a elevar del 10% al 25% por ciento los aranceles sobre importaciones chinas, equivalentes a 200 mil millones de dólares adicionales.
Las exigencias estadounidenses centrales son: un incremento en las importaciones de China de productos estadounidenses; aumentar la protección a la propiedad intelectual; poner restricciones a China en la inversión en tecnología; fortalecer la regulación en la transferencia de tecnología; atender la protección y regulación cibernética; y en menor medida temas relacionados con agricultura, subsidios y servicios.1 En el corazón de esto están la pérdida de la competencia tecnológica y la caída de la productividad de la economía estadounidense. Estas exigencias son imposible de cumplir porque China tiene una política productiva desde hace décadas y entiende que, en el mercado libre, el más fuerte gana. Ellos son ahora los defensores de esto.
Una expresión de la condición real de la perdida de competitividad estadounidense son los juicios y ataques contra la empresa china de telecomunicaciones Huawei. La detención de Meng Wanzhou su CFO, e hija de Ren Zhengfei, presidente dueño de la empresa, por supuesto comercio ilegal con Irán, robo de tecnología y violación de los derechos de autor, es en realidad un intento por bloquear la venta de la red 5G, en el mercado desde octubre de 2018. Esta tecnología corresponde a la quinta generación de la red de internet, de la conectividad inalámbrica de los objetos y de las telecomunicaciones. Su implementación permite una conectividad 100 veces mayor que 4G, lo que revolucionará el internet de las cosas. La 5G es un nuevo paradigma tecnológico al que EEUU ha llegado tarde con la empresa AT&T.
En el caso Huawei, EEUU ha boicoteado el 5G con misiones a los países que están considerando su compra, y ha conseguido, en nombre de la seguridad nacional americana, que Alemania, Inglaterra, Australia y Nueva Zelanda no le compren a Huawei. AT&T debe sacar su 5G pronto mientras que en China ya está operativo. Los nuevos celulares Huawei ya son para la red 5G. Lo más probable es que EEUU continúe el acecho a la economía china y de Huawei específicamente. El problema de fondo es: ¿hasta dónde va a llevar EEUU su falta de competitividad y retraso tecnológico, acusando al resto de sus propios problemas? ¿Hasta cuándo va a culpar al resto del mundo de su sobre-consumo?
1https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-04/here-s-what-u-s-demanded-of-china-at-the-start-of-trade-talks
La guerra comercial de EEUU contra el mundo: ¿están seguros?
- blog de anegrete
- 4432 lecturas
Un nuevo anuncio unilateral arancelario estadounidense ha vuelto a sacudir las bases del orden comercial internacional. El presidente de EEUU, Donald Trump, declaró el último día de febrero, la imposición de tarifas arancelarias a la importación estadounidense de acero en 25% y en aluminio en 10%. La decisión, acompañada de la consigna “queremos un mercado libre, justo e inteligente”, confirma la postura del mandatario sobre la protección arbitraria y sin cálculo económico de sectores, ramas y empresas estadounidenses frente al orden comercial multilateral.
El funcionamiento comercial internacional bajo las normas de la OMC no permite aumentos arancelarios unilaterales y puede ser llevado a juicio. No obstante, bajo la Ley de Expansión Comercial de 1962 estadounidense, el presidente puede decretar, sin apelación del Congreso, medidas arancelarias que resguarden la seguridad nacional. Fuera de EEUU la respuesta natural, bajo los principios elementales de relaciones internacionales, son actos de reciprocidad. Trump puede ordenar las acciones que tomará internamente su país, pero no puede controlar las represalias que tendrán sus políticas fuera de EEUU.
Hay un solo problema, EEUU es un productor de aceros muy pequeño y un consumidor de aceros diminuto. Los grandes productores de acero son China (46.3%), y muy por debajo Japón, India, y de aluminio, con una proporción similar, son China, Rusia, Canadá e India. Así, frente a la medida tomada por EEUU, estos países pueden hacer una de dos:
- Abrir un caso en la OMC, aplicar represalias, levantar aranceles a los productos estadounidenses importación y restringir las franquicias con impuestos específicos a las franquicias.
- Reproducir la postura Coreana frente a las refrigeradoras: “¡si quieren pagar más por su acero y su aluminio, allá ellos!”.
La ventaja china sobre la producción del acero frente a EEUU es de 8 veces; sobre la demanda es de 7 veces. Lo que exporta china de acero al mundo es igual a la producción anual de EEUU. China importa materia primas barata con los mercados deprimidos de los últimos años y transforma el acero, con salarios bajos y tecnología de punta, porque ha llegado tarde a la industria. EEUU transforma el hierro en acero con salarios altos y tecnología intermedia, porque llegó temprano. Cabe recordar que de esta industria desaparecieron Gran Bretaña, Suecia y Alemania, los que llegaron más temprano.
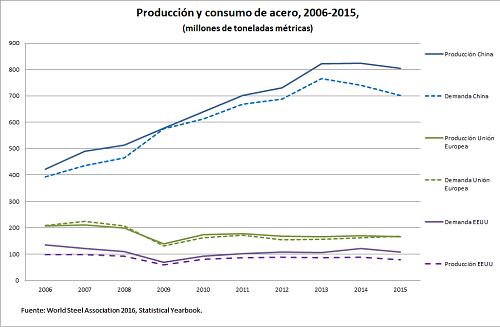
El poder político y económico que actualmente poseen las trasnacionales en este rubro es inconmensurable. Con la medida, podrían ser afectadas las acereras: ArcelorMittal, Rizhao Steel, China Baowu Group, Fangda Steel, y aluminieras: UC Rusal, Aluminum Corp. of China, China Power Investment Corp., Rio Tinto Alcan Inc., Norsk Hydro ASA. Éstas serán un frente que difícilmente podrán detener cuando tomen represalias, recíprocas, contra la medida proteccionista estadounidense. La exportación de autos y aviones americanos va a bajar porque sus costos subirán. Un pequeño arancel sobre estos los termina de sacar del mercado automotriz que les queda en el mundo, que ya no es muy importante frente a las industria automotriz china, india, alemana y japonesa. O la industria aeronáutica.
Una vez más, esta decisión se presenta anti-teórica frente a los problemas económicos que enfrenta EEUU y el estancamiento donde está empantanado hace una década. El aumento de aranceles a las importaciones de acero y aluminio genera, necesariamente, un aumento de costos de las industrias consumidoras de estos vitales insumos. Generará un alza de precios en: refrescos, alimentos enlatados, maquinaria y equipo, aviones, autos, refrigeradores, lavadoras (por decreto presidencial), etc. Otra vez serán los consumidores estadounidenses que terminen pagando el alza del precio final derivado de estos aranceles, mientras el mundo los mira asombrados ante la inutilidad de las medidas.
La cuestión es: ¿a quién beneficia el aumento de costos de producción siderúrgica y en las derivadas producciones automotriz y metal-mecánica? Si bien es cierto que United States Steel Corp. (fundada por Andrew Carnegie a fines del siglo XIX) y A.K. Steel Corp., entre otros, habían buscado medidas de protección, sin embargo, la medida no les ofrecerá condiciones de desarrollo, producción, comercio y empleo nacionales frente al mercado mundial. Esta medida puede tener consecuencias contraproducentes en el crecimiento de la economía de EEUU y la pérdida de la poca competitividad internacional que le queda.
La agenda proteccionista americana continúa acumulando descontento comercial alrededor del mundo. Las repetidas advertencias de las consecuencias que tendría el avance unilateral de las políticas proteccionistas estadounidenses han sido ignoradas por la Casa Blanca. Mientras tanto la embajadora americana en México renunció el mismo día de este anuncio así como la más reciente portavoz de la Casa Blanca.
Para rematar la medida anunciada, Trump publicó en su cuenta de Twitter: “las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar”. Con esto, además de hacer una muestra pública de su ignorancia, olvida que en las guerras comerciales todos los concurrentes pierden y, casi todas, acaban militarmente.
La guerra comercial y la industria automotriz
- blog de jdiaz
- 2706 lecturas
La guerra comercial y la industria automotriz
José Carlos Díaz Silva[1], OBELA[2]
El 29 de abril de 2025 se publicó que el primer trimestre del año, la economía estadounidense se contrajo 0.3%, como resultado de los aranceles. En esa misma fecha, La Casa Blanca decidió relajar las medidas arancelarias a la industria automotriz. El problema es que los flujos comerciales y la producción mundial de autos no son mayoritariamente estadounidenses. Las ventajas del T-MEC y las importaciones de Asia, ambos procesos de más de tres décadas, no pueden revertirse en un par de años. Las ventas totales de vehículos se encuentran estancada desde 2019, en 16 millones de unidades. En esta nota responderemos por qué resulta imposible que las medidas de Trump fortalezcan al sector automotriz, así como las posibles repercusiones para América Latina, especialmente para México.
El Cuadro 1 muestra las ventas y la producción de autos en distintos países en 2024, así como su diferencia, que muestra la capacidad interna para no importar vehículos. Los mercados más grandes son China y EEUU, cuyas ventas fueron 31 millones (M) y 16 M de unidades, respectivamente. En términos de producción hay una diferencia importante: en el país asiático asciende al monto de sus ventas (31 M), mientras, en el norteamericano es un 54.8% menor. Si EEUU busca reducir su déficit comercial de autos, tendría que producir 30% más (5 M), cifra que supera la capacidad de producción de México (4.2 M) y de Canadá (1.3 M). Bajo este contexto, la repatriación de inversiones planteada por Trump resulta, cuando menos, difícil.
En 2024, 35.7% de las importaciones de autos estadounidenses provinieron de México, seguidas de Corea (17.2%), Japón (15.6) y Canadá (12.8%). Así, 48.5% de las importaciones se compraron dentro del T-MEC. El problema del déficit comercial de EEUU es resultado de que exportó su capacidad productiva a su vecino del sur, para bajar salarios y costos de producción, porque resultaba beneficioso para sus empresas.
De 1999 a 2024, el mapa de la producción vehicular ha cambiado drásticamente. Hace un cuarto de siglo, EEUU proveía 22% de la producción mundial, en 2024 solo el 11.8% (véase Gráfica 1). Lo mismo en Canadá, que fue del 5.1% al 1.5%. Por su parte, China pasó de ofertar el 3.3% mundial a 30.9%. Notablemente, México, pasó del 2.9% al 4.5%. En las últimas dos décadas hubo una transferencia de la capacidad productiva hacia países como China y México. Ambas naciones, entre 2003 y 2020, fueron los mayores receptores de inversión extranjera automotriz. Si las empresas estadounidenses dieron este paso, fue porque resultaba más rentable, aprovechar las ventajas salariales y tecnológicas. Los decretos arancelarios de Trump no pueden revertir la Historia.
|
Cuadro 1: Volumen de ventas y producción de vehículos en 2024 en los cinco mercados más grandes y América Latina |
||||
|
País |
A |
B |
C |
D |
|
Ventas |
Producción |
Diferencia |
Diferencia % |
|
|
China |
31,436,193 |
31,281,592 |
-154,601 |
-0.5% |
|
EEUU |
16,340,472 |
10,562,188 |
-5,778,284 |
-54.8% |
|
India |
5,226,784 |
6,014,691 |
787,907 |
13.1% |
|
Japón |
4,421,494 |
8,234,681 |
3,813,187 |
46.3% |
|
Alemania (1) |
3,192,031 |
4,069,222 |
877,191 |
21.6% |
|
Brasil |
2,634,904 |
2,549,595 |
-85,309 |
-3.4% |
|
México |
1,555,115 |
4,202,642 |
2,647,527 |
63% |
|
Argentina (2) |
411,406 |
506,571 |
95,165 |
18.8% |
|
Chile |
296,463 |
NA |
-296,463 |
NA |
|
Colombia |
186,757 |
23,778 |
-162,979 |
-685.4% |
|
Perú |
146,760 |
NA |
-146,760 |
NA |
|
Puerto Rico |
126,991 |
NA |
-126,991 |
NA |
|
Ecuador |
93,812 |
NA |
-93,812 |
NA |
|
Total, AL |
5,452,208 |
7,282,586 |
1,830,378 |
25% |
|
Fuente: OBELA, con datos de OICA.net |
||||
|
|
|
Fuente: OBELA, con datos de OICA.net |
Las cifras explican por qué las tres grandes de Detroit, GM, Ford y Stellantis, se han manifestado en más de una ocasión en contra de los aranceles. El 16 de abril de 2025, publicaron un informe desarrollado por el Centro para la Investigación Automotriz (CAR), en el que se estima el impacto de los aranceles del 25%. Una conclusión es que no existe (ni puede existir), un auto 100% estadounidense en la actualidad. Esto se debe a la complejidad de las cadenas de suministro, que está fragmentada mundialmente. Los aranceles del 25% presentan una visión simplista del problema, por lo que aumentarán el costo a todos los autos y a los involucrados: productores, distribuidores y consumidores.
Después, el 29 de abril, las automotrices entregaron una carta al presidente Trump, en la que solicitaban que se relajara el arancel para esta industria. La respuesta de la Casa Blanca fue la de establecer los aranceles únicamente al ensamblaje de vehículos y dejar fuera del 25% a las autopartes que provengan del T-MEC, así como eliminar las restricciones al acero y al aluminio que tengan como destino la industria automotriz.
Hasta mayo de 2025, las empresas de autos no han anunciado que invertirán más en EEUU para evadir los aranceles. La expectativa es que las negociaciones sean suficientes para revertir la situación. Este parece el escenario más probable. Desde 2024, varios fabricantes, como GM, Stellantis o Volkswagen anunciaron planes de inversión en AL. Finalmente, a pesar de que el mercado estadounidense es el segundo más grande, no ha recuperado a su nivel prepandemia, a diferencia de Argentina, Brasil, México o China, donde la venta de autos ha crecido. Si la guerra comercial persiste, es probable que las empresas busquen nuevos mercados para suplir el estadounidense. El impacto sobre la economía de EEUU será adverso a los niveles de inversión y consumo, que arrastran el crecimiento e impactará sobre precios.
La guerra comercial y la industria del acero estadounidense
- blog de jdiaz
- 1736 lecturas
La guerra comercial y la industria del acero estadounidense
José Carlos Díaz Silva[1], OBELA[2]
En 2024 EEUU anunció un aumento general del 7% al 25% y de 100% a los vehículos eléctricos (VE). Le siguieron Canadá, con 100% de aranceles a VE y México, con la eliminación de las exenciones a VE y del 25% para el acero. Posteriormente, el 3 de abril de 2025, Trump anunció aranceles recíprocos a todos los países, con un 10% de base, más un porcentaje adicional, específico para cada país. Esto llevó a una escalada con China, para quien se han establecido en más del 100%. En este artículo revisaremos las consecuencias de la guerra comercial a la industria del acero en América del Norte.
Las restricciones al acero chino se deben a una razón sencilla: es el principal productor a nivel mundial, con un menor costo. De acuerdo con World Steel Asociation, de las 50 empresas más importantes a nivel mundial en 2023, 27 eran de origen chino, y su producción, de 674 millones de toneladas (M.ton), representó el 60.1% del total del ranking. En contraste, solo hubo 4 empresas estadounidenses, con una producción de 64.5 M.Ton, que equivalen al 5.8% del top50 y al 9.6% de las asiáticas. China Baowu Group, la compañía más importante produjo en el mismo año 130.77 M.ton, más del doble que las de EEUU. Por su parte, las norteamericanas más productivas fueron Nucor Corporation y Cleveland-Cliffs, con una oferta de 21.2 y 17.3 M.ton, respectivamente.
El Cuadro 1 muestra la producción mundial de acero por países en 2024. La dominación del acero asiático es clara. China produjo el 53.4% de la oferta global, seguida de India (7.9%) y Japón (4.5%). En cuarto puesto, con 79 M.ton está EEUU. La brecha entre Oriente y Occidente es significativa. Los BRICS+ en conjunto produjeron 1,240 M.ton (65.9% de total). Aun si hacemos abstracción de China e India, los principales productores, el resto de bloque ofertó 157 M.ton, el doble que EEUU. Por debajo se encuentran México y Canadá, con una producción de 14 y 12 M.ton, respectivamente, así, aportaron menos del 1% del acero mundial.
|
Cuadro1: Producción de acero de los principales 20 países productores y su participación mundial en 2024 |
||
|
País |
Millones toneladas |
Participación |
|
China |
1,005 |
53.4% |
|
India |
149 |
7.9% |
|
Japón |
84 |
4.5% |
|
EEUU |
79 |
4.2% |
|
Rusia |
71 |
3.8% |
|
Corea del Sur |
63 |
3.4% |
|
Alemania |
37 |
2.0% |
|
Turquía |
37 |
2.0% |
|
Brasil |
34 |
1.8% |
|
Irán |
31 |
1.7% |
|
Vietnam |
22 |
1.2% |
|
Italia |
20 |
1.1% |
|
Taiwán |
19 |
1.0% |
|
Indonesia |
17 |
0.9% |
|
México |
14 |
0.7% |
|
Canadá |
12 |
0.7% |
|
España |
12 |
0.6% |
|
Francia |
11 |
0.6% |
|
Egipto |
11 |
0.6% |
|
Arabia Saudita |
10 |
0.5% |
|
Mundo |
1,884 |
100.0% |
|
Fuente: OBELA con datos de World Steel Association |
||
¿Podrán los aranceles frenar las importaciones? Tradicionalmente, se asume que estas medidas impulsan a la industria nacional, ya que se le protege de bienes manufacturados más baratos. Se trata de una política que fomenta la producción local (industrialización por sustitución de importaciones). Para que sea exitosa se requiere de un aumento de la escala de producción y de la inversión. De acuerdo con el Instituto Americano del Hierro y el Acero, el grado de utilización de la industria es de 75%, un 5% menor a la tasa sostenible. De los datos, se infiere que, en el corto plazo, EEUU puede ofertar 4 M.ton, de acero adicional, sin aumento de costos. Rebasado ese límite, se requiere ampliar la capacidad productiva.
En 2023, EEUU importó 26.4 M.ton de acero, de las cuáles, según el Buró de Censos Económicos, 38% se demandaron dentro del T-MEC (México, 14.6% y Canadá, 23.4%). Por su parte, de China únicamente se importó el 2.41%. Así, EEUU solo puede sustituir el 15.2% de sus importaciones. A esto se suma que su industria se encuentra en crisis. US Steel Corp., pasó de ser la principal empresa acerera mundial en 1950 a buscar ser rescatada por Nippon Steel, para reactivar su producción. La fusión fue bloqueada por el expresidente Biden en 2025 (y ratificada por Trump), por motivos de seguridad nacional. El declive de la industria acerera estadounidense comenzó en los 70. Primero, la demanda global de acero en el mundo bajó hasta la década de los 2000, cuando tuvo un nuevo impulso desde China. Después, la producción pasó de estar basada en grandes plantas a molinos más pequeños, que fueron incorporados en Asia. La nueva situación hizo que empresas como US Steel quedaran rezagadas.
Debido a las restricciones productivas estadounidenses, tendría más sentido una política de subsidios o de cuotas de importación, que tomen en cuenta la realidad de su industria. Sin embargo, tales medidas son inviables en el marco de la austeridad propuesta por Trump y su hasta ahora asesor, el empresario Musk. Recortar sus déficits comercial y fiscal, a través de aranceles y austeridad, no hará más que profundizar su crisis industrial.
Finalmente, aunque EEUU no importa directamente gran cantidad acero de China, lo hace a través de otros productos como automóviles. El programa de Trump de repatriación de la industria automotriz implicará una mayor demanda de acero, que como vimos, EEUU no tiene capacidad de suplir. Producir nacionalmente autos, además de ser más costoso, no recortará su déficit comercial. Hay dos posibilidades, que la administración de Trump recule paulatinamente en sus medidas arancelarias, o que prosiga y precipite la crisis estadounidense. En cualquier caso, lo más probable es que Washington pierda la guerra comercial.
La importancia de los chips en la guerra comercial
- blog de anegrete
- 5324 lecturas
En el marco de la actual guerra comercial, EEUU tiene principalmente dos importantes ventajas sobre China: el dólar como moneda mundial, y buena parte del dominio en la industria de microprocesadores, a través de Intel, AMD y Qualcomm, como anteriormente se mencionó (http://obela.org/analisis/el-corazon-de-la-guerra-comercial). El dominio de semiconductores, es importante en la guerra comercial, al ser un punto fuerte para EEUU y del que China depende. China posee ventajas estratégicas importantes, como las telecomunicaciones con la red 5G, donde Huawei lleva la delantera mundial. Trump, mediante el alegato de “seguridad nacional” pretende limitar estas ventajas, muestra de ello es el boicot de la gama de servicios de Google y Android respecto a Huawei a partir de mayo de 20191.
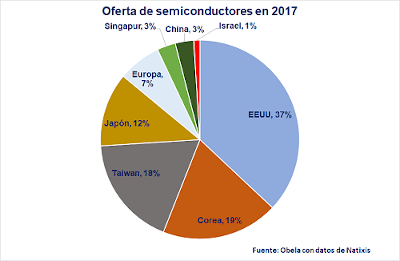
Para la economía china, productora líder en computadoras, autos eléctricos, teléfonos inteligentes y demás dispositivos móviles, la importación de semiconductores como insumos es un aspecto fundamental. Las restricciones de la guerra comercial en cuanto a circuitos integrados ahogan a la industria china, al mismo tiempo, abre la puerta para crear por sí mismos una industria de semiconductores propia.
La industria mundial de semiconductores está concentrada en pocas firmas y en pocos países. Aunque el eslabón de manufactura de la cadena de semiconductores se realiza en Asia, las licencias, la propiedad intelectual y los segmentos productivos de la cadena de valor de semiconductores no pasan por China. Destaca especialmente TSMC en Taiwán, que construye los procesadores para Apple y Huawei. Esta empresa posee la vanguardia en la manufactura de procesadores, mientras que el diseño es propiedad de las empresas estadounidenses Intel, AMD y Qualcomm2 y la coreana Samsung.
El continente que mayor demanda semiconductores como insumo de su industria electrónica, es Asia, principalmente China que importa el 30%3 de las exportaciones mundiales de este tipo; en mayor medida desde Taiwán, Corea y otros países de Asia.
Los procesadores chinos actuales continúan relegados de la vanguardia de las firmas americanas; aun así, la dependencia China en circuitos integrados se piensa temporal. El país asiático ha puesto en marcha trabajos hacia la autonomía de la fabricación de chips, que puede consolidarse utilizando ingeniería de reversa. Ésta, ya empieza a ofrecer frutos. Un procesador Zhaoxin4 ya puede ofrecer el rendimiento de un Intel i5-7400, procesador de séptima generación, que aún está lejos de la generación más reciente5. Sin embargo, esto muestra que el proceso chino se encuentra en la ruta correcta.
Intel y en menor medida Qualcomm y AMD, tienen el mayor peso en el mercado mundial en la manufactura y diseño de procesadores, lo que significa una ventaja estratégica para EEUU en la guerra comercial. Sin embargo, la empresa de semiconductores china, Hygon y AMD han establecido un convenio, donde el primero abre el mercado utilizando la arquitectura Zen, propiedad de AMD. Hygon producirá procesadores prácticamente iguales a los AMD originales; por tanto, es una aparente puerta para efectuar ingeniería de reversa para lograr en el futuro que los procesadores chinos estén a la vanguardia.
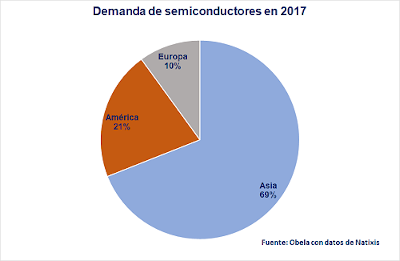
El exdirector de planeación estratégica del consejo de seguridad nacional estadounidense6, Robert Spalding, calificó este acto como “entregar las llaves del reino”7. Algunos especialistas empresariales opinan que a partir de empresas conjuntas se están realizando transferencias tecnológicas aprovechando espacios para eludir las restricciones estadounidenses8. Algunos otros medios, aclaran que existe aval del propio gobierno estadounidense para la asociación conjunta con China y que la entrega de tecnología, es de un núcleo relativamente arcaico, no la vanguardia de 7nm9 que sí son las llaves del reino y que AMD no compartirá10.
Aunque China aún no posea las llaves del reino, la asociación con AMD es un paso significativo para la ingeniería de reversa, entendida como proceso. Es inevitable que el país asiático desarrolle una industria autónoma y competitiva de semiconductores y así disminuir su retraso frente a EEUU. También lo es, que lo logre en poco tiempo. Para EEUU significa perder una de sus pocas ventajas estratégicas en esta guerra comercial. Haría falta esperar de “5 a 10 años”11 según Zhou Zhiping de la Universidad de Pekín, aunque seguramente será en menos tiempo.
1 https://www.xataka.com/legislacion-y-derechos/google-dejara-colaborar-huawei-futuros-telefonos-huawei-no-tendran-google-play-otras-apps-reuters
2 https://www.xataka.com.mx/celulares-y-smartphones/que-ganar-carrera-7-nm-vital-para-huawei-apple-samsung-qualcomm
3 Cifra de OEC MIT referida a circuitos integrados en general
4 https://www.profesionalreview.com/2019/06/23/kx-6000-zhaoxin-core-i5-7400/
5 El procesador Zhaoxin tiene ocho núcleos, 16nm, con aproximadamente 3Ghz de frecuencia. La décima generación de Intel ofrece desde 4.1 hasta 4.8 Ghz aproximadamente.
6 https://www.af.mil/About-Us/Biographies/Display/Article/999629/brigadier-general-robert-s-spalding-iii/
7 Palabras del Gen. Robert Spalding respecto a ceder la tecnología x86, punto fundamental en el liderazgo de AMD e Intel.
8 https://www.wsj.com/articles/u-s-tried-to-stop-china-acquiring-world-class-chips-china-got-them-anyway-11561646798
9 Se refiere al tamaño de los transistores en nanómetros. Los 7 nanómetros es el tamaño de transistores que permite el mayor rendimiento en el mercado.
10 https://wccftech.com/no-amd-did-not-sell-keys-kingdom-how-thatic-jv-works/
11 https://www.scmp.com/tech/tech-leaders-and-founders/article/3024315/china-needs-five-10-years-catch-semiconductors
Descarga / english version
La imprescindibilidad de los semiconductores
- blog de anegrete
- 7661 lecturas
El desarrollo tecnológico de las últimas décadas ha transformado las cadenas globales de valor, en las cuales existen insumos que se han convertido en indispensables y estratégicos. Este texto se tratará una introducción general al tema de la industria de los semiconductores, se explicarán algunas de las características generales de esta industria, por qué es tan importante en la actualidad y su papel en la guerra tecnológica que se lleva a cabo entre China y Estados Unidos.
La conductividad eléctrica es una propiedad física de los materiales que se refiere a la capacidad del material para dejar pasar corriente eléctrica a través de él. La palabra semiconductores se define como aquellos materiales que tienen la capacidad de comportarse como conductores y aislantes, que depende de factores modificados que se les apliquen a estos, como la temperatura, la presión, la radiación, o modificar su campo eléctrico o magnético.
El silicio es el elemento semiconductor más utilizado en la industria de semiconductores y el segundo más abundante en la Tierra, sólo después del oxígeno. Es el más usado en la fabricación de los circuitos integrados, conocidos popularmente como chips o microchips. Comúnmente, cuando se habla sobre la industria tecnológica y electrónica, y se menciona a los semiconductores, realmente se refiere a los chips.
La cadena de suministros de los semiconductores es algo singular. Debido a la creciente complejidad de la tecnología y de la necesidad de realizar su producción en masa, esta cadena se ha conformado por un conjunto de actores especializados en cada fase de creación y producción. En ésta, se pueden encontrar básicamente cuatro grandes tipos de compañías: las fabricantes de dispositivos integrados (IDM, por sus siglas en inglés), que se encargan de varias fases de la cadena de valor; las fabless se encargan exclusivamente de crear el diseño de nuevos chips, pero contratan a otras para su producción; las foundries se centran únicamente en la producción de los chips, que cubren las necesidades de producción; y las subcontratadas de montaje y prueba (OSAT, por sus siglas en inglés), que se centran en brindar servicios de ensamblaje, empaque y prueba bajo contrato tanto para IDM como para fabless. En el siguiente esquema, se pueden apreciar varias de las compañías más grandes que representan a los cuatro tipos mencionados.
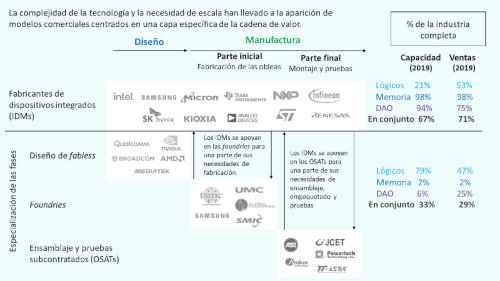 Fuente: Strengthening the global semiconductor supply chain in an uncertain era.
Asociación de la Industria de Semiconductores (SIA). 2021
Fuente: Strengthening the global semiconductor supply chain in an uncertain era.
Asociación de la Industria de Semiconductores (SIA). 2021
La deslocalización de la producción es una de las principales características de la cadena de suministros de esta industria. Tanto es así que no existe país en el cual se lleve a cabo de manera completa la cadena de valor. Durante las últimas décadas, la mayor parte de la producción física de los chips se desplazó de Occidente a Asia, en especial a Taiwán. Esto es un factor considerable al analizar la importancia geopolítica de los chips de la última década.
La distribución geográfica de la cadena de suministro se ha traducido en un riesgo geopolítico para varios países, principalmente China y EUA. Mientras las compañías estadounidenses se caracterizan por ser fabless y traspasar su producción a empresas de Asia, esta región ha acaparado casi la totalidad de la producción y ensamblaje de esta industria. Como se ve en el siguiente gráfico, el este asiático y China realizan una parte importante de estas fases de la cadena. Esto representa un peligro potencial para países como Estados Unidos ya que dependen de la producción extranjera para satisfacer su demanda, entre ella la necesaria para la producción armamentística y la seguridad nacional.
Desde el 2015, hacia el final de la segunda administración Obama, la Casa Blanca comenzó a realizar un llamado para crear una política interna para el desarrollo y soberanía de la industria de semiconductores en este país, como respuesta a la amenaza que se considera el desarrollo de ésta en China. Con las tensiones políticas y comerciales durante la administración Trump, y las acciones punitivas de esta última contra Huawei, ambos países colocaron a esta industria como uno de sus ejes principales en la política tecnológica. Lo notable es que China lo colocó desde 2006 con el X Plan Quinquenal (2006 – 2010) al ponerse como objetivo desarrollar la manufactura de alta tecnología. Estados Unidos busca recobrar capacidad productiva dentro de su país para disminuir la dependencia que tienen hacia producción extranjera, esto después de reaccionar de manera tardía al desarrollo tecnológico chino. Aparentemente, Occidente está a la saga en una actividad liderada por los países asiáticos.
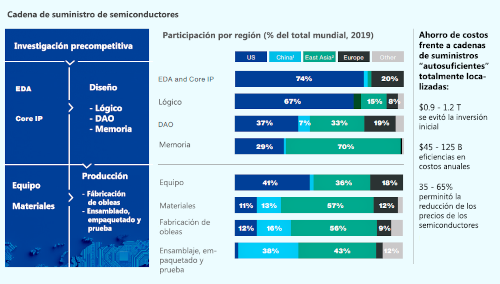 Fuente: Strengthening the global semiconductor supply chain in an uncertain era.
Asociación de la Industria de Semiconductores (SIA). 2021.
Fuente: Strengthening the global semiconductor supply chain in an uncertain era.
Asociación de la Industria de Semiconductores (SIA). 2021.
El posible control de la industria tecnológica lo tendrá la nación que supere los obstáculos de las cadenas globales y pueda producir los chips con autonomía. Taiwán y TSMC se han convertido en el ojo del huracán. Washington advirtió al gobierno taiwanés una posible entrada militar china y ofreció ayuda para salvaguardar “el sistema social o económico del pueblo de Taiwán”. China, por su parte, busca depender menos de Taiwán para la manufactura, pero no lo descarta como parte de su territorio y no permitirá su independencia o relación con EUA. El mercado de chips expresa una disputa más, como las energías renovables y las telecomunicaciones, en la lucha para liderar la economía mundial.
Descarga / English
La manifestación de los riesgos: Perspectivas de crecimiento económico del 2018
- blog de anegrete
- 4790 lecturas
El ímpetu del discurso optimista del primer trimestre del 2018, emanado del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, se ha enfrentado con la realidad económica mundial, los previsibles anuncios del alza de las tasa de interés por el Reserva Federal de EEUU (Fed) y con los riesgos aparejados al alza de aranceles unilaterales estadounidense.
En las Perspectivas de la Economía Mundial de abril, publicado por el FMI, se mantuvieron las previsiones de crecimiento económico mundial en un nivel de 3.9%. Por otro lado, las estimaciones del Banco Mundial a corto plazo permanecieron positivas para 2017 y 2018, aunque han moderado su optimismo a mediano plazo a un 3% y 2.9%, para 2019 y 2020, respectivamente.
Sin embargo, las tensiones creadas por EEUU complican el escenario próspero de la economía mundial. Eventos como el alza de las tasa de interés del Fed; el anuncio de otras dos alzas durante el 2018 (en setiembre y diciembre) y dos más en el 2019 (marzo y junio); los posibles incrementos en las tasas de interés del resto del mundo, provocado por el aumento en EEUU, y su impacto sobre la inversión y el consumo del resto del mundo; la guerra comercial iniciada por el gobierno estadounidense; el incremento en las tensiones geopolíticas provocadas con la colocación de la embajada de EEUU en Jerusalén, el tema de Corea del Norte y la situación en Venezuela; y los recientes acontecimientos en la política migratoria americana, significan riesgos altísimos para la economía mundial. La expresión de estos riesgos ha generado, por principio, un alza en el endeudamiento de las economías emergentes y la deuda de los países de la OCDE, pero se manifestarán de muchas otras formas.
Las primeras reacciones a la esquizofrenia de EEUU han sido varias. En Europa se ha normalizado la política monetaria para terminar con el “quick easing”; después que EEUU lo hiciera, con un proceso gradual, para alcanzar sus objetivos de inflación. Ante las variaciones de la tasa de interés de referencia de la Fed, los Bancos Centrales latinoamericanos tuvieron reacciones contrarias: México, Argentina y Ecuador la aumentaron, mientras Brasil, Perú y Colombia la disminuyeron (ver cuadro 1).
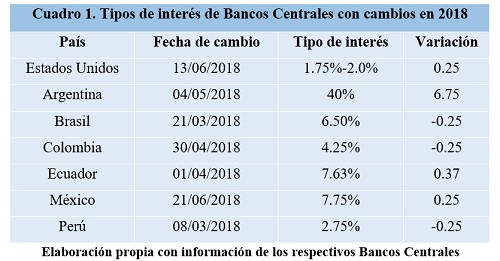
Si bien las respuestas a la baja de la tasa de interés o su mantenimiento obedecen al cumplimiento de los objetivos de inflación de cada país, los próximos incrementos esperados en la tasa de referencia del Fed, terminarán orillando a los países emergentes a incrementar sus respectivas tasas. Entre más fuertes sean los cambios, los choques sobre la Demanda Agregada serán más profundos.
Los efectos de la política proteccionista de EEUU son igual o más preocupantes. El TLCAN parece con menos posibilidad de sobrevivir, debido a la puesta en marcha de aranceles al acero y al aluminio. México, por una parte, respondió con aranceles a productos como aceros planos y embutidos; y amenazó sobre productos esenciales como soja y maíz.1 Canadá, el país más afectado por las medidas, se dispuso a imponer aranceles sobre las compras de bienes por un valor de 12,800 millones de dólares. Por si fuera poco, la tensión entre EUA y Canadá creció después de la reunión del G-7 en Quebec, por las nocivas declaraciones del asesor económico Peter Navarro sobre los comentarios finales del mandatario Justin Trudeau acerca de los nuevos aranceles impuestos (ver “El final de la era multilateral: EEUU sobre todos y fuera del juego”, www.obela.org, 06/15/2018) .
La Unión Europea respondió, ante las mismas medidas arancelarias, con impuestos del 25% sobre sobre productos de consumo y agrícolas. A lo cual EEUU ha amenazado con aplicar un arancel del 20% a las importaciones de coches provenientes de Europa, y ha amenazado, también, a las importaciones de vehículos y autopartes de México, Canadá y Japón. Lo que se está construyendo es un escenario de guerra comercial.
La relación entre China y EEUU es cada vez más hostil. Después que el Secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, confirmara que entre ambos países se había acordado la suspensión de aranceles a productos de ambos países, se impusieron aranceles de entre 15% y 25% a más de 1,000 productos provenientes de China, cerca de $50,000 mdd relativos a medicamentos y tecnología. China respondió con tasas del 25% sobre 659 productos agrícolas, entre los que destacan la soja, el maíz, arroz, res y cerdo. A lo cual EEUU reaccionó con aranceles a $200,000 mdd. China, en consecuencia, ha anulado las negociaciones hechas con EEUU, y ha asegurado que responderá con represalias proporcionales.
La política del presidente Donald Trump no ha parecido responder a las necesidades de largo plazo de la economía estadounidense. Tratar de resolver el prolongado estancamiento económico con incrementos de la tasa de referencia, hasta llegar al 3.5% en 2019 o extenderlo hasta 2020 al 4%, sólo generará nuevas presiones inflacionarias derivadas del proteccionismo comercial. Esto afectará más el comercio internacional, esta vez con las economías emergentes, pues se verán incrementados sus niveles de endeudamiento externo, de por sí ya elevados. Se provocarán depreciaciones en las monedas con inherente volatilidad y contracción de sus mercados, como ya se ha visto en Brasil, México y Argentina.
Todo esto derivará en incrementos mayores de sus tasas de interés, con lo que estancarán los componentes de demanda agregada y generarán una desaceleración del crecimiento económico regional y mundial. EEUU está jugando, solo y a la fuerza, a recolocarse como el país líder a costa de todo y de todos. Sin embargo no está enfrentando el problema central: el cambio tecnológico y la baja productividad. El déficit comercial estadounidense es fruto de esto y no es culpa del resto del mundo.
Fuentes:
FMI, WEO, abril 2018. https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/03/20/world-economic...
Mars, Marta (10 de junio, 2018) , “La brecha entre Trump y los países del G7 se agrava tras una cumbre crispada por el comercio” en El País, https://elpais.com/internacional/2018/06/09/actualidad/1528557793_763550...
ONU, World Economic Situation and Prospects 2018 Update as of mid-2018 https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-situ.../
Forbes (15 de junio, 2018). “Trump impone aranceles a productos chinos; el gigante asiático alista contraataque” https://www.forbes.com.mx/trump-anuncia-aranceles-de-25-a-productos-tecn...
Forbes (14 de junio, 2018), “México estudia imponer aranceles a maíz y soja de EU” https://www.forbes.com.mx/mexico-estudia-imponer-aranceles-a-maiz-y-soja-de-eu/
World Bank Group.(junio 2018) Global Economic Prospects: The Turning of the Tide? http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects
1 Forbes (14 de junio, 2018), “México estudia imponer aranceles a maíz y soja de EU” https://www.forbes.com.mx/mexico-estudia-imponer-aranceles-a-maiz-y-soja-de-eu/
La navidad más cara del siglo (hasta ahora)
- blog de anegrete
- 6243 lecturas
A nivel mundial, la inflación cerró 2021 con su nivel más alto de los últimos veinte años (40 años en el caso de EEUU) y las proyecciones indican que durante 2022. Sin embargo, aunque sea más baja que la del año pasado, seguiremos viéndola alta en 2022. ¿Por qué es una de las principales preocupaciones de gobiernos, bancos centrales y consumidores?
A los gobiernos les preocupa que los bancos centrales aceleren la normalización de los tipos de interés ante las altas tasas de inflación. Esto frenaría la recuperación económica y la creación de empleo y, en algunos casos, provocaría el deterioro de los saldos fiscales de algunos países que adquirieron deuda para mitigar los efectos de la contracción o desaceleración económica. Esto es particularmente cierto en los países del G7 que tienen más del 100% de deuda sobre el PIB, pero también en las economías emergentes y en las de menor renta, con menores ratios de endeudamiento pero escasos ingresos.
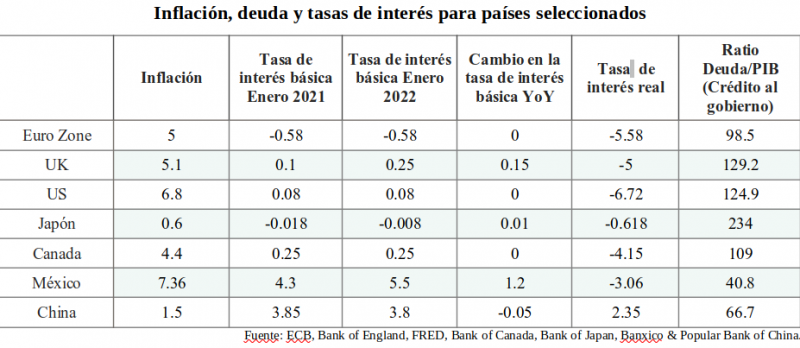
Los bancos centrales han cambiado el discurso en el que consideraban la inflación como transitoria y ahora establecen la existencia de un exceso de demanda. Las cadenas de suministro se están restableciendo gradualmente y aliviando las presiones sobre la producción. Este exceso de demanda explica ahora la inflación y, en consecuencia, los bancos centrales cambiaron su plan de acción, pasando de mantener los tipos cerca de cero a subirlos. Desde que von Mises (1912) estableció la idea de que la inflación era el primer enemigo del pueblo, y el resultado de imprimir dinero para cubrir los gastos fiscales, (cap. 2, s. 8 y cap. 7, s. 3) el objetivo de la política monetaria ha sido mantener la inflación muy baja. Cuando no lo ha conseguido, los efectos que se han sentido han sido un empobrecimiento de la población y una posterior demanda política de cambio. (Alemania, 1923; Hungría, 1945; Bolivia, 1984; Brasil, 1989-1990; Perú 1989-1992; Argentina 1989-1990; Yugoslavia, 1992). La inflación en muchos países en 2021 no es el resultado de los déficits masivos, salvo los de EE.UU. y el Reino Unido, sino de factores externos. Algunos países latinoamericanos se endeudaron para reactivar la economía, pero en menor proporción que los déficits fiscales masivos del G7. Ningún país, aparte de EE.UU., tuvo una política fiscal expansiva masiva equivalente al menos al 15% de su PIB nacional. Ningún país de América Latina mantuvo un déficit fiscal del 6% del PIB. Sin embargo, la inflación llegó. La paradoja es que la FED y el BoE han decidido mantener la inflación alta por los costes sociales e internacionales de reducirla. ¿Estamos ante un nuevo comienzo?
La normalización de la política monetaria limitará la inflación en los productos con exceso de demanda y reducirá la liquidez en los mercados financieros. Quiere minimizar la especulación en los mercados de materias primas y de futuros, lo que podría acabar reduciendo los precios al consumo y los ingresos de los países exportadores de materias primas.
Este enfoque, sin embargo, sólo contempla una parte del problema. El aumento de los precios de una cesta de consumo de determinados bienes define la inflación. No incluye todos los bienes de consumo comunes; excluye algunos alimentos y energía. La política monetaria influye mínimamente en ellos, dado su origen exógeno, como la sequía o la estacionalidad y el enfrentamiento militar en Ucrania. Las subidas de los precios de los alimentos y de la energía reducen el poder adquisitivo de los consumidores y son ahora más significativas que las consideradas en la cesta de inflación media. Por ejemplo, en México, el aumento de las frutas y verduras fue del 21%, mientras que la subida del índice de precios al consumo fue del 7,36%. Los salarios subirán menos del 4%.
La ley de Engel funciona. Existe una relación inversa entre el nivel de ingresos y el gasto en alimentos. No todos los consumidores participan de la misma manera y en la misma proporción. Cuanto más bajos son los ingresos, más significativa es la proporción que se gasta en alimentos y servicios esenciales, cuyo precio ha subido más que el de los bienes duraderos, lo que se traduce en una mayor pobreza. La fuerte contracción del PIB en 2020 ha producido más pobres y ha recortado los ingresos a través de la inflación, forzando cambios en los patrones de consumo.
Las autoridades monetarias se enfrentan de nuevo al trilema de controlar la inflación, mantener la dinámica actual de los mercados de valores y materias primas o permitir la recuperación económica. Los instrumentos de política monetaria para controlar la inflación son algo limitados; por ello, la FED y el Banco de Inglaterra se plantean permitir que la inflación en 2022 se mantenga por encima de sus objetivos tradicionales (2 %).
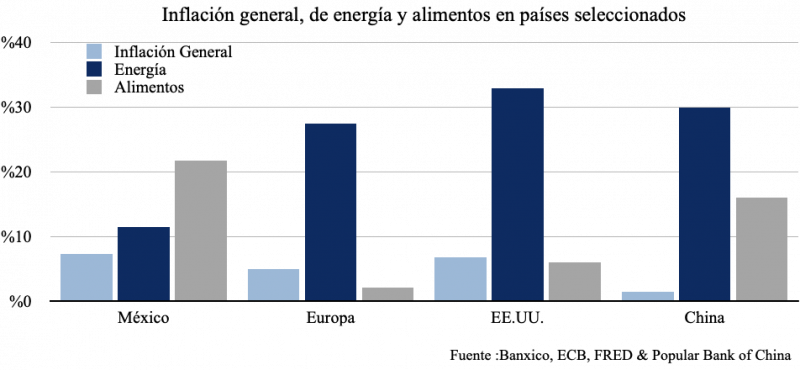
En China, la situación es similar, con aumentos sustanciales de los precios de la energía y las verduras. La mayor preocupación para el mundo es el índice de precios al productor de ese país, ya que en China comienzan muchas de las cadenas de suministro. Así, la inflación de los productores puede trasladarse a gran parte de los bienes y servicios del mundo e influir aún más en las subidas de precios existentes.
Si el aumento de los salarios en 2021 no compensa el aumento de los precios, afectará a los ingresos reales de los trabajadores y a su calidad de vida. Será entonces necesario utilizar mecanismos alternativos para bajar los precios, como las reservas de petróleo de Estados Unidos o la venta de las reservas de minerales y alimentos de China.
En conclusión, la inflación será una variable relevante en 2022 por sus efectos sobre la política monetaria, el crecimiento económico y la dinámica de los mercados financieros. Las estrategias que sigan los gobiernos y los bancos centrales para controlar la inflación determinarán las condiciones económicas de los años siguientes y la capacidad del mundo para recuperarse de la contracción económica de 2020.
English / Descarga
La pandemia del Covid-19: los sistemas y la seguridad alimentaria en América Latina
- blog de jzavaleta
- 3640 lecturas
Este artículo se refiere a los efectos de la Pandemia Covid-19 sobre la alimentación en América Latina, así como los desafíos que impone su impacto sobre los sistemas alimentarios y la seguridad alimentaria en la región.
Los sistemas alimentarios en América Latina hasta ahora han resistido bien los impactos de la pandemia del Covid-19. En particular la producción de alimentos y los inventarios, que se mantienen a niveles adecuados. Los desafíos están sobre todo en aspectos de demanda y cambios en el patrón de consumo ante el creciente desempleo y la pobreza. Asimismo, hay riesgo de interrupciones y de estrangulamientos en las cadenas de oferta. Se analiza la crisis, y se plantean algunas propuestas de acción y de cooperación internacional, sobre en el ámbito latinoamericano.
Para asegurar el mantenimiento de las cadenas de valor de la producción, es importante facilitar el movimiento de trabajadores estacionales y operadores de transporte a nivel nacional e internacional, abogar por que los corredores comerciales permanezcan abiertos, siempre y cuando se cumplan las condiciones sanitarias establecidas por las autoridades. Esto es particularmente pertinente para las distintas subregiones que conforman el conjunto latinoamericano.
Descarga

La pobreza en América Latina se mantuvo estable en 2017, pero aumentó la pobreza extrema
- blog de aocampo
- 3150 lecturas
La pobreza en América Latina se mantuvo estable en 2017, pero aumentó la pobreza extrema, alcanzando su nivel más alto desde 2008, mientras que la desigualdad se ha reducido apreciablemente desde 2000
La CEPAL lanzó hoy en Chile su informe Panorama Social 2018, que incluye nuevas revisiones de la metodología utilizada por el organismo para estimar la pobreza monetaria en la región, así como nuevas mediciones sobre desigualdad funcional, gasto social y doble inclusión laboral y social.
La tasa general de pobreza -medida por ingresos- se mantuvo estable en 2017 en América Latina, después de los aumentos registrados en 2015 y 2016, sin embargo, la proporción de personas en situación de pobreza extrema continuó creciendo, siguiendo la tendencia observada desde 2015, informó hoy la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
En 2017, el número de personas viviendo en la pobreza llegó a 184 millones (30,2% de la población), de los cuales 62 millones se encontraban en la extrema pobreza (10,2% de la población, el porcentaje más alto desde 2008), de acuerdo con el informe Panorama Social de América Latina 2018 presentado este martes por Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva del organismo regional de las Naciones Unidas, en conferencia de prensa en Santiago, Chile.
Según las proyecciones de la Comisión, en 2018 la pobreza bajaría a 29,6% de la población, lo que equivale a 182 millones de personas (dos millones menos que en 2017), mientras que la tasa de pobreza extrema se mantendría en 10,2%, es decir, 63 millones de personas (un millón más que en 2017).
“Aun cuando la región logró importantes avances entre la década pasada y mediados de la presente, desde 2015 se han registrado retrocesos, particularmente en materia de pobreza extrema”, alertó Alicia Bárcena, quien, frente a los desafíos que se enfrentan, llamó a impulsar políticas públicas complementarias de protección social e inclusión laboral y redistributivas en materia de ingresos.
Al analizar los países con mayores reducciones de la pobreza en el período 2012-2017, se observa que en Chile, El Salvador y República Dominicana el aumento de los ingresos laborales en los hogares de menores recursos fue la fuente que más contribuyó a esa disminución, mientras que en Costa Rica, Panamá y Uruguay el principal factor fueron las pensiones y transferencias recibidas por los hogares de menores recursos. “Esto corrobora la importancia de dotar de más recursos a la población en situación de pobreza, combinando el fortalecimiento de los ingresos laborales con la provisión de transferencias públicas y el fortalecimiento de los sistemas de protección social”, dice la CEPAL.
Debido a la actualización, en 2015, de la metodología utilizada por la CEPAL para medir la pobreza monetaria, y a las posteriores revisiones realizadas por el organismo, las cifras incluidas en esta edición del Panorama Social difieren de las divulgadas en el último informe publicado en diciembre de 2017 y en anteriores. Ver documento explicativo.
El informe también destaca que la desigualdad de ingresos se ha reducido apreciablemente en la región desde principios de la década de 2000. El promedio simple de los índices de Gini (donde 0 representa ausencia de desigualdad y 1 desigualdad máxima) de 18 países de América Latina bajó de 0,543 en 2002 a 0,466 en 2017. Sin embargo, el ritmo de reducción se enlenteció en los años recientes: entre 2002 y 2008 la disminución anual promedio del índice fue del 1,3%; entre 2008 y 2014, del 0,8%, y entre 2014 y 2017, del 0,3%. Los sistemas de protección social han tenido un rol importante en los años recientes para contener deterioros distributivos, según el organismo.
A pesar del contexto de ajustes fiscales, el gasto social de los gobiernos centrales es el principal componente del gasto público total (51,4% en 2016), señala la Comisión. El gasto público social del gobierno central de 17 países de América Latina alcanzó como promedio simple un 11,2% del PIB en 2016, una leve alza respecto a 2015 y el nivel más alto registrado desde 2000. En términos per cápita, el gasto social promedio de los países de América Latina prácticamente se duplicó entre 2002 y 2016, llegando a 894 dólares. Sin embargo, existe una alta heterogeneidad entre países y persisten grandes desafíos de financiamiento de las políticas sociales para alcanzar las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, especialmente en países que tienen niveles más elevados de pobreza y otras carencias en términos de desarrollo social.
Para avanzar hacia crecientes niveles de participación en los beneficios del desarrollo y en el ejercicio de los derechos, es necesario progresar simultáneamente en inclusión social e inclusión laboral de la población mediante políticas activas, recalca la CEPAL.
En promedio, alrededor del 40% de la población ocupada de América Latina recibe ingresos laborales inferiores al salario mínimo establecido por su país y esa proporción es mucho más elevada entre las mujeres (48,7%) y los jóvenes de 15 a 24 años (55,9%). Entre las mujeres jóvenes esa cifra alcanza a 60,3%. Es preciso implementar políticas universales sensibles a las diferencias para cerrar las brechas de acceso que afectan a los distintos grupos de la población, así como reconocer el escenario de nuevos y antiguos riesgos que inciden en la sociedad en su conjunto, indica la Comisión.
En 2017, la participación de las mujeres en el mercado laboral siguió siendo menor que la de los hombres, 50,2% y 74,4% respectivamente, mientras que en ese mismo año el desempleo femenino (10,4%) se mantuvo por sobre el de los hombres (7,6%). Más de la mitad de las mujeres ocupadas (51,8%) se emplean en sectores de baja productividad y de ellas el 82,2% no están afiliadas o no cotizan en un sistema de pensiones.
La baja participación de las mujeres en el trabajo remunerado contrasta con su alta participación en el trabajo no remunerado para el propio hogar: en América Latina el 77% del trabajo no remunerado es realizado por las mujeres, de acuerdo con los datos de las encuestas de uso del tiempo. “Sin políticas públicas adecuadas que aborden materias claves como la formación y el empleo de las mujeres en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que contribuyan a evitar la precarización de los empleos y que promuevan la corresponsabilidad en los sistemas de cuidado, las mujeres no solo podrían perderse los beneficios de los empleos del futuro, sino que, además, corren el riesgo de que se perpetúen las brechas existentes y las carencias de trabajo decente que las afectan en la actualidad”, concluye el documento.
La política migratoria de Trump y su impacto en las Remesas de AL
- blog de jdiaz
- 2740 lecturas
La política migratoria de Trump y su impacto en las Remesas de AL
Jennifer Montoya Madrigal[1], OBELA[2]
El regreso del presidente Trump al poder significan la vuelta de las políticas antinmigrantes. Las medidas contra la población indocumentada impactarán en la cantidad de remesas enviadas a los países de América Latina y el Caribe. Estas representan un porcentaje importante de las Reservas Internacionales y del PIB de la región. En este artículo se abordará cómo podrían afectar las deportaciones de migrantes indocumentados y el impacto de la disminución del envío de remesas.
Antes de que Estados Unidos se convirtiera en el gigante que conocemos hoy, fue un país construido por migrantes, mayormente europeos. En la actualidad es un destino atractivo para los migrantes latinoamericanos (y de otras regiones), debido a la precarización laboral o condiciones de violencia que viven en sus países de nacimiento. Este flujo ha sido de gran importancia para la fuerza laboral en territorio americano desde 1995 (véase Gráfica 1) y ha crecido de manera significativa en sectores como agricultura, construcción, manufactura y transporte.
|
Grafica 1. Inmigrantes indocumentados en EEUU en la fuerza laboral de EEUU 1995 a 2022 en millones |
|
|
|
Fuente OBELA con datos de Pew Research Center. |
Las remesas son transferencias de dinero realizadas por los migrantes a sus familias que se encuentran en el país de origen, las cuales representan un ingreso importante para AL. según el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, los migrantes destinan 18.5% a remesas, respecto de su ingreso laboral anual. El resto de su ingreso se destina al consumo y pago de impuestos en EEUU. A pesar de que no todos los migrantes llegan de manera legal, contribuyen de significativamente al sistema fiscal. Según el Instituto de Política Fiscal y Económica, los indocumentados pagaron 97.7 MUSD en impuestos en el 2022.
El 20 de enero del 2025, Trump declaró emergencia nacional la frontera sur, por lo que implementó medidas más severas y aumentó sus fuerzas para evitar la entrada ilegal. De la misma manera declaró que deportaría a todos los inmigrantes ilegales, específicamente latinoamericanos, que suman 11 millones de personas. Según datos del American Immigration Council, le costaría 300 mil millones de dólares, lo que provocaría un daño a la salud financiera de EE.UU., de acuerdo con The Peterson Institute for International Economics. A su vez señaló que implementaría un impuesto del 10% a envíos de dinero al extranjero.
Las remesas ya se han visto afectadas, en el caso de México (la segunda economía receptora de remesas en el mundo), los flujos de remisiones en el mes de enero disminuyeron a 4,660 millones de dólares según BANXICO, es decir, una caída del 10.78% respecto al mes anterior. En el caso de algunos municipios como San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se contrajeron en un 40%. De la misma manera las transacciones disminuyeron a 11.9 millones de dólares, respecto al mes de diciembre de 2024 con 13.9 millones de dólares. Esto por temor de los desplazados a ser detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.
Como podemos observar, las Reservas se ven afectadas por las remesas, por lo que el tipo de cambio indirectamente se verá afectado por la política anti migratoria de Washington. Las remesas juegan un papel importante para países como México, El Salvador, Guatemala, Colombia, Honduras y Perú. En la Gráfica 2, se observa la importancia de las remesas en economias como el Salvador y Honduras, donde representan más de una cuarta parte de su PIB. Sigue Guatemala con el 19% y por último México, Colombia y Perú, donde la proporción es menor, pero aún son significativas para el crecimiento, en contraste con otros sectores de su economía. Para algunos estados de México, las remesas representan más del 10% de su PIB, como Chiapas, en donde representan el 16% del PIB estatal.
|
Gráfica 2. Remesas como porcentaje del PIB |
|
|
|
|
|
Fuente: OBELA con datos del Banco Mundial |
|
Las transferencias de dinero no solo significan sustento económico para las familias, sino también son una fuente de divisas para las reservas internacionales de dólares. Las remesas permiten mantener los tipos de cambio estables. En el Grafico 3 se observa con claridad la tendencia positiva de remesas, con valores del 119.62% para Honduras, 95.81% para Guatemala, hasta los 227.82% para El Salvador 2021. En menor medida México, Colombia y Perú, con 31.10%, 17.22% y 6.43%, respectivamente.
|
Grafica 3. Remesas como porcentaje del PIB 1990 a 2023 |
|
|
|
|
|
Fuente: OBELA con datos del Banco Mundial |
|
|
Tabla 1. Remesas en América Latina. |
||||
|
País |
Remesas |
% del total de remesas de países seleccionados |
Porcentaje respecto al PIB |
Porcentajes de reservas |
|
Argentina |
1,009 |
0.82% |
0.16 |
5.32 |
|
Brasil |
4,433 |
3.59% |
0.2 |
1.28 |
|
Colombia |
10,111 |
8.20% |
2.78 |
17.22 |
|
Honduras |
8,193 |
6.64% |
26.07 |
119.62 |
|
México |
66,237,847 |
53.69% |
19.13 |
95.81 |
|
Guatemala |
19,980 |
16.19% |
3.7 |
32.1 |
|
Perú |
4,446 |
3.60% |
1.66 |
6.43 |
|
El Salvador |
8,968 |
7.27% |
24.09 |
NA |
|
Total, países seleccionados |
123,381 |
100.00% |
||
|
Fuente:Fuente: OBELA con datos del Banco Mundial. |
||||
Para concluir, las políticas anti migratorias del país del norte ya han surtido efecto en las economias de AL y en su tipo de cambio. Si bien las remesas son una fuente de reservas e ingresos para las familias, provocan un incentivo a la expulsión de población y desalienta las políticas de creación empleo y mejorar el nivel de vida. Argentina no obtiene divisas por remesas, lo hace a través de créditos internacionales, por lo que solicitó un préstamo al FMI por 11 mil millones de dólares. Contrario al caso de México que obtiene 6 veces esa cantidad de divisas por remesas, lo que le permite administrar su tipo de cambio estable. Por su parte, el gigante de América también se verá afectado por la expulsión de migrantes, con una diminución de recaudación fiscal y de mano de obra. Si Estados Unidos decide aceptar el costo por las deportaciones, se alejaría del objetivo de disminuir el déficit fiscal y asegurar una mayor producción al interior de Estados Unidos.
La recuperación de China de la pandemia
- blog de anegrete
- 4513 lecturas
El brote de COVID-19 comenzó en China a finales de diciembre de 2019, la cuarentena y el encierro fueron en enero, y el distanciamiento social se inició en marzo de 2020. Estas disposiciones sanitarias revirtieron la economía nacional por primera vez en casi tres décadas. Expulsaron del negocio a algunas cadenas de valor mundiales, principalmente las de productos farmacéuticos, automóviles, aeronáutica, electrónica y telecomunicaciones. Ante el problema, el gobierno chino inmediatamente implementó políticas para evitar que la economía se colapsara. ¿Qué pasó con la economía durante la pandemia? ¿Se ha recuperado?
La administración de Xi Jinping ha trabajado para combatir el COVID19 desde enero de 2020. Desde entonces, las iniciativas políticas de su gobierno se han centrado principalmente en la salud, como la construcción de nuevos hospitales, la producción de bienes para la atención médica y las medidas de cuarentena. El cuidado de la salud de la gente tiene un costo económico considerable, principalmente desde que la producción se detuvo. El Ministerio de Finanzas utilizó inmediatamente los instrumentos de política fiscal y los monetarios del Banco Central para amortiguar la caída.
De febrero a agosto de este año, el Banco Central colocó 5,800 millones de yuanes en operaciones de mercado abierto. La medida pretendía mantener la liquidez del sistema bancario durante la pandemia. El primer y más grande paquete de estímulo de la política monetaria se produjo en febrero, con 1.7 billones de yuanes asignados a empresas estratégicas. Los fabricantes de suministros médicos recibieron líneas de crédito, al igual que las PYME y las empresas agrícolas. Por último, hubo un aplazamiento del pago de un préstamo bancario de un año hasta marzo de 2021.
En cuanto a la política fiscal, el Ministerio de Finanzas inyectó el 4.5% del PIB el 28 de mayo. Este paquete se destinó al seguro de desempleo, a la infraestructura y a los subsidios de precios. Otras disposiciones presupuestarias incluían aplazamientos de impuestos para las pequeñas empresas y las empresas familiares y exenciones para los hogares del impuesto sobre el valor añadido. Estas inyecciones ayudaron a la macroeconomía del país y mantuvieron la pobreza a raya cuando el resto del mundo tiene una pobreza creciente.
En los últimos tres años, la economía tuvo un crecimiento promedio del 6.4% por trimestre anualizado, pero cayó en un -7% en el primer trimestre de 2020. Fue un cambio de rumbo de -13.4% y la mayor contracción económica del país en casi tres décadas. Sin embargo, en el segundo trimestre de 2020 ya se observó un impresionante crecimiento del 3% con una recuperación en forma de “V” en ciernes. Las acciones de política económica ciertamente amortiguaron la caída. Los estímulos fiscales y monetarios oportunos no permitieron una caída más considerable del consumo y la inversión en el país.
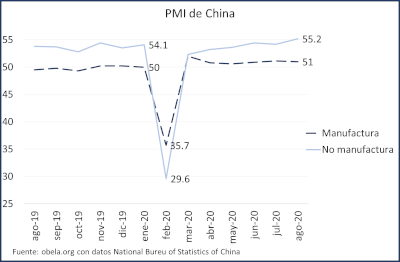
El índice de directores de compras (PMI) muestra la situación macroeconómica basada en las encuestas de las empresas sobre producción, empleo, comercio exterior y nuevos pedidos. Cuando el índice es superior a 50, la economía se expande, y cuando es inferior, se contrae. Existen dos PMI, uno manufacturero y otro no manufacturero, y ambos se derrumbaron en febrero, llegando el primero a 35.7 y el segundo a 29.6. El colapso del último fue más dramático, dado el desempleo en los servicios. Es notable que ambos están ahora por encima de su nivel anterior a la caída. El sector no manufacturero está en una tendencia ascendente más rápida.
El comercio internacional también muestra una caída y una recuperación. Las exportaciones chinas a todo el mundo cayeron drásticamente en febrero, cuando la economía mundial entró en un estado de recesión. Sin embargo, las exportaciones a América Latina, se recuperaron en marzo y siguen en una tendencia ascendente, sin llegar a los niveles anteriores a la pandemia. Mientras tanto, las importaciones provenientes de América Latina nunca cayeron radicalmente, ya que se trata de materias primas como la soja, el cobre, la carne y otros tipos de minerales.
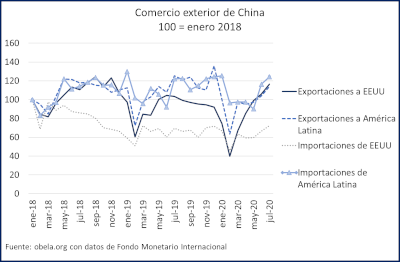
Lo que hace pensar es el comercio del gigante asiático con EEUU. Después de dos años agitados por la guerra comercial, en enero de 2020 se llegó a un acuerdo formal para el cese de las hostilidades. El resultado ha sido que el comercio de China con EEUU se reduce en el lado de las importaciones, es decir, el socio asiático ya no compra tantos productos estadounidenses, y la pandemia ha profundizado aún más la tendencia. Sorprendentemente, las exportaciones observaron una recuperación en forma de "V" muy marcada, que inesperadamente provocó un déficit comercial estadounidense con China aún más masivo que antes de la guerra. EEUU vende menos y compra más de este gigante económico al final de dos años de guerra comercial. La guerra comercial no ha cambiado el patrón de compra de los EEUU, y por lo tanto, según el censo económico estadounidense, ahora tiene un déficit más grande que en 2018.
Por último, hay una recuperación de la economía china en términos de PIB y PMI. Las acciones inmediatas y correctas de política económica han mitigado la caída e impulsado la recuperación. Su dinámica comercial también se está recuperando y, en particular, las exportaciones a EEUU han crecido. En la actualidad, la dinámica económica del país asiático no está inducida por el comercio internacional sino por el mercado interno. Esto lo convierte en el único país del mundo con una recuperación fiable en forma de “V”, con un crecimiento real trimestral anualizado en 2020. Los gobiernos que deseen crecer o no disminuir tanto tendrán que examinarlo detenidamente.
Descarga / English
La tormenta bancaria que se aproxima
- blog de jaluna
- 3629 lecturas
Las exportaciones latinoamericanas caen tras dos años de crecimiento ininterrumpido
- blog de anegrete
- 3295 lecturas
Pintan bastos para el sector exportador latinoamericano. El repliegue del comercio mundial por el recrudecimiento de los impulsos proteccionistas y el abaratamiento de muchos productos básicos llevaron a las ventas exteriores de la región a caer, en el primer trimestre de 2019, por primera vez en más de dos años. El valor total de las exportaciones de los países de América Latina y el Caribe retrocedió un 1,6% anual en los tres primeros meses del ejercicio en curso, tras haber crecido un 8,9% en 2018 y un 12,3% en 2017, según los datos hechos públicos este martes por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Solo ocho países de la región –México, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Haití, Jamaica, Barbados y Surinam– registraron una evolución positiva entre enero y marzo.
En un escenario internacional turbulento, con crecientes riesgos al alza para el comercio y con la reciente escalada entre Estados Unidos y China copando los titulares de las principales cabeceras mundiales, la desaceleración de las exportaciones latinoamericanas comenzó en el tramo final de 2018. Pero en los primeros meses de este año, constata el BID, “el contexto se ha deteriorado y, como consecuencia, el enfriamiento de las exportaciones se ha agudizado en toda la región”. En este ámbito, la región discurre en paralelo al resto del mundo: el indicador de perspectivas del comercio global, que elabora la Organización Mundial del Comercio, está en mínimos de casi una década –desde la Gran Recesión– y el pronóstico para 2019, recuerdan los técnicos del organismo, “contempla un riesgo de empeoramiento considerable”.
El Caribe y, en menor medida, Mesoamérica capearon el mal momento del comercio internacional mejor que el resto de la región. En el primer caso, pese a la leve desaceleración anual de las exportaciones, el crecimiento de éstas siguió siendo de doble dígito (casi 11%) en el inicio de 2019, menos de un punto menos que en el conjunto del ejercicio anterior. En Mesoamérica la “fuerte desaceleración” del tramo inicial del año no propició, sin embargo, la entrada en números rojos: las ventas al exterior crecieron un 2,1%, un aumento inferior en más de siete puntos al registrado en el conjunto del año anterior, arrastradas por el menor empuje de las exportaciones mexicanas, que solo crecieron un 2,3% en el primer trimestre tras haber aumentado en algo más de un 10% en el conjunto del año anterior. De entre los grandes países latinoamericanos, sin embargo, México es el que mejor evolución presenta.
La caída en el precio de la soja, un golpe para América del Sur
La contracción se produce, sobre todo, por el mal desempeño de los países de América del Sur, donde tanto los volúmenes como los precios de algunos de los principales productos exportados -cobre, petróleo, café, azúcar y, sobre todo, soja- han entrado en negativo. Tras crecer más de un 8% en 2018, las ventas al exterior de la subregión cayeron 5,4% anual, sin que las ventas a Asia, impulsadas por la leguminosa, alcanzasen para compensar la contracción de mercados tradicionales: Europa y EE UU.
El precio de la soja ha caído casi un 13%, un duro golpe para exportadores tradicionales como Argentina y Paraguay y, en menor medida, Brasil. A su abaratamiento se suma el ruido comercial de las disputas entre Pekín y Washington: el primero es el principal demandante y el segundo el primer oferente regional. La región esperaba que China redireccionase sus ventas hacia el sur, en detrimento de EEUU. Algo de eso sucedió, porque “tanto en el promedio de 2018 como en el primer trimestre de 2019, los envíos desde Latinoamérica a China crecieron a un mayor ritmo que las importaciones totales”, subraya el BID.
Un mal dato, aunque lejos del declive de 2015
Ningún país sudamericano tiene motivos de celebración: solo Ecuador (+1,2%) se salva. Las exportaciones de Colombia cayeron un 1,1%; las de Argentina, un 2,3%; las de Chile, un 5,1% y las deEl caso argentino es paradigmático: aumentó un 2% el volumen de sus exportaciones, sobre todo agroindustriales, pero no pudo compensar el 4% de caída de los precios de sus productos. China se convirtió en un cliente de peso, con una subida de casi el 13% en sus compras con respecto al año pasado un Brasil, 4,1%. Si no se toma en cuenta a Venezuela (-26%, por el derrumbe de su plataforma petrolera) el récord negativo lo tiene Paraguay, con una caída de las ventas al exterior de 10,3%. En todos los casos, nuevamente con la ya habitual excepción venezolana, los países sudamericanos habían cerrado 2018 en positivo (+11%).
El caso argentino es paradigmático: aumentó un 2% el volumen de sus exportaciones, sobre todo agroindustriales, pero no pudo compensar el 4% de caída de los precios de sus productos. China se convirtió en un cliente de peso, con una subida de casi el 13% en sus compras con respecto al año pasado. La contracción del resto de sus mercados –resto de Sudamérica, Europa y EEUU– terminó, sin embargo, por anular ese alza.
Pese a todo, el panorama para las exportaciones de América Latina y el Caribe dista de ser tan negativo como en 2015 y, en menor medida, en 2014 y 2016, cuando se registraron importantes retrocesos en valor –que en 2015 alcanzaron el doble dígito–. La región, por ahora, no está en esa tesitura. Pero el dato dado a conocer este martes –la primera caída en 27 meses– es un toque de atención sobre lo que está por venir si las tensiones comerciales globales no se disipan pronto y la economía continúa desacelerándose.
Las sanciones a Rusia: nadie sabe para quién trabaja
- blog de bacosta
- 3721 lecturas
Las sanciones a Rusia derivadas de la guerra con Ucrania afectarán a la economía europea y occidental y podrían fortalecer las relaciones sino-rusas. En las consecuencias de las estrategias non armis de la guerra, estaría en juego la fortaleza hegemónica occidental y la consolidación global del bloque euroasiático encabezado por China y Rusia.
La mañana del 24 de febrero de 2022 Vladimir Putin anunció una operación militar que avanzaría hasta el oeste de Ucrania. Las tropas empezaron a operar bajo la orden desnazificar el país. La orden de movilización del amenazante ejército ruso que, por más de 2 meses, ocupó con más de 100 mil soldados su lado de la frontera, detonó la guerra. El mismo día, en los mercados del petróleo, gas y otros commodities, los precios se dispararon. La incesante incertidumbre del conflicto los traía ya presionados hacia arriba por una puja constante alimentada por las tensiones. El petróleo bordeó los 100 USD por primera vez en los últimos 7 años.
El conflicto alcanzó un nuevo escalón y occidente empezó a actuar. Las preocupaciones de EE. UU. de una posible invasión dejaron de serlas. El enfrentamiento geopolítico con su histórico adversario empezó con la implantación acelerada de lo que Joe Biden dijo serían un paquete de sanciones económicas jamás antes vistas […por Putin…]. Europa acompaña al grande del Norte en su acometida, pero la dependencia de los recursos naturales rusos y la estrecha relación económica con algunos de sus miembros ralentizan las sanciones. Occidente se enfrenta a una economía rusa fuerte, mejor preparada para las sanciones y con China como su aliado. Apenas el 11% de las reservas internacionales se encuentran en bancos estadounidenses y británicos.
El ámbito más notable de la estrecha relación entre Europa y Rusia es su dependencia energética. El conflicto ha exacerbado las preocupaciones de Europa de un grave desabastecimiento de gas que suma a los precios récord de energía eléctrica que experimenta la región. Durante la escalada del conflicto y antes de la operación militar, la capacidad de almacenamiento europeo de gas estaba subutilizada en 62%. Rusia provee más del 40% de todo el gas importado por la Unión Europea.

Varios de los principales gasoductos atraviesan completamente el territorio ucraniano. El gasoducto denominado Nordstream 2, una ampliación del Nordstream 1 que atraviesa el mar Báltico y desemboca en Lubmin al norte de Alemania, está en medio del conflicto. El gasoducto se encuentra en la fase de aprobación a manos de las autoridades alemanas para entrar en funcionamiento. A pesar de que Europa ha empezado a cambiar las fuentes de generación de energía, el gas sigue siendo de las más importantes.
El megaproyecto ampliaría la oferta rusa para cubrir la demanda creciente de gas para calefacción, especialmente durante el invierno, estación que históricamente los rusos han sabido aprovechar exitosamente en periodos de guerra. 22 de febrero las autoridades alemanas suspendieron la aprobación del Nordstream2. Joe Biden ya lo habría advertido previamente. Gazprom PJSC firmó un contrato para diseñar el gasoducto Soyuz Vostok a través de Mongolia hacia China el 2 de marzo de 2022. Cuando el Soyuz Vostok esté totalmente terminado, transportará hasta 50.000 millones de metros cúbicos de gas natural al año a la nación asiática, según Bloomberg
Esta noticia fue hecha pública por primera vez el 12 de enero, 2022, por la Deutsche Welle, que advertía que China se está pasando al gas natural como parte de su impulso para lograr la neutralidad de las emisiones de carbono en 2060. Es el mercado de gas que más crece en el mundo y pasará de importar 331 bcm en 2021 a 526 bcm en 2030 y 620 bcm en 2040, superando al petróleo.
El paquete de sanciones financieras son otro de los acuerdos de Occidente para el enfrentamiento. Las sanciones sobre políticos y ciudadanos rusos de alto perfil vienen empaquetadas con la exclusión de los grandes bancos rusos del sistema de pagos internacional SWIFT. La propuesta de sacar a Rusia del SWIFT realizada por el presidente de República Checa, Milos Zeman, ya había sido analizada previamente por EE.UU. y la Unión Europa que la descartó un mes antes de la incursión en el territorio ucraniano, seguramente por las consecuencias del mismo.
Al igual que con el tema energético, las preocupaciones de excluir a Rusia del SWIFT son muy pertinentes. Su exclusión podría fortalecer los sistemas de pagos como el chino (CIPS), y consolidar las relaciones con Asia, particularmente con China. Además, acreedores europeos verían imposibilitadas el pago de deudas adquiridas por entidades rusas. El paquete de sanciones económicas nunca antes visto, no pasará económicamente desapercibido para Europa. Alemania, Países Bajos, Polonia, Italia, y Francia, principales socios comerciales y con quienes su comercio en 2021 sobrepasó los €152 mil millones[1], experimentarán también el efecto de las sanciones.
El conflicto entre Rusia y Occidente es de una dimensión que no puede compararse con ningún otro actual. Enfrentar geopolíticamente a Venezuela, Irán, Corea del Norte, Cuba o Nicaragua, no es enfrentar a Rusia. Desde hace años, Rusia viene fortaleciendo su geoeconomía y desarrollando su ejército. Sus reservas internacionales han aumentado en un 70% desde 2015 y han ido diversificándose, dejando de lado la predominancia del dólar. Occidente congeló cerca del 50% de sus reservas internacionales. Frente a esto, resultaría previsible que Rusia transite hacia las otras monedas en sus reservas, como el renminbi chino que representa el 13% de estas. Rusia ha encarado sin ningún temor aparente las posibles sanciones que Occidente venía advirtiendo. El conflicto puede fortalecer el bloque económico Rusia-China. La puesta en escena del multilateralismo bipolar emergente no es ni económica ni geopolíticamente conveniente para la hegemonía de EE.UU.
La historia ha enseñado que los conflictos bélicos mundiales y sus consecuencias económicas, consolidan a las nuevas hegemonías; a Inglaterra y su guerra frente ante los franceses y a los Estados Unidos luego de las guerras mundiales. En 2022, aunque sea evidente que no es Rusia la siguiente potencia económica, China sí lo es. La actual guerra puede terminar por consolidar un bloque Euroasiático encabezado por el dragón de oriente.
Descarga / English
[1] Corresponde al valor total de importaciones desde Rusia y exportaciones hacia Rusia de los 5 mayores socios comerciales de Rusia en 2021. Tomado de Russia-EU – international trade in goods statistics, actualizado a febrero 2022.
Latin America. New Challenges to Growth and Stability.
- blog de dsegovia
- 5264 lecturas
La incertidumbre sobre el crecimiento económico futuro, el efecto de la baja en el precio de los commodities, la solidez de las variables macroeconómicas ante shocks externos, el impacto de la normalización monetaria en Estados Unidos y la idoneidad de las reservas internacionales, es el panorama que rige la actual agenda académica, política y social en Latinoamérica.
A continuación un breve bosquejo de lo tratado en cada uno de los capítulos:
Capítulo 1. América Latina: los nuevos retos.
Señala los principales retos económicos de la región y propone una agenda de política para mitigarlos: la solución a la caída en el precio de los commodities y al panorama financiero restrictivo debe apremiar ciertas reformas microeconómicas orientadas a incrementar la productividad del trabajador.
Capítulo 2: Crecimiento potencial en América Latina.
A partir de un ejercicio de contabilidad de los factores productivos para Latinoamérica durante el periodo 1970-2012, se sabe que el motor de crecimiento durante la primer década del Siglo XXI fue la productividad total de los factores y, enfáticamente, la mano de obra. El desafío consiste en impulsar la inversión y el factor trabajo bajo un entorno de freno a la formación bruta de capital (a raíz del menor precio de los commodities) y las limitaciones naturales existentes en materia de trabajo.
Capítulo 3: Después del boom: Los precios de los productos básicos y el crecimiento económico en América Latina y el Caribe.
Calcula el efecto de la baja en el precio de los commodities y de la desaceleración de la demanda china sobre el crecimiento económico de Honduras, Perú, Trinidad y Tobago, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Bolivia, Brazil y Paraguay. Sin el auxilio de programas avocados a impulsar la productividad y el producto potencial, de la escisión entre el aparato exportador primario y el resto de la economía, y de política fiscal eficiente, el golpe será duro y prolongado.
Capítulo 4: El ciclo de precios de las materias primas: los peligros de la mala administración del boom.
La intranquilidad de Latinoamérica frente al menor precio de las materias primas es justificada. Aquellos países con tipo de cambio flexible, balance en la cuenta corriente y favorable posición fiscal tienden a sobrellevar de mejor manera el contratiempo en comparación con las naciones que mantienen un régimen cambiario fijo, desbalance de la cuenta corriente, déficit gubernamental y dolarización financiera.
Capítulo 5: Los auges de los términos de intercambio: patrones de ahorro-inversión y una nueva métrica de ingresos inesperados.
Empleando un indicador que divide el efecto del auge de los términos de intercambio entre los ingresos extraordinarios y el ahorro asociado, es claro que la renta y el ahorro agregado han sido mayores, pero no así el ahorro marginal, en el boom de la década pasada en comparación con el auge de 1970. Tal premisa pone en duda la generalizada voz de seguridad que ante cualquier problema refiere a las cuantiosas reservas acumuladas como el santo remedio.
Capítulo 6: Las condiciones externas y la sostenibilidad de la deuda en América Latina.
Se clasifica a los países de Latinoamérica en función de la robustez fiscal para hacer frente a escenarios adversos. En el primero tenemos a Venezuela y Argentina, quienes se verían con restricciones fiscales ante el menor de los shocks desfavorables; en el segundo contamos a Brasil, México, Uruguay y Ecuador, naciones que tendrían rango de movimiento fiscal ante contagios internos o externos; y en el tercer conglomerado se encuentra Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Colombia, países que poco deben de preocuparse ante panoramas desalentadores.
Capítulo 7: La política fiscal se ha vuelto menos procíclica en América Latina?
Se menciona que durante los últimos años la política fiscal de la mayoría de los países de Latinoamérica, a contracorriente de las economías avanzadas, ha sido procíclica. Para tratar de corregir el mal camino es imperioso pugnar por sostenibilidad y transparencia.
Capítulo 8: Jugando con las olas globales: el impacto de los shocks financieros externos en las economías de mercados emergentes.
Importante el considerar que la mayor integración que ha tenido lugar en América Latina no es sinónimo de impactos externos más abruptos. La evidencia muestra que la magnitud del shock tiene mucho que ver con el régimen cambiario, balanza de pagos, deuda externa y profundización financiera.
Capítulo 9: Shocks financieros globales y los flujos de capital bruto en Latinoamérica.
El estudio de los factores que inciden sobre la entrada o salida de la inversión nacional al país residente muestra que la repatriación de recursos se da más bajo escenarios de turbulencia financiera global que ante movimientos de la tasa de interés en Estados Unidos.
Capítulo 10: Desbordamientos de América Latina a partir de la normalización de la política monetaria de Estados Unidos.
Examina el efecto a corto y largo plazo del incremento en la tasa de interés establecida por la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) sobre el flujo de inversión (de agentes nacionales y extranjeros) para los países latinoamericanos. A corto plazo se prevé que los flujos de connacionales y extranjeros salgan del país con dirección al mercado de deuda norteamericano. En el largo plazo se piensa en una especie de "efecto compensatorio" que reduce el éxodo de capital nacional pero no el foráneo.
Capítulo 11: Mercado de la vivienda en América Latina: necesitamos preocuparnos de una burbuja?
Pretende dar respuesta al siguiente cuestionamiento: ante un futuro cercano donde prevalecerán mayores tasas de interés, ¿el desenvolvimiento reciente del mercado hipotecario de la vivienda es un problema? La sentencia es un alarmante sí.
El "Latin America. New Challenges to Growth and Stability" publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) puede ser considerado como un insumo a la respuesta que busca la región pues, resalta por pasar del ámbito teórico al empírico para así lograr un delineamiento de políticas acordes a la realidad.
Descargar aquí
Lecciones de la crisis de América latina de los años 80 para la crisis de Europa de hoy
- blog de Anónimo
- 7325 lecturas
Hay analogías entre la crisis europea contemporánea y la latinoamericana de los años 80. En el presente texto presentamos una mirada desde el lado de los deudores latinoamericanos de lo que fue dicho proceso y de lo que se puede anticipar en la Europa actual. Algunos elementos son opuestos. América latina entró por un problema de balanza de pagos, Europa por uno fiscal. En Europa reventó la banca como efecto del credit crunch surgido en Estados Unidos, En América latina estalló la balanza de pagos y los tipos de cambio por un problema de tasas de interés internacionales. En Europa la crisis comienza con tasas de interés bajas que luego descienden rápidamente. En América latina fue con tasas de interés muy altas que aunque bajaron, se mantuvieron históricamente en niveles muy altos. En América latina la deuda era bancaria en notas con tasas interés variable (FRNs), en Europa la deuda es en bonos con tasas fijas. En Europa es un exceso de inversión privada en viviendas, en América latina es alta inversión pública.
Libor scandal: the bankers who fixed the world’s most important number
- blog de jzaldivar
- 6139 lecturas
At the Tokyo headquarters of the Swiss bank UBS, in the middle of a deserted trading floor, Tom Hayes sat rapt before a bank of eight computer screens. Collar askew, pale features pinched, blond hair mussed from a habit of pulling at it when he was deep in thought, the British trader was even more dishevelled than usual. It was 15 September 2008, and it looked, in Hayes’s mind, like the end of the world.
Hayes had been woken up at dawn in his apartment by a call from his boss, telling him to get to the office immediately. In New York, Lehman Brothers was hurtling towards bankruptcy. At his desk, Hayes watched the world processing the news and panicking. As each market opened, it became a sea of flashing red as investors frantically dumped their holdings. In moments like this, Hayes entered an almost unconscious state, rapidly processing the tide of information before him and calculating the best escape route.
Hayes was a phenomenon at UBS, one of the best the bank had at trading derivatives. So far, the mounting financial crisis had actually been good for him. The chaos had let him buy cheaply from those desperate to get out, and sell high to the unlucky few who still needed to trade. While most dealers closed up shop in fear, Hayes, with a seemingly limitless appetite for risk, stayed in. He was 28, and he was up more than $70 million for the year.
Now that was under threat. Not only did Hayes have to extract himself from every deal he had done with Lehman, he had also made a series of enormous bets that in the coming days interest rates would remain stable. The collapse of Lehman Brothers, the fourth-largest investment bank in the US, would surely cause those rates, which were really just barometers of risk, to spike. As Hayes examined his trading book, one rate mattered more than any other: the London interbank offered rate, or Libor, a benchmark that influences $350 trillion of securities and loans around the world. For traders such as Hayes, this number was the Holy Grail. And two years earlier, he had discovered a way to rig it.
Libor was set by a self-selected, self-policing committee of the world’s largest banks. The rate measured how much it cost them to borrow from each other. Every morning, each bank submitted an estimate, an average was taken, and a number was published at midday. The process was repeated in different currencies, and for various amounts of time, ranging from overnight to a year. During his time as a junior trader in London, Hayes had got to know several of the 16 individuals responsible for making their bank’s daily submission for the Japanese yen. His flash of insight was realising that these men mostly relied on inter-dealer brokers, the fast-talking middlemen involved in every trade, for guidance on what to submit each day.
Brokers are the middlemen in the world of finance, facilitating deals between traders at different banks in everything from Treasury bonds to over-the-counter derivatives. If a trader wants to buy or sell, he could theoretically ring all the banks to get a price. Or he could go through a broker who is in touch with everyone and can find a counter-party in seconds. Hardly a dollar changes hands in the cash and derivatives markets without a broker matching the deal and taking his cut. In the opaque, over-the-counter derivatives market, where there is no centralised exchange, brokers are at the epicentre of information flow. That puts them in a powerful position. Only they can get a picture of what all the banks are doing. While brokers had no official role in setting Libor, the rate-setters at the banks relied on them for information on where cash was trading.
Most traders looked down on brokers as second-class citizens, too. Hayes recognised their worth. He saw what no one else did because he was different. His intimacy with numbers, his cold embrace of risk and his unusual habits were more than professional tics. Hayes would not be diagnosed with Asperger’s syndrome until 2015, when he was 35, but his co-workers, many of them savvy operators from fancy schools, often reminded Hayes that he wasn’t like them. They called him “Rain Man”.
By the time the market opened in London, Lehman’s demise was official. Hayes instant-messaged one of his trusted brokers in the City to tell him what direction he wanted Libor to move. Typically, he skipped any pleasantries. “Cash mate, really need it lower,” Hayes typed. “What’s the score?” The broker sent his assurances and, over the next few hours, followed a well-worn routine. Whenever one of the Libor-setting banks called and asked his opinion on what the benchmark would do, the broker said – incredibly, given the calamitous news – that the rate was likely to fall. Libor may have featured in hundreds of trillions of dollars of loans and derivatives, but this was how it was set: conversations among men who were, depending on the day, indifferent, optimistic or frightened. When Hayes checked the official figures later that night, he saw to his relief that yen Libor had fallen.
Hayes was not out of danger yet. Over the next three days, he barely left the office, surviving on three hours of sleep a night. As the market convulsed, his profit and loss jumped around from minus $20 million to plus $8 million in just hours, but Hayes had another ace up his sleeve. ICAP, the world’s biggest inter-dealer broker, sent out a “Libor prediction” email each day at around 7am to the individuals at the banks responsible for submitting Libor. Hayes messaged an insider at ICAP and instructed him to skew the predictions lower. Amid the chaos, Libor was the one thing Hayes believed he had some control over. He cranked his network to the max, offering his brokers extra payments for their cooperation and calling in favours at banks around the world.
By Thursday, 18 September, Hayes was exhausted. This was the moment he had been working towards all week. If Libor jumped today, all his puppeteering would have been for nothing. Libor moves in increments called basis points, equal to one one-hundredth of a percentage point, and every tick was worth roughly $750,000 to his bottom line.
For the umpteenth time since Lehman faltered, Hayes reached out to his brokers in London. “I need you to keep it as low as possible, all right?” he told one of them in a message. “I’ll pay you, you know, $50,000, $100,000, whatever. Whatever you want, all right?”
“All right,” the broker repeated.
“I’m a man of my word,” Hayes said.
“I know you are. No, that’s done, right, leave it to me,” the broker said.
Hayes was still in the Tokyo office at 8pm when that day’s Libors were published. The yen rate had fallen 1 basis point, while comparable money market rates in other currencies continued to soar. Hayes’s crisis had been averted. Using his network of brokers, he had personally sought to tilt part of the planet’s financial infrastructure. He pulled off his headset and headed home to bed. He had only recently upgraded from the superhero duvet he’d slept under since he was eight years old.
Hayes’s job was to make his employer as much money as possible by buying and selling derivatives. How exactly he did that – the special concoction of strategies, skills and tricks that make up a trader’s DNA – was largely left up to him. First and foremost he was a market-maker, providing liquidity to his clients, who were mostly traders at other banks. From the minute he logged on to his Bloomberg terminal each morning and the red light next to his name turned green, Hayes was on the phone quoting guaranteed bid and offer prices on the vast inventory of products he traded. Hayes prided himself on always being open for business no matter how choppy the markets. It was his calling card.
Hayes likened this part of his job to owning a fruit and vegetable stall. Buy low, sell high and pocket the difference. But rather than apples and pears, he dealt in complex financial securities worth hundreds of millions of dollars. His profit came from the spread between how much he paid for a security and how much he sold it for. In volatile times, the spread widened, reflecting the increased risk that the market might move against him before he had the chance to trade out of his position.
All of this offered a steady stream of income, but it wasn’t where the big money came from. The thing that really set Hayes apart was his ability to spot price anomalies and exploit them, a technique known as relative value trading. It appealed to his lifelong passion for seeking out patterns. During quiet spells, he spent his time scouring data, hunting for unseen opportunities. If he thought that the price of two similar securities had diverged unduly, he would buy one and short the other, betting that the spread between the two would shrink.
Everywhere he worked, Hayes set up his software to tell him exactly how much he stood to gain or lose from every fraction of a move in Libor in each currency. One of Hayes’s favourite trades involved betting that the gap between Libor in different durations would widen or narrow: what’s known in the industry as a basis trade. Each time Hayes made a trade, he would have to decide whether to lay off some of his risk by hedging his position using, for example, other derivatives.
Hayes’s dealing created a constantly changing trade book stretching years into the future, which was mapped out on a vast Excel spreadsheet. He liked to think of it as a living organism with thousands of interconnected moving parts. In a corner of one of his screens was a number he looked at more than any other: his rolling profit and loss. Ask any decent trader and he will be able to give it to you to the nearest $1,000. It was Hayes’s self-worth boiled down into a single indisputable number.
By the summer of 2007, the mortgage crisis in the US caused banks and investment funds around the world to become skittish about lending to each other without collateral. Firms that relied on the so-called money markets to fund their businesses were paralysed by the ballooning cost of short-term credit. On 14 September, customers of Northern Rock queued for hours to withdraw their savings after the bank announced it was relying on loans from the Bank of England to stay afloat.
After that, banks were only prepared to make unsecured loans to each other for a few days at a time, and interest rates on longer-term loans rocketed. Libor, as a barometer of stress in the system, reacted accordingly. In August 2007, the spread between three-month dollar Libor and the overnight indexed swap – a measure of banks’ overnight borrowing costs – jumped from 12 basis points to 73 basis points. By December it had soared to 106 basis points. A similar pattern could be seen in sterling, euros and most of the 12 other currencies published on the website of the British Bankers’ Association each day at noon.
Everyone could see that Libor rates had shot up, but questions began to be asked about whether they had climbed enough to reflect the severity of the credit squeeze. By August 2007, there was almost no trading in cash for durations of longer than a month. In some of the smaller currencies there were no lenders for any time frame. Yet, with trillions of dollars tied to Libor, the banks had to keep the trains running. The individuals responsible for submitting Libor rates each day had no choice but to put their thumb and forefinger in the air and pluck out numbers. It was clear that their “best guesses” were unrealistically optimistic.
A game of brinkmanship had developed in which rate-setters tried to predict what their rivals would submit, and then come in slightly lower. If they guessed wrong and input rates higher than their peers, they would receive angry phone calls from their managers telling them to get back into the pack. On trading floors around the world, frantic conversations took place between traders and their brokers about expectations for Libor.
Nobody knew where Libor should be, and nobody wanted to be an outlier. Even where bankers tried to be honest, there was no way of knowing if their estimates were accurate because there was no underlying interbank borrowing on which to compare them. The machine had broken down.
Vince McGonagle, a small and wiry man with a hangdog expression, had been at the enforcement division of the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) in Washington for 11 years, during which time his red hair had turned grey around the edges. A practising Catholic, McGonagle got his law degree from Pepperdine University, a Christian school in Malibu, California, where students are prepared for “lives of purpose, service and leadership”.
While his classmates took highly paid positions defending companies and individuals accused of corporate corruption, McGonagle opted to build a career bringing cases against them. He joined the agency as a trial attorney and was now, at 44, a manager overseeing teams of lawyers and investigators.
McGonagle closed the door to his office and settled down to read the daily news. It was 16 April, 2008, and the headline on page one of the Wall Street Journal read: “Bankers Cast Doubt on Key Rate Amid Crisis”. It began: “One of the most important barometers of the world’s financial health could be sending false signals. In a development that has implications for borrowers everywhere, from Russian oil producers to homeowners in Detroit, bankers and traders are expressing concerns that the London interbank offered rate, known as Libor, is becoming unreliable.”
The story, written at the Journal’s London office near Fleet Street, went on to suggest that some of the world’s largest banks might have been providing deliberately low estimates of their borrowing costs to avoid tipping off the market “that they’re desperate for cash”. That was having the effect of distorting Libor, and therefore trillions of dollars of securities around the world.
The journalist’s sources told him that banks were paying much more for cash than they were letting on. They feared if they were honest they could go the same way as Bear Stearns, the 85-year-old New York securities firm that had collapsed the previous month.
The big flaw in Libor was that it relied on banks to tell the truth but encouraged them to lie. When the 150 variants of the benchmark were released each day, the banks’ individual submissions were also published, giving the world a snapshot of their relative creditworthiness. Historically, the individuals responsible for making their firm’s Libor submissions were able to base their estimates on a vibrant interbank money market, in which banks borrowed cash from each other to fund their day-to-day operations. They were prevented from deviating too far from the truth because their fellow market participants knew what rates they were really being charged. Over the previous few months, that had changed. Banks had stopped lending to each other for periods of longer than a few days, preferring to stockpile their cash. After Bear Stearns there was no guarantee they would get it back.
With so much at stake, lenders had become fixated on what their rivals were inputting. Any outlier at the higher – that is, riskier – end was in danger of becoming a pariah, unable to access the liquidity it needed to fund its balance sheet. Soon banks began to submit rates they thought would place them in the middle of the pack rather than what they truly believed they could borrow unsecured cash for. The motivation for low-balling was not tied to profit – many banks actually stood to lose out from lower Libors. This was about survival.
Ironically, just as Libor’s accuracy faltered, its importance rocketed. As the financial crisis deepened, central bankers monitored Libor in different currencies to see how successful their latest policy announcements were in calming markets. Governments looked at individual firms’ submissions for clues as to who they might be forced to bail out next. If banks were lying about Libor, it was not just affecting interest rates and derivatives payments. It was skewing reality.
There was no inkling at this stage that traders such as Hayes were pushing Libor around to boost their profits, but here was a benchmark that relied on the honesty of traders who had a direct interest in where it was set. Libor was overseen by the British Bankers Association (BBA). In both cases, the body responsible for overseeing the rate had no punitive powers, so there was little to discourage firms from cheating.
When McGonagle finished reading the Wall Street Journal article, he emailed colleagues and asked them what they knew about Libor. His team put together a dossier, including some preliminary reports from within the financial community. In March, economists at the Bank for International Settlements, an umbrella group for central banks around the world, had published a paper that identified unusual patterns in Libor during the crisis, although it concluded these were “not caused by shortcomings in the design of the fixing mechanism”.
A month later, Scott Peng, an analyst at Citigroup in New York, sent his customers a research note that estimated the dollar Libor submissions of the 18 firms that set the rate were 20 to 30 basis points lower than they should have been because of a “prevailing fear” among the banks of “being perceived as a weak hand in this fragile market environment”.
While there was no evidence of manipulation by specific firms, McGonagle was coming around to the idea of launching an investigation.
In 2009, Hayes was lured away from UBS to join Citigroup. The head of Citigroup’s team in Asia, the former Lehman banker Chris Cecere, a small, goateed American with a big reputation for finding new ways to make money, had been given millions of dollars to attract the best talent – and Hayes was his round-one pick.
It wasn’t just the $3m signing bonus that had won Hayes over. The promise of a fresh start at one of the world’s biggest banks, with him at centre stage in its aggressive expansion into the Asian interest-rate derivatives market, had proved too tempting to resist. After persuading him to join, Cecere boasted to colleagues that he’d found “a real fucking animal”, who “knows everybody on the street”.
Cecere set in motion plans for Citigroup to join the Tibor (Tokyo interbank offered rate) panel which, Hayes would crow, was even easier to influence than Libor because fewer banks contributed to it. Hayes wanted to hit the ground running when he started trading, and being able to influence the two benchmarks that helped determine the profitability of the bulk of his positions was an important step. Another was bringing Citigroup’s own London-based Libor-setters on board.
AdvertisementOn the afternoon of 8 December, Cecere was at his desk on the Tokyo trading floor. He had an office but seldom used it, preferring to be amid the action. He believed that six-month yen Libor was too high. After checking the submissions from the previous day, he was surprised to see that Citigroup had input one of the highest figures.
Cecere contacted the head of the risk treasury team in Tokyo, Stantley Tan, and asked him to find out who the yen-setter was and request that he lower his input by several basis points. It turned out the risk treasury desk in Canary Wharf was responsible for the bank’s Libor submissions.
“I spoke to our point man in London,” Tan wrote back to Cecere that afternoon. “I have asked him to consider moving quotes [lower]”.
Cecere checked the Libors again later that night and was annoyed to see that Citigroup had only reduced its six-month rate by a quarter of a basis point.
He wrote to Tan, “Can you speak with him again?”
The following day, Tan went back to the treasury desk in London as requested. He also forwarded the message chain to Andrew Thursfield, Citigroup’s head of risk treasury in London. The response he got back from his UK counterpart left little room for misinterpretation: it was a thinly veiled warning to back off.
Hayes, who sat just behind his boss, was not on the email chain, but Cecere sent it to him.
Thursfield was a straitlaced man in his forties who had spent more than 20 years in risk management at Citigroup after joining as a graduate trainee. He saw himself as the guardian of the firm’s balance sheet and didn’t take kindly to being told how to do his job by a pushy trader who knew nothing of the intricacies of bank funding.
Rather than lowering the inputs, Thursfield’s team increased its submission days later, pushing the published Libor rates higher. Hayes would have to try a different tack. On 14 December he sent an email to his London counterpart, asking him to approach the rate-setters directly.
“Do you talk to the cash desk and did we know in advance?” Hayes asked, referring to the bank’s decision to bump up its Libor submissions. “We need good dialogue with the cash desk. They can be invaluable to us. If we know ahead of time we can position and scalp the market.”
What Hayes didn’t realise was that no amount of schmoozing was going to get the rate-setters onside. Unlike some banks, Citigroup was taking the CFTC’s investigation into Libor seriously. In March 2009, Thursfield had personally delivered an 18-page presentation via video link to investigators on the rate-setting process. The cash traders weren’t about to risk their necks for someone they didn’t know who worked on the other side of the world.
It wasn’t just that they knew they were being watched. Thursfield was not only a stickler for the rules but had taken a personal dislike to Hayes when the pair had met three months earlier. It was October 2009, shortly after Hayes had accepted the job at Citigroup, and his boss had sent him to London to meet the bank’s key players.
“Good to meet you. You can help us out with Libors. I will let you know my axes,” Hayes said by way of an opening gambit when he was introduced to Thursfield.
Unshaven and dishevelled, Hayes told the Citigroup manager how the cash desk at UBS frequently skewed its submissions to suit his book. He boasted of his close relationships with rate-setters at other banks and how they would do favours for each other. Hayes was trying to charm Thursfield, but he had badly misjudged the man and the situation. The following day Thursfield called his manager, Steve Compton, and relayed his concerns.
“Once you stray on to talking about Libor fixings, I mean we just paid another $75,000 bill to the lawyer this week for the work they’re doing on the CFTC investigation,” Thursfield said. “Whoever is the desk head, or whatever, [should] have a close watch on just what he’s actually doing and how publicly. It’s all, you know, very much barrow-boy-type [behaviour].”
The knock on Hayes’s door came at 7am on a Tuesday, two weeks before Christmas 2012. Hayes padded down the bespoke pine staircase of his newly renovated home in Woldingham, Surrey, to let in more than a dozen police officers and Serious Fraud Office investigators. A year before, he had been fired from Citigroup, and shortly afterwards returned to the UK, where he married his girlfriend Sarah Tighe.
Hayes stood at his wife’s side as the officers swept through the property, gathering computers and documents into boxes and loading them into vehicles parked at the end of the gravel driveway. The couple had only moved in a fortnight before. Their infant son was upstairs in bed. Traffic was heavy by the time the former trader was led to the back of a waiting car. The 20-mile crawl from Surrey to the City of London passed in silence.
Bishopsgate police station is a grey, concrete building on one of the financial district’s busiest thoroughfares. In a formal interview, Hayes was told he had been brought in to answer questions relating to allegations that between 2006 and 2009 he had conspired to manipulate yen Libor with two of his colleagues. Hayes responded that he planned to help but would need time to consider the 112 pages of evidence so would not be answering any questions that day. It was late when he arrived back in Surrey.
In June, Barclays had become the first bank to reach a settlement with authorities, admitting to rigging the rate and agreeing to pay a then-record £290 million in fines. From the moment Barclays had settled, sparking a political firestorm that burned for weeks, Hayes’s destiny had been leading to this point. The Serious Fraud Office (SFO), which had previously resisted launching a probe into Libor rigging, was forced to reverse its position and on 6 July issued a statement announcing it would be undertaking a criminal investigation. That week the government launched its own review into the scandal. The British public and its politicians were out for scalps.
On 19 December, eight days after his arrest, Hayes was at home on his computer when a news bulletin popped up with a link to a press conference in Washington. As cameras flashed, Attorney General Eric Holder and Lanny Breuer, head of the Justice Department’s criminal division, took turns outlining the $1.5bn settlement the authorities had reached with UBS over Libor. The Swiss bank, they explained, had pleaded guilty to wire fraud at its Japanese arm. Then came the sucker punch.
“In addition to UBS Japan’s agreement to plead guilty, two former UBS traders have been charged, in a criminal complaint unsealed today, with conspiracy to manipulate Libor,” said Breuer. “Tom Hayes has also been charged with wire fraud and an antitrust violation.” Neither Tan nor Cecere has ever been charged with wrongdoing.
At that moment the full horror of the situation hit Hayes for the first time. The two most powerful lawyers in the US planned to extradite him on three separate criminal charges, each carrying a 20–30 year sentence. Less than 24 hours later, a member of Hayes’s legal team was on the phone to the SFO to discuss cutting a deal.
Fighting the charges seemed futile: the UBS settlement made reference to more than 2,000 attempts by Hayes and his colleagues to influence the rate over a four-year period. He was the star attraction, the “Jesse James of Libor”, as he would later tell it. The US authorities had yet to issue extradition papers, but it was only a matter of time.
So began a race to convince the SFO to take on Hayes as a sort of chief informant, who in return would receive leniency and, more importantly, an agreement that he would be dealt with in the UK.
To secure this arrangement Hayes had to agree to tell the SFO everything he knew and promise to testify against everybody involved. Crucially, he also had to plead guilty to dishonestly rigging Libor. It was not enough to admit trying to influence the rate. He had to confess that he knew it was wrong.
During two days of so-called scoping interviews to test his knowledge of the case, Hayes talked openly about his campaign to rig Libor, for the first time in his life. At the SFO’s offices near Trafalgar Square he admitted he had acted dishonestly and brought the investigators’ attention to aspects of the case they knew nothing about. The interviews covered everything from his entry into the industry and his trading strategies to how the Libor scheme began and the various individuals who helped him rig the rate. They barely had to prod to get him to talk. Hayes seemed to relish reliving moments from his past. His voice sped up when he talked about heady days piling into positions, squeezing the best prices from brokers and playing traders off against each other.
“The first thing you think is where’s the edge, where can I make a bit more money, how can I push, push the boundaries, maybe you know a bit of a grey area, push the edge of the envelope,” he said in one early interview. “But the point is, you are greedy, you want every little bit of money that you can possibly get because, like I say, that is how you are judged, that is your performance metric.”
Paper coffee cups piled up as Hayes went over the minutiae of the case. At one stage, Hayes was asked about how he viewed his attempts to move Libor around. The exchange would prove crucial.
“Well look, I mean, it’s a dishonest scheme, isn’t it?” Hayes said. “And I was part of the dishonest scheme, so obviously I was being dishonest.”
This article is adapted from The Fix: How Bankers Lied, Cheated and Colluded to Rig the World’s Most Important Number by Liam Vaughan and Gavin Finch (Wiley, £19.99). To order a copy for £16.99, go to bookshop.theguardian.com or call 0330 333 6846
Lo que pasó en el 2021
- blog de anegrete
- 4884 lecturas
El rebote de la economía mundial fue el gran rasgo del año 2021. Anticipados como rebotes fuertes, resultaron menos fuertes para unos que para otros. Los gobiernos que inyectaron dinero a la inversión púbica mejoraron su recuperación más que los que no lo hicieron. En esto, Europa se recuperó, Estados Unidos igualmente, y en América latina algunos lograron remontar el año 2019, como Chile y otros están cerca, como Colombia y el Perú, mientras otros ven el regreso al nivel del 2019 aún distante. Los países asiáticos de su lado no cayeron gran cosa y se recuperaron muy fuertemente., China que no había decrecido, observó un rebote a su desaceleración de más de 8% de crecimiento, el más alto del mundo.
Las tendencias de la recuperación han marcado cambios en las proyecciones de crecimiento. Mientras las trayectorias proyectadas antes de la epidemia iban en un sentido, después de las contracciones económicas del año 2020, se han ralentizado mientras que la de China se mantiene en la misma curva. Este cambio de dinámicas ha convertido a China en el nuevo motor mundial, consolidándose un rasgo que se aprecia desde la década anterior. Lo excepcional es que El Océano Pacifico se ha convertido en el nuevo centro de la economía mundial liderado por China y seguido por los demás países asiáticos, con el mercado de materias primas centrado en América del Sur y el mercado de bienes finales en Estados Unidos. China domina las cadenas globales de valor desde el primer escalón y son las asincronicidades entre las empresas chinas y las occidentales que las están detrás del alza de precios de los bienes finales electrónicos.
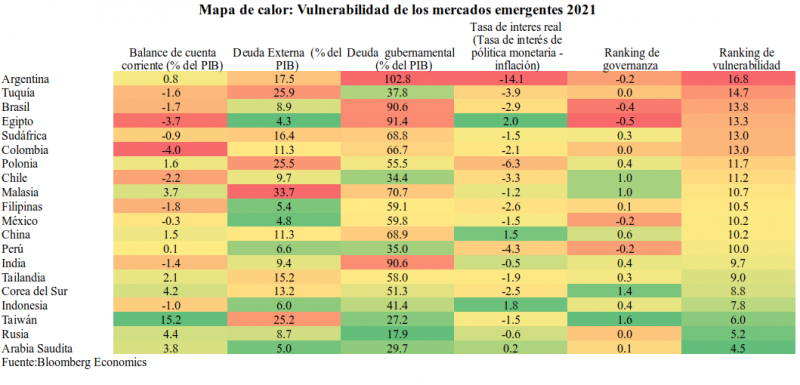
La inflación observada el año 2021 en el mundo tiene varias causas. La primera es la asincronicidad entre las empresas chinas que dan origen a las cadenas globales de valor en los sectores de telecomunicaciones, electrónico, automotriz, aeronáutico y farmoquímica. Es decir, después de haber cerrado todas las fábricas del mundo por primera vez en la historia económica, se reabrieron a ritmos distintos y volver a echar a andar todo el aparato productivo requiere que se sincronicen bien las ofertas y las demandas de las demandas de las fabricas entre sí. Esto aún no ocurre a fines del 2021 y se espera que a mediados del 2022 se restablezca la normalidad.
Un segundo elemento es la creación de cuellos de botella en el transporte de los bienes desde un continente a otro, por la demanda reprimida creada por el cierre de la demanda, también por primera vez en la historia económica, cuando las personas fueron encerradas en sus casas para evitar los contagios. Al salir a la calle y retomar la demanda de bienes algunos prefirieran comenzar a hacer inventarios de algunas cosas, por si acaso, y eso ha empujado una demanda por encima de lo normal de bienes finales lo que ha llevado a problemas de transporte y desembarco. La capacidad instalada de transporte y desembarque está construida sobre la demanda previamente existente y este exceso de demanda ha tomado los mecanismos de transporte por sorpresa. Hay largas colas de barcos para desembarcar en ambos lados del Pacifico, en California y China, hay escasez de contendores y hay escasez de camiones para llevar los bienes finales a los distribuidores.
Un tercer elemento es el de la distribución. Derivado de los dos anteriores, hay un problema de falta de distribución, Los bienes no terminan de llegar al mercado final en los volúmenes demandados lo que incide en la formación del precio final. En el campo alimenticio se ha estudiado el impacto de las sequías del año 2021 en los precios de algunos alimentos lo que podría tener una retroalimentación en el 2022 en caso de repetirse la sequía global.
El último elemento, pero no el menos importante es la inyección de liquidez de la FED a las bolsas de valores y de commodities en Estados Unidos en marzo del 2020, al mismo tiempo que mantienen tasas de interés negativas muy fuertes. Eso ha distorsionado el precio de las materias primas cuyo comercio, en volumen, se mantiene estable, pero en precios se ha disparado. Las alzas de los precios de las materias primas han inyectado alzas de precios finales de bienes. Todo sumado el año 2021 ha sido el de mayor inflación en el mundo desde la década del 70 con Brasil, Turquía y Estados Unidos a la cabeza, pero seguido por todos los demás.
La consecuencia es que los bancos centrales en todo el mundo iniciaron alzas de las tasas de interés colmo manera de contener la inflación, con lo que la tasa de crecimiento del PIB en el 2022 será muy baja en general. Las proyecciones de las OCDE y del FMI serán nuevamente muy optimistas. La interrogante es cuánto van a subir las tasas de interés. Si lo hacen en Estados Unidos hasta regresar a tener tasas reales positivas, tendrán un costo fiscal muy alto. En otros países es más posible. En Europa no es posible tampoco. Tanto Estados Unidos como los países europeos y Japón tienen más de 100% de deuda en el PIB y alzas da niveles reales los estrangularía fiscalmente. Entonces la recuperación de las tasas de interés será todavía a tasas menos negativas, pero de ninguna manera a tasas positivas. Actualmente las tasas de corto plazo de la FED en Estados Unidos están debajo de 5% negativo. Fue un buen año de rebote económico, pero al costo de alta inflación mundial que los bancos centrales deberán enfrentar en los años venideros.
Muchas economías ya están en niveles de producción y empleo prepandemia, pero otro de los grandes resabios económicos de la crisis es el elevado endeudamiento que azota a los países desarrollados. Los déficits fiscales se dispararon en 2020 y 2021 como resultado de las políticas de apoyo gubernamental para combatir al Covid-19 y la baja recaudación. Todo ello contribuyó a la deuda bruta: según los datos del FMI, para el total de los países desarrollados la relación paso de 103% a 121% del 2019 al 2021, y en las economías emergentes subió de 54% a 64% en los mismos años.
Aunque estos estímulos pudieron ablandar la caída del 2020 y favorecer a la recuperación del 2021, no significa que puedan hacer nada más. Después de la gran recuperación del segundo trimestre del 2021 para los países del G7, el cual fue alto debido al repunte mundial, el optimismo ha bajado después de los dar a conocer los datos del tercer trimestre, siendo crecimientos de entre 2% y 3% para Estados Unidos, Francia e Italia, y tasas menores en el caso de Reino Unido, Canadá, Japón y Alemania. La recuperación fue rápida debido a los aumentos de déficits y deuda del gobierno, y aun así, el gasto sigue sin contribuir al crecimiento económico. Lo que sigue más bien es una dinámica parecida a la anterior, pero con mayor deuda, lo que tendrá importantes consecuencias sobre el futuro gasto público y la política fiscal.
Descarga / English
Los autos eléctricos, América Latina, y la competencia entre Grandes Potencias
- blog de jdiaz
- 2239 lecturas
Los autos eléctricos, América Latina, y la competencia entre Grandes Potencias
José Carlos Díaz Silva[1], OBELA[2]
En 2024 quedó claro que Occidente ha perdido la competencia en electromovilidad frente a Oriente. Las empresas emblema estadounidenses, como Ford o GM, están rezagadas en la producción de autos eléctricos (VE). Tesla, quien hasta 2022 fue el principal oferente de VE puros, ha sido rebasada por el fabricante chino BYD desde 2023, al mismo tiempo que enfrente dificultades en sus ventas, sus márgenes de ganancias y en su cadena de suministro, que está engarzada con Asia. Del otro lado del atlántico, la alemana Volkswagen, también mostró que no será capaz de competir con las empresas asiáticas, al anunciar el cierre de dos fábricas en su territorio (hecho sin precedentes), que podrían ser adquiridas por empresas chinas. En Asia, las japonesas se muestran capaces de competir, especialmente Toyota, que lidera la producción de VE híbridos. Nissan y Honda anunciaron a fines de 2024 sus planes de fusionarse, y hacer frente a los autos del Dragón Rojo. Aunque el acuerdo no prosperó, Nissan continúa con sus planes de reestructuración. En este artículo revisaremos lo que significa lo anterior para América Latina, respecto de su transición hacia la electromovilidad en el contexto de la guerra comercial que se ha puesto en marcha desde Washington.
|
Gráfica 1: Ventas mensuales de VE en el mundo (2023-2024) |
|
|
|
Fuente: Reuters |
A pesar de que la transición hacia la electromovilidad es lenta y encuentra resistencias por países petroleros, como EEUU, la adquisición de VE ha aumentado en el mundo, con China al frente. Como se ve en la Gráfica 1, a pesar del lento crecimiento, en diciembre de 2024 se compraron poco más de 1.92 millones de VE nuevos. En total, de enero a diciembre sumaron más de 17 millones de unidades, que supera en número las ventas vehiculares en EEUU, de 14 millones. Las marcas chinas dominan. De enero a septiembre, la líder fue BYD, que vendió 2.6 millones unidades, el doble que Tesla (1.3 millones), muy por detrás, en sexto lugar se ubicó Volkswaggen que vendió 0.32 millones de VE.
En América Latina 2024 ha sido el año de mayor crecimiento, de la mano de México y Brasil, los mayores mercados de autos. En el primero, se compraron 124 mil VE (el 8.3% del total de autos vendidos), de los cuales 40 mil fueron de BYD. La empresa asiática planea duplicar sus ventas en 2025 y ratificó sus intereses de fabricar en México, lo que significa que la penetración en territorio azteca continuará pese al proteccionismo de Trump. La presidenta Sheinbaum anunció que se producirá un VE eléctrico mini mexicano, a través de sus universidades públicas (como el IPN y el TecNM. La mandataria anunció que la planta se instalará en Puebla (al centro), en el municipio de José Chiapa (donde Audi tiene una fábrica), y comenzaría operaciones en 2030, con una capacidad de producción de 100 mil a 150 mil VE al año.
|
Gráfica 2: Ventas mensuales de VE en el América Latina (2016-2024) |
|
|
|
Fuente: Blomberg |
En el país Carioca el ambiente es aún más favorable a China. De 2023 a 2024, las ventas crecieron 90%, pasaron de 93 mil a 177 mil. También BYD domina el mercado, con una cuota del 70%, seguido de las chinas Great Wall Motors y Geely. Lo anterior es resultado de la política industrial y las grandes inversiones hechas en Brasil, que ya tiene toda una cadena de producción de VE y buses eléctricos, con BYD que extrae litio, lo refina, produce baterías y ensambla vehículos. Todo indica que ya hay poco espacio para marcas occidentales. A pesar de los escándalos recientes de la empresa por el uso de trabajo esclavo en la construcción de una sus fábricas en Camaçari, su operación en la nación amazónica continuará y seguirá en expansión. Como oxímoron, la planta será una de la más modernas en la región, pues producirá más de 150 mil VE al año.
En diciembre de 2024 Nissan, Honda y, probablemente, Mitsubishi anunciaron que buscarán fusionarse, con miras a competir en la electromovilidad con las empresas chinas. Sin embargo, en febrero de 2025 las negociaciones se cancelaron. En términos globales el acuerdo las habría el tercer productor, solo por detrás de Toyota y Volkswagen, lo que muestra su potencial. Las empresas solo tienen presencia importante en México, donde Nissan es el principal proveedor de autos convencionales, por lo que, de cara a la transición, tendrá acceso al segundo mercado más grande de AL.
En suma, las marcas asiáticas se han posicionado como las más importantes. Las empresas chinas ya se han consolidado en Brasil y México. En el primero ya existe la capacidad para su producción interna y exportación, en el segundo existen planes de inversión de empresas como BYD, además del potencial que representan las plantas de las japonesas, como Nissan, que dominan el mercado de convencionales. Volkswagen atraviesa una crisis, aunque en 2024 anunció que invertiría en México y Brasil, no ha tenido la capacidad de ofrecer autos más baratos que sus competidores asiáticos. Así, los datos sugieren que la penetración de los VE orientales no podrá ser detenido por la guerra comercial y que Occidente ha perdido el mercado automotriz en AL.
Los dos grandes pelean, el mundo se resfría
- blog de lvargas
- 4316 lecturas
“¿Cómo negocias con mano dura con tu banquero?”, se preguntaba en 2009 la entonces secretaria de Estado de EE UU, Hillary Clinton. Esta frase, recogida en un cable revelado por Wikileaks, resumía la complicada relación de Washington con China, que controlaba deuda pública de la mayor potencia mundial por valor de un billón de dólares. Una década después, el país asiático ha aumentado ligeramente su cartera de bonos estadounidenses. Pero eso no ha impedido que el hoy presidente Donald Trump use todas las armas contra su gran competidor global, que además sigue siendo su mayor banquero.
En el conflicto, China ha echado mano esta semana de una nueva arma: el tipo de cambio. Tras el anuncio por parte de Trump de nuevos aranceles a partir de septiembre —una tasa del 10% para productos chinos por valor de 300.000 millones de dólares—, Pekín respondió poniendo fin a lo que hasta entonces parecía un tabú: su banco central dejó traspasar la barrera psicológica del cambio de siete yuanes por dólar.
Con esta (moderada) devaluación, China ha despertado el temor a que el choque comercial, que ya mutó en tecnológico, avance hacia una guerra de divisas. Los expertos consultados dudan que se haya llegado a este punto. China ha contenido hasta ahora la caída de su moneda, que habría sido mayor sin la intervención gubernamental. El dólar, por su parte, sí está sobrevalorado: entre el 6% y el 12%, según un informe del FMI de julio. El yuan puede ir perdiendo valor poco a poco, pero los analistas no esperan un brusco desplome, ya que, entre otros motivos, originaría una fuga de capitales que en Pekín nadie desea.
“No creo que estemos en una guerra de divisas, sino en una espiral de represalias. Al devaluar su moneda, China ha mostrado que si es preciso va a librar esta batalla con otras armas más allá de los aranceles”, responde el técnico comercial Enrique Feás. Su compañero del Real Instituto Elcano Miguel Otero coincide. “El movimiento de la divisa es un pequeño detalle en una gran partida. Lo que se juega aquí es la hegemonía geopolítica y tecnológica y la capacidad de las dos potencias de influir en todos los ámbitos. Esa es la gran partida”, añade. Como ejemplo, Otero ve más importante el que Huawei acabe de presentar su propio sistema operativo que la, por ahora, ligera oscilación del yuan.
Ya sea el inicio de una serie de devaluaciones competitivas o un mero ajuste, el movimiento del banco central chino desató una tormenta en los mercados. Al día siguiente, la Bolsa de Nueva York registró su mayor caída del año. Y la huida de los inversores a valores considerados seguros tumbó la rentabilidad de la deuda de EE UU y Alemania.
En el fondo, esta nueva disputa chino-americana —que fue acompañada de la denuncia de Washington a Pekín por manipular su divisa y del cese por parte de China de compras de productos agrícolas estadounidenses— muestra que el conflicto global está lejos de resolverse. Y que amenaza con contagiar a una economía global ya en desaceleración y sobrada de riesgos. En una encuesta publicada el viernes por Reuters, los economistas daban un 45% de probabilidades a que EE UU caiga en recesión en los dos próximos años, 10 puntos más que un mes atrás. China también encajará el golpe: Commerzbank acaba de rebajar su previsión de crecimiento para la segunda potencia mundial a causa de la batalla con la primera.
Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, recuerda que tres de los cuatro motores del mundo —EE UU, China y Alemania— ya se acercaban al fin de ciclo alcista y que los últimos acontecimientos elevan la probabilidad de que este frenazo de las supereconomías sea más brusco que lo esperado. Las reverberaciones del terremoto se notarían en todo el mundo. En Europa, además, se suman los mayores riesgos por un Brexit fuera de control y la preocupante situación de Italia.
Con la tormenta asomando en el horizonte, crece la presión sobre los bancos centrales para que echen una mano en la tarea de esquivar la recesión. Estos días, países tan distantes como Nueva Zelanda, India, Tailandia o Filipinas han recortado sus tipos de interés. Todo apunta a que la Reserva Federal de EE UU —que acaba de bajar tipos por primera vez en 11 años— y el Banco Central Europeo (BCE) harán lo mismo a la vuelta del verano. “La calificación de China como manipulador de divisas es un serio aviso para la eurozona. Si el BCE aprueba en septiembre nuevos estímulos, EE UU podría incluirlo en la lista negra, aumentando la probabilidad de nuevos aranceles a los productos europeos”, recalca Carsten Brzeski, economista jefe de ING.
En el fondo, la divisa no es un elemento nuevo en un conflicto que se alarga desde 2018. Trump lleva tiempo insistiendo en lo que él considera prácticas desleales de otros países para hacer más competitivas sus exportaciones. Cuando el presidente del BCE, Mario Draghi, insinuó la aprobación de nuevas medidas de estímulo, el mandatario norteamericano le atacó por lo que consideraba una triquiñuela para devaluar el euro. Trump es el primer líder estadounidense en décadas que aboga abiertamente por un dólar débil.
A China, por su parte, no le interesan grandes fluctuaciones. El régimen comunista busca estabilidad por encima de todo. Y es consciente de que en una guerra de divisas todos saldrían perdiendo. Pero también tiene claro que si es golpeado, tendrá que responder. Cristina Varela, economista de BBVA Research, cree que por ahora China está sufriendo más los ataques que EE UU. Pero también recuerda que el gigante del este dispone de más margen para impulsar políticas que sostengan el crecimiento que su rival occidental. “Lo ocurrido esta semana sirve como recordatorio de que la guerra comercial evoluciona hacia una guerra económica hecha y derecha”, cierra Brzeski.
Los efectos del COVID-19 en el comercio internacional y la logística
- blog de cdeleon
- 2873 lecturas
Este Informe Especial es el sexto de una serie que elabora la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la evolución y los efectos de la pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe. En él se entregan estimaciones del impacto de la pandemia en las exportaciones, importaciones, transporte y logística de los países de la región.
La irrupción del COVID-19 se produjo en un contexto de debilitamiento del comercio mundial que se arrastra desde la crisis financiera de 2008-2009. La rápida propagación del COVID-19 y las medidas adoptadas por los gobiernos han tenido graves consecuencias en las principales economías mundiales. Se ha interrumpido gran parte de las actividades productivas, primero en Asia y posteriormente en Europa, América del Norte y el resto del mundo, y ha habido cierres generalizados de fronteras. Esto ha dado lugar a un marcado aumento del desempleo, especialmente en los Estados Unidos, con la consecuente reducción de la demanda de bienes y servicios. En este contexto, en 2020 el producto mundial registraría su mayor contracción desde la Segunda Guerra Mundial.
En esta coyuntura, en mayo de 2020 el volumen del comercio mundial de bienes cayó un 17,7% con respecto al mismo mes de 2019. La caída en los primeros cinco meses del año fue generalizada, si bien afectó especialmente a las exportaciones de los Estados Unidos, el Japón y la Unión Europea. China experimentó una contracción menor que el promedio mundial, ya que controló el brote y reabrió su economía relativamente rápido. América Latina y el Caribe es la región en desarrollo más afectada.
En un contexto mundial de mayor regionalización de la producción, la integración regional debe desempeñar un papel clave en las estrategias de salida de la crisis en América Latina y el Caribe. Para avanzar en la integración regional, la infraestructura y la logística deben formar parte de los paquetes de medidas de recuperación económica. Además de su relevante participación directa en el PIB y el empleo, son fundamentales para la producción de todos los bienes y servicios, el suministro de alimentos y servicios esenciales, y la competitividad internacional del comercio.
DESCARGA AQUÍ

Los nuevos rostros de la informalidad
- blog de bacosta
- 5211 lecturas
En el mundo postpandemia la informalidad sigue siendo una realidad mayoritaria en América Latina. El cambio tecnológico y la economía de plataformas profundizan tendencias de largo plazo y complejizan lo que entendemos por informalidad en la región. Existe una zona borrosa y bidireccional entre formalidad e informalidad que las nuevas tecnologías potencian. El impulso del trabajo remoto y comercio digital augura en el futuro un aumento de este tipo de informalidad. Esto implica desafíos para la definición de informalidad, los sistemas de protección social y la gobernanza tecnológica.
Después de la fuerte contracción del empleo informal durante la fase más crítica de la pandemia (1T-2020), la recuperación del mercado de trabajo durante los años 2021-22, ha estado empujada por el crecimiento del empleo informal (CEPAL, OIT).
Durante el año 2022, aunque de manera desigual, este decrece en la medida en que el empleo formal se recupera, mostrando que funciona en gran parte como una alternativa al desempleo. Aunque no parece existir una relación directa con el crecimiento. En países como Perú, donde el FMI proyectó un crecimiento en 2022 del 2,7%, la tasa de informalidad creció del 71% al 73,5% entre 2019 y 2022. Del otro lado, Uruguay con una proyección del 3,3% de crecimiento del PIB, esta bajó del 24% al 19%. En todo caso, la tasa de informalidad regional del cuarto trimestre de 2021 fue casi del 50%, cerca del registro de 2019. Uno de cada dos trabajadores de la región es informal, lo que representa una realidad estructural de larga duración.
La Real Academia Española define informal como: “que no guarda las formas y reglas prevenidas” o “vendedor ambulante”. Desde los años 50 la economía del desarrollo había pensado al sector informal desde la idea de dualidad: un sector formal y avanzado, y otro informal y atrasado que debía poco a poco desaparecer. Esta idea funcionó en parte entre 1950 y 1980 cuando, en promedio, en América Latina, el 60% de los nuevos empleos fueron creados por los sectores formales de la economía. Pero esta tendencia cambia a partir de los 90. La fuerte contracción de la economía por la crisis de deuda desde los 80, y los sucesivos ajustes, provocaron una fuerte expulsión de fuerza de trabajo que nunca regresó tras las reformas económicas. El 61% de los empleos generados en la región durante los años 90 fueron informales. El porcentaje del sector informal en el empleo urbano se expandió de cerca del 30% al 50% entre 1990 y 2000.
La globalización había impuesto una creciente informalización de la producción (ligado al cambio del fordismo al toyotismo, la externalización y especialización de determinadas actividades) junto al el avance de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Las empresas empezaban a operar con un pequeño núcleo de asalariados regulares, y una creciente periferia de trabajadores “no estándar”. Con estos cambios profundos hay también una transformación en la manera de concebir la informalidad. Empieza a percibirse una relación más compleja entre lo formal y lo informal: hay informalidad en la formalidad y viceversa. La OIT encuentra que, entre 2012 y 2019, casi un cuarto de los empleos informales se generó en empresas o domicilios formales.
Se pasa así del concepto de “sector informal” al de “economía informal”. En esta nueva definición se incorporan categorías como asalariados sin contrato o fuera de las leyes laborales -independientemente del tamaño de la empresa-, y trabajadores que transitan de una situación a otra o que se encuentran en eslabones “inferiores” de las cadenas productivas. Aparecen las llamadas “formas atípicas de empleo”: el trabajo a tiempo parcial, el trabajo a través de agencias y otras relaciones de trabajo multipartita, y formas de empleo encubierto o por cuenta propia económicamente dependiente.
Desde principios de la década de los 2000, hubo un descenso marcado de la informalidad en la región, pero esta tendencia vuelve a cambiar en 2015, empujada ahora por la creciente “informalidad digital”. Aunque es todavía una realidad compleja de medir, según la CEPAL, es posible detectar ahí un perfil muy específico de trabajadores. Son jóvenes, con una edad promedio en los países en desarrollo es de 30 años, y están más calificados. Los más jóvenes, tienen en promedio de 22 años y trabajan en las llamadas plataformas de “programación competitiva”; los repartidores (RAPPI, GLOVO etc..), tienen de promedio 29 años; y los conductores de plataformas (UBER, DIDI etc..) un promedio de 36 años. Todos tienen un alto nivel de educación: el 18% tiene educación secundaria, el 25% tiene algún certificado técnico o había asistido a la universidad, y el 37% había completado una carrera universitaria.
La economía informal sigue siendo la realidad cotidiana para muchos latinoamericanos. El cambio tecnológico y la economía de plataformas hacen parte ya de esta realidad y de lo que entendemos como economía informal. El crecimiento del trabajo remoto y el comercio digital durante augura un aumento aún mayor de este tipo de informalidad los próximos años. Con ello, será necesario redefinir como entendemos la informalidad, para desarrollar nuevas estrategias de formalización e implementar nuevas formas de protección social pensada para este continuum que son los nuevos rostros de la informalidad.
Los precios de las materias primas lastran las previsiones de crecimiento para América Latina
- blog de anegrete
- 3385 lecturas
Las materias primas han pasado de ser el motor de la economía a un lastre para el crecimiento de América Latina. Una reducción de alrededor del 7% en el precio de los productos básicos en 2019 y una baja tasa de aumento del comercio mundial han obligado a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) a reducir aún más las proyecciones de crecimiento tanto para este año como para el próximo. En su último balance económico, presentado hoy en Santiago de Chile, la Cepal no encuentra motivos para el optimismo. Dice incluso que la caída de los precios deberá revisarse a la baja “en el caso de que la actividad y el comercio mundiales se debiliten más de lo esperado”. Este año, la región crecerá 1,2%, una décima menos que la proyectada en octubre y dos puntos menos que el promedio mundial, estimado en 3,2%. En 2019, el crecimiento regional será de 1,7%, 0,1% menos que las proyecciones de hace dos meses. El crecimiento de 2018 será especialmente débil en Sudamérica, donde es mayor la dependencia con los productos primarios, con una previsión de 0,6% para este año y 1,4% en 2019. México, en tanto, crecerá 2,2% en 2018, según la Cepal.
La combinación de precios más bajos y menos volumen de ventas será un combo difícil de digerir para economías altamente dependiente de sus exportaciones agrícolas, mineras y de hidrocarburos. “Los minerales y las materias primas agropecuarias se verían afectados por la desaceleración en la actividad económica mundial, en particular, de un importador clave como China. En el caso del petróleo, además de los factores de desaceleración de la demanda, se han relajado algunas restricciones a la oferta”, dice la Cepal. Para 2019, “se prevé que, lejos de disminuir, las incertidumbres serán mayores y provenientes de distintos frentes. No se ven motores para que el crecimiento en 2019 muestre mayor dinamismo en la economía mundial. A la desaceleración esperada para China y para los países emergentes en conjunto, se suma la desaceleración esperada para los Estados Unidos, la eurozona y, en general, las economías desarrolladas”.
Estas incertidumbres serán el combustible de un aumento de la percepción de riesgo en economías que atravesaron 2018 con depreciaciones de sus monedas, fuga de capitales hacia mercados más seguros y el cierre del grifo del financiamiento internacional de bancos e inversores privados. "Los mercados emergentes, incluida América Latina, mostraron una importante reducción en los flujos de financiamiento externo, a la vez que aumentaron los niveles de riesgo soberano y se depreciaron sus monedas con relación al dólar”, dice la Cepal en su informe. Para la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, la cuestión de fondo es que "ha cambiado el ciclo económico porque hay menos dinamismo, un dólar apreciado y tasas de interés más altas. Hay también una vulnerabilidad en la balanza de pagos y crece además el endeudamiento global”.
El caso argentino fue el más dramático. Tras proyecciones de crecimiento cercanas el 3% para 2018, cerrará este año con una caída de 2,6%, según la Cepal, solo superado por Venezuela (-10%). A mediados de año, el Gobierno de Mauricio Macri pidió y obtuvo un rescate financiero del FMI por 57.000 millones de dólares, en medio de una creciente desconfianza hacia su capacidad de pago de una deuda que se acerca al 80% del PIB. El peso argentino perdió la mitad de su valor desde enero, la inflación se disparó por encima del 40% y una sequía sin precedentes, que derrumbó 31% su producción agrícola, pusieron contra las cuerdas a la Casa Rosada. Brasil ha sido el otro país sudamericano que más ha incrementado su deuda externa este año, hasta el 77,2% del PIB. Son los dos países de la región que más deben, seguidos de lejos por Costa Rica, con una ratio del 52%.
Es por ello que la caída de los precios de las materias primas se sentirá con mayor intensidad en América del Sur, donde sus dos mayores economías están en crisis. Argentina ya está en recesión, tras registrar el tercer trimestre consecutivo de contracción del PIB. Brasil, país con una influencia enorme sobre sus vecinos, lleva dos años consecutivos de crecimiento raquítico: 1,1% en 2017 y 1,3% en 2018.
Los menores ingresos presionarán aún más sobre economías que se encuentran en medio de duros procesos de ajuste fiscal para reducir el déficit primario (antes del pago de intereses de la deuda). La Cepal advierte que el año próximo puede ser incluso más complicado que este, porque “no pueden descartarse nuevos episodios de deterioro en las condiciones financieras para los mercados emergentes”. "Se requiere un manejo prudencial de la deuda y políticas públicas para fortalecer las fuentes de crecimiento y hacer frente al panorama de incertidumbre a nivel global", señaló Bárcena durante la presentación del informe.
El año que viene estará, entonces, cargado de desafíos, sobre todo entre aquellos más vulnerables al riesgo, como Argentina y Brasil. "Las consecuencias sobre los países”, dice el informe, “dependerán de cuán expuestos se encuentren en términos de necesidades de financiamiento externo, su proporción de deuda denominada en dólares y su deuda de corto plazo. Aquellos que se perciban con desequilibrios importantes y poco espacio para aplicar medidas contracíclicas podrían empeorar sus perspectivas de actividad”. No será el mejor escenario para Argentina y Brasil.
Los problemas distributivos de la inflación y los límites de la política monetaria
- blog de bacosta
- 3189 lecturas
La Fed sigue decidida en su política de subida de tipos de interés. En sus declaraciones muestra especial preocupación por un desequilibrio de su mercado laboral tras las políticas de protección social durante la pandemia en EE. UU. Los bancos centrales de los países periféricos en América Latina, que no pueden permitirse depreciar su moneda frente al dólar, siguen el mismo camino, pero con un escenario en cuanto a la distribución del ingreso y mercado laboral muy distintos. Así, la región se ve abocada hacia una recesión que, añadida a la crisis alimentaria y climática, puede agravar aún más la situación de la población con menores ingresos en esta parte del mundo. Al no contar con independencia respecto a sus políticas monetarias, los países periféricos estarán obligados a explorar alternativas si quieren desarrollar medidas protectoras en un ambiente de alta inflación y bajo o nulo crecimiento.
En la rueda de prensa del último anuncio de la FED, el 21 de septiembre, su presidente Powell declaraba cómo la institución seguía preocupada por los salarios en EE.UU.: “El aumento de los puestos de trabajo ha sido muy fuerte, con una media de 378.000 (nuevos) empleos al mes en los últimos tres meses. El mercado laboral sigue desequilibrado […] esperamos que las condiciones de la oferta y la demanda en el mercado laboral se equilibren mejor con el tiempo, lo que aliviará la presión al alza sobre los salarios y los precios”. Aunque la recuperación en EE. UU. ha sido impulsada principalmente por el empleo y no por el crecimiento salarial unitario, la pandemia y las políticas de protección generaron un efecto igualador por abajo, con ganancias significativas en la parte inferior de la distribución. Tras impuestos y las transferencias, la renta real disponible para el 50% inferior fue un 20% más alta en 2021 que en 2019.
En este contexto, EE. UU. vive una ola de sindicalización. Según una reciente encuesta de Gallup, aunque el nivel de sindicalización sigue relativamente bajo, el apoyo de los estadounidenses a los sindicatos es el más alto desde 1965. La National Labor Relations Board informó de un incremento del 57 % en las solicitudes de elecciones sindicales en los primeros seis meses de 2021. Desde diciembre de 2021 en Starbucks (9000 cafeterías en el país, con 220,000 trabajadores), casi 300 de estas tiendas han votado para sindicalizarse; En abril de 2021 se creó el primer sindicado independiente en el gigante del comercio minorista Amazon, segundo empleador del país con más de un millón de trabajadores. Lo mismo ha pasado en la cadena de supermercados Trader Joe’s (550 tiendas y 50.000 empleados), en sus establecimientos de Massachusetts y Minnesota, que ya han empujado a mejoras laborales para evitar su extensión. El pasado 27 de agosto, los trabajadores de la cadena de comida rápida Chipotle Mexican Grill en Lansing, Michigan, se convirtieron en los primeros de los 3.000 locales de la cadena, que emplea a casi 100.000 personas, en organizarse en un sindicato.
Estas circunstancias son diferentes en América Latina. En 2021 los salarios reales promedio de América Latina y el Caribe (promedio de 12 países) habían perdido un 6,8% del valor que tenían en 2019 según la CEPAL-OIT. En 10 de los 14 países, la tasa de empleo en el primer trimestre de 2022 aún no había recuperado los valores del mismo periodo de 2019, en la mitad de ellos, el desfase se situaba en torno al 5%. La recuperación del empleo además fue impulsada por el crecimiento de las ocupaciones informales, que han representado entre el 50% y el 80% del aumento neto de puestos de trabajo entre el tercer trimestre de 2020 y el primero de 2022. Lo más peligroso, el crecimiento del precio de los alimentos que es sostenido desde, al menos, febrero de 2020, impulsado por las sequías derivadas de la crisis climática y solo agravada por la guerra en Ucrania.
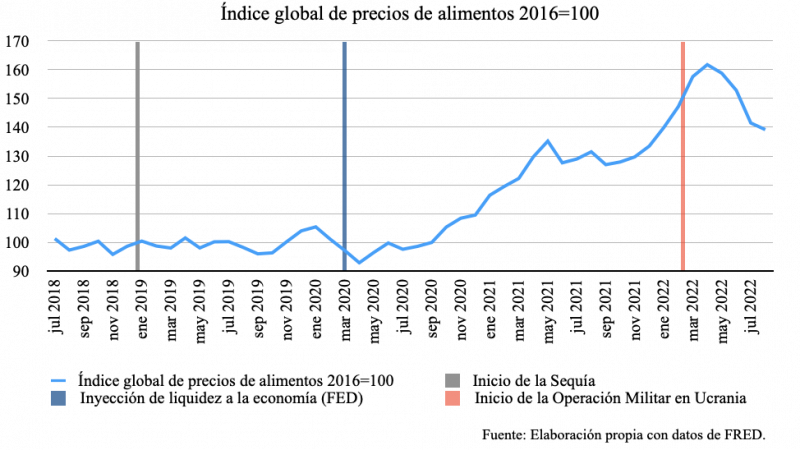
En este contexto, la subida de tipos de interés y una recesión en la región solo empeorará la situación, sin garantías de que se vaya a influir sobre las principales causas de la inflación. Grandes desigualdades también cuestionan la efectividad de la transmisión de la política monetaria. Los hogares de bajos ingresos, con menos acceso a bancos y mercados financieros, se suelen ver poco afectados directamente por las variaciones de tipos de interés, y son los que más sufren las subidas de los precios de los alimentos.
Las futuras subidas de tipos de interés de la Fed van a seguir guiadas por los problemas distributivos internos al mercado de trabajo estadounidense. Esto empujará las subidas del resto de bancos centrales, para mantener los tipos de cambio estables. Abocados hacia una recesión, la subordinación monetaria obliga a los países de América Latina a explorar opciones. Aunque las políticas de regulación como las de salarios mínimos o controles de precios son fundamentales, combinaciones virtuosas de políticas fiscales, sociales e industriales verdes, son una alternativa para guiar la política macroeconómica y estimular la demanda interna.
Descarga / English
Make live or let die: challenges of social protection policies
- blog de bacosta
- 2443 lecturas
This article analyses the situation and challenges of non-contributory social protection systems as income guarantee instruments in Latin America. Although a wide variety of techniques differ in their intensity of coverage and the level of income they cover, their positive impact is demonstrated. Yet, they still need to achieve the minimum objective of eradicating extreme poverty.
Conditional Cash Transfer (CCT) programmes emerged in several Latin America and the Caribbean regions in the late 1990s. It was in response to two significant changes: the debt crisis and the subsequently lost decade and democratisation processes that followed. The Progresa programme in Mexico in 1997, supported by the IMF, the World Bank and the Inter-American Development Bank, laid the foundations for these kinds of benefits worldwide. Since then, these policies have advanced in most Latin American countries and have been vital emergency policies during COVID-19 around the world.
In countries with little social protection in formal work, non-contributory cash transfers are necessary. These, unlike contributory ones, are cash payments from the state to individuals without prior contributions. In Mexico, for example, only 40% of the employed population had retirement savings in 2022. There is no national unemployment insurance. Mexico City has one but it will cover only 13,000 people in 2023, 0.27% of the working population. In 2017, 56.1% of those over 15 declared that they had not contributed, i.e. 51.3 million working-age people had not made contributions that year. In this context, non-contributory cash benefits function like unemployment insurance and contributory pensions in countries with formal jobs and high wages. Their expansion reflects the need for economic dynamics to absorb the labour force with stable and quality jobs.
In Latin America, many programmes offer access to income to the population, but CCTs and non-contributory pensions are the main ones. There are two aspects to assess their impact: coverage (the number of beneficiaries) and sufficiency (their capacity to lift households out of poverty).
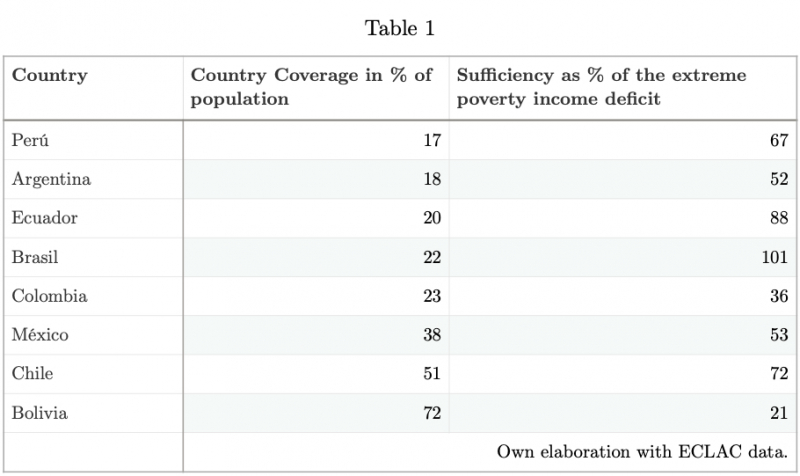
This table shows excellent heterogeneity between the countries analysed regarding coverage and sufficiency. Some have expanded range but with low amounts, such as Bolivia, and others have focused resources with more money, such as Brazil and Ecuador. The four countries with high informality and strong protests, Peru (70.1%), Ecuador (63.5%), Brazil (47.1%) and Bolivia (84.9%)[1], have evident deficits in one of the two dimensions. However, it is generalisable that none of these countries has guaranteed a minimum income level for the vulnerable population. Even the most successful in reducing extreme poverty with these programmes, such as Brazil and Chile, only reduce it by 35% and 45%, respectively
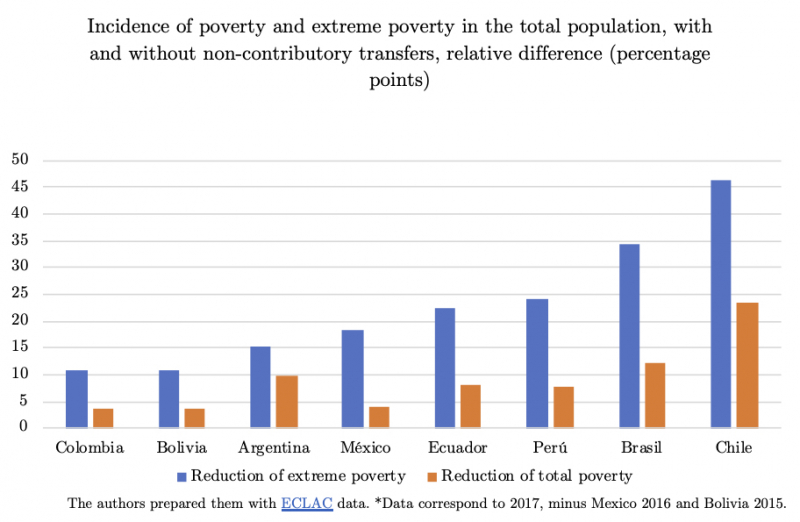
Food inflation and the slowdown could worsen the situation in 2023. ECLAC projects that extreme poverty will affect 13.8% of the region's population in 2023, 3.5% more than before the pandemic. In this context, alternatives such as the proposed Universal Basic Income (IBU) are gaining ground. It is a non-contributory transfer system that grants an income to the entire population, individually and unconditionally. Its financing is undoubtedly the most important political and economic challenge.
According to the Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD, 2022), an IBU of 92 USD per month would increase Mexico's social spending by 6.98%, equivalent to 1.5% of GDP. Such an IBU would eliminate extreme poverty and lower moderate poverty from 41.9% to 12.4%. Thus, Mexico's public spending would go from 26% to 32.9%. It is still far from the level of Brazil (37.5%), Argentina (37.7%), or Ecuador (37.1%), but close to the level of Colombia (32%). It would allow Mexico to move away from the countries analysed with the most significant public spendings deficits, such as Peru (21.1%) and Chile (26.5%) (Data 2019, IMF).
In conclusion, non-contributory social protection systems in Latin America have been critical instruments for guaranteeing income for the vulnerable population. However, they still have to overcome substantial challenges to achieve universal coverage and sufficiency to eradicate extreme poverty. The IBU proposals, although costly, seem a reasonable and practical option to cover these gaps in Latin American countries. These transfers are not substitutes for development and formal employment policies but a necessity for an adequate social protection system in the face of a structural labour market scenario that is incapable of absorbing the labour force and therefore promotes migration and informal and illegal activities.
[1] Informal employment as a percentage of total employment, ILO
Download / Español
Migration and Remittances: Recent Developments and Outlook Special Topic: Forced Migration
- blog de mchaverria
- 4413 lecturas
En este artículo del Banco Mundial se establece que el crecimiento de las remesas en el 2014 se encuentra liderado principalmente por tres regiones: Asia Oriental y el Pacífico, Asia del Sur, y América Latina y el Caribe.
En cifras se establece que países como la India recibirá los US$ 71 mil millones para este 2014 (previéndose que se mantendrá como mayor receptor de remesas), seguido por China con US $ 64 mil millones, Filipinas con US $ 28 mil millones, México con US $ 24 mil millones, Nigeria con US $ 21 mil millones y Egipto con US $ 18 mil millones.
Las perspectivas para las remesas en la región de Asia Central y el Pacífico son favorables, con una proyección de 4.9 % para llegar a US$ 127 millones en 2015. En tanto, las remesas a Asia del Sur se están recuperando con fuerza este 2014, se espera que las remesas oficialmente registradas para la región crezcan un 5,5 % a más de US$117 millones en 2014. Las perspectivas para las remesas en la región de Asía del Sur son favorables, con una aceleración en crecimiento esperado en la India y expansiones continuas en Nepal y Bangladesh en 2015.
Por su parte, America Latina y el Caribe se encuentra en recuperación, y por ello se espera que los flujos de remesas sean de un 5,0 % proyectando US$ 64 mil millones en 2014; para 2015 se proyectan en 4,3 % para alcanzar los US$67 mil millones. Los datos que arrojan para México, el Salvador, y Guatemala, en su conjunto representan más de la mitad de las remesas a la regionalización, mostrando un crecimiento de 6% en los primeros ocho meses del 2014, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Sin embrago, el ritmo de crecimiento en el resto de America Latina ha sido lento y desigual, especialmente para Argentina, Bolivia, Paraguay y Perú; pero debido a los controles de cambio en países como Argentina y Venezuela, también se están impactando las remesas en estos países incluyendo a Colombia.
Finalmente, en lo referente a la migración forzada, se establece que el desplazamiento forzado se ve típicamente como cuestión humanitaria, pero dado que tiene efectos sobre el crecimiento, el empleo y el gasto público para los países tanto de origen como de destino, también es un grave problema de desarrollo. El impacto de la migración en el desarrollo se localiza por una parte, en los países de acogida donde los efectos en el aumento de la oferta de trabajo y en los salarios dependen de si los migrantes forzados complementan o sustituyen las habilidades de los trabajadores locales; sin embrago, el crecimiento sólo se ve reforzado si los migrantes traen nuevas habilidades; por otra parte, las comunidades de acogida también se benefician de los flujos de ayuda adicionales que se pueden recibir para ayudar a los países en el cuidado de los refugiados.
Descargar aquí
México ante el TLCAN
- blog de anegrete
- 5740 lecturas
México ante el TLCAN
Fidel Aroche Reyes[1]
Desde el Siglo XIX en diversas formas y ocasiones la élite mexicana ha tratado por todos los medios de mantener muy buenas relaciones con el gobierno de EEUU, con la probable distancia durante el régimen de Porfirio Díaz. Recordemos, Benito Juárez se refugió y se apoyó en ese país en medio de los avatares de su presidencia, las reformas liberales y el caos nacional de entonces, invasiones francesas incluidas y a pesar de las (para entonces) recientes guerras de Tejas y la Alta California. A partir de los años 1910 fue fundamental para los sucesivos gobiernos revolucionarios alcanzar el reconocimiento de ese país y las relaciones no se normalizaron hasta los años 1940. Complejo panorama tuvo nuestra diplomacia del Siglo XX, jugar a ser independiente pero sin enfrentar a la potencia.
Más recientemente, México ha preferido la alianza con los EEUU a todo coste antes que con otros posibles socios; por ejemplo en la gestión de la llamada “crisis de la deuda” en los años 1980, nuestro país rompe un acuerdo con el Club de Deudores cuando el gobierno anunció la negociación con el los bancos acreedores y las instituciones internacionales apoyados en otras, secretas, justamente con EEUU. En la actualidad el gobierno mexicano pregona las bondades de mantener acuerdos comerciales con EEUU y quiere convencer al Cono Sur de seguir nuestros pasos. La propuesta del Acuerdo Transpacífico (ATP) fue adoptada también como un hecho inevitable que ni merecía la pena discutirse. Los ejemplos siguen y los hay más recientes; no es fácil entender los motivos de esas conductas.
En 2017 el Presidente de los EEUU ha anunciado que su país se retira del ATP, así como su intención de renegociar el TLCAN; el Gabinete mexicano manifiesta su pesar, más parecen funcionarios de los organismos financieros internacionales o de potencias extranjeras. El Canciller mexicano, quien solo sabe un poco de economía ortodoxa al estilo estadounidense (existen otros) no atina a reaccionar, como tampoco ha sabido qué hacer ante los insultos proferidos contra el país. Es decir, no ha sido capaz de hacer su trabajo, pero ello no es motivo para que deje el cargo. Amenaza, sin embargo con ser implacable en su intento de defender el libre comercio aún si en su mayoría éste ocurre entre las plantas de las transnacionales instaladas en México frente a las ubicadas en el resto de Norteamérica. Recordemos –otra vez- el lejano origen del TLCAN es un acuerdo para facilitar las operaciones del sector automotor entre EEUU y Canadá. No es difícil ver que el carácter del TLCAN es todavía ese y la escasez de empresas mexicanas innovadoras y propietarias de marcas valiosas es un lastre para que el país aproveche la internacionalización como un medio efectivo de desarrollo.
Es decir, el gobierno no se ha planteado la pregunta de si (o por qué) conviene a México mantener un acuerdo comercial que implica la integración económica con EEUU y –a partir de allí- la subordinación política. A veces, parece que ésta es más del interés de la élite mexicana. El principal argumento para la firma, aceptación y adherencia del TLCAN se refería a la prosperidad general en que devendría. Sin embargo, a 23 años de su puesta en vigor, ninguna de sus promesas se ha cumplido, como lo avalan los estudios existentes sobre este tema. El crecimiento de México se ha encontrado entre los menores del continente durante las últimas décadas, de modo que las brechas de ingreso y bienestar entre nosotros y nuestros socios, el Canadá y los EEUU, no se han cerrado, no obstante que estos países tampoco han crecido aceleradamente.
Grafico 1. Crecimiento del PIB per cápita[2]
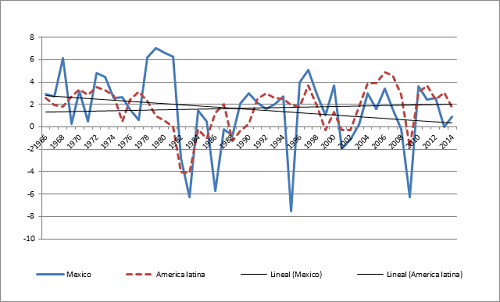
México continúa una senda de estancamiento económico (ver gráfico), donde la creación de empleos es muy lenta y por ende, el bienestar de la población no está garantizado. El TLCAN no es la única fuerza que explica este comportamiento; está ampliamente demostrado que las políticas contractivas del Banco de México y la ausencia de políticas de desarrollo juegan su parte, pero el Tratado sirve como ancla para continuar con una estrategia de crecimiento que no ha rendido los frutos prometidos.
Además de ello, la población sigue aumentando, junto con la pobreza, la emigración, la violencia, la desigualdad regional, la concentración del ingreso, la falta de institucionalidad, la corrupción y otros males que aquejan al país. En síntesis, el subdesarrollo no ha retrocedido, sin embargo la economía ha incrementado su dependencia hacia los EEUU. Podría demostrarse la conexión entre la falta de crecimiento económico y varias de sus consecuencias no necesariamente económicas, como los problemas enumerados en este párrafo. Es decir, la subordinación política y la dependencia económica son obstáculos para resolver nuestros problemas, como había quedado demostrado antes de la revolución liberal de los 1980s. Sin embargo, hoy, México carece de un sentido de lo que implica el “interés nacional” y es poco probable que la élite se proponga un cambio de rumbo para enfrentar la realidad. La renegociación del TLCAN que ofrece el gobierno de EEUU es una oportunidad para que México replantee su relación económica y política con el exterior, pero la élite no parece estar enterada de cuáles son los problemas nacionales.
[1] Posgrado de la Facultad de Economía, UNAM
[2] Banco Mundial en Obela.org
México cree que EEUU seguirá siendo proteccionista, pero "la realidad se tiene que imponer"
- blog de evazquez
- 1312 lecturas
"Realmente ambos candidatos, la candidata y el candidato en las elecciones de Estados Unidos, han tenido posturas proteccionistas. Uno mucho más agresivo, conocemos su estilo; Kamala, mucho más moderada, votó en contra del tratado [T-MEC], pero sabemos que va a haber un ambiente más proteccionista en Estados Unidos", dijo Llerenas en la reunión anual de industriales en Monterrey, Nuevo León.
El subsecretario de Economía descartó que haya una renegociación del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) en 2025 y aseguró que lo que habrá es solo una revisión del acuerdo comercial. "Lo que se está planteado hacer es una revisión del tratado, no es una renegociación, ese no fue el planteamiento original", dijo Llerenas ante directivos de las principales empresas industriales del país latinoamericano.
"En realidad, el Tratado funciona: México, Estados Unidos y Canadá son economías muy integradas, el comercio es muy intenso en los tres países, la inversión fluye en los tres países y la verdad es que somos muy competitivos", afirmó.
Según Llerenas, las industrias automotrices de Estados Unidos y la aeroespacial de Canadá son competitivas en el mundo porque pueden poner parte de su operación en México. "Es una región que nos permite a todos los que participamos ser competitivos en el mundo".
Las declaraciones del subsecretario Llerenas se producen en momentos en que tanto Trump como Harris han prometido, en el marco de la campaña electoral rumbo a las elecciones del próximo 5 de noviembre, impulsar políticas proteccionistas en Estados Unidos, al grado de que el expresidente republicano ha dicho que no permitirá el ingreso de ningún auto de empresas chinas construido en México.
"La realidad se tiene que imponer", dijo Llerenas ante los industriales en la ciudad Monterrey. "La realidad es que la única manera que existe para relocalizar las inversiones de Asia hacia Norteamérica está en México, y la realidad es que somos economías con una enorme integración. México es el principal exportador a los Estados Unidos, a raíz de que caen las exportaciones de China. Nosotros somos el país que más exportamos".
Según el funcionario, México está absorbiendo exportaciones que antes ingresaban a EEUU provenientes de países como China, Vietnam, Malasia, Tailandia, y a Washington le conviene que sea el país latinoamericano el que esté tomando estas exportaciones.
"Una parte de lo que nosotros les exportamos contiene partes hechas en los Estados Unidos o son de compañías de Estados Unidos o fueron diseñadas en los Estados Unidos. Es decir, parte de lo que ellos importan de México son compras propias en los Estados Unidos", dijo Llerenas.
"En esta narrativa de la relocalización [nearshoring], México es literalmente el país mejor posicionado para poderlo hacer. No hay ningún país del mundo que tenga una posición geográfica que permita ensamblar y vender a Estados Unidos. Seguramente seremos el gran ganador de este fenómeno de relocalización y seguramente tendremos una revisión rápida, adecuada, del tratado de libre comercio", añadió.
México se juega el 80% de sus exportaciones
- blog de anegrete
- 5364 lecturas
80%. En torno a esta cifra giran buena parte de las preocupaciones económicas mexicanas desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Es el porcentaje de sus exportaciones que tienen como destino final Estados Unidos y Canadá, sus dos principales socios comerciales, y sufriría una merma sustancial si el republicano cumple su amenaza de renegociar o, lo que es peor, romper, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) vigente desde hace más de dos décadas. Para una economía tan abierta como la mexicana, supondría limitar una de sus principales fuentes de divisas y llevaría al país a un terreno inexplorado en un momento en el que sus otras dos vías de ingresos –las remesas procedentes de EE UU y la petrolera estatal, Pemex– también están en jaque por, respectivamente, la dialéctica abrasiva del magnate y el abaratamiento del crudo. Solo el turismo permanece como un motor de crecimiento fiable.
Pero, entre toda esa extensa gama de amenazas, la de la renegociación o ruptura del TLC sin duda se lleva la palma. Si en algo coinciden todos los expertos en comercio internacional consultados en la última semana es que la diversificación de la matriz exportadora solo es posible a largo plazo –a 10 o 15 años vista–, mientras que a corto es muy difícil ajustarse a un shock como un arancel del 20%, como el que ha dejado caer Trump. “No estamos en los años cuarenta, cuando todo lo que se exportaba se producía íntegramente en México. Hoy, las firmas automotrices y de electrónica solo producen una parte en el país y fabrican prácticamentead hoc”, apunta Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas Puebla y exsecretario (ministro) de Economía y de Relaciones Exteriores en el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006).
En el momento actual, la mejor baza para frenar la avalancha proteccionista sería “empezar a dialogar” con las multinacionales instaladas en suelo mexicano para coordinar una actuación conjunta, añade Derbez. Empresas como Ford –uno de los grandes exponentes del sector automotriz, el que más exporta a EE UU (74.000 millones de dólares en 2015) y uno de los más imbricados en la economía mexicana–, ya se han tenido que anotar millonarias pérdidas por la cancelación de su nueva planta en el país latinoamericano. Y esto es solo el principio: de llevar sus planes a término su ambiciosa agenda proteccionista, dejaría en una situación complicada a empresas de la talla de General Motors (automóviles), IBM o HP (informática), potenciales aliadas del Gobierno de Peña Nieto en defensa del statu quo.
“México no debería sentarse a renegociar nada de la versión actual del acuerdo”, recomienda Derbez. “En realidad, debería ser más una modernización y no tanto una renegociación: centrarse en asuntos como el transporte o el comercio electrónico, que no estaban en la mesa cuando se firmó, en 1994”. En todo caso, recuerda, la ruptura del tratado sería una mala noticia pero no el fin del mundo: “Habría que irse a la normativa de la Organización Mundial del Comercio (OMC), con aranceles que, sobre vehículos, son del 3%. Sería asumible”.
A largo plazo, todas las miradas se centran en China, cuya cuota actual sobre las exportaciones mexicanas es prácticamente testimonial (del 2%). También en Brasil (1,3%) y Corea del Sur (0,7%), mercados importantes con importantes complementariedades con el país hispanoamericano.
El caso de Canadá, la tercera pata del TLC, es muy distinto al de México. “Acaba de cerrar un acuerdo comercial muy interesante con la Unión Europea [el CETA] y, además, tiene unas estructuras productivas muy distintas”, subraya Ignacio Bartesaghi, de la Universidad Católica del Uruguay. A eso hay que añadir que su relación con EE UU está más centrada en los servicios y menos en los bienes. “El problema de Trump es México, no Canadá”, zanja Bartesaghi.
NICARAGUA: ¿¿EL FIN DE UNA ERA??
- blog de tvalencia
- 6183 lecturas
Necesaria, reforma fiscal pospandemia para la recuperación económica del país
- blog de anegrete
- 2199 lecturas
En 2020 México destinó 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a pensiones para adultos mayores, hubo aumento en el gasto en salud, préstamos a pequeñas y medianas empresas, programas de infraestructura, seguridad y educación, subsidios de desempleo a trabajadores que poseían una hipoteca, que entre otras medidas, ayudaron a que la caída de este indicador fuera de 20 por ciento y no más profunda.
Este paracaídas, afirmó Óscar Ugarteche Galarza, académico del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc), fue muy acertado pues permitió que cerca de 50 millones de personas recibieran algún dinero durante la pandemia por Covid-19.
Sin embargo, para que el país pueda seguir recuperándose, es necesaria una reforma fiscal que ponga impuestos al patrimonio y establezca una escala de gravámenes a los sectores de más altos ingresos, además de incluir al sector financiero, dijo el también miembro del Sistema Nacional de Investigadores
“Tenemos un problema fiscal que hay que resolver para que la presión fiscal suba a 25 por ciento del PIB y la economía tenga suficientes recursos, que el Estado tenga capital para promover lo que se necesita, y que la economía camine.
“Mi visión es que sí hay que cobrar impuestos a los que no los pagan, pero también hay que poner algunos impuestos al patrimonio, una escala a los sectores de más altos ingresos, lo que se llama ingresos de renta y por rentabilidad de las acciones. Casi todo el sector financiero está exonerado de impuestos”, aseguró durante el conversatorio virtual Caída y Recuperación en Postpandemia. Dar becas y préstamos a algunos sectores de la población, reiteró, evitó una mayor contracción del PIB, que podría haber llegado hasta 30 por ciento y ha permitido crear una sensación de normalidad que en otros países no se ve.
Desaceleración mundial
El especialista en integración financiera latinoamericana y en economía política global estimó que el PIB mexicano podría alcanzar el nivel que tenía antes de la emergencia sanitaria por SARS-CoV-2 en el primer trimestre de 2023. Sin embargo, alertó, la recuperación económica está desacelerándose mundialmente.
Expuso que estudios de la recuperación de otros países de América Latina y de otras regiones del mundo concluyen que las naciones que crecían poco antes de la pandemia se recuperaron poco y los que crecían rápido, lo hicieron de manera más acelerada. “México en 2019 no tuvo crecimiento, esa caída impacta en la recuperación del año 2021. Si México hubiera venido con una tasa de crecimiento, de tres o cuatro por ciento, antes de 2019, eso le hubiera dado una dinámica de recuperación más acelerada”, agregó en el encuentro moderado por Patricia Rodríguez López, investigadora del IIEc.
Ugarteche Galarza señaló que la dependencia de nuestro país con la economía de Estados Unidos –hacia donde dirige cerca de 80 por ciento de las exportaciones– también ha afectado la recuperación. México no se ha recuperado por el tamaño de la caída y porque los motores externos están parados. En la medida en que ellos no caminen, esto no camina.
Tiene que apuntalarse en sus motores internos de crecimiento. La nación requiere políticas de empleo, pero si no hay dinamismo en la economía no es posible generar nuevos puestos de trabajo. Esto afectará a la gente joven que tendrá dificultades para incorporarse al mercado laboral, advirtió.
New commodity price hikes
- blog de anegrete
- 3344 lecturas
The slowdown in production activities caused first in Asia and then in the West by the health measures against the COVID19 pandemic led to a severe fall in commodity prices between January and April 2020. After that, commodity markets have experienced an accelerated recovery in their price levels to above pre-pandemic levels. The question is how to explain this rise and what is the scenario for the desired economic recovery.
With the onset of the COVID19 pandemic and the implementation of the first social isolation measures, and the closure of non-essential economic activities, the financial market collapsed between January and March 2020, and the commodity market started a new cycle of price contraction. Between December 2019 and April 2020, the overall commodity price index fell 30%, with the most severe losses in the mining and energy sectors; oil, for example, lost 70% of its price. This fall in prices can be related more to a contraction in global demand and production levels than to financial markets; however, their behavior has not been independent.
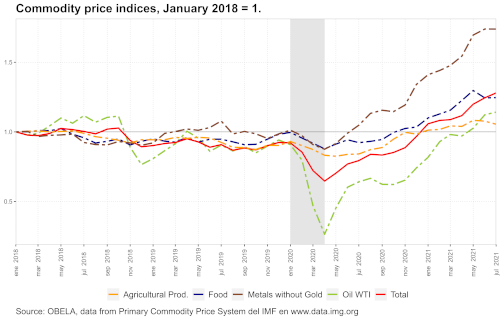
The recovery of commodity prices has had two moments. Muscular liquidity injections into the markets and interest rates lowered the first one in the USA and the European Union between March and April 2020. It halted the fall in the markets while reigniting a financial markets recovery, including the commodities market. This scenario was very favorable for the recovery of all financial markets and the economic outlook of commodity-exporting countries. The effect in Latin America was that Peru, Colombia, Brazil, Chile and Mexico improved.
The second moment came when the upward trend extended beyond the recovery from previous levels throughout 2021. The level of commodity prices had been on a deflationary trend since 2011, which reached its lowest point during the COVID19 crisis. The price level recovered so far is similar to that of September 2014. What are the possible explanations for this?
On the one hand, this may be an expression of the rebound in markets triggered by the recovery in output and optimistic economic growth projections. In the latest July 2021 report, the International Monetary Fund projected 6% growth for the world economy, 6.3% for emerging economies, and 5.3% for Latin America and the Caribbean. China, the leading importer of raw materials and one of the few economies that did not have negative growth in 2020, is projected to grow by 8.1%, an essential factor in the boom in these markets.
On the other hand, the COVID19 vaccination process has accelerated. Although with a strong trend of concentration and centralization in advanced and emerging countries of more than 97% (WHO), more than 31% of the world's population has received at least one dose of the vaccine. The only way out of the COVID19 health crisis, and therefore the guarantee of continued economic recovery, is the effectiveness of widespread immunization against the virus. Hence, the current breakthrough in vaccination makes it possible to re-establish productive and commercial activities and, therefore, to increase the demand for raw materials.
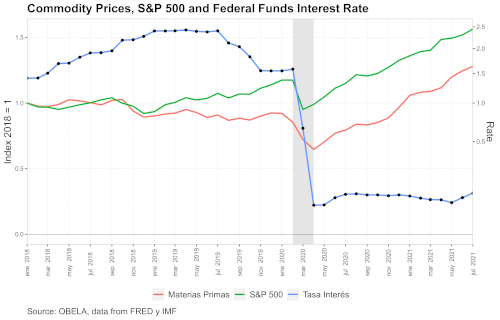
An additional trend to the effect of successive liquidity injections in international markets has been maintaining low-interest rates. The lowering of interest rates between February and April 2020, to a level of 0.05%, has been carried throughout 2021. The effect of these measures has been to increase investments into financial markets, including commodity markets. This capital inflow, combined with increased demand, has contributed to maintaining the upward trend in commodity prices.
Overall, the effect of rising commodity prices has been a combination of multiple factors. Their behavior, although presented as a short-term trend, may induce inflationary processes in the long term. As long as production inputs continue to rise in price, input prices will sustain inflationary pressures.
Against this backdrop, interest rate hikes will likely be reinstated, especially by the Fed and the European Central Bank. It could induce a decline in prices and thus hit commodity-exporting economies the hardest. An additional risk is a link that commodity markets have established with financial behavior. Their shocks are transmitted to the commodity market, especially when economic growth does not accompany price booms.
Download
Nueva alza de precios en las materias primas
- blog de anegrete
- 4022 lecturas
El freno de las actividades productivas provocadas por las medidas sanitarias contra la pandemia del COVID19 indujeron, entre enero y abril de 2020, una severa caída de los precios de la materias primas. En lo sucesivo, los mercados de materias primas han experimentado una recuperación en sus niveles de precios muy acelerada y por encima de los niveles prepandémicos. La cuestión a tratar es cómo se explica esta subida y cuál es el escenario frente a la anhelada recuperación económica.
Con el inicio la pandemia de COVID19 y las aplicación de las primeras medidas de aislamiento social y el cierre de actividades económicas no esenciales, el mercado financiero colapsó, entre enero y marzo de 2020, y el mercado de materias primas comenzó un nuevo ciclo de contracción de precios. Entre diciembre de 2019 y abril del 2020, el indice general de precios de las materias primas cayó 30%, con pérdidas más severas de los sectores minero y energético; el petróleo, por ejemplo, que perdió 70% de su precio. Esta caída de los precios se puede relacionar más con una contracción de la demanda y del nivel de producción globales, que con los mercados financieros; sin embargo su comportamiento no ha sido independiente.
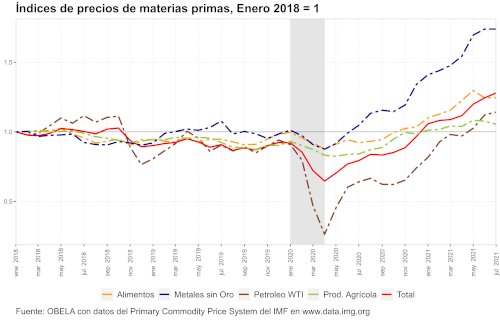
La recuperación de los precios de la materias primas ha tenido dos momentos. El primero estuvo marcado por las fuertes inyecciones de liquidez a los mercados y las bajas en las tasas de interés, aplicados sobre todo en EE.UU. y la Unión Europea entre marzo y abril del 2020. A través de éstos se logró frenar la caída de los mercados y comenzar una recuperación de su actividad, entre ellos el de materias primas. Este escenario resultó muy favorable para la recuperación de los mercados financieros y de las perspectivas económicas de los países exportadores de materias primas; y en América Latina mejoraron las perspectivas de Perú, Colombia, Brasil, Chile y México.
El segundo momento se presentó cuando la tendencia de alza se extendió más allá de la recuperación de los niveles previos durante todo lo que va del 2021. El nivel de precios de las materias primas presentaba, desde 2011, una tendencia deflacionaria que encontró su mínimo en la crisis del COVID19. El nivel de precios recuperado hasta ahora es semejante al de septiembre de 2014. ¿Cuáles son las posibles explicaciones de esto?
Por una parte, ésta puede ser expresión del rebote de los mercados provocado por la recuperación de la producción y las proyecciones positivas de crecimiento económico. En el último informe de julio de 2021, el Fondo Monetario Internacional ha proyectado un crecimiento de 6% para la economía mundial; 6.3% para las economías emergentes; y 5.3% para América Latina y del Caribe. China, el principal importador de materias primas y unas de las pocas economías que no tuvo crecimiento negativo en 2020, tiene proyectado un crecimiento de 8.1%; lo cual ha sido un importante factor para el auge de estos mercados.
Por otra parte, el proceso de vacunación contra la COVID19 se ha acelerado. Aunque con una fuerte tendencia de concentración y centralización en los países avanzados y emergentes de más del 97% (OMS), más de 31% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de la vacuna. Se ha reconocido que la única salida de la crisis sanitaria del COVID19 y, por lo tanto, la garantía de una continuidad en la recuperación económica es la efectividad de la inmunización generalizada contra el virus. De ahí que el presente avance en la vacunación permite restablecer actividades productivas y comerciales y, por lo tanto, aumentar la demanda de materias primas.
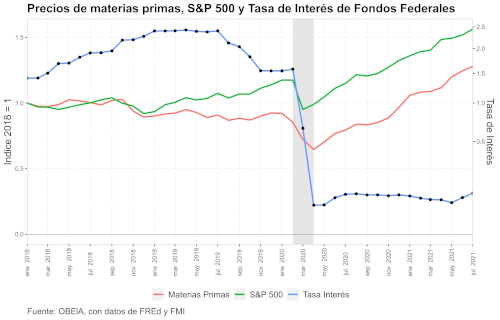
Una tendencia adicional al efecto de las sucesivas inyecciones de liquidez en los mercados internacionales ha sido el mantenimiento de la bajas tasas de interés. La bajada de las tasas de interés operada en entre febrero y abril del 2020, hasta un nivel de 0.05%, se ha mantenido durante el 2021. El efecto de estas medidas ha sido el incremento de inversiones hacia los mercados financieros, incluidos los mercados de materias primas. Este flujo de capital, conjugado con el incremento de la demanda, ha contribuido a mantener la tendencia al alza los precios de estos productos.
En términos generales, el efecto de la subida de precios en las materias primas ha sido una combinación de múltiples factores. Su comportamiento, aunque se presente como una tendencia de corto plazo, podrá inducir procesos inflacionarios en el largo plazo. En tanto en que los insumos para la producción continúen su alza de precios, en cuanto más se verán sostenidas las presiones inflacionarias.
Frente a este escenario es muy posible que se reinstalen las subidas de las tasas de interés, especialmente por parte de la FED y el Banco Central Europeo. Esto podrá inducir una baja en los precios y afectar, de este modo y con más fuerza, a las economías exportadoras de materias primas. Un riesgo adicional es el vínculo que los mercados de materias primas han establecido con el comportamiento financiero, a través del cual se transmiten sus crisis al mercado de materias primas, especialmente cuando el crecimiento económico no acompaña los auges de los precios.
Descarga / English
Observatorio de la OIT: La COVID‑19 y el mundo del trabajo. Quinta edición Estimaciones actualizadas y análisis
- blog de amartinez
- 3030 lecturas
En su quinta edición, en el informe "La COVID‑19 y el mundo del trabajo", la OIT estima que el 93% de los trabajadores a nivel mundial sigue residiendo en países que aplican algún tipo de medida de cierre de lugares de trabajo. La pérdida de horas de trabajo en la primera mitad de 2020 ha sido mayor que la prevista por la OIT.
Según el documento, las horas de trabajo, a nivel mundial, disminuyeron del 14 por ciento en el segundo trimestre de 2020, lo que equivale a la pérdida de 400 millones de empleos a tiempo completo (sobre la base de una semana laboral de 48 horas). Las nuevas cifras reflejan el agravamiento de la situación en numerosas regiones durante las últimas semanas, sobre todo en las economías en desarrollo.
En algunos países, la reducción de horas de trabajo y la condición de trabajador y en otros, la situación de desempleo e inactividad han provocado la pérdida de horas de trabajo, que además repercute más en mujeres trabajadoras. Para facilitar la recuperación se propone mantener intervenciones a la escala necesaria; apoyar a los grupos vulnerables y los más afectados con el fin de lograr un mercado laboral más justo entre otras medidas.
Descarga aquí
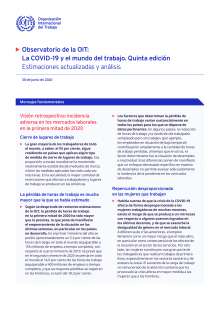
Oil Sector Performance and Institutions. The Case of Latin America
- blog de dsegovia
- 5234 lecturas
No hay duda que el actual sobresalto de las economías exportadoras hubiera sido tímido y diferido de haber establecido cuantiosos fondos de estabilización cuando se tuvieron altos precios del petróleo. Lo anterior se infiere de la relación positiva entre Precio-Inversión-Producción (PIP) aludido por los escritores, siempre y cuando esté vigente una legislación energética con vocación de mercado.
Se inicia con un simplificado bosquejo teórico de las modalidades que puede presentar un mercado petrolero: en lo concerniente al nivel de injerencia del sector público se tiene a Compañías Estatales de Petróleo (CEP´s) “bajo control del gobierno” o “regidas por leyes privadas” (diferenciadas por la distribución de la renta, administración, comportamiento comercial y responsabilidad) y, referente a la desregulación de la formación bruta de capital, existen CEP´s con “disponibilidad directa a la inversión privada” o “mediadas por un Órgano de Regulación Descentralizado (ORD)” (distintas en los tópicos de acceso a las reservas del hidrocarburo y nivel de competencia). Con base al cumplimiento del nexo PIP se califica de ejemplar al grupo de países conducidos por leyes privadas y con facilidad de inversión privada (Brasil, Colombia y Perú) y de ineficaz al conjunto de economías caracterizadas por control del gobierno y poseedoras de un ORD (Argentina, Ecuador, México y Venezuela).
En lo que refiere a la evidencia empírica se toman en cuenta las reformas a los estatutos del sector petrolero en cada uno de los 7 países (Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela): las naciones que forman el grupo ejemplar tuvieron enmiendas acordes a los requerimientos de un mercado con protagonismo del sector privado, mientras que la otra congregación privilegio un viraje con mayor injerencia del ente gubernamental. Es claro que el trabajo va en la dirección del Estado como agente distorsionador en el mercado petrolero.
Descargar aquí
Other globalization: Challenges for Theory and Proposals
- blog de anegrete
- 3213 lecturas
El pensamiento económico heterodoxo se niega a considerar el mercado como natural, como imposible de superar y como el "fin de la historia". Pero la heterodoxia también tiene que enfrentar la conjunción de profundas novedades en la realidad económica -revolución de la información, revolución monetaria, revolución ecológica y revolución demográfica- y de riesgos crecientes, como nuevo episodio financiero catastrófico de crisis económica o catástrofe ecológica.
Existe la necesidad de un debate sobre los nuevos avances en el núcleo de la economía heterodoxa, teniendo en cuenta seriamente juntos los desafíos "nuevos" y "pasados" de la realidad. Tenemos que irnos más allá del pasado "núcleo común" sin retroceder.
DESCARGA AQUÍ
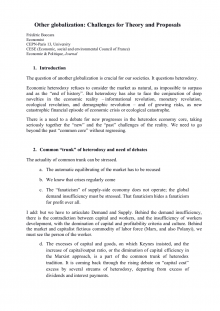
Otra oportunidad desperdiciada por Latinoamérica. Entrevista a José Gabriel Palma.
- blog de dsegovia
- 5666 lecturas
Los primeros años del nuevo Siglo proporcionaron un escenario de uno en un millón para la región latinoamericana: precio elevado de las materias primas, crédito externo asequible y demanda cuantiosa de China. Si no se fomentó la inversión, la diversificación productiva y la absorción tecnológica, y en vez de ello se optó por el ensanchamiento del aparato exportador primario y de bienes de baja tecnología, la respuesta debe rastrearse en la falta de ambición y de una ideología progresista en el círculo del poder, nos dice el economista chileno José Gabriel Palma, académico de la Universidad de Cambridge en Reino Unido y de la Universidad de Santiago y de Valparaiso en Chile.
El caso de Chile y la Argentina se citan como reflejos de la paradoja que azota a la región: política comercial, industrial y económica ineficaz alineada a un mayor endeudamiento de los hogares al tiempo que multinacionales, traders, rentistas y especuladores disfrutan de cuantiosas utilidades.
¿Y qué hay del acreedor mundial por excelencia? Pese a las bondades y el poder económico que goza China en la actualidad, tampoco es un secreto la fragilidad financiera que sufre: agenda económica combativa a los intereses de Estados Unidos y las instituciones financieras internacionales, así como las desalentadoras proyecciones de crecimiento para sus principales socios comerciales (Estados Unidos, Europa y Japón).
Descargar entrevista completa aquí
Overview of US unemployment
- blog de cdeleon
- 3447 lecturas
The economic outlook during 2020 has been very adverse worldwide. Since the confinement, employment in the US and the world has fallen more than any other crisis. The International Labour Organisation (ILO) estimates that more than 140 million jobs have been lost worldwide because of the pandemic. Here is a look at the jobs picture with an emphasis on the US, the problems in measuring unemployment, and a possible scenario in 2021.
Approximately 93% of the world's workers have been affected in some way by full or partial shutdowns of economic activities in an attempt to contain the health crisis. Of the estimated job losses presented by the ILO, more than 80 million have no labour participation, i.e., they are withdrawn from the labour market, do not declare themselves available for work and are not looking for a job.
The sectors most affected in employment terms were services, mainly catering, construction, hotels, and restaurants, with more than double-digit drops in employment. The most affected region in the world was Latin America, with the percentage of people without labour participation increasing by 6.3% and 32.8% working hours lost between the first two quarters of 2020.
In the US, between the first two quarters of 2020, labour income plummeted 9%, hours of work fell 16%, and total employment fell 12% in US. Particularly hit are hospitality and leisure sectors, where occupancy in April fell to half that of January.
According to official figures from the US Department of Labor (DOL), unemployment in the US reached 15 percent in April 2020, up from 10 percent during the 2008 crisis, the worst figure in recent history. Unemployment hit the Latino population harder than any other ethnic group in the country, at 17%. This statistic leaves out a large portion of the people not employed, so it is much larger. Unemployment refers to people looking for work or working more hours; this is known as U-3 and is the official unemployment rate.

The U-3 leaves out people who are no longer looking for work, those who do not expect to find a job, and those who do not even say they would like to have a job. The latter group includes those looking for more than two years and have given up hope, even if they are in the labour force (EAP). A less recurrent but more useful indicator is the so-called U-6. This indicator shows the total number of unemployed persons. It includes all labour market marginalised persons who are currently neither working nor looking for work, which is available and has recently looked for a paid occupation. It also considers the total number of part-time employees who would like a full-time job. The figure is a percentage of the EAP, plus all those people who are labour-marginalised. In other words, a much broader indicator and much closer to the real employment problem.
The US government recorded the largest ever increase in unemployment insurance, with 6.6 million claims in the first week of April alone. Although they have declined over the year, unemployment insurance requests remain stable, almost four times over previous levels in March 2020. At the same time, unemployment measured as U-6 rose.

However, US labour authorities expect that many of the jobs will take time to recover. Mass vaccination seems the only way to end the confinement and labour crisis. As vaccines reach more people, the economy can reopen and begin its recovery.
Low-skilled service employment, performed by the US resident Latino population, is especially hard hit. So much of the remittances are declining, while the drop is even worse for those who have recently migrated. It affects more the Central American and Caribbean countries than South America.
Beyond the conjuncture, the number of workers resorting to more than one job to keep their living standards has doubled since 2000. The US economy faces a very adverse employment environment and a challenge of creating the conditions for a robust economic recovery.
Widespread vaccination may take a long time, condemning much of the world to confinement, more extended unemployment, and more impoverished living conditions. The economic downfall was quick, but the recovery will be slow.
DOWNLOAD
PROBLEMAS DE DEUDA RONDAN NUEVAMENTE: perspectivas de la economía mundial para el segundo semestre 2018
- blog de anegrete
- 5758 lecturas
Estamos ya en el tercer trimestre del año y comienzan a resaltar las heterogeneidades de las diferentes regiones económicas. Carencias y problemas particulares se evidencian ante un entorno mundial caracterizado por la materialización de eventos considerados de riesgo para las perspectivas económicas tanto de corto como mediano plazo, pues existen consecuencias que están muy ligadas a la inversión con repercusiones en la productividad mundial. El alza de la tasa de interés de Estados Unidos tiene efectos sobre precios de commodities, bolsas de valores emergentes y tipos de cambio negativos para el crecimiento mundial. Sin duda sirve para colocar a Estados Unidos uber alles, primero, como dice el presidente de aquel país.
De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se espera que el crecimiento mundial sea de 3.9% tanto para 2018 como 2019. Evidentemente, al mirar las diferentes latitudes del orbe la historia comienza a mostrar gran disparidad. En el cuadro 1 se presenta las proyecciones del crecimiento por bloques económicos. Como se observa, Asia es la que impulsa el crecimiento mundial, pues se espera un crecimiento de 6.5% para el año en curso. En el otro extremo está América Latina y el Caribe, cuyas perspectivas de crecimiento se revisaron a la baja, pasando de un 2% a tan solo 1.6%.
Para las economías avanzadas y la Unión Europea los pronósticos de crecimiento se encuentran en un 2.4% y 2.2%, debajo del mundial. Además de que éstos también se redujeron 0.1% y 0.2% respectivamente. Aunque de acuerdo con estimaciones del FMI, varios de sus integrantes estarían produciendo ya para este año a su máxima capacidad e incluso algunos, como es el caso de los EEUU y Alemania, estarían produciendo por encima del producto potencial (ver documento). En cuanto a la comunidad de Estados Independientes y Oriente Medio las revisiones al alza tienen que ver con el incremento de los precios de commodities.
Como se observa en la gráfica Crecimiento del PIB, China está muy por encima del promedio, con tasas de 6.6%. Aunque el caso estadounidense resulta importante tanto por dimensión como por impacto. El estímulo fiscal que se llevó a finales de diciembre de 2017 en dicha economía parece tener un impulso más que positivo. El crecimiento esperado es de un 2.9% al final del presente año. Por lo acontecido desde finales 2017 el Federal Reserve System (FED) ha decidido incrementar la tasa de referencia para los bonos federales a un rango de 1.75% – 2.00%. En este sentido se espera una normalización de la política monetaria en el futuro próximo. Con una proyección de 4.5% de interés básico para el 2020, el impacto sobre el crecimiento mundial será fuerte.
La apreciación del dólar se está dando por incrementos de las tasas de interés, por tensiones comerciales entre las principales potencias, así como por problemas fiscales tanto en países desarrollados como en emergentes. Esto genera problemas como incrementos en el costo de la deuda, caídas en los tipos de cambio y consecuentemente problemas inflacionarios, además de incrementar la incertidumbre, lo cual ha desembocado en problemas cambiarios como los vistos en Argentina1 y Turquía2. Los problemas mayores del alza de la tasa de interés son para Europa y Japón cuyos niveles de deuda son mayores de 100% del PIB.
Se dice que como no deben en dólares no les afecta. El único problema es que si el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Japón (BoJ) no nivelan sus tasas con las de EEUU entonces el arbitraje a favor del dólar les afecta adversamente como ya se ve. A la corta o a la larga ambos bancos centrales se nivelarán con el FED como lo han hecho siempre. Su servicio de deuda subirá del 1% al 5% del PIB como efecto del alza y deberán ajustar gastos fiscales para evitar un creciente déficit fiscal. Eso reducirá aún más el crecimiento anémico que tienen. Dado que la Unión Europea es una zona de demanda mundial fuerte, su ralentización impactaría sobre la demanda de materias primas afectando a ciertas economías emergentes.
Existen otros problemas que la ONU señala como factores de riesgo para el crecimiento. Entre ellos sobresale el número de conflictos armados y la movilidad de refugiados, tanto en América Latina como en Medio Oriente y África. Para el futuro inmediato entonces y bajo esta serie de acontecimientos, los problemas de deuda y consolidación fiscal restringen en gran medida a las economías del G-7 y evidentemente a las economías en desarrollo. Esto atenta contra el crecimiento sostenido y los logros de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). De seguir con la trayectoria, los problemas de concentración del ingreso se agudizarán.
La historia nos ha mostrado que tanto una política económica inadecuada como la fragilidad de una economía ante shocks externos pueden terminar en recesiones e incluso crisis. Hoy en día se presentan indicios de la exposición de diversos países. Por ejemplo, los niveles de endeudamiento, los cuales se observan en la gráfica Deuda externa y de gobierno, donde con excepción de la comunidad de Estados Independientes y las economías emergentes y en desarrollo de Europa, los niveles de deuda de los gobiernos representan más de un 48% del PIB. El caso extremo es América Latina, con un 65%. En cuanto a deuda externa, las economías emergentes tienen una proporción del 40% de su producto con excepción de Europa y Asia. Los porcentajes para estos dos bloques son de 58.2% y de 17.5% respectivamente como proporción del PIB. Esto frente al situación de la Unión Europea y Japón es menos problema. Estados Unidos seguirá con un déficit creciente ignorando los efectos que deja en la economía mundial confiado en que el resto de los bancos centrales del mundo le seguirán comprando sus bonos del tesoro ad infinitum.
Sólo por poner un ejemplo, para este año, la economía argentina tiene un balance fiscal de -5.5% y una deuda de gobierno de 54% ambos como porcentaje del PIB, situación que, entre otras cosas, llevó a buscar a la administración de aquel país una vez más apoyo del FMI. Otro caso similar, se dio en Grecia en 2009, cuando el déficit fiscal alcanzó un -15% y el nivel de deuda sobrepasó el 120% de su producto, con las consecuencias ya bien sabidas. Organismos como CEPAL y la ONU señalan que es prioritario generar espacios fiscales sanos no sólo para economías emergentes sino también para economías avanzadas con lo que no se puede sino concurrir en aras de un crecimiento más estable en un futuro cercano.
Referencias:
1 https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/05/14/por-que-argentina-entro-en-una-crisis-economica-durante-el-gobierno-de-macri_a_23434653/
2 https://www.nytimes.com/es/2018/08/14/turquia-crisis-lira/
Pandemia puede llevar a 100 millones de personas a extrema pobreza, advierte presidente del BM
- blog de cdeleon
- 2473 lecturas
La pandemia de coronavirus puede haber llevado hasta 100 millones de personas a la pobreza extrema, advirtió el jueves el presidente del Banco Mundial, David Malpass, en una entrevista con la AFP.
La institución para el desarrollo con sede en Washington había estimado antes que 60 millones de personas caerían en la pobreza extrema, pero el nuevo cálculo es de 70 a 100 millones, y "esa cifra podría aumentar" si la pandemia empeora o se prolonga, lo cual es posible.
Malpass sostuvo que el deterioro se debe a una combinación de destrucción de empleos durante la pandemia y problemas de suministro que dificultan el acceso a alimentos.
"Todo esto contribuye a que las personas vuelvan a caer en la pobreza extrema cuanto más tiempo persista la crisis económica", explicó.
El BM se ha comprometido a destinar 160.000 millones de dólares en financiación a 100 países hasta junio de 2021 en un esfuerzo por abordar la emergencia inmediata, pero aun así la pobreza extrema, definida como ganar menos de 1,90 dólares al día, sigue creciendo.
La situación hace que sea "imperativo" que los acreedores reduzcan el monto de la deuda de los países pobres en riesgo, más allá del compromiso de suspender el pago de la deuda, dijo Malpass.
Aun así, más países se verán obligados a reestructurar sus pasivos.
"Las vulnerabilidades de la deuda son altas y el imperativo de obtener luz al final del túnel para que puedan ingresar nuevos inversionistas es sustancial", sostuvo Malpass.
Las economías avanzadas del Grupo de los 20 (G20) ya se han comprometido a suspender los pagos de la deuda de las naciones más pobres hasta fin de año, y existe un apoyo creciente para extender esa moratoria en 2021.
Pero Malpass dijo que no será suficiente, ya que la recesión implica que esos países, que ya bregan por proporcionar un respiro a sus ciudadanos, no estarán en una mejor posición para hacer frente a los pagos.
Cuánto es necesario reducir la deuda dependerá de la situación en cada país, explicó. "Creo que se tomará conciencia de esto gradualmente", en especial "en los países con mayor vulnerabilidad a la situación de la deuda".
La flamante economista en jefe del BM, Carmen Reinhart, calificó la crisis económica como una "depresión pandémica", pero Malpass se mostró menos preocupado por la terminología.
"Podemos empezar a llamarla depresión", opinó. Y agregó: "Nuestro enfoque está en cómo podemos ayudar a los países a ser resilientes".
Pandemic Relief Policies Need More Resources, Better Design
- blog de anegrete
- 2990 lecturas
SYDNEY and KUALA LUMPUR, Jun 1 2021 (IPS) - Pandemic relief measures in developing countries have been limited by modest resources, fear of financial market discipline and policy mimicry. COVID-19 has triggered not only an international public health emergency, but also a global economic crisis, setting back decades of uneven progress, especially in developing countries.
Struggling to cope
The pandemic’s economic and social impacts weigh more heavily on low- and middle-income countries (LMICs). The World Bank estimated that the pandemic pushed 119 to 124 million more people into extreme poverty in 2020.
The Bank also reported disproportionately larger business impacts in terms of closures, drops in sales, greater corporate debt and financial fragility. Meanwhile, households in poorer countries saw greater food insecurity as well as income and educational losses.
It also found public debt surging in many developing economies as a rising number of LMICs had greater difficulties servicing official debt. Facing sharp falls in tourism and export earnings, access to foreign credit for many has deteriorated.
Urgent financing needs
LMICs must address various urgent needs and other short-term problems. They need to finance emergency contagion containment and relief measures for those most adversely hit by the pandemic.
These would minimally include the costs of diagnostic testing, personal protective equipment for ‘frontline’ personnel, medical treatments for those infected, and urgent vaccination to mitigate further infections.
Liquidity support – e.g., low-interest loans and wage subsidies – can also be vital for the survival of businesses and workers. But in most countries, such credit facilities have mainly benefited more influential larger enterprises.
Policy and fiscal space as well as policy design are key elements influencing implementation of economic measures to cope with COVID-19 recessions. These require understanding the specific nature of recessions and options available, as distinct from simply following what others have done or recommend.
COVID-19 recessions different
What makes the pandemic economic shocks different? First, SARS-COV2 is a highly contagious aerosol-borne virus with variants and mutations rapidly evolving, with mixed, uneven, even deadly effects. COVID-19 has affected most countries, albeit with varying and unequal economic consequences.
Second, both supply and demand shocks have had mainly negative effects. The pandemic directly affected the ability to work, earn and spend. Containment measures have also hit production, supplies and incomes. In turn, these have lowered demand, spending and incentives for firms to invest.
Third, the shocks have worsened existing disparities and other inequalities. Fourth, they especially hurt LMICs, typically lacking fiscal resources and relevant governance capacities to better cope with the pandemic.
Government as ‘payer-of-last-resort’
Misreading the COVID-19 shocks and expecting brief V-shaped recessions, some novel fiscal and monetary measures were hastily introduced to assist businesses and workers. These typically emulated measures in developed economies including temporary tax relief, low interest loans, cash transfers and wage subsidies.
Many high- and upper middle-income governments have served as ‘payers-of-last-resort’, helping ‘suspended’ businesses to continue paying their involuntarily idle employees, instead of firing them.
Large firms have also been able to get governments to help settle some of their unavoidable bills, to cover their overheads and maintenance costs – such as rent, utility and other payments – during ‘stay in shelter’ lockdowns.
Such ‘payer-of-last-resort’ programmes have successfully complemented effective contagion containment measures, enabling early resumption of economic activity. While high, such costs can remain manageable if governments can secure sufficient fiscal resources and space.
Policy blind spots
There has not been enough consideration of country specific circumstances, or social, economic, cultural and institutional circumstances. Thus, large informal sectors, crowded slums and limited social protection in developing countries have been largely overlooked, or worse, ignored.
Unsurprisingly, most financing disbursed via various official channels have not reached most in the informal sector. These resources have not provided much relief to small and micro-enterprises, let alone the self-employed.
However, much of what was offered to large firms were not used due to uncertainty and reduced domestic spending options. Meanwhile, significant resources have ‘leaked out’ of many developing countries, including via corruption as well as tax and other incentives for foreign investors.
Such failures in policy responses and poor design have greatly impaired prospects for quick and equitable COVID-19 containment and recovery. They have also exacerbated various inequalities within and among countries.
Diverging recoveries
The International Monetary Fund (IMF) projects divergent so-called k-shaped recoveries, leaving many LMICs and the vast majorities in most societies further behind. With ongoing vaccine apartheid and nationalism, early hopes of quickly addressing the crises in LMICs have faded.
Vaccinations in these countries have been much delayed, while donor countries, such as the UK, have significantly cut aid. Thus, economic crises in LMICs are far from over, delaying recovery with often disastrous consequences.
IMF Managing Director Kristalina Georgieva has even warned that uneven global recovery would ‘ricochet’ as “poorer countries are faced with the risk of interest rates increasing while their economies aren’t growing, and may find themselves ‘really strangled’ to service debt, especially if it’s dollar-denominated”.
Appropriate relief measures
All governments must try their best to prevent protracted recessions becoming extended depressions. Relatedly, policymakers need to ensure that temporary short-term liquidity problems do not become full-blown solvency crises.
Measures are needed to change contracts and other obligations to enable firms to better cope with involuntary suspension of business operations. Much more is needed to address specific challenges facing small family businesses.
Income maintenance policies can help those losing some, if not all their incomes. Often unable to earn their livelihoods from home, lowly paid and casual workers are more likely to be displaced by lockdowns. Typically, they have much less in savings to ride out temporary earnings losses.
Social protection has been poorly, if at all institutionalised in most developing countries. Instead, temporary ‘social safety nets’, in response to crises, have been recommended and deemed adequate by influential foreign agencies.
Such ‘one-off’ relief measures, typically involving targeting, usually miss many of the deserving as they strive, often at great cost, to prevent opportunistic ‘undeserving free-riders’ abusing such chances to secure benefits.
Recoveries threatened
Appropriate design and efficient implementation of adequate relief measures are also vital for enabling robust and equitable recovery. These can be crucial to the survival of businesses – especially micro- and small ones – and vulnerable people.
The absence of sufficient relief measures can strengthen vicious circles of business failures, job and income losses. Declining aid inflows, more capital flight and inadequate relief for high government debt even before the pandemic have prevented most developing countries from deploying the bolder measures needed.
Facing financing constraints, many low-income countries have even cut spending! Fearing punitive market responses and longer-term problems, many developing country governments have been reluctant to borrow more. The urgent challenge now, however, is to enable them to wisely and equitably spend more.
Panorama del desempleo estadounidense
- blog de cdeleon
- 3917 lecturas
El panorama económico durante 2020 ha sido muy adverso en todo el mundo, a partir del confinamiento el empleo en EE.UU. y en el mundo ha caído más que en cualquier otra crisis. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), estima que por la pandemia se han perdido más de 140 millones de puestos de trabajo[1] en el mundo. A continuación, se muestra el panorama del trabajo con énfasis en EE.UU., los problemas para la medición del desempleo y un posible escenario en 2021.
Aproximadamente el 93% de los trabajadores en el mundo se han visto afectados de alguna manera ante cierres totales o parciales de las actividades económicas en un intento por contener la crisis sanitaria. De la estimación de pérdida de empleo presentada por la OIT, más de 80 millones no tienen participación laboral, es decir se encuentran retirados del mercado de trabajo, no se declaran disponibles para laborar ni buscar un trabajo.
Los sectores más afectados en cuestión laboral fueron servicios, particularmente restauración, construcción y hotelería, con caídas de más de dos dígitos en su ocupación. La región más afectada en el mundo fue América Latina, con el aumento del porcentaje de personas sin participación laboral en un 6.3%. Se perdieron 32.8% de las horas de trabajo entre los primeros dos trimestres del 2020.
En EE.UU. entre los primeros dos trimestres del 2020 los ingresos laborales se desplomaron 9%, las horas de trabajo disminuyeron 16%, y la ocupación total cayó 12% en el país norteamericano. Los sectores de servicios fueron afectados, particularmente el hotelería y el ocio, en donde la ocupación en abril cayó a la mitad de enero.
El paro en EE. UU., según cifras oficiales de su Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés), alcanzó 15% en abril de 2020, en contraste con el 10% que alcanzó en el marco de la crisis de 2008, lo que significa la peor cifra en la historia reciente. El desempleo golpeó de forma más aguda a la población latina que a cualquier otro grupo étnico en el país, con 17%. Esto, por sí solo es alarmante, sin embargo, esta estadística deja fuera a una gran parte de la población que no está empleada. El desempleo se refiere a personas que se encuentran buscando trabajo, o que quisieran trabajar más horas, esto se le conoce como U-3 y es la tasa oficial de desempleo oficial.
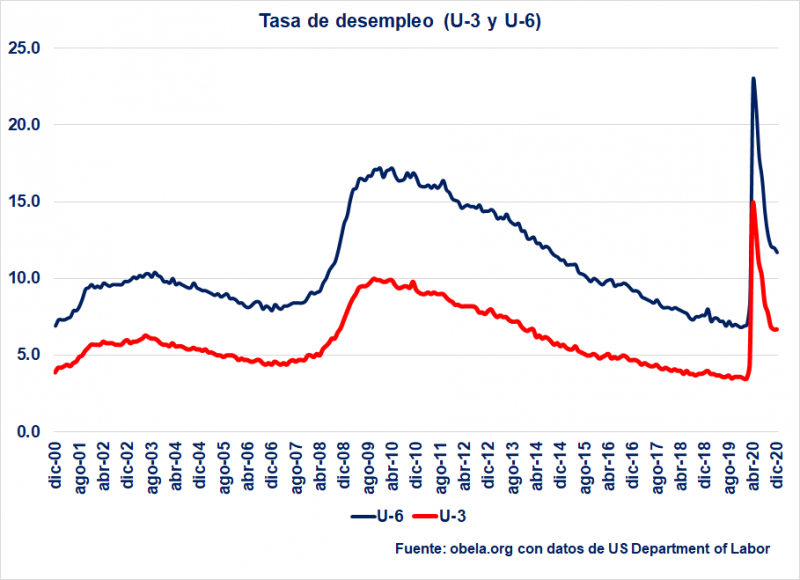
La U-3 deja fuera a las personas que ya no buscan empleo, a las que no esperan encontrarlo y a las que ni siquiera dicen que les gustaría tenerlo. Este último grupo comprende a los que llevan más de dos años buscando y han perdido la esperanza, aunque estén en la Población Activa (PEA). Un indicador menos recurrente pero más útil es el llamado U-6. Este indicador muestra el total de personas desempleadas. Incluye todas las personas marginadas laboralmente que actualmente no trabajan ni buscan; que están disponibles y que han buscado recientemente una ocupación remunerada; también tiene en cuenta el número total de empleados a tiempo parcial que desearían un empleo a tiempo completo. La cifra es un porcentaje de la PEA, más todas las personas marginadas laboralmente. Es decir, un indicador mucho más amplio y mucho más cercano al problema real del empleo.
El gobierno de EE.UU. registró el mayor aumento de la historia del seguro de desempleo, con 6,6 millones de solicitudes sólo en la primera semana de abril. Aunque han disminuido a lo largo del año, las solicitudes de seguro de desempleo se mantienen estables, casi cuatro veces por encima de los niveles anteriores en marzo de 2020. Al mismo tiempo, el desempleo medido como U-6 aumentó.
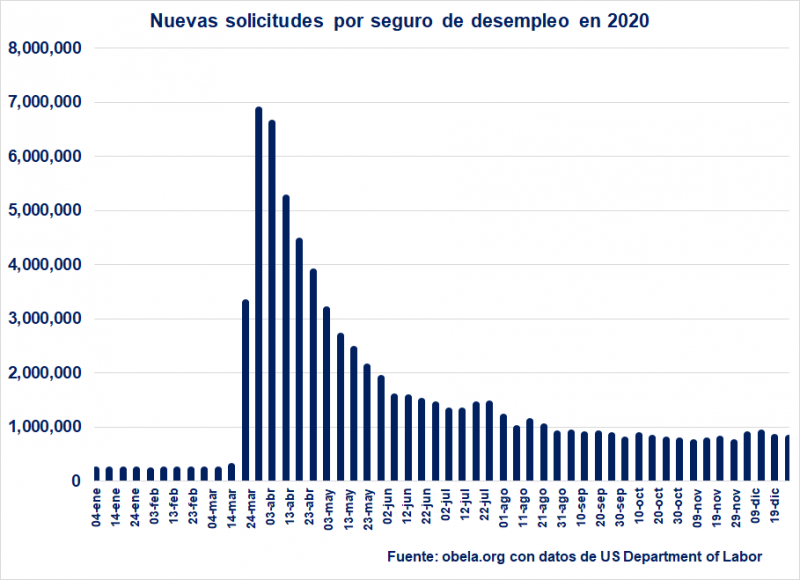
Sin embargo, las autoridades laborales estadounidenses esperan que gran parte de los puestos de trabajo tarden en rescatarse. La vacunación masiva parece la única forma de acabar con la crisis de confinamiento y laboral. A medida que las vacunas lleguen a más personas, la economía podrá reabrirse y comenzar su recuperación.
El empleo poco calificados de servicios, que realiza la población latina residente EE.UU, será especialmente afectada, por ello, buena parte de los flujos de remesas que se destinan a sus países de origen disminuyen, para quienes recién migraron, la caída es peor. Esto afecta principalmente a países centroamericanos y caribeños en mayor medida que a Sudamérica.
Más allá de la coyuntura, la cantidad de trabajadores que recurren a más de un empleo para mantener su nivel de vida se ha duplicado desde 2000. La economía estadounidense se enfrenta a un entorno laboral muy adverso y al reto de crear condiciones propicias para una sólida recuperación económica.
La vacunación generalizada podrá llevar mucho tiempo, lo cual va a condenar a gran parte del mundo a un confinamiento, a un desempleo más prolongado y a condiciones de vida más empobrecidas. La caída fue rápida y la recuperación será lenta.
DESCARGA AQUÍ / ENGLISH
[1] Esta cifra se calcula a partir de una estimación de OIT sobre la ocupación sin pandemia en 2020
Perspectiva global con Doris Ramírez
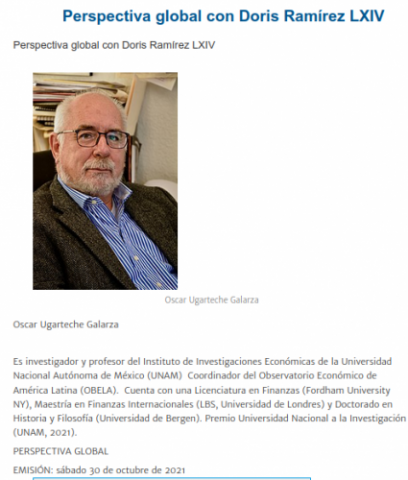
Entrevista al Dr. Oscar Ugarteche.
El Dr. Ugarteche es investigador y profesor del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Coordinador del Observatorio Económico de América Latina (OBELA). Cuenta con una Licenciatura en Finanzas (Fordham University NY), Maestría en Finanzas Internacionales (LBS, Universidad de Londres) y Doctorado en Historia y Filosofía (Universidad de Bergen). Premio Universidad Nacional a la Investigación (UNAM, 2021).
Conversamos sobre la Perspectiva Global.
EMISIÓN: sábado 30 de octubre de 2021, disponible en: https://www.utadeo.edu.co/es/multimedia/emisora-hjut/40076/perspectiva-g...
Escuchar
- 4086 lecturas
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, UTADEO
Doris Ramírez LXIV, Perspectiva global
Perspectivas de crecimiento en las economías latinoamericanas
- blog de cdeleon
- 4258 lecturas
Los países que mayor mejora obtuvieron durante el tercer trimestre de 2020 son los que continuarán creciendo en 2021. El desempeño económico se ve influenciado por el crecimiento previo, las restricciones para evitar el contagio de la covid-19 y las políticas fiscal y monetaria. Las transferencias y remesas a los grupos vulnerables fueron vitales. A continuación, mostraremos la recuperación de años de producción perdidos durante el tercer trimestre de 2020, el crecimiento esperado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para el año 2021 y el tipo de políticas implementadas por los países concentrando la atención en los de mejor desempeño.
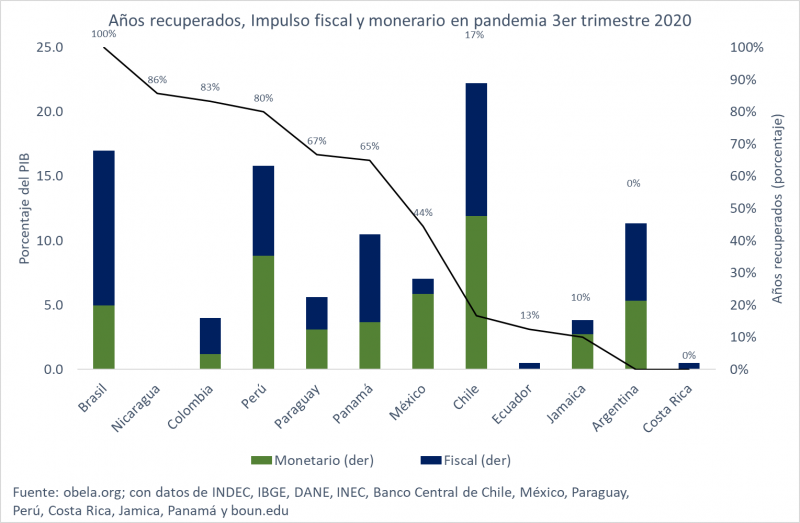
Entre los países seleccionados, en Costa Rica, Argentina, Jamaica, Ecuador y Chile hubo problemas de salidas de empresas grandes, disturbios sociales, dependencia en el sector petrolero y de turismo, por lo que son los de menor rebote durante el tercer trimestre de 2020. México recuperó poco menos de la mitad, tiene el mejor desempeño entre los que menos se reponen. Los que más mejoraron son Brasil, Nicaragua, Colombia y Perú. Mostraremos las políticas implementadas por estos últimos.
En Brasil, el gobierno central no aplicó restricciones a la movilidad, no obstante, los gobiernos de los estados y municipios implementaron limitación a la apertura de negocios y la cantidad de personas en los espacios públicos. El Gobierno Federal realizó transferencias a cerca de 66 millones de personas por un monto de casi 120 dólares al mes desde abril hasta agosto y de 60 dólares hasta diciembre. También realizó suspensión al pago de impuestos e impulsó la expansión del crédito para las micro y pequeñas empresas (17% de su PIB). A pesar de decrecer 0.5% anualmente desde 2015 hasta 2019, Brasil recuperó los 10 años perdidos en el primer semestre. La mayor mejora entre los países seleccionados.
En Nicaragua no hubo restricciones a la realización de actividades ni de movilidad por parte de las autoridades, pero la población tomó medidas precautorias, por lo que hubo contracción en la demanda interna. Las remesas aumentaron cerca de 10% de enero a octubre en comparación con el 2019, lo cual dio liquidez a las familias. Durante el tercer trimestre de 2020 recuperó 6 de los 7 años perdidos. Los sectores que más crecieron fueron: el comercio, la construcción y la agricultura; mientras que su futuro dependerá de estos sectores y de la minería. Nicaragua creció a un ritmo de 1,2% anual entre 2015 y 2019 y es el segundo país más exitoso entre los seleccionados.
En Colombia, el gobierno implementó un mayor gasto en el consumo e inversión (4% del PIB). Durante el tercer trimestre de 2020, los sectores con mayor rebote fueron: la agricultura, las actividades inmobiliarias y financieras, lo cual hizo recuperar 5 de los 6 años perdidos. Colombia creció 2.4% anualmente entre 2015 y 2019.
En el Perú se implementó una cuarentena estricta por varios meses. El gobierno realizó transferencias a hogares por medio de dos bonos universales durante el año y subsidios a empresas (15.8% del PIB). En el tercer trimestre de 2020, el sector de la construcción recuperó los niveles previos a la crisis, y los sectores de minería, manufactura y comercio tuvieron un rebote de 8 de los 10 años de producción perdidos.
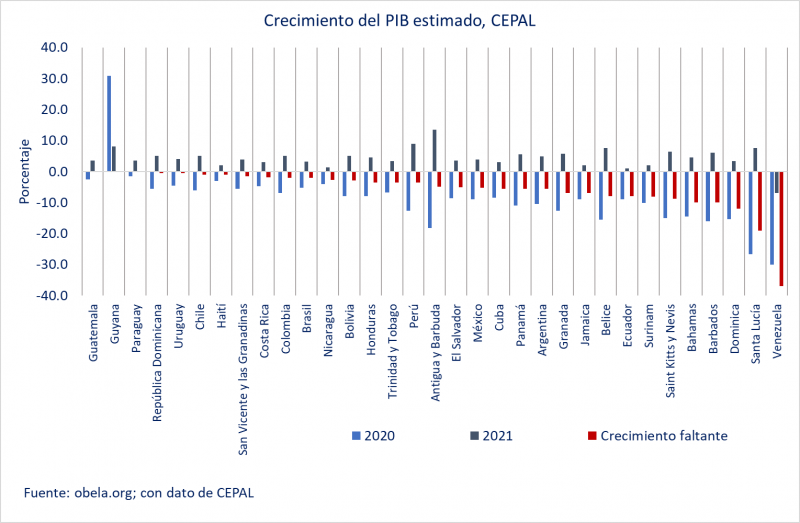
El resurgimiento del 2021 será suficiente para regresar e incluso aumentar la producción en Guyana, Guatemala y Paraguay. A excepción de Chile y Costa Rica todos los países mantienen en 2021 el crecimiento del primer rebote.
El país centroamericano introdujo medidas de distanciamiento físico, restricción de horario laboral en los sectores manufacturero, comercial y de turismo. El gobierno implementó una expansión del gasto corriente en los programas sociales a través del Decreto de Calamidad Pública. El flujo de remesas aumentó lo que dio liquidez a las familias. En Paraguay el gobierno redujo el impuesto al valor agregado (IVA) y permitió postergar el pago de impuestos. Incrementó su gasto a través del aumento a las remuneraciones de funcionarios públicos, contratación de personal de salud y en las prestaciones sociales para las poblaciones vulnerables.
Los principales riesgos a enfrentar en la mejora del 2021 son: la evolución de la pandemia y la disponibilidad de la vacuna; la retirada prematura de las medidas de estímulos fiscal y monetario; las condiciones financieras mundiales que permitan el acceso financiamiento barato; y la tendencia al alza de los precios en los productos básicos. Si sube la tasa de interés en Estados Unidos los precios de las materias primas bajarán.
Los datos muestran que para el primer rebote influyó el crecimiento previo de las economías, el tipo de políticas implementadas para evitar el contagio de la covid-19 y la clase de políticas fiscal y monetaria para evitar una mayor caída. En muchos casos ayudó a la fuerza de la recuperación dotar de liquidez a los grupos más vulnerables, mediante transferencias de dinero y remesas.
DESCARGA AQUÍ / ENGLISH
Perspectivas de las economías latinoamericanas frente a la economía mundial
- blog de anegrete
- 7937 lecturas
El inicio de 2017 estuvo marcado por la elección de Trump como presidente de EEUU y por el proceso del Brexit europeo. Los efectos que sus amenazas y políticas económicas tienen en el orden mundial son inevitables. EEUU completó, en 2015, un PIB 3.14 veces más grande que toda la región Latinoamericana en su conjunto, y Gran Bretaña es la quinta parte de la economía de la Unión Europea. Los cambios políticos en ambos lados son importantes para el rumbo del desarrollo y crecimiento económicos de la región. El estancamiento europeo del 2017, y en adelante, está asegurado por la contracción de su marcado en 20% y EEUU parece estar frente a una primavera breve de fortalecimiento de su moneda pero con poca reactivación productiva.
En América Latina la dependencia externa se ha fortalecido, aunque virado hacia China para Sudamérica, en la Cuenca del Caribe se ha fortalecido en su relación con EEUU. En dicha cuenca está Venezuela, que enfrenta una amenaza: de un lado la inversión extranjera más importante de EEUU es de capital de PDVSA en la forma de CITGO, una de las principales empresas refinadoras y distribuidoras de gasolina después de Exxon. De otro, Venezuela le vende crecientemente a China y se endeuda con Rusia, lo cual crea un escenario bélico en la Cuenca del Caribe, mare nostrum americano. Por primera vez existe una posibilidad real de una guerra de alta intensidad propiamente dicho, frente a la eventualidad de problemas de pagos de deuda con PDVSA.
El posible escenario de Venezuela de quiebra de PDVSA y, por lo tanto, de un cese de pagos en los bonos externos, generaría un problema internacional mayor. Así hay que entender la solicitud de Colombia de ingresar a la OTAN, o ¿América del sur está en el Atlántico Norte? De igual forma hay que entender la declaración de Obama cuando miró que Venezuela era una amenaza para EEUU. Esto, a su vez, coloca a Cuba en una situación de mayor debilidad frente a la amenaza de bloqueo de EEUU, reiterada por el actual presidente republicano.
El escenario económico que se le presenta, en este marco, a América Latina es la combinación de un problema estructural sumado a una transformación dependiente de las estructuras comerciales, financieras y productivas internacionales. Las hegemonías comerciales, el enclave económico regional, la gestión de la política neoliberal en vínculo con el mercado mundial, y la estructura de la división internacional del trabajo fueron modificadas, desde la década de los 90, por las grandes tasas de crecimiento de las economías asiáticas, especialmente China. Ahora, el giro proteccionista y la recesión de EEUU con el revés británico sólo han complicado el panorama y acelerado los procesos de crisis y transformación en la región, la cual insiste en mantener el mismo patrón de acumulación del capital que en los años 50: exporta materias primas e importa bienes industriales. Existen tres excepciones en la región las cuales generan dinámicas y relaciones regionales distintas: México, que exporta mano de obra barata en la forma de maquila y de migrantes; Brasil y Argentina que tienen estructura productivas más complejas, desde los años 50, y un acuerdo comercial (Mercosur) que les ha permitido ampliar sus mercados.
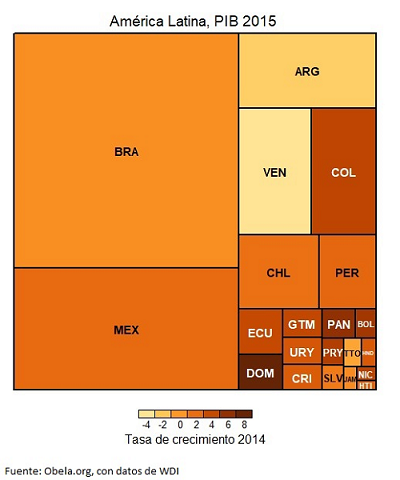
La heterogeneidad de las economías Latinoamericanas no sólo se debe a la estructura comercial y relación con el mercado mundial, sino al tamaño y participación de sus economías en la división internacional del trabajo. Por una parte, entre Brasil, México, Argentina, Venezuela, Colombia, Chile y Perú representan más del 90% del total del PIB latinoamericano; y los primeros tres más del 70%. Esto ha creado relaciones de influencia y dependencia incluso al interior de la región. México aunque sea profundamente dependiente a la economía norteamericana, influye en los países centroamericanos; tanto como Brasil en Sudamérica. No obstante, no sólo se trata de la media del capital nacional, sino de su composición y crecimiento. En los últimos 5 años México, Brasil y Argentina, crecen en 2.8%, 1.4% y 1.0% respectivamente, mientras que Panamá, Bolivia, Nicaragua y República Dominicana han crecido a tasas promedio superiores a 5%; y, aunque en menor medida, Paraguay, Perú y Colombia superiores a 4%.
En promedio, la participación del comercio de América Latina en el PIB ha sido, entre 2010 y 2015, de más del 69%. Esto muestra, por otra parte, la importancia de la dinámica comercial y la dependencia a las estructuras del mercado internacional, tanto intrarregionales como mundiales. Estructuralmente, la dinámica del aparato productivo de la Cuenca del Caribe ha estado marcada por cuánto se relaciona con el mercado estadounidense. Esta formación ha generado dos dinámicas diferentes: conformar alianzas y cadenas productivas regionales o integrarse a las cadenas globales de la producción de EEUU. Así fue como se aisló México, Centroamérica y el Caribe, de la dinámica comercial de sudamericana.
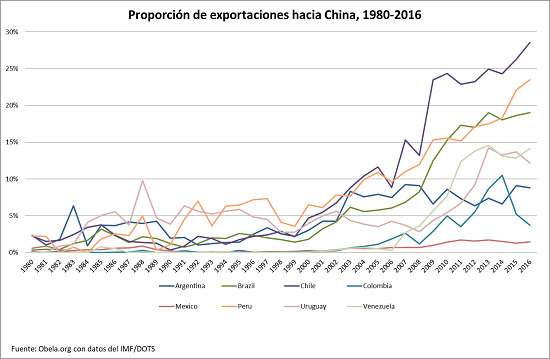
Las relaciones comerciales en América Latina están en su mayoría organizadas, formalmente, a partir de tres tratados comerciales multilaterales: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (1994), Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (2006) y el Mercado Común del Sur (1991). Es por esto que mientras México envía el 81% de sus exportaciones totales a EEUU, Brasil sólo destina el 12% y Argentina el 5%.
No obstante, China ha mostrado importantes aumentos en la inversión extranjera en Sudamérica y en sus importaciones provenientes de este mercado. Adicionalmente, con el retiro de EEUU del proyecto de Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), China encontró una creciente influencia y poderío comerciales en la región. Por esta razón los puntos de agenda de la renegociación del TLCAN, y su efecto sobre el tipo de cambio, se vuelven tan importantes, pues existe el deseo de congelarlo y, de esta manera, dolarizar las economías de los socios de la Alianza del Pacifica; una demanda estadounidense muy antigua y una extensión de lo logrado en Ecuador, El Salvador y Panamá. Cabe recordar que esto fue lo que propuso, en 1989, el secretario de Estado Blaine y se discutió en la Conferencia Monetaria de 1891.
EEUU va a revisar los contratos del Estado con extranjeros (procurement); la propiedad intelectual y la extensión de las patentes; y las reglas de origen. Lo que logre la renegociación del TLCAN con México será lo que replique con todos los demás países, socios comerciales multilaterales y tratados bilaterales de libre comercio: Chile (2004), Perú (2007), Panamá (2007) y Colombia (2007). En vista la postura inicial del gobierno mexicano cuando dice que el muro “no es un tema bilateral” (¿¿??) y acepta de las demandas de reducción de las exportaciones de azúcar refinada y de un aumento de las de caña sin refinar, es posible que México acepte todo lo que proponga EEUU, a cambio de que el tema migratorio lo dejen en paz.
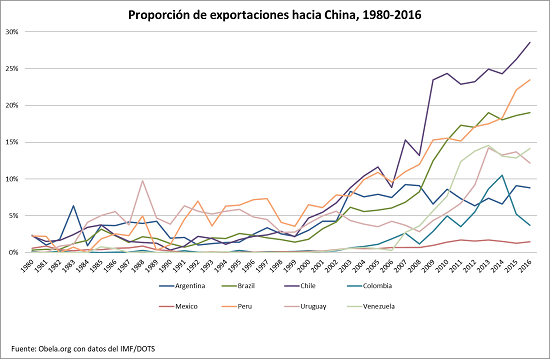
Una tendencia adicional al escenario del porvenir económico latinoamericano, es el deterioro de la política, la democracia y de la gobernanza que sufre la región. Por una parte, la crisis y caída de los gobiernos progresistas, que a pesar de la heterogeneidad de los proyectos, el fracaso político y las dificultades económicas de estos gobiernos (léase Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Brasil) representa un incierto giro de las relaciones regionales y la cooperación comercial, en todos los niveles. El caso de Venezuela es aún peor. Su tránsito político y económico corre el riesgo de ser militarmente intervenido, por su nivel de endeudamiento externo, composición de los aparatos productivos y dependencia al nivel de precios de materias primas, así como los vínculos con China y EEUU y los intereses del mercado petrolero.
Por otra, sin distinguir aquí su orientación política, el abandono del interés nacional y el creciente descaro que los funcionarios políticos de todos los niveles de gobierno, de todos los países de la región, muestran cuánto se han convertido en gestores a sueldo del Estado, a favor de los interese de las compañías transnacionales. Así lo dejó claro el caso Odebrecht, el conglomerado global de construcción brasileño. Este creó y financió una estructura financiera formal dedicada exclusivamente a la gestión y pago de sobornos a funcionarios gubernamentales en tres continentes, para ganar las concesiones de operación y construcción. Salvo el Perú, que ha sido desde Fujimori un enigmático y aislado ejemplo de justicia y encarcelamiento de gobernantes y funcionarios corruptos, en el resto de América Latina se han puesto en operación los tradicionales sistemas de encubrimiento, censura, olvido y cinismo que protegen a las clases en el poder, más en México que en el resto, pero en todos. No obstante que la propia empresa se declarara culpable y accediera a pagar 4.5 mil millones de dólares de penalización por sus actos criminales, los Gobiernos son lentos en abrir la información y en sancionar.
En conjunto, las opciones que tiene Latinoamérica para transitar la decadencia de la hegemonía norteamericana y el auge del poder chino; la nueva era proteccionista y la reestructuración comercial y financiera global; y superar sus crisis políticas, representativas y sociales, sobre una base de profunda desigualdad y concentración del ingreso, no son sencillas y necesitarán que la convergencia de los diferentes poderes políticos, económicos y sociales se ocupe de los problemas nacionales, más que de los cortoplacistas intereses personales. No obstante, tolerante al fracaso de sus estimaciones, el FMI pronosticó un crecimiento del PIB latinoamericano, para 2017, del 2%, poco estimulado por México o Brasil, de quienes se espera 1.7% y 0.2% respectivamente y más por el 3.9% estimado para Centroamérica, donde destaca el 5.8% estimado para Panamá.
La oportunidad que ofrecen los presentes cambios de las relaciones comerciales, tanto para el Mercosur con su relación con China, como para América del Norte y Centroamérica con el posible debilitamiento comercial con EEUU, así como el reacomodo de las relaciones comerciales de la Unión Europea, puede ser bien aprovechada y generar mejores condiciones económicas para América Latina. Se debe trabajar en un esquema productivo no anclado en materias primas y mano de obra barata, transitar de uno modelo profundamente dependiente a las cadenas productivas internacionales, hacia otro con mayor autonomía industrial y diversificación productiva que considere nuevamente a la región.
[i] Investigador titular del Instituto de Investigaciones Económica de la UNAM, Coordinador del Proyecto OBELA, miembro del SNI/CONACYT
[ii] Proyecto OBELA
Phase one US-China trade war deal signed by Donald Trump ans Liu He, though most tariffs remain
- blog de anegrete
- 3434 lecturas
The United States and China signed a partial trade agreement on Wednesday aimed at putting the brakes on an 18-month trade war between the world’s two largest economies. With provisions covering purchase commitments, financial market access, intellectual property protection and enforcement, the phase one deal was made final by US President Donald Trump and China’s chief trade negotiator, Vice-Premier Liu He.
The signing, which occurred over an hour into the proceedings, represented the first time since the trade dispute began in July 2018 that both sides have formalised any commitments. The two countries were close to an agreement in May 2019, but talks collapsed at the last minute amid Washington’s accusations that Beijing had sought to backtrack on multiple major terms.
Included in the deal is a commitment from Beijing to buy, over two years, at least US$200 billion of American goods and services more than it did in 2017. Those additional purchases will be made up of around US$77 billion in manufacturing, US$52 billion in energy, US$32 billion in agricultural goods and US$38 billion in services. The deal will result in the suspension of a planned December tariff on about US$162 billion in Chinese goods and halve an existing 15 per cent duty on imports worth around US$110 billion.
Contenido:
The United States and China signed a partial trade agreement on Wednesday aimed at putting the brakes on an 18-month trade war between the world’s two largest economies.
With provisions covering purchase commitments, financial market access, intellectual property protection and enforcement, the phase one deal was made final by US President Donald Trump and China’s chief trade negotiator, Vice-Premier Liu He.
The incremental deal is designed to be the first in a series of agreements intended to end a trade conflict that has seen tariffs slapped on hundreds of billions of dollars’ worth of trade – rupturing supply chains, shaking markets, increasing consumer costs and contributing to a global growth slowdown.
“Today we take a momentous step, one that has never been taken before with China,” Trump said before inking the agreement with Liu in the White House’s East Room. The room was packed with business executives invited by the administration, as well as reporters, US lawmakers, Trump cabinet officials and members of the Chinese delegation.
Trump said he would be travelling to Beijing in the near future “to reciprocate” and meet with China’s president, Xi Jinping.
After speaking briefly on the significance of the trade deal, Trump abandoned his teleprompter for a half-hour diversion, thanking various US officials, lawmakers and business leaders in the room, and airing well-worn grievances, including over his impending impeachment trial in the Senate.
The signing, which occurred over an hour into the proceedings, represented the first time since the trade dispute began in July 2018 that both sides have formalised any commitments. The two countries were close to an agreement in May 2019, but talks collapsed at the last minute amid Washington’s accusations that Beijing had sought to backtrack on multiple major terms.
After months of renegotiation and further escalating tariffs, the US government announced in December that it had reached consensus with Beijing on the details of a new pact, though Trump administration officials were still waiting to see a Chinese translation of the 86-page document as late as Friday, according to White House trade adviser Peter Navarro.
Included in the deal is a commitment from Beijing to buy, over two years, at least US$200 billion of American goods and services more than it did in 2017. Those additional purchases will be made up of around US$77 billion in manufacturing, US$52 billion in energy, US$32 billion in agricultural goods and US$38 billion in services. The latter includes tourism, financial services and cloud services.
Beijing had pledged to remove barriers to a long list of US exports, including beef, pork, poultry, seafood, dairy, rice, infant formula, animal feed and biotechnology, Trump said.
In the agreement, the full text of which was released by the office of the United States trade representative (USTR) after the signing, China also committed to speeding up its approval process for new agricultural biotech crops to an average of 24 months. The current processing time stands at five to seven years.
The deal will result in the suspension of a planned December tariff on about US$162 billion in Chinese goods and halve an existing 15 per cent duty on imports worth around US$110 billion.
China will not lift any of the retaliatory tariffs it has imposed on US$110 billion worth of American goods as part of the deal, USTR Robert Lighthizer said at a press briefing on Wednesday morning.
Beijing had pledged to roll out new rules and regulations preventing Chinese companies from forcing US businesses to share intellectual property in exchange for market access, US Treasury Secretary Steven Mnuchin said on Wednesday morning ahead of the signing ceremony.
In return for Beijing’s commitments, US negotiators agreed to reduce existing tariffs on some Chinese imports and cancel duties that were scheduled to take effect in December. Tariffs on some US$360 billion of goods entering the US will stay in place.
Pointing to a further concession by the US, the Treasury department announced on Monday that it no longer considered China a currency manipulator, a designation it had made in August amid unsuccessful talks in Shanghai and an escalation in tariffs.
Monday’s move made for a considerably warmer welcome for Liu compared with his last visit to Washington. In October, just days before the vice-premier’s arrival for talks with his American counterparts in the US capital, the Trump administration rolled out a suite of sanctions targeting the Chinese government over alleged human rights abuses against Muslim ethnic minority groups in Xinjiang.
“At times, there were setbacks in our trade talks,” Liu said of the countries’ discussions over the past two years.
But “relentless” efforts from both sides had led to the successful forging of the agreement, which China vowed to “strictly honour” alongside the US, he said.
As he had done at several previous meetings with Trump, Liu read aloud a letter to the US leader from Xi. Though largely laudatory in tone, the message appealed to the US government to treat Chinese companies “fairly” and support the “collaboration between enterprises, research institutes and [the] schools and colleges of the two countries”.
Trump said that keeping the two “giant and powerful nations together in harmony” was important for the world, and said the deal would herald “an even greater world peace”. Moments later, having signed the agreement, the US leader departed the East Room to the tune of Louis Armstrong’s What a Wonderful World.
Trump’s hyperbole notwithstanding, Beijing has framed the contract’s significance in more muted terms.
Breaking two months of silence, Taoran Notes, a social media account affiliated with the Chinese government, said in a post on Monday that the trade war was “not over yet”, and that Wednesday’s signing represented “just the first round of a game”.
Trade experts, for their part, have expressed doubt that the incremental agreement will pave the way for a consensus on the remaining thorny structural issues, such as China’s subsidies for state-owned enterprises.
“The phase one deal is a step in the right direction, but it will do little to shake the widespread perception that trade uncertainty is the new norm,” said Jon Cowley, senior international trade lawyer at Baker McKenzie in Hong Kong.
In a letter to Trump slamming the deal as “completely inadequate”, the Alliance for American Manufacturing, an industry association, said on Monday that “nearly all the major structural issues [had been] left unresolved”, among them China’s industrial subsidies and overcapacity.
Euan Rellie, founder of BDA Partners, a New York-based, Asia-focused investment bank, disparaged the president’s performance in the signing ceremony and the scarcity of breakthroughs in the pact as an example of Trump’s penchant for “showmanship over substance”.
“His base is just lapping it up,” he said. “The reality is US farmers aren’t better off after the phase one compared to the beginning of the trade war.”
However, Rellie expressed relief at the de-escalation in US-China tensions. “At least what we have now is Trump is unlikely to impose more tariffs,” he said. “I won’t call it a win. I will call it an uneasy temporary peace. It’s better than nothing.”
Jeremie Waterman, the US Chamber of Commerce’s vice-president for Greater China, said the deal “puts a floor under a relationship that, quite frankly, has been struggling”.
Stock markets in the US, buoyed by the deal’s impending signing, rose more than 200 points on Wednesday before the ceremony. US exchanges stepped back in the afternoon, paring nearly half their gains, but were still up overall.
The agreement will be connected to a strict enforcement mechanism under which any complaints will be adjudicated unilaterally within 90 days, administration officials have said. Complaints will be aired first at the working level; should those discussions fail, they would be escalated through the deputy level and, ultimately, to the secretary level.
The mechanism lets the US enact punitive measures if complaints remain unresolved. Beijing had promised not to retaliate in such instances, Navarro said in an interview on NPR earlier this week.
Trump said that negotiations on a second phase deal would begin as soon as the phase one agreement “kicks in”, though he has previously said that he may decide to wait until after November’s presidential election to make the second agreement final.
During remarks in the East Room, Trump said that completion of a phase two deal would mean complete removal of US tariffs on Chinese imports.
Speaking with CNBC on Wednesday ahead of the signing ceremony, Mnuchin said the second phase agreement may be broken up into further incremental stages.
“Phase two may be 2A, 2B, 2C,” he said. “We’ll see.”
Política monetaria heterodoxa (QE), guerra de divisas e inercia inflacionaria
- blog de tvalencia
- 7135 lecturas
En julio de 2011, el ex ministro de economía brasilero, Guido Mantega, informó de efectos negativos no vistos desde la década de los 90´s en el mercado cambiario brasilero y en sus exportaciones a causa de la depreciación del dólar americano, alentada por políticas monetarias expansivas (QE) en EEUU, Inglaterra y Japón para disminuir su deflación.
El cambio hacia la brusca revaluación del Real afecto seriamente a las exportaciones provocando el efecto inverso en los exportadores americanos quienes aumentaron sus ingresos. Es lo que el FMI conoce- y prohíbe en sus estatutos- como devaluaciones competitivas, base de la competitividad espúrea.
La aplicación masiva de las QE europea y japonesa produjo una más acelerada y furiosa apreciación del dólar, a un punto tal, de afectar no solo a los países aún dolarizados, sino también la débil recuperación norteamericana, en términos de su demanda interna, consumo, déficit comercial y, aun más, del gasto de capital e inversión residencial.
Descargar aquí
Políticas fiscales para contener el daño de la COVID-19
- blog de cdeleon
- 3409 lecturas
En épocas de pandemia, la política fiscal es clave para salvar vidas y proteger a las personas. Los gobiernos deben hacer todo lo que sea necesario. Pero deben asegurarse de guardar los recibos.
El Monitor Fiscal muestra cómo las autoridades económicas pueden ofrecer asistencia de emergencia para salvar vidas; proteger a la población de la pérdida de puestos de trabajo y de ingresos, y a las empresas de la quiebra, y facilitar la recuperación.
Hasta el momento, los países han adoptado medidas que ascienden a alrededor de USD 8 billones para contener la pandemia y los daños a la economía.
La asistencia de emergencia proporcionada a nivel mundial incluye un aumento del gasto y los ingresos no percibidos (USD 3,3 billones), préstamos e inyecciones de capital del sector público (USD 1,8 billones), y garantías (USD 2,7 billones). El Grupo de los Veinte países avanzados y emergentes está a la cabeza con la aplicación de medidas que ascienden a un total de USD 7 billones. El apoyo fiscal también puede proporcionarse a través de los estabilizadores automáticos: elementos característicos del sistema tributario y de prestaciones que ayudan a estabilizar los ingresos y el consumo, como los impuestos progresivos y las prestaciones por desempleo.
Reglas para avanzar
Los países deberían regirse por los tres principios siguientes:
Focalizar el apoyo en los hogares para asegurar el acceso a bienes y servicios básicos y a un nivel de vida decente. Para evitar secuelas permanentes, focalizar el apoyo en las empresas viables para limitar los despidos y las quiebras.
Desplegar recursos de manera temporal y eficiente y reflejar los costos en informes fiscales plurianuales. Los gobiernos deben reforzar los principios de buena gobernanza de manera acorde con la escala de la intervención. Esto debería incluir, por ejemplo, una contabilidad exacta; una divulgación de información frecuente, oportuna y completa, y la adopción de procedimientos que permitan la evaluación ex-post y la rendición de cuentas. En resumen, las autoridades económicas deben hacer todo lo que sea necesario, pero asegurarse de guardar los recibos.
Evaluar, realizar un seguimiento y divulgar los riesgos fiscales porque no todas las medidas tendrán un efecto inmediato en los déficits y las deudas. Por ejemplo, es posible que las garantías públicas concedidas para préstamos empresariales no tengan costos iniciales pero afecten a las cuentas del gobierno si las empresas no cumplen con sus obligaciones en el futuro.
Medidas para salvar vidas a nivel mundial
Para salvar vidas, los gobiernos deben financiar servicios de salud y de emergencia adicionales tanto como sea necesario. Pero esto no es tarea fácil.
En primer lugar, los países con capacidad limitada de atención de la salud no pueden incrementar de forma adecuada los recursos.
En segundo lugar, las limitaciones de endeudamiento en muchas economías de mercados emergentes y en desarrollo requieren reorientar el gasto hacia el sector de la salud, salvaguardando al mismo tiempo el gasto en protección social y los servicios públicos vitales (transporte, energía, comunicaciones).
La coordinación mundial ayudará a lograr una vacuna y medicamentos de bajo costo a escala universal, y a respaldar a los países con una capacidad de salud limitada, por ejemplo a través de ayuda, recursos médicos y financiamiento de emergencia en condiciones concesionarias. Como señaló nuestra Directora Gerente en su reciente discurso, el FMI está preparado para desplegar una capacidad de préstamo de USD 1 billón a fin de ayudar los países miembros, prestando especial atención a los países en desarrollo de bajo ingreso.
Proteger los medios de vida con medidas fiscales focalizadas
El distanciamiento social necesario para frenar la propagación del virus —con escuelas, restaurantes, centros comerciales, oficinas y fábricas cerradas— inevitablemente acarrea costos económicos. La población y las empresas necesitan un respaldo fiscal importante, oportuno, temporal y focalizado para mantenerse a flote.
La capacidad institucional y financiera de los países influirá en el tamaño de la asistencia de emergencia que pueden ofrecer junto con el diseño y el tipo de medidas:
Las economías avanzadas pueden recurrir a una amplia gama de instrumentos en el ámbito del gasto, los impuestos y la liquidez para apoyar a la población y a las empresas dados sus sólidos sistemas de beneficios tributarios. En Estados Unidos y Alemania, por ejemplo, estas medidas incluyen la ampliación de las prestaciones por desempleo, incluidos los trabajadores por cuenta propia; el diferimiento de los impuestos sobre la nómina, y los subsidios salariales a las pequeñas y medianas empresas.
Muchos trabajadores, pequeñas empresas y empresarios autónomos tienen dificultades para pagar facturas, rembolsar deudas y mantener a los trabajadores en la nómina. Para ayudarlos, varios países europeos han establecido servicios de emergencia de liquidez, como préstamos o garantías asequibles. Francia y Japón están proporcionando licencias de enfermedad y licencias familiares remuneradas y financiadas por el gobierno a las personas que no se sienten bien, están aisladas por voluntad propia o tienen que permanecer en sus hogares y cuidar a sus hijos durante el cierre de las escuelas.
Las economías de mercados emergentes y en desarrollo en general tienen menos margen en el presupuesto para responder. Enfrentan diversos shocks: la pandemia, una fuerte caída de la demanda externa de sus bienes y servicios, el desplome de los precios de las materias primas, la fuga de capitales y el aumento de los costos de endeudamiento en los mercados financieros. Además, cuentan con sistemas de beneficios tributarios relativamente menos desarrollados.
En esos casos, entre las posibles opciones cabe mencionar las transferencias monetarias realizadas con la ayuda de sistemas de identificación única y tecnologías digitales en países como India y Kenya, o el suministro en especie de alimentos y medicamentos, como por ejemplo en Bangladesh. China ofrece reducciones impositivas temporales a las personas y empresas más afectadas, como en los sectores del transporte, turismo y hostelería. La devolución completa y puntual del impuesto sobre el valor agregado puede dar acceso a las empresas al tan necesario efectivo.
Facilitar la recuperación con un estímulo fiscal de amplia base
A medida que disminuya la pandemia y acabe el Gran Confinamiento, un estímulo fiscal de amplia base y coordinado a escala mundial puede convertirse en una herramienta eficaz para promover la recuperación. La coordinación mejora la eficacia de las medidas de política económica. Pero, al mismo tiempo, debe respetar las diferencias pertinentes entre países, principalmente en su capacidad de financiamiento.
La pandemia y el Gran Confinamiento conexo dieron lugar a aumentos de la deuda y de los déficits más allá de los registrados en la crisis financiera mundial. A medida que remita la pandemia y la economía se recupere en 2021, se prevé que los coeficientes de endeudamiento público se estabilicen en nuevos niveles más altos. Si se materializara el escenario adverso proyectado en Perspectivas de la economía mundial, los niveles de deuda se mantendrían aún más altos y la dinámica de la deuda sería más desfavorable.
No sabemos lo suficiente como para prever el momento y las circunstancias de la futura recuperación. Pero en tiempos de emergencia, para las autoridades eso implica hacer todo lo necesario, pero asegurarse de guardar los recibos.
Populism: The Phenomenon
- blog de jlcal
- 3515 lecturas
Private consumption, the internal engine of the economy
- blog de cdeleon
- 3160 lecturas
The Latin American economies are continuing their recovery towards their pre-pandemic levels thanks to external and internal demand. In some countries, both engines are warming up in coordination, while in others, the external one recovered faster. Finally, we will show how domestic demand recovers with fiscal policies in Latin America's largest economies.
Domestic demand is composed of private and public consumption and private and public investment. In particular, within the domestic market, private consumption is the most significant component. According to the OECD, consumption by firms and households is strongly affected by vaccination and monetary transfers, such as minimum income, remittances, or access to pension savings.

For this reason, fiscal measures in Latin American countries have focused on providing liquidity to households and firms through tax deferrals and the creation of programmes for the payment of tax obligations. On average, 4.3% of GDP was spent in Latin America on fiscal packages to strengthen the health system and support private consumption. The following shows the recovery of domestic demand in Argentina, Brazil, Chile, Colombia, and Mexico.
Brazil's domestic demand recovered at the end of 2020, led by the investment rate, the fastest to match pre-pandemic levels. Furthermore, private consumption is back on track to regain its lost dynamism. There has been enormous public spending of 10.1 billion dollars (7.4% of GDP) through cash transfer programmes such as "Bolsa Familia," "Ayuda de emergencia Covid-19", plus a job retention scheme, and some temporary subsidies for electricity consumption. However, it remains below its pre-pandemic levels. The same is true for public consumption.
For Colombia and Chile, it was private consumption that enormously boosted domestic demand. As a result, the domestic engine recovered its dynamism during the first quarter of 2021. In Colombia, public consumption increased during 2020, and in Chile, it recovered in early 2021. However, investment recovered its pre-pandemic levels only in the latter.
In Colombia, the national Government spent 4.7 billion dollars (1.8% of GDP) to reactivate household consumption. The "Solidarity Income" was created, which provided cash transfers to vulnerable groups and a subsidy of 40-50% of the minimum wage per worker for companies with falling incomes, among others. In Chile, 19 billion dollars (7.7% of GDP) were spent on programmes to support domestic consumption, such as the suspension of tax payments for companies and cash transfers to families, with the "Emergency Family Income" programme.
Argentina and Mexico had the most significant contractions in domestic demand among the countries analysed. At the end of 2020, they were still below 2019 levels. They have not recovered from the effects of the Great Lockout. In Argentina, private consumption is recovering thanks slightly to cash transfers from the "Emergency Family Income" programme, assistance from community kitchens and food distribution centres, and wage subsidies, amounting to the spending of 14 billion dollars (3.7% of GDP). However, like public consumption, they remain well below pre-pandemic levels. It is investment that increases domestic demand.
On the other hand, private consumption and investment in Mexico remain well below pre–Great Lockdown levels. The fiscal package to support private consumption was 4.9 billion dollars, spread over loans for small and medium-sized enterprises, expansion of cash transfer programmes, and unemployment benefits. However, it was the smallest fiscal package as a percentage of GDP among the six largest economies in Latin America, only 0.5%. As a result, it was public and not private consumption in Mexico that boosted domestic demand.
GDP is back to its pre-pandemic levels thanks to the boost from external demand, which depends on the dynamics of the major trading partners and commodity prices. The domestic market was strongly pent up by cash transfer support during the pandemic to households and businesses. As a result, countries that sought to maintain household incomes with large fiscal expenditures coordinated with the recovery of exports and rising commodity prices. These are primarily in South America. On the other hand, countries that did not give significant fiscal impulses see a lack of coordination with external demand in this recovery, mainly in the Caribbean Basin.
According to IMF estimates, Latin America's GDP declined 8.3% in 2020, while South America's 8% and the Caribbean Basin's 9.9% were the most brutal hit. Growth in 2021 will be higher in the southern countries than in the Basin, 3.8% and 3%, respectively. However, with the return of international trade, the speed of recovery depends on domestic demand.
Download
QUÉ PASÓ EL 2023
- blog de bacosta
- 3409 lecturas
La altísima inflación del año 2022 llevó a que los bancos centrales de EEUU, el FED, y el BCE de la UE, subieran sus tasas de interés. Esto fue seguido por todos los bancos centrales del resto del mundo occidental para mantener los tipos de cambio estables y para contener la inflación. En China y algunos países asiáticos la dinámica es otra.(ver qué pasó 2022) Se esperaba que las altas tasas de interés enfriarían las economías de EEUU y de Europa y una recesión se establecería mientras se reordenan sus finanzas públicas y se restructuran sus aparatos productivos detrás del proteccionismo de nuevo cuño introducido bajo el manto de la seguridad nacional. En el 2023 se observó, sin embargo, que la recesión golpeó a Europa, con Alemania a la cabeza y a América latina pero no a EEUU ni a México que con una reactivación a partir del segundo trimestre culminaron con un inesperado crecimiento del PIB de 3.3% y 3,4% respectivamente. Los países asiáticos que no tiene inflación resintieron el enfriamiento occidental pero China sobre todo resintió las medidas de la guerra comercial contra ella de parte del Titan del Norte. Todo resultó en que la economía global se desaceleró en relación al 2022 y el crecimiento que existió fue liderado por Asia, específicamente por China con 5.2% y la India con 7%.
Hay una narrativa sobre lo ocurrido en la economía global que habla de una recesión en China y un auge en EEUU que no solo está distante de la realidad, sino que le es ajena. Nunca antes ha sido tan fuerte la distancia entre la realidad de los datos en la prensa occidental sobre la dinámica económica de China, en lo que parece ser una severa guerra fría mediática.
Las bolsas de valores y de commodities de occidente que se esperaba que se enfriarían con el alza de las tasas de interés no cayeron con el alza de la tasa de interés, sino que se estacaron y observaron un muy fuerte repunte instantáneo a partir de 27 de octubre del 2023 con el conflicto de Gaza. A diferencia del conflicto de Ucrania que impactó muy levemente, éste ha tenido un impacto positivo muy marcado que muestra el grado al cual les hace bien a los inversionistas en el complejo militar industrial esa guerra. El auge súbito de la bolsa de Nueva York no implica una recuperación acelerada de la economía de EEUU ni presagia una recuperación sencilla, se anticipa que el 2024 el crecimiento será menor que el 2023 incluso para China cuya dinámica interna no logra contrapesar la guerra comercial estadounidense ni el enfriamiento general de la economia global. China y la India seguirán siendo las dos economías que crecen más y arrastran la economía global.
América latina observó una performance inesperada igualmente. México creció más de 3.4% cuando se esperaba 1.6% y los sudamericanos casi no crecieron salvo Brasil, Paraguay y Bolivia. Las tendencias de los precios fueron previsiblemente descendentes por las tasas de interés altas, a pesar de la dinámica de China y la demanda de metales inducida por la sustitución de vehículos eléctricos. La sequía en su sétimo año alimentó la parte no monetaria de la inflación, observándose la reducción del paso del Canal de Panamá, la reducción de la navegación en el Rio Paraná y en el Amazonas. Todo esto impacta precios negaivamente.
La economía de EEUU.
DE acuerdo al New York Times (https://www.nytimes.com/2024/01/25/us/politics/yellen-criticizing-trump-... ) en un discurso pronunciado en el Club Económico de Chicago a fines de enero del 2024, la Secretaria del Tesoro Yellen, expresidenta del FED y esposa del premio Nobel en economía Ackerloff, argumentó que la administración Biden había liderado una recuperación que ha superado a la del resto del mundo, lo que no es cierto. Dijo que bajo el mandato del presidente Trump, Estados Unidos impuso aranceles a más de 300.000 millones de dólares de las importaciones chinas. No dijo de cuanto son los aranceles impuestos por ellos con el neoproteccionismo establecido en la ley. El Gobierno de Biden se ha centrado, por ejemplo, en crear su propia arquitectura de subvenciones que suma 465.000 millones de dólares mediante la ley CHIPS y de Ciencias en tecnología climática., con normas de contenido local para proteger su industria. Todo eso debería de haber logrado regresar el índice del sentimiento del consumidor a niveles previos a la pandemia, pero, no se aprecia esto, como se ve en el gráfico debajo. El iondice observó un descenso de 101 en enero del 2020 a 61.3 en noviembre del 2023 según la University of Michigan: Consumer Sentiment index.( https://fred.stlouisfed.org/series/UMCSENT/). La inflación bajó en el 2022 y 2023 pero se mantiene por encima del inicio de la pandemia. Las políticas antinflacionarias del FED no consideran los elementos no monetarios de la inflación como la sequía.
El problema que señala la Casa Blanca en la evaluación de la ley CHIPS y de Ciencias un año más tarde es que aunque los semiconductores se inventaron en Estados Unidos, sólo producen el 10% del suministro mundial, y ninguno de los chips más avanzados. “Del mismo modo, las inversiones en investigación y desarrollo han caído a menos del 1% del PIB desde el 2% de mediados de los años sesenta, en el punto álgido de la carrera espacial.” (https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/08/09/fact-sheet-one-year-after-the-chips-and-science-act-biden-harris-administration-marks-historic-progress-in-bringing-semiconductor-supply-chains-home-supporting-innovation-and-protecting-national-s/) Al otro lado Huawei, frente al bloqueo estadounidense iniciado en el 2022, presentó el modelo Huawei Mate 60 Pro en setiembre del 2023 que contiene un procesador propio, el Kirin 9000S, con litografía de 7 nanómetros, un hito en la guerra tecnológica con EEUU fabricado por Semiconductor Manufacturing International Corporation con sede en Shanghái. Es decir, están delante de EEUU y son autónomos de ellos en su avance.
En la industria automotriz, donde China lidera desde hace una década, la prensa occidental presenta a Tesla como la firma que lidera y casi como la única mientras hay al menos las marcas alemanas y coreanas en proceso de transición hacia eléctricos, y las marcas de China lideran con holgura.
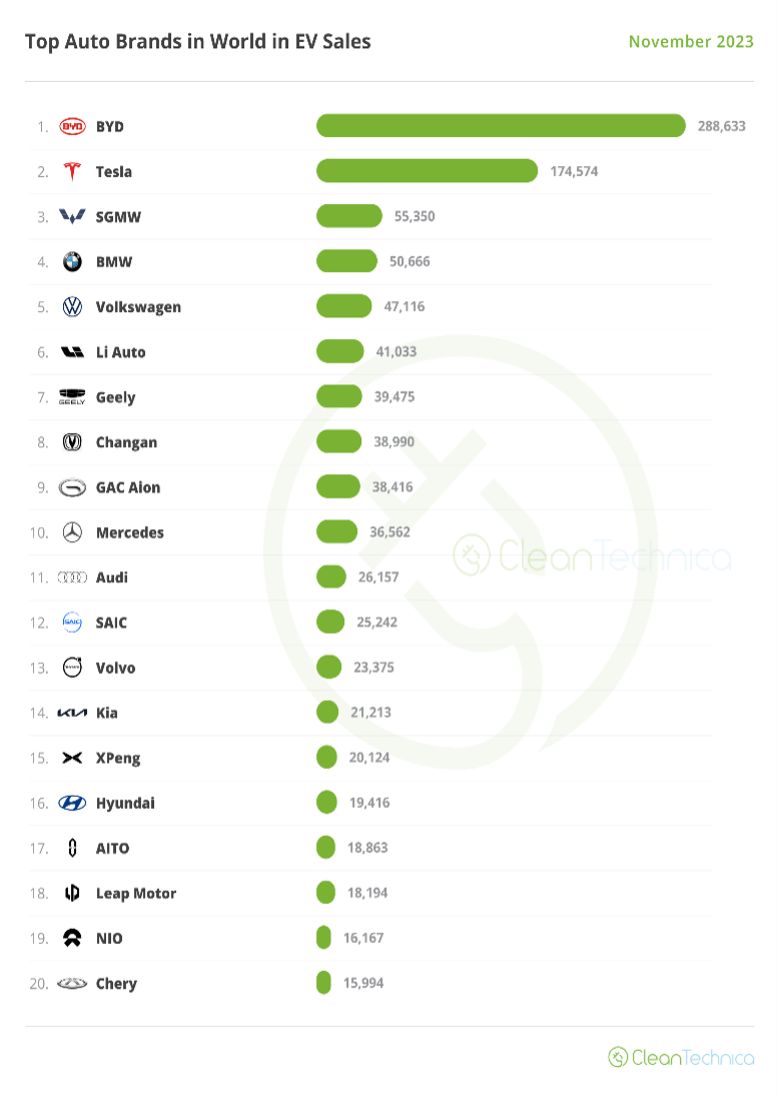 Lo que se aprecia en el gráfico es que de las 20 marcas de automóviles que venden más vehículos eléctricos en el mundo, una es estadounidense, cuatro son alemanas, y dos son coreanas, las otras trece marcas más vendidas son de China. En setiembre del año 2023, las compañías chinas dedicadas a la fabricación de vehículos eléctricos exhibieron sus productos en el Múnich Auto Show y deslumbraron.
Lo que se aprecia en el gráfico es que de las 20 marcas de automóviles que venden más vehículos eléctricos en el mundo, una es estadounidense, cuatro son alemanas, y dos son coreanas, las otras trece marcas más vendidas son de China. En setiembre del año 2023, las compañías chinas dedicadas a la fabricación de vehículos eléctricos exhibieron sus productos en el Múnich Auto Show y deslumbraron.
En esa ocasión, los expertos señalaron que dichas empresas podrían representar un desafío para las compañías automotrices convencionales. De este modo el presidente de Tesla, Musk dijo "Las compañías chinas son las más competitivas a nivel mundial. Por lo tanto, considero que lograrán un éxito considerable fuera de China, dependiendo de los aranceles o barreras comerciales que se establezcan". (https://www.cnbc.com/2024/01/25/elon-musk-says-chinese-ev-makers-will-demolish-other-companies.html) Solo con protección arancelaria podrán las empresas occidentales competir y de estas las alemanas son las occidentales en mejor posición de competir y de mercado. Las grandes marcas estadounidenses y japonesas no están entre las 20 marcas más vendidas del mundo en estos vehículos a diferencia de las coreanas.
América latina y la inflación
Todos los países de América latina subieron las tasas de interés durante el año al tándem con el FED para evitar movimientos adversos del tipo de cambio. Los que tuvieron más éxito fueron Brasil y el Perú que han mantenido sus tipos de cambio estables pesar de los vientos políticos en sus países. Chile y Colombia vieron movimientos adversos pero sus inflaciones descendieron y no se vieron afectados por estos. Todos los tipos de cambio se apreciaron como reflejo de las políticas monetarias del FED y todos los bancos centrales acumularon más reservas internacionales fruto de las políticas de austeridad que son ahora la nueva norma. La inflación derivada de la sequía y la caída de las exportaciones por la misma razón impactó más a los países graneros del Atlántico. como Uruguay, Argentina y Brasil y menos a los del Pacifico. Las economías del Pacifico están afectadas por los precios de los minerales que bajaron o dejaron de subir, más la sequía. El resultado ha sido que, salvo México, Brasil, Paraguay y Bolivia, todos dejaron de crecer. El cuarto que más creció fue Bolivia con 2.3%, Brasil con 3,1% fue el tercero, vinculado a China, después de México, el segundo, vinculado al crecimiento de EEUU y ambos a la demanda de interna. Es la novena economía más grande del mundo y términos nominales desplazó a Canadá. Del G7 solo quedan cuatro países en la lista de los 10 mayores. El motor de Brasil fueron las exportaciones de granos que, aunque se redujeron en volumen crecieron en precios y el gasto social, análogo a México.
Según el Banco Mundial (https://www.worldbank.org/en/country/brazil/overview) Brasil se encuentra ante pérdidas significativas, recurrentes y en aumento debido a eventos relacionados con el clima. A pesar de esto, un tercio del ingreso de exportaciones es de origen agrícola, y casi la mitad se vende en oriente, esencialmente China, seguido de Europa.
El primero que más crece es Paraguay, según la CEPAL, con 4,5% y se explica por el desempeño de la agricultura en el sector sojero, como así también, a la producción energética – venta a Brasil de hidroelectricidad de las cataratas de Iguazú - y las reexportaciones.
Los BRICS y su ampliación
En agosto del 2023 se acordó incorporar a seis países más a la lista de BRICS, que incluía a la Argentina. El objeto era tener más capacidad de negociación internacional ante lo que se percibe como un mundo al revés. EEUU es el país con más deuda pública del mundo en términos absolutos y en peso en el PIB. Como los demás países deficitarios fiscales, son acompañados por déficits externos, por definición simétricos: el exceso de consumo sobre la producción interna lleva a la importación de bienes y servicios. En una economía mundial normal, eso arrastraría el crecimiento del mundo. Todo indica que al único que arrastra es a México y quizás levemente a Canadá. El resto del mundo en su conjunto son arrastrados por la actividad económica de China. Los países de los BRICS suman un nivel de reservas internacionales muy alto y cubren una parte muy sustancial de los recursos externos utilizados por el Titan del Norte. Ante esa evidencia, los BRICS decidieron ponerse de acuerdo para negociar con ellos de forma de poder reactivar las economías del Sur Global, ahora ahorradores porque están bajo un régimen de austeridad impuesto primero por el FMI y luego por la prensa internacional y la calificadoras de riesgo. El nuevo orden mundial está armado por un gran despilfarrador que crece poco mientras todo el resto del mundo ahorra sin crecer salvo China, la India y los países asiáticos en su conjunto. Europa al margen, se financia a sí misma.
China aceleró el desprendimiento de los bonos del tesoro de EEU y redujo su posición en estos instrumentos mientras aumentó su posición en oro y otras monedas. Este año se habló más, en general, de operaciones en moneda nacional. En este juego Argentina carente de reservas internacionales, y economía grande, tomó del Banco Popular de China un acuerdo de swaps entre bancos centrales en yuanes hace un lustro. Este acuerdo permite cooperación financiera Sur-Sur y prescinde de las condicionalidades. Sin embargo la Argentina se retiró del acuerdo con el BPdeC el último mes del año y obligó así a otras instituciones a rescatarla. No entró el FED a rescatarla, como se podría esperar en sustitución de China. Entre 2008 y 2021, China invirtió $240 mil millones para rescatar a 22 países en desarrollo, según investigadores. Entre los principales beneficiarios se encuentran Argentina, Pakistán, Mongolia y Egipto. El Banco Popular de China, de manera individual, aportó $170 mil millones a bancos centrales extranjeros a través de sus líneas de intercambio bilateral. Las empresas estatales chinas también desempeñaron un papel importante en este proceso de rescate. El alejamiento del BCRA del BPdC es por razones de alineamiento con EEUU y no por razones financieras. El FED no reaccionó.
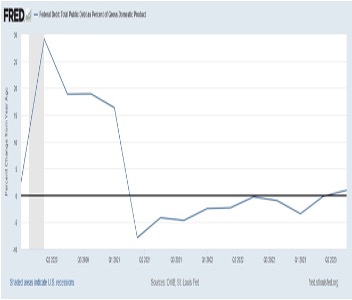
Con el ingreso de los países árabes a los BRICS, el nivel de reservas internacionales agregado del grupo creció aún más y la posibilidad de presionar a EEUU para que se ajuste y reduzca su inmenso déficit también. En el camino se interpuso la guerra de Gaza, el 22 de octubre 2023. Todo apunta a que los las políticas de ajuste del Sur Global continuarán en 147 países mientras uno mantiene una deuda pública de 30 billones de dólares, equivalente a la mitad del PIB del mundo y 120% de su PIB. El gobierno saliente demócrata del presidente Biden intentó frenar el aumento de esta deuda desde el año 2020, como se aprecia en el gráfico, con la consecuente pérdida de popularidad.
Finalmente, el crecimiento global liderado por China está motorizado por los cambios energéticos y de transporte así como por telecomunicaciones y sus insumos, los chips. La competencia entre las grandes potencias es abierta y recuerda la anterior competencia entre Alemania y Gran Bretaña en la era de los inventos. Eso terminó con la Primera Guerra Mundial. El ánimo económico es que occidente crece poco y oriente crece rápido. La diferencia es que los grandes fondos de inversión están en occidente y controlan los flujos de inversión. El año 2024 se anticipa será más frío que el 2023 que fue más frío que el 2022, año del rebote de la pandemia. Como se dijo en su momento, la recuperación iba a tener forma de raíz cuadrada invertida y todo indica eso en occidente. Oriente no tuvo caída y por tanto no tiene esa forma su dinámica económica. El cambio del eje económico global parece consolidado en el 2023 con oriente a la cabeza y el Océano Pacifico como centro del comercio mundial.
Ransom Capitalism
- blog de gramirez
- 1999 lecturas
As Robert Brenner argued in NLR two years ago, the financial collapse of 2007-8 set a template for government responses to crises that threaten the means of existence. Whether it’s a global financial meltdown, a deadly pandemic or energy bills so high that many people can’t afford to pay them, the policy instrument of choice is the bailout.
In both the financial crisis and the first months of the pandemic, there was a broad consensus that governments needed to make extraordinary fiscal interventions to preserve the means of existence without threatening the economic status quo. Emergency bailouts were used to stabilise the crisis, followed by such further moves as quantitative easing, furlough schemes or – in the UK – stamp duty cuts, which saw house prices rising faster than before Covid.
Bailouts are an ideal intervention for a decaying neoliberal politics: they maintain capital flows, rising asset prices and the upwards redistribution of wealth, while supporting the minimum needs of enough of the population to prevent total social breakdown.
British politicians’ responses to soaring energy prices conform to the bailout consensus. Boris Johnson is promising ‘extra cash’, though leaving it up to his successor to work out the details (Liz Truss and Rishi Sunak have so far mostly offered tax cuts). Ed Davey, the leader of the Liberal Democrats, recently proposed an ‘energy furlough scheme’: the government would absorb the cost of rising energy prices and get some of the money back with a windfall tax. Labour soon followed suit, offering a similar cap to energy prices funded through some slightly more creative accounting.
In both cases, energy companies would receive large amounts of public money (at least £29 billion) to enable them to continue charging their customers sums that many cannot afford. With these proposals following so closely behind the pandemic bailouts, which had the backing of all UK parties, we can see there is broad support for such extraordinary interventions with very little thought being given to the causes of the crisis – beyond criticism of the outgoing prime minister’s personality.
The bailout consensus is strikingly similar to the model by which neoliberal capitalism has operated globally for decades. Energy producers and suppliers are extracting profits from the state by menacing the public with unaffordable bills, effectively threatening to remove the means of existence from millions of people. This process, of capital holding the public to ransom, has been going on for decades in the Global South, where countries facing financial, energy and even public health crises have been held to ransom by the IMF, World Bank and multinational corporations based in the US or Europe. Money to relieve immediate social meltdown was provided on the condition of structural reforms and repayment agreements that locked generations of citizens into decades of debt, economic restructuring and austerity to ensure the profits of corporations.
As Kojo Koram and others have argued, the IMF/World Bank interventions undermined the growth of alternative political movements and brought post-colonial nations into a capitalist system where wealth is distributed upwards. Practices once applied by imperial nations to colonial subjects have now been turned on their domestic populations. Ransom capitalism and bailouts are not new, but their scope has expanded.
Under the bailout consensus, as with the IMF interventions, the state and its citizens are expected to pay private companies’ ransom demands without taking anything substantive in return. There’s no suggestion that the public might acquire a stake in a company in exchange for the money they hand over. Shareholders and CEOs are provided with ‘protection’ or ‘compensation’ rather than being made to face the downsides of the risk supposedly inherent in investment. The bailout averts a crisis, but keeps things on terms friendly to capital.
There is an underlying assumption that at some point there will be a return to the ‘normality’ of self-regulating markets of private actors. But bailouts without structural change keep us on the path of ever-increasing losses for the public just to sustain the basics of life, while maintaining a failed market system which is not only generating crises but limiting responses to them – as many nations in the Global South have experienced for decades.
High inflation is not unique to the UK, but the capitulation to the energy companies’ ransom demands seems especially acute here, as is the actual rate of rising costs. France is able to lower prices through its state energy company, Spain and Germany have intervened to reduce the cost of public transport, and many of the proposed measures across Europe involve taking equity in energy companies or stricter regulation. But the UK is too far down the neoliberal rabbit-hole even to countenance such mild social democratic policies.
The next prime minister may be tempted to refuse the energy companies’ ransom demands and let people suffer and die as a consequence, but chances are either Truss or Sunak will be pressured into some form of bailout. The centre-left opposition parties could take the opportunity to buck the bailout consensus and instead consider substantive political and economic alternatives, such as public ownership, as conditions of another major fiscal intervention. Without these alternatives, especially in the face of climate breakdown, there will only ever be new crises, more bailouts and larger ransoms to pay to sustain the means of existence for huge sections of the public. A key difference between IMF bailouts and what is happening in the UK now is that there are no demands for major structural reform – rather, the demand is that things be kept as they are. That way, the ransom money keeps flowing.
Remesas y maquila, sostén de Centroamérica
- blog de anegrete
- 4981 lecturas
Centroamérica fue la región más afectada por la crisis de oferta y demanda en América. Sin embargo, hubo una gran disparidad en las caídas de cada país. Hay dos grupos, el primero perdió menos de siete años de producción, y el segundo más de diez. Se conforman por Honduras, Nicaragua y Guatemala; y por Panamá, El Salvador, Costa Rica y Belice, respectivamente. Mostraremos como la demanda externa y las remesas explican las disparidades de caída y recuperación.
Los años de producción perdidos se calculan al comparar el PIB real del segundo trimestre de 2020, cuando se implementaron medidas de distanciamiento social en América, con el PIB trimestral más cercano a su valor. Norteamérica retrocedió en promedio 7.2 años durante el segundo trimestre de 2020, Sudamérica 8.3 y Centroamérica, la más afectada, 8.9. No obstante, Honduras cayó siete años, Nicaragua seis y Guatemala, cuatro. Este último junto a Paraguay, son los países que menos perdieron durante el segundo trimestre de 2020 en América. En contraste, Panamá descendió diez años igual que El Salvador; Belice 12 y Costa Rica 14. Este último junto Argentina, son los que más se retrajeron durante el segundo trimestre de 2020 en América.
Mapa 1. Años de producción perdidos

Las economías de Centroamérica tienen una estrecha relación con la de EUA. Alrededor de la mitad de sus exportaciones son para el país del norte, con excepción de Panamá y Belice. La mayoría de los productos enviados a la economía estadounidense son textiles de maquila y productos de origen animal y vegetal. Para Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Costa Rica las exportaciones de maquila cayeron cerca de 44%, en el segundo trimestre de 2020, mientras que el resto de productos apenas 12%. Durante el tercer trimestre, éstas se recuperaron 35% y las demás 10%. El ligero aumento en el ritmo de actividad económica de EUA impulsó sus exportaciones.
La llegada de centroamericanos al país norteamericano comenzó a fortalecerse en los últimos 15 años debido a la inestabilidad política y económica de la región. Nicaragua está sumida en una crisis sociopolítica desde 2018, Honduras, Costa Rica y Panamá experimentaron agitación social en 2019 y Guatemala, El Salvador y Honduras se han caracterizado por problemas de seguridad pública vinculados al narcotráfico.
Las remesas, esfuerzo de los migrantes para sostener a sus familias, representan una quinta parte del PIB de Honduras y una décima parte en Guatemala y Nicaragua. Si bien durante el segundo trimestre de 2020 cayeron en comparación al 2019, fueron suficientes para soportar la perdida de las exportaciones, tener superávit en la cuenta corriente y darle liquidez a las familias. Los desplazados trabajan principalmente en servicios. El fin del confinamiento les permitió regresar a sus empleos, por lo que, en el tercer trimestre de 2020, las remesas observaron un rebote del 15% anual.
Durante el segundo trimestre de 2020, las remesas amortiguaron la caída de ingresos por exportaciones, lo cual evitó más pérdidas de producción a Nicaragua, Honduras y Guatemala. El crecimiento de las remesas y exportaciones provocaron que estos últimos recuperaran más de la mitad, mientras que en Nicaragua fue insuficiente por lo que rebotó menos.
En El Salvador las remesas no fueron lo suficientemente grandes en el segundo trimestre de 2020 para amortiguar la caída de las exportaciones, por lo que tuvo déficit en la cuenta corriente. Ello impactó en la actividad económica, que descendió más que en los países vecinos. En el siguiente trimestre recuperaron más de la mitad de lo perdido gracias a sus remesas, pues crecieron 17% anual. Costa Rica no tiene remesas, porque no ha expulsado fuerza de trabajo ni por pobreza ni por inseguridad, hasta ahora. No tuvo, por tanto, ningún contrapeso a la caída de sus exportaciones. La recuperación en este bloque de países se debió a la exportación de maquila que cubrió más de la mitad de los años perdidos en el tercer trimestre.
En contraste, el principal socio de Panamá es Ecuador y de Belice, Gran Bretaña y EUA. Sus mayores exportaciones son combustibles fósiles, botes y estructuras marítimas, productos de origen vegetal y animal. Ambos países retrocedieron diez y 14 años del PIB, respectivamente. El restablecimiento del comercio internacional aumentó los ingresos de del canal de Panamá por los peajes. Sin embargo, su regreso a la normalidad aún es lento, y en diciembre de 2020 aún mantenía un PIB de 2016. La demanda externa de ambos se restablece de forma más pausada que el resto.
El trabajo migrante y el anclaje con la economía estadounidense vía la maquila les permitieron poca pérdida de años de producción y una recuperación de más de la mitad de años perdidos en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Al contrario, Panamá y Belice cayeron muchos años y recuperan menos de la mitad con una demanda externa impactada por la crisis de Ecuador y por el Brexit. Finalmente, tanto la demanda externa como las remesas explican tanto las disparidades de caída como su recuperación, no observándose gran impulso interno, fiscal o monetario, en ninguno de los países.Sin embargo, hubo una gran disparidad en las caídas de cada país. Hay dos grupos, el primero perdió menos de siete años de producción, y el segundo más de diez. Se conforman por Honduras, Nicaragua y Guatemala; y por Panamá, El Salvador, Costa Rica y Belice, respectivamente. Mostraremos como la demanda externa y las remesas explican las disparidades de caída y recuperación.
Los años de producción perdidos se calculan al comparar el PIB real del segundo trimestre de 2020, cuando se implementaron medidas de distanciamiento social en América, con el PIB trimestral más cercano a su valor. Norteamérica retrocedió en promedio 7.2 años durante el segundo trimestre de 2020, Sudamérica 8.3 y Centroamérica, la más afectada, 8.9. No obstante, Honduras cayó siete años, Nicaragua seis y Guatemala, cuatro. Este último junto a Paraguay, son los países que menos perdieron durante el segundo trimestre de 2020 en América. En contraste, Panamá descendió diez años igual que El Salvador; Belice 12 y Costa Rica 14. Este último junto Argentina, son los que más se retrajeron durante el segundo trimestre de 2020 en América.
Las economías de Centroamérica tienen una estrecha relación con la de EUA. Alrededor de la mitad de sus exportaciones son para el país del norte, con excepción de Panamá y Belice. La mayoría de los productos enviados a la economía estadounidense son textiles de maquila y productos de origen animal y vegetal. Para Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Costa Rica las exportaciones de maquila cayeron cerca de 44%, en el segundo trimestre de 2020, mientras que el resto de productos apenas 12%. Durante el tercer trimestre, éstas se recuperaron 35% y las demás 10%. El ligero aumento en el ritmo de actividad económica de EUA impulsó sus exportaciones.
La llegada de centroamericanos al país norteamericano comenzó a fortalecerse en los últimos 15 años debido a la inestabilidad política y económica de la región. Nicaragua está sumida en una crisis sociopolítica desde 2018, Honduras, Costa Rica y Panamá experimentaron agitación social en 2019 y Guatemala, El Salvador y Honduras se han caracterizado por problemas de seguridad pública vinculados al narcotráfico.
Las remesas, esfuerzo de los migrantes para sostener a sus familias, representan una quinta parte del PIB de Honduras y una décima parte en Guatemala y Nicaragua. Si bien durante el segundo trimestre de 2020 cayeron en comparación al 2019, fueron suficientes para soportar la perdida de las exportaciones, tener superávit en la cuenta corriente y darle liquidez a las familias. Los desplazados trabajan principalmente en servicios. El fin del confinamiento les permitió regresar a sus empleos, por lo que, en el tercer trimestre de 2020, las remesas observaron un rebote del 15% anual.
Durante el segundo trimestre de 2020, las remesas amortiguaron la caída de ingresos por exportaciones, lo cual evitó más pérdidas de producción a Nicaragua, Honduras y Guatemala. El crecimiento de las remesas y exportaciones provocaron que estos últimos recuperaran más de la mitad, mientras que en Nicaragua fue insuficiente por lo que rebotó menos.
En El Salvador las remesas no fueron lo suficientemente grandes en el segundo trimestre de 2020 para amortiguar la caída de las exportaciones, por lo que tuvo déficit en la cuenta corriente. Ello impactó en la actividad económica, que descendió más que en los países vecinos. En el siguiente trimestre recuperaron más de la mitad de lo perdido gracias a sus remesas, pues crecieron 17% anual. Costa Rica no tiene remesas, porque no ha expulsado fuerza de trabajo ni por pobreza ni por inseguridad, hasta ahora. No tuvo, por tanto, ningún contrapeso a la caída de sus exportaciones. La recuperación en este bloque de países se debió a la exportación de maquila que cubrió más de la mitad de los años perdidos en el tercer trimestre.
En contraste, el principal socio de Panamá es Ecuador y de Belice, Gran Bretaña y EUA. Sus mayores exportaciones son combustibles fósiles, botes y estructuras marítimas, productos de origen vegetal y animal. Ambos países retrocedieron diez y 14 años del PIB, respectivamente. El restablecimiento del comercio internacional aumentó los ingresos de del canal de Panamá por los peajes. Sin embargo, su regreso a la normalidad aún es lento, y en diciembre de 2020 aún mantenía un PIB de 2016. La demanda externa de ambos se restablece de forma más pausada que el resto.
Mapa 2. Años de producción recuperados

El trabajo migrante y el anclaje con la economía estadounidense vía la maquila les permitieron poca pérdida de años de producción y una recuperación de más de la mitad de años perdidos en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Al contrario, Panamá y Belice cayeron muchos años y recuperan menos de la mitad con una demanda externa impactada por la crisis de Ecuador y por el Brexit. Finalmente, tanto la demanda externa como las remesas explican tanto las disparidades de caída como su recuperación, no observándose gran impulso interno, fiscal o monetario, en ninguno de los países.
Descarga / English
Remittances and maquilas, the case of Central America
- blog de anegrete
- 4300 lecturas
Central America was the region most affected by the supply and demand crisis in the Americas. However, there was a significant disparity in the decline of each country. There are two groups, the first losing less than seven years of production, and the second losing more than ten years of production. They are Honduras, Nicaragua, Guatemala, Panama, El Salvador, Costa Rica, and Belize. We will show how external demand and remittances explain the disparities in decline and recovery.
The comparison between real GDP in the second quarter of 2020, at the start of social distancing measures in the Americas, with the quarterly GDP closer to its value, measures GDP loss in years. North America fell back on average 7.2 years during the second quarter of 2020, South America 8.3 and Central America, the most affected, 8.9. However, Honduras fell seven years, Nicaragua six and Guatemala four. The latter, together with Paraguay, decreased the least during the second quarter of 2020. In contrast, Panama lost ten, as did El Salvador, Belize 12 and Costa Rica 14. The latter, with Argentina, had the most significant output declines during the second quarter of 2020.
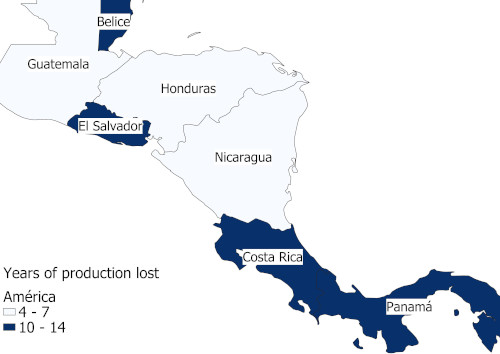
Central American economies have very close ties with the US and about half of their exports go to the US, except for Panama and Belize. Most of the products sent to the US economy are maquila textiles and animal and plant products. For Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, and Costa Rica, in the second quarter of 2020, maquila exports fell by about 44%, while other shipments fell by only 12%. During the third quarter, the latter rose 35% and the others 10%. The slight increase in the pace of economic activity in the US boosted exports.
The arrival of Central Americans to the United States began to strengthen in the last 15 years. The flow of exiles is due to the region's ongoing political and economic instability. A socio-political crisis hit Nicaragua in 2018. Honduras, Costa Rica, and Panama experienced social unrest in 2019, and drug-related public security problems have characterised Guatemala, El Salvador, and Honduras.
Remittances, migrants' efforts to support their families, account for one-fifth of GDP in Honduras and one-tenth in Guatemala and Nicaragua. Although they declined in the second quarter of 2020 compared to 2019, they were sufficient to support falling exports, run current account surpluses, and provide families liquidity. Displaced persons work mainly in services. The end of confinement allowed them to return to their jobs so that, in the third quarter of 2020, remittances rebounded by 15 percent year-on-year.
During the second quarter of 2020, remittances cushioned the fall in export earnings, which prevented further years of production loss for Nicaragua, Honduras, and Guatemala. Remittance and export growth caused the latter to recover by more than half, while in Nicaragua, the increase in remittances was insufficient so that it rebounded by less than half.
In El Salvador, remittances were not large enough in the second quarter of 2020 to cushion the fall in exports, so it had a current account deficit. It impacted economic activity so that it lost more years than in the previous cases. The next quarter they recovered more than half of the production loss thanks to their remittances, which grew 17% annually. Costa Rica has no remittances because it has not expelled the labor force due to neither poverty nor insecurity. There was no counterbalance to the fall in exports. In more than half of the years lost to the next quarter, the improvement was due to maquila shipments.
Ecuador is Panama's leading trade partner and Belize's, Britain, and the USA. Both hard-hit countries lost ten and 14 years of GDP, respectively, due to the impact of Brexit and the Ecuadorian economic existing disaster. The re-establishment of international trade recovered Panama's revenues from its canal traffic. However, its return to normality is still slow; in December 2020, it was still four years behind its 2019 production. External demand for both recovers more slowly than the rest.
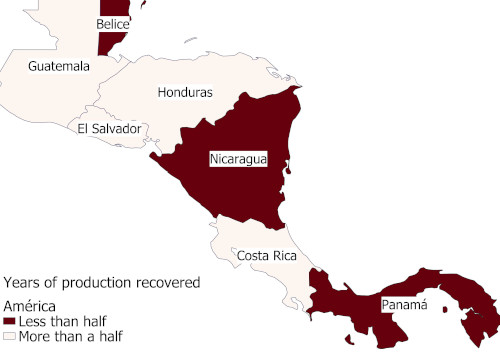
Migrant labour and the very close links with the US economy allowed for minor loss of production years and the recovery of more than half of Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, and Nicaragua. On the contrary, Panama and Belize fell many years and recovered less than half. Their external demand is recovering more slowly. Finally, external demand and remittances explain both the downturn's disparities and their recovery, with no significant domestic fiscal or monetary impulse observed in any countries.
Download
Repensando la teoría macroeconómica antes de la siguiente crisis
- blog de resqueda
- 5336 lecturas
While many countries throughout the world have faced severe financial crises over the last decades, and while the Japanese stagnation and the 1997 Asian financial crisis did induce some additional interest for the introduction of banking and finance in macroeconomic theory, it is only with the advent of the US subprime financial crisis that macroeconomic and monetary theories put forward by mainstream economists have started to be questioned.
Still, there are at least two views about the role played by economic theory in generating the Global Financial Crisis, which, depending on one’s opinion, can be ascertained to having started at any of the three following times: when real estate prices in the US started to decline in the summer of 2006, when interbank money markets first froze in Europe during the summer of 2007, or when it was announced that the Lehman Brothers investment bank declared bankruptcy on the 15 th of September 2008. If we take the earlier date, then we can say that the financial crisis and its aftermath have been going on for nearly ten years.
In this essay I discuss how the end of the Great Moderation – this 15-year period of low inflation and low variance in real growth rates in the Western world — has been interpreted by the advocates of mainstream economics and what changes the subprime financial crisis has or may have entailed with respect to macroeconomic theory. I review of a number of key issues in macroeconomic theory, examining what seems to have been changed or been questioned as a consequence of what has happened during and after the financial crisis. The third section is devoted to the concept of hysteresis, which seems to have been resurrected by mainstream economists. The fourth section deals with a number of miscellaneous issues, in particular the shape of the aggregate demand curve and the lack of a relationship between interest rates and public debt or deficit ratios. I conclude with broad brushes about what ought to disappear and what might disappear from macroeconomic theory. Many others, such as Stiglitz (2014) and Mendoza (2013) have done an excellent job in pursuing this kind of exercise. Here I offer my idiosyncratic thoughts, starting with the reaction of economists to the crisis.
Resumen sobre la evolución de la Economía Mundial (PRIMER SEMESTRE 2021)
- blog de cdeleon
- 4146 lecturas
1. Ramón Pichs Madruga / Apuntes sobre el entorno socioeconómico y ambiental global en tiempos de pandemia.
2. Faustino Cobarrubia Gómez / La economía de Estados Unidos ante el dilema de la inflación.
3. Jourdy James Heredia / Unión Europea: Situación económica y social
4. Wilfredo Abraham Pérez Abreu y Gladys C. Hernandez Pedraza / Evolución socioeconómica de Japón.
5. José Ángel Pérez García, Ernesto Cristóbal Jiménez y Elizabeth Dorado Ortega / Evolución económica de Latinoamérica y el Caribe.
6. Jonathán Quirós Santos / La contracción de la economía brasileña es la mayor en 25 años.
7. Mariano Bullón Méndez / Evolución de la economía mexicana.
8. José Luis Rodríguez García / Evolución socioeconómica de Venezuela.
9. Gladys Hernández Pedraza, Kenny Díaz Arcaño y Avelino Suárez / Evolución socioeconómica de Asia y Oceanía.
10. Gladys Cecilia Hernández Pedraza / Evolución socioeconómica de China.
11. Indira García Castiñeira / Evolución de la economía de la India.
12. José Luis Rodríguez García / La evolución socioeconómica de Rusia.
13. Rocío Dorado Ortega, Amelia Cintra Diago y Gladys Hernández Pedraza / Evolución económica de África.
14. Blanca Munster Infante / Situación social de los países subdesarrollados.
15. Jonathan Quirós Santos / Mejoran las perspectivas del comercio internacional en 2021.
16. Gladys Hernández Pedraza, Indira García Castiñeira, Avelino Suarez Rodríguez, Kenny Díaz Arcaño, Julio Torres Martínez, Blanca Munster Infante, Rocío Dorado Ortega, Wilfredo Abrahams y Amelia Cintra Diago / Evolución de los flujos financieros.
17. Blanca Munster Infante / Dinámica de los precios de los alimentos.
18. Ramón Pichs Madruga / Tendencias del mercado petrolero.
19. Mariano Bullón Méndez / Evolución del mercado mundial del níquel.
20. Blanca Muster Infante / Precios internacionales del azúcar.
21. Maitté López Sardiñas / El turismo continuará afectado en 2021.
22. José Luis Rodríguez García / Impacto para Cuba de la evolución de la economía mundial.
DESCARGA AQUÍ
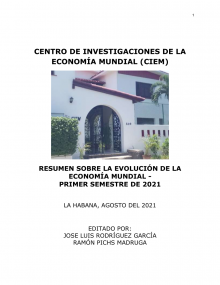
Riña de EEUU con China por el litio puede "socavar la integridad" de las cadenas de suministro
- blog de evazquez
- 1528 lecturas
Riña de EEUU con China por el litio puede "socavar la integridad" de las cadenas de suministro
La intención de Estados Unidos de establecer una alianza para contrarrestar a China en la explotación de litio "corre el riesgo de socavar la integridad de las cadenas industriales y de suministro mundiales (y) dar lugar a un importante desperdicio de recursos y a una disminución de la eficiencia", destaca el diario 'Global Times'.
La publicación destaca que recientemente, autoridades de Estados Unidos acusaron a China de producir demasiado litio, provocando una caída en los precios. En específico, José Fernández, subsecretario del Departamento de Estado de EEUU alegó que China estaba produciendo mucho más litio "del que el mundo necesita hoy".
Sin embargo, el Global Times asegura que esas acusaciones son insostenibles y poco razonables, tomando en cuenta que Estados Unidos y sus aliados están aumentando la producción de litio y buscan competir con el país asiático en ese mercado.
"En un momento en el que Estados Unidos y sus aliados están aumentando la producción de litio, acusar a China de suministrarlo en exceso es claramente insostenible y poco razonable. La denuncia del funcionario estadounidense pone de relieve la intensa competencia entre China y Estados Unidos en el sector de las nuevas energías del litio y subraya los preocupantes retos a los que se enfrentan las cadenas industriales y de suministro mundiales", publica el medio de origen chino.
El Global Times agrega que ante la competencia que generan los productos de litio chino en el mercado internacional, Estados Unidos y sus aliados pretenden establecer un sistema de cadena de suministro de "círculo pequeño" como parte de su estrategia más amplia para "desvincularse" de China.
Sin embargo, agrega el medio, pese a que Estados Unidos trata de forjar una alianza en la cadena industrial con países de ideas afines para contrarrestar el ascenso de China, sus capacidades en la cadena industrial y de suministro enfrentan retos para rivalizar con las del gigante asiático.
"La realidad es que EEUU y sus aliados se enfrentan a importantes retos a la hora de establecer un sistema integral de cadena industrial y de suministro que pueda rivalizar con las capacidades de China a corto plazo. Esto es particularmente evidente en su continua dependencia de China para materias primas críticas, lo que subraya las complejidades y dificultades de sus esfuerzos de ‘desacoplamiento’", publica el Global Times.
Rusia y Ucrania en guerra: la cereza del pastel de la inflación global postpandemia
- blog de bacosta
- 4507 lecturas
Desde finales de 2020 el mundo empezó a experimentar un incremento sostenido de la inflación que no ha parado. Cuando el estallido de la pandemia del COVID-19 empezó a atenuarse, el mundo experimentó un incremento sostenido de sus niveles de precios que no se ha detenido. La operación militar rusa en territorio ucraniano se ha convertido en una fuerza de empuje más para el alza de los precios a nivel global. Mientras varios países exportadores de materias primas ven en el incremento del precio de estas una oportunidad para mejorar sus balances económicos externos, tendrán que verse enfrentados también a la presión que los precios generarán en los mismos. La recuperación postpandemia se ve amenazada por la boyante incertidumbre en los precios y un más incierto desenlace del conflicto armado.
Luego de medio año de pandemia, la inflación en el mundo empezó a repuntar. De un grupo de 10 países latinoamericanos en octubre de 2021, Ecuador y Bolivia presentaban los niveles de inflación interanual más bajos – menor al 2% –; Argentina y Brasil los más altos – más del 10% -; y, en un rango intermedio se ubicaban Colombia, Perú, Chile, México, Uruguay y Paraguay – entre el 4% y el 8%. A la vez, EE.UU que se había mantenido con niveles inflacionarios prepandemia de alrededor del 2%, superó la barrera de 6 puntos porcentuales, España pasó el 5%, Alemania el 4%, y Francia el 2%. Con excepción de Bolivia y Uruguay, todo el resto de estos países vivieron una escalada de su índice de precios.
Mientras la pandemia se controlaba, la inflación acompañaba el rebote económico de la crisis del COVID-19 y con ello una preocupación más venía tomando forma. La cereza del pastel de este proceso inflacionario mundial la puso Rusia con la operación militar especial en territorio ucraniano perpetrada en febrero de 2022. Con la invasión militar los precios de las materias primas en los mercados globales tuvieron una reacción histérica debido a la incertidumbre que acarrea la misma. Al ser Rusia el segundo productor de petróleo crudo a nivel mundial, exportador clave de gas, aluminio, y junto con Ucrania de trigo, tanto el incremento del precio de la energía como el de los alimentos han sido las principales fuentes de la inflación en Europa. La inflación interanual acumulada a febrero de 2022 en la eurozona, y que aún no incluye completamente los efectos de la reciente guerra, llegó al 6.2% (Gráfico 1).
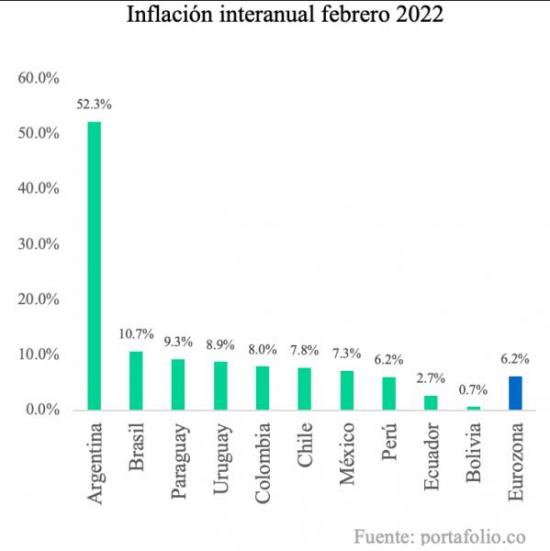
Al igual que en Europa la inflación en América Latina sigue en alza, aunque su condición frente al incremento de los precios de las materias primas derivado de la guerra sea diferente. Europa comercia directamente con Rusia y Ucrania, por lo que su dependencia energética y alimentaria se ve amenazada por el conflicto. Mientras Rusia exporta el 14% del crudo global, Ucrania exporta el 15% del total de granos en el mundo. Occidente tiene muy presente la importancia energética de Rusia, tanto que las sanciones económicas no han sido impuestas a este sector.
El caso de América Latina es distinto. La región no tiene a los países en guerra como principales socios comerciales. Además, los balances externos de la mayoría de sus países son altamente dependientes de materias primas cuyo precio ha incrementado a raíz de la invasión: petróleo, gas, carbón, soja, y minerales como el cobre son algunos de los commodities con mayor importancia en las exportaciones latinoamericanas.
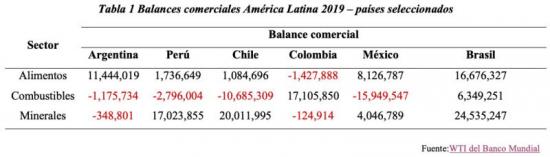
A partir de los balances comerciales de los 6 países más grandes de la región clasificados por tres grupos de productos, sabemos que el incremento en el precio de los alimentos afectará negativamente en Colombia que es un importador neto de los mismos; que el incremento del precio de los combustibles afectarán a Argentina, Perú, Chile, y México; y que el incremento de los precios de los minerales será también para Colombia y Argentina un golpe a su balance comercial. Los seis países, sin embargo, mantienen un balance neto positivo de USD 95 mil millones en estos tres grupos de productos por lo que se verían mayoritariamente beneficiados por la inflación global impulsada por la guerra y la postpandemia.
A diferencia de Europa, Latinoamérica estaría a punto de experimentar un potencial crecimiento acompañado de inflación beneficiado por el conflicto armado, similar al ocurrido en la primera guerra mundial y en la década del 70. El crecimiento de las economías y el balance externo positivo serán atenuadores de los estragos de la inflación generalizada. Europa y EE. UU, por su lado, vivirá lento crecimiento y alta inflación, lo que hará de su recuperación un proceso más lento, al menos, hasta que la guerra llegue a su fin.
Descarga / English
Russia and Ukraine at war: the icing on the cake of global post-pandemic inflation
- blog de bacosta
- 6521 lecturas
Since the late 2020s, the world began to experience a sustained rise in inflation that has not stopped. As the outbreak of the COVID-19 pandemic began to subside, the world experienced a sustained increase in price levels that has not stopped. The Russian military operation on Ukrainian territory has become a further force pushing up prices globally. While several commodity-exporting countries see rising commodity prices as an opportunity to improve their external economic balances, they will also have to face the pressure that prices will put on them. Buoyant price uncertainty and an uncertain end to the armed conflict threatens post-pandemic recovery.
After half a year of the pandemic, global inflation started to grow. Of a group of 10 Latin American countries in October 2021, Ecuador and Bolivia had the lowest year-on-year inflation levels - less than 2%; Argentina and Brazil the highest - more than 10%; and, in an intermediate range, Colombia, Peru, Chile, Mexico, Uruguay and Paraguay - between 4% and 8% . At the same time, the US, which had maintained pre-pandemic inflation levels of around 2%, surpassed the six percentage point barrier, Spain passed 5%, Germany 4%, and France 2%. Except for Bolivia and Uruguay, all the rest of these countries experienced an escalation of their price index.
While the pandemic was under control, inflation accompanied the economic rebound of the COVID-19 crisis, and with it, one more concern was taking shape. The icing on the cake of this global inflationary process was Russia's special military operation on Ukrainian territory in February 2022. With the armed invasion, commodity prices on the international markets reacted hysterically due to its uncertainty. As Russia is the world's second-largest producer of crude oil, a key exporter of gas, aluminium, and Ukraine of wheat, both energy and food price increases have been the primary sources of inflation in Europe. Cumulative year-on-year inflation as of February 2022 in the eurozone, which does not yet fully include the effects of the recent war, reached 6.2% (Graph, 1).
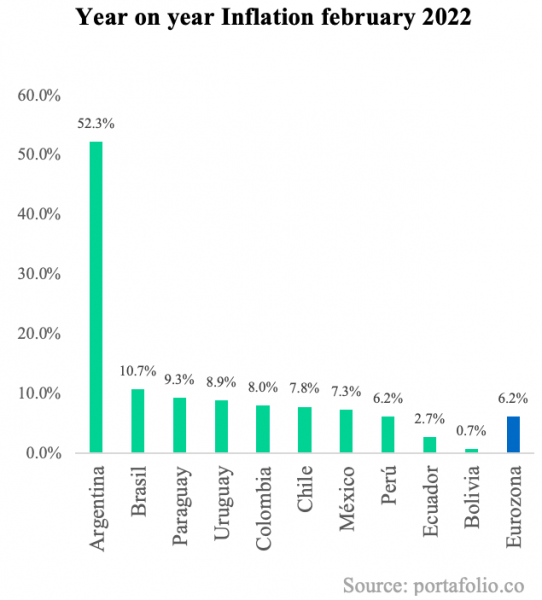
As in Europe, inflation in Latin America continues to rise, although its condition in the face of the war-related increase in commodity prices is different. Europe trades directly with Russia and Ukraine, so the conflict threatens its energy and food dependence. While Russia exports 14 per cent of global crude oil, Ukraine exports 15 per cent of the world's grain. The West is well aware of Russia's energy relevance, so much so that Europe did not impose economic sanctions on this sector.
The case of Latin America is different. The region does not have the countries at war as its main trading partners. Moreover, the external balances of most of its countries are highly dependent on raw materials whose price has increased as a result of the invasion: oil, gas, coal, soya, and minerals such as copper are some of the essential commodities in Latin American exports.
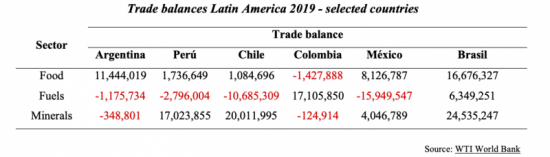
The trade balances of the six most prominent countries in the region are classified by three product groups in table 1. The increase in food prices will negatively affect Colombia, a net importer of food; the rise in fuel prices will affect Argentina, Peru, Chile, and Mexico; and the increase in mineral prices will also be a blow to Colombia and Argentina's trade balance. However, the six countries maintain a net positive balance of USD 95 billion -in 2019 prices- in these three product groups and therefore mainly benefit from higher commodity prices driven by the war and post-pandemic inflation.
In contrast to Europe, Latin America poses to experience potential growth accompanied by conflict-driven inflation, similar to that of the first world war and the 1970s. Growing economies and a favourable external balance will mitigate the ravages of generalised inflation. Europe and the US, on the other hand, will experience slower growth and higher inflation than already projected in January, which will make their recovery slower, at least until the war comes to an end.
Download / Español
Russia sanctions: no one knows who they work for
- blog de bacosta
- 6877 lecturas
Sanctions on Russia stemming from the war with Ukraine will affect the European and Western economies and could strengthen Sino-Russian relations. In the consequences of the war's non-Armis strategies, Western hegemonic strength and the global consolidation of the Eurasian bloc led by China and Russia would be at stake.
On the morning of 24 February 2022, Vladimir Putin announced a military operation that would advance into western Ukraine. Troops began operating under orders to denazify the country. The order to mobilise the menacing Russian army, which occupied his side of the border with more than 100,000 troops for more than two months, triggered the war. On the same day, oil, gas and other commodity prices soared on the oil, gas and other commodity markets. The relentless uncertainty of the conflict was already pushing them upwards in a constant bidding process fuelled by tensions. Oil hit USD 100 for the first time in 7 years.
The conflict reached a new high, and the West began to act. US concerns of a possible invasion ceased to be concerned. The geopolitical confrontation with its historic adversary began with the accelerated implementation of what Joe Biden said would be a package of economic sanctions never before seen [...by Putin...]. Europe accompanies the US in its onslaught, but dependence on Russian natural resources and close economic relations with some of its members slows down the sanctions. The West faces a strong Russian economy, better prepared for sanctions, and China as its ally. Only 11% of international reserves are held in US and British banks. (Statista)
Europe's most evident close relationship with Russia is its energy dependence. The conflict has exacerbated Europe's concerns about severe gas shortages on top of the record electricity prices experienced in the region. During the escalation of the war and before the military operation, European gas storage capacity was underutilised by 62 per cent. Russia supplies more than 40 per cent of all gas imported by the EU. Several significant pipelines run entirely through Ukrainian territory.

The so-called Nordstream 2 pipeline, an extension of Nordstream 1 that crosses the Baltic Sea to Lubmin in northern Germany, is in the middle of the conflict. The pipeline is in the approval phase at the hands of the German authorities to become operational. Although Europe began to change its energy generation sources, gas remains one of the most important.
The mega-project would expand Russia's supply to meet the growing demand for gas for heating, especially during the winter, a season that Russians have historically been able to exploit during wartime successfully. On 22 February, the German authorities suspended the approval of Nordstream2. Joe Biden had previously warned of this. Gazprom PJSC signed a contract to design the Soyuz Vostok pipeline across Mongolia toward China on March 2, 2022. When Soyuz Vostok is fully completed, it will carry as much as 50 billion cubic meters of natural gas per year to the Asian nation, according to Bloomberg
This news was first made public January 12 by Deutsche Welle warning that China is moving to natural gas as part of its drive to achieve carbon neutrality by 2060. It is the fastest growing gas market in the world and will go from importing 331 bcm in 2021 to 526 bcm by 2030 and 620 bcm by 2040.
The package of financial sanctions is another of the West's aggressive arrangements. Sanctions on high-profile Russian politicians and citizens comes packaged with the exclusion of large Russian banks from the international payment system SWIFT. The US and the European Union discussed the proposal to pull Russia out of SWIFT made by Czech President Milos Zeman, which ruled it out a month before the incursion into Ukrainian territory, probably because of the consequences.
As with the energy issue, concerns about excluding Russia from SWIFT are highly relevant. Its exclusion could strengthen payment systems such as China's (CIPS) and consolidate relations with Asia, particularly China. In addition, European creditors would find it impossible to pay debts acquired by Russian entities. The never-before-seen economic sanctions package will not go unnoticed economically in Europe. Germany, the Netherlands, Poland, Italy, and France, major trading partners with whom their trade exceeded €152 billion[2] in 2021, will also experience the effect of the sanctions.
The conflict between Russia and the West is incomparable to any other today. Geopolitically confronting Venezuela, Iran, North Korea, Cuba, or Nicaragua is not the same as confronting Russia. For years, Russia has been strengthening its geo-economy and developing its military. Its international reserves have increased by 70% since 2015 and have been diversifying away from the dollar's dominance. The West froze nearly 50 per cent of its international reserves. As a result, it is foreseeable that Russia will shift to other currencies in its reserves, such as the Chinese renminbi, which accounts now for only 13% of its reserves. Russia has faced the potential sanctions fearlessly that the West has warned. The conflict could strengthen the Russia-China economic bloc and the Asia bloc. The emergence of bipolar multilateralism is neither economically nor geopolitically convenient for US hegemony.
History has taught that global conflicts and their economic consequences consolidate new hegemonies; England and its war against the French and the United States after the World Wars. In 2022, although it is clear that Russia is not the next economic power, China is. The current war may well consolidate a Eurasian bloc led by the dragon of the East.
Download / Español
[1] Corresponds to the total value of imports from Russia and exports to Russia of Russia's 5 largest trading partners in 2021. Taken from Russia-EU – international trade in goods statistics, updated to February 2022.
Seat “corre peligro” por el impacto de los aranceles de la UE a los coches eléctricos de China
- blog de evazquez
- 1131 lecturas
Barcelona, (EFE).- El consejero delegado de Seat y Cupra, Wayne Griffiths, ha advertido este martes de que la compañía “corre peligro” por el impacto de los aranceles de la UE a los vehículos eléctricos de China ya que, con el nivel actual, la venta de su modelo Tavascan es “a pérdidas”.
Griffiths ha expresado así en Barcelona su preocupación por la situación en la que quedaría Seat si no se modifican los aranceles del 21 % que se le aplican ahora al Tavascan, su modelo cien por cien eléctrico que ha empezado a comercializarse y se fabrica en China.
En un contacto con los medios de comunicación coincidiendo con la presentación mundial del modelo Cupra Terramar, el máximo responsable de Seat ha subrayado que “si el coche no llega al éxito que tiene que llegar, en el peor de los casos tendremos que reducir la producción en España”, en concreto en Martorell (Barcelona).
Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación
- blog de cdeleon
- 3632 lecturas
En este cuarto Informe Especial elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la evolución y los efectos de la pandemia de la COVID-19 en América Latina y el Caribe el análisis se centra en los efectos de la pandemia en la estructura productiva y empresarial de los países de la región cuyas debilidades se han originado a lo largo de décadas y que se ha visto fuertemente golpeada por la actual coyuntura.
Antes de la pandemia, la estructura productiva de la región presentaba una gran heterogeneidad estructural que limitaba seriamente las posibilidades de desarrollo económico. La pandemia ha vuelto más evidente estas debilidades y ha amplificado las tensiones económicas, sociales y ambientales. En el ámbito productivo, la coyuntura plantea la urgencia de mitigar la destrucción de las capacidades, sin olvidar la necesidad de aumentar de manera sostenida la productividad, generar encadenamientos productivos e incrementar el aprendizaje y la generación y difusión de innovaciones.
En este contexto, la industria adquiere una importancia estratégica y un rol protagónico en el proceso de crecimiento y en el cambio de la matriz productiva. Para ello, se requieren políticas para modificar la estructura productiva, es decir, incentivos distintos de los que prevalecen en la actualidad para que las empresas privadas, junto con el Estado, realicen las inversiones necesarias para diversificar la estructura económica, garantizar un proceso continuo y estable de crecimiento y evitar retrocesos sociales y ambientales.
Descarga aquí
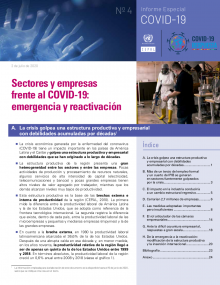
Sin agua, sin comida y sin regalos
- blog de bacosta
- 2518 lecturas
El Canal de Panamá es una de las rutas de navegación más transitadas del mundo, conecta el Océano Pacífico con el Atlántico a través del Istmo de Panamá y permite a los buques ahorrar tiempo y distancia al evitar tener que rodear América del Sur. Sin embargo, debido a la falta de lluvia de los últimos años, el volumen de agua en el canal se ha reducido significativamente. Como resultado, las autoridades se han visto obligadas a limitar el uso del canal a una cierta cantidad y tamaño de barcos, lo que ha generado problemas costosos para las empresas navieras y para los consumidores.
Dicha vía fluvial desempeña un papel fundamental para la economía global debido a su función como una conexión vital entre dos océanos. El canal es utilizado por casi el 6% del comercio mundial y el 40% de los contenedores de Estados Unidos, lo que se refleja en un flujo constante de más de 12,000 embarcaciones que lo atraviesan anualmente, que transportan mercancías hacia más de 170 naciones en todo el mundo en 180 rutas marítimas.
A diferencia de otras vías marítimas estratégicas en el resto del mundo, como el Estrecho de Malaca o el Canal de Suez, el Canal de Panamá depende de agua dulce en lugar de agua salada. El canal mueve millones de litros de este líquido a través de una serie de embalses en el país centroamericano que desemboca en los lagos artificiales que alimentan las esclusas, mismas que funcionan como un elevador fluvial. Cada vez que un barco cruza el canal, se requieren alrededor de 50 millones de galones de agua potable. Sin embargo, los cuatro millones de habitantes del país también dependen de este elemento, que se obtiene de las mismas fuentes.
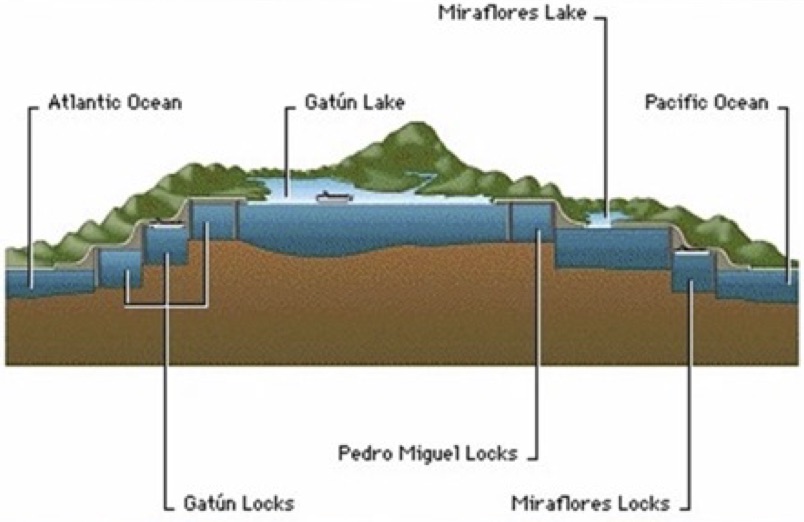
Históricamente, esto no había sido un problema, ya que Panamá es uno de los lugares más lluviosos del mundo. Pero debido a una sequía causada por el cambio climático y potencializada por el fenómeno de El Niño, el volumen de agua almacenada ha disminuido. El nivel del lago Gatún, que es el principal lago artificial, ha descendido alrededor de 3 metros por debajo de los niveles normales. Normalmente hasta 38 barcos circulaban al día por el canal, en julio del 2023 la autoridad de la vía redujo el promedio a 32. A finales de agosto, había una cola de 135 buques en espera de cruzar, lo que representa un aumento del 50% en comparación con lo habitual para esa época del año. La sequía es lo suficientemente grave como para que los operadores del canal anticipen que las restricciones podrían continuar en el futuro.
Como resultado directo a estas limitaciones, las tarifas de transporte de mercancías entre China y Estados Unidos aumentaron un 36% durante el verano pasado. Esto ha provocado retrasos en la entrega de una amplia variedad de productos, desde muñecas, piezas de automóviles y paneles solares de BYD hasta equipos de tratamiento de aguas y kits de pruebas de diabetes que se envían desde Asia a Estados Unidos. Los productos perecederos como carne de res y aguacates de la costa oeste de Sudamérica también se ven afectados.
Los costos adicionales y retrasos resultan en un aumento de los precios y en escasez, especialmente en Estados Unidos, con repercusiones en otras partes del mundo. El canal también se ha convertido en una ruta importante para el suministro de gas natural licuado (GNL) a Europa, lo que significa que las demoras tendrán un impacto en el aumento de los costos de energía. Esto puede ser compensado con la puesta en marcha, a finales de 2024, del Tren Transístmico en México que va de Salina Cruz en Oaxaca a Coatzacoalcos en Veracruz.
Con una cola de numerosos barcos (lo que significa esperas de varios días y pérdidas para las compañías), muchas embarcaciones optan por pagar cantidades exorbitantes de dinero para evitar la fila. En una de las subastas organizadas por las autoridades para acelerar el paso, un transportista anónimo llegó a pagar hasta 2.4 millones de dólares. Según la naviera Avance Gas, las ofertas más altas suelen provenir de los transportistas de gas licuado de petróleo o GNL. Si se toma en cuenta la tarifa estándar para pasar por el canal, de aproximadamente 400 mil dólares, el costo total asciende a aproximadamente 3 millones de dólares para que los buques transiten.
En octubre de 2023, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) aseguró que la falta de lluvias ha obligado a disminuir todavía más la cantidad de barcos que cruzan a diario. Ya se había reducido de 32 a 29 navíos al día, y posteriormente a 25. Se espera que durante noviembre continúe en disminución hasta llegar a solo 18 buques por día en febrero de 2024. Esto representa una reducción significativa, alrededor del 40 al 50% de la capacidad total del canal.
Las dificultades de transporte sólo presionarán aún más los precios de los bienes que transitan por el Canal de Panamá (de consumo final y alimentos), mismos que se tardarán en llegar a sus destinos para las fechas de alta demanda como el Black Friday las festividades de fin de año, como navidad o el año nuevo lunar. La escasez hídrica actual que azota la vía marítima solo es una prueba más de las vastas consecuencias del cambio climático y la inacción que hará de este fenómeno algo usual.
Situación de Latinoamérica al segundo trimestre de 2015.
- blog de tvalencia
- 5697 lecturas
La baja del crecimiento mundial para 2015 se produce en buena medida por la moderación del crecimiento mundial en el primer trimestre, por la desaceleración temporal en EE.UU. y el deterioro de la actividad en algunos de los principales países emergentes.
Los precios de los principales activos financieros y los tipos de cambio continuaron debilitándose hasta mediados de marzo, momento en el que empezaron a recuperarse (sin revertir completamente las pérdidas) a medida que ganaba más fuerza la percepción de que el ajuste de los tipos de interés por parte de la Fed tardaría más y sería más lento de lo que se anticipaba al inicio del año. Hacia delante, continuará la volatilidad en los mercados financieros a medida que los datos de actividad y empleo en EE.UU. sigan modificando las expectativas sobre el inicio de las subidas por parte de la Fed.
Mientras tanto, la previsión a la baja sobre el crecimiento de América Latina, hasta el 0,6% en 2015 y 2,1% en 2016 está determinada por (i) un crecimiento menor al anticipado en el cuarto trimestre de 2014 y el primero de 2015; (ii) el deterioro de la confianza de hogares y empresas, causada por aumento del ruido político y de la incertidumbre sobre las políticas económicas en muchas economías de la región, lo que ha perjudicado al consumo e inversión del sector privado, y (iii) la caída del gasto público en algunas economías importantes de la región, como Brasil, México, Colombia y Perú. El aumento del crecimiento en 2016 vendría determinado por (i) el empuje de la demanda externa, al hilo del aumento del crecimiento mundial; (ii) el impulso a la inversión pública, especialmente en las economías andinas, y (iii) un menor ajuste macroeconómico en economías importantes como Brasil. El ajuste a la baja de las previsiones de crecimiento en 2015 se concentra especialmente en Brasil, México y Perú, pero afecta a casi todos los países de la región.
La inflación aumentó en la región, a pesar de la debilidad cíclica, pero se retornaría a los objetivos de los bancos centrales a finales de 2015 o 2016, salvo en Brasil y Uruguay (aunque dentro de la banda objetivo en Brasil). Con la excepción de México, la inflación al final del primer trimestre se situó por encima de lo que esperábamos hace un año y también hace tres meses, por la depreciación del tipo de cambio (especialmente en Perú y Chile) y por factores idiosincráticos, entre los que destacaron aumentos de impuestos (Chile, Brasil), el alza de precios administrados (Brasil), shocks a los precios de los alimentos (Perú, Colombia) y factores inerciales (Uruguay, Brasil).
Por su parte, se mantendrá la presión a la depreciación de los tipos de cambio, por el desacoplamiento de las subidas de tipos de interés de la Fed y déficits exteriores aún abultados. La depreciación reciente de los tipos de cambio en la región (sólo levemente corregida por la debilidad del dólar desde abril) se produjo a pesar de las intervenciones cambiarias en algunas economías de la región (Perú). Hacia delante, los mercados cambiarios seguirán muy pendientes de la estrategia de normalización de la política monetaria por parte de la Fed y de la evolución del precio de las materias primas, lo que nos indica que nuevos episodios de volatilidad son muy probables. A pesar de algunas apreciaciones puntuales en algunos países, principalmente en Chile y Colombia, en parte debido a un mayor apoyo del precio del cobre y del petróleo, en muchos casos la depreciación de las divisas continuará a lo largo del horizonte de previsiones, en particular en Brasil, Perú y Paraguay.
Descargar aquí
Stagflation Threat: Be Pragmatic, Not Dogmatic
- blog de bacosta
- 2584 lecturas
“If your only tool is a hammer, every problem looks like a nail”. Still haunted by the clever preaching of monetarist guru Milton Friedman’s ghost, all too many monetary authorities address every inflationary threat or sign they see by raising interest rates.
Friedman’s dictum that “inflation is always and everywhere a monetary phenomenon” still defines the orthodoxy. Despite changed circumstances in the world today, for Friedmanites, inflation must be curbed by monetary tightening, especially interest rate hikes.
No central banker consensus
The threat of higher inflation has risen with Russia’s Ukraine incursion and the punitive Western ‘sanctions from hell’ in response. International Monetary Fund (IMF) Managing Director Kristalina Georgieva warns wide-ranging sanctions on Russia will worsen inflation.
European Central Bank (ECB) President Christine Lagarde fears, “The Russia-Ukraine war will have a material impact on economic activity and inflation”. US Treasury Secretary Janet Yellen has also acknowledged the new threat.
She recognizes tighter monetary policy could be contractionary, but expresses confidence in the Federal Reserve’s ability to balance that. Meanwhile, US Federal Reserve chair Jerome Powell has pledged to be “careful”.
Terming Russia’s invasion “a game changer”, with unpredictable consequences, he stressed readiness to move more aggressively if needed. On 16 March, the Fed raised its benchmark short-term interest rate while signalling up to six more rate hikes this year.
But other central bankers do not agree on how best to respond. Bank of Japan Governor Kuroda has ruled out tightening monetary policy. He recently noted, “It’s inappropriate to deal with [cost-push inflation] by scaling back stimulus or tightening monetary policy”. For Kuroda, an interest rate hike is inappropriate to deal with inflation due to surging fuel and food prices.
Friedman’s disciples at some central banks began tightening monetary policy from mid-2021. The Reserve Bank of New Zealand, the first to adopt strict inflation targeting in 1989, raised interest rates in August for the second time in two months.
The Bank of England (BOE) raised interest rates for the first time in more than three years in December. Going further, Norway’s central bank doubled its policy rate on the same day.
Anticipating interest rate rises in the US and under pressure from financial markets, central banks in some emerging market and developing economies (EMDEs) – such as Brazil, Russia and Mexico – began raising policy interest rates after inflation warning bells went off in mid-2021. Indonesia and South Africa joined the bandwagon in January 2022.
Ukraine effect
With inflation surging after the Ukraine incursion, the Bank of Canada doubledits key rate on 2 March – its first increase since October 2018.
The ECB has a more hawkish stance, dropping its more cautious earlier language. Its governing council has reiterated an old pledge to “take whatever action is needed” to pursue price stability and safeguard financial stability.
Following the US Fed’s move, the BOE raised its interest rate the next day. A month before, in February, the BOE Chief Economist was against raising interest rates, favouring a more nuanced approach.
However, instead of kneejerk interest rate responses, Reserve Bank of Australia’s Governor Philip Lowe is “prepared to be patient” while monitoring developments.
EMDE central bankers have also responded differently. Brazil has raised its benchmark interest rate after the Fed, and signalled more increases could follow this year. But Indonesia has been more circumspect.
Interest rate not inflation cure-all
The interest rate is a blunt policy tool. It does not differentiate between activities facing rising demand and those experiencing supply disruptions. Thus, interest rate hikes adversely impact investments in sectors facing supply bottlenecks needing more investment.
In short, the interest rate is indiscriminate. But the prevailing policy orthodoxy of the past four decades does not differentiate among causes of inflation, prescribing higher interest rates as the miracle ‘cure-all’.
This monetarist policy orthodoxy does not even recognize multiple causes or sources of inflation. Most observers believe that current inflationary pressures are due to both demand and supply factors.
Some sectors may be experiencing surging demand while others are facing supply disruptions and rising production costs. All this has now been exacerbated by the Ukraine crisis and the ensuing sanctions interrupting supplies.
Old lessons forgotten
Well over half a century ago, the UN’s World Economic Survey 1956 warned, “A single economic policy seems no more likely to overcome all sources of imbalance which produce rising prices and wages than is a single medicine likely to cure all diseases which produce a fever”.
Addressing ‘cost-push’ inflation using measures designed for ‘demand-pull’ phenomena is not only inappropriate, but also damaging. It can increase unemployment significantly without dampening inflation, warned the UN’s World Economic Survey 1955 as Friedman’s anti-Keynesian arguments were emerging.
Interest rates do not discriminate between credit for consumer and investment spending. In efforts to dampen demand sufficiently, interest rates are raised sharply. Such monetary tightening can do much lasting economic damage.
Declining or lower investment is harmful for the progress needed for sustainable development, requiring innovation and productivity growth. After all, improved technologies typically require new machines and tools.
No one ‘one size fits all’
Dealing with ‘stagflation’ – economic stagnation with inflation – caused by multiple factors requires both fiscal and monetary policies working together complementarily. They also need particular tools and regulatory measures for specific purposes.
Monetary authorities should also create government fiscal space by financing unanticipated urgent needs and long-term sustainable development projects, e.g., for renewable energy.
Governments need to first provide some immediate cost of living relief to defuse unrest as food and fuel prices surge. This can be done with measures that may include food vouchers, suspending some taxes on key consumer products.
In the medium- to long-term, governments can expand subsidized public provisioning of healthcare, transport, housing, education and childcare to offset rising living costs. Such public provisioning – increasing the “social wage” – diffuses wage demands, preventing wage-price spirals.
Such policy initiatives brought down inflation in Australia during the 1980s without causing large-scale unemployment. This contrasted with the deep recessions in the UK and USA then due to high interest rates.
Get correct medicine
But to do so, governments need more fiscal space. Hence, tax reforms are critical. Progressive tax reforms – such as introducing wealth taxes and raising marginal tax rates for high income earners – also mitigate inequality. Governments also need to align their short- and long-term fiscal policy frameworks.
Monetary authorities need to apply a combination of tools, such as reserve requirements for commercial bank deposits, more credit, including differential interest rate facilities, and more inclusive financing.
For example, central banks should restrict credit growth in ‘overheated’ sectors, while expanding affordable credit for those facing supply bottlenecks. Central banks also need to curb credit growth likely to be used for speculation.
Governments also need regulatory measures to prevent unscrupulous monopolies or cartels trying to manipulate markets and create artificial shortages. Regulatory measures are also needed to check commodity futures and other speculation. These increase food and fuel price rises and other problems.
Relying exclusively on the interest rate hammer is an article of monetarist faith, not macroeconomic wisdom. Pragmatic policymakers have demonstrated much ingenuity in designing more appropriate macroeconomic policy responses – not only against inflation, but worse, the stagflation now threatening the world.
IPS UN Bureau
Stock Market Bubble Threat
- blog de anegrete
- 3006 lecturas
KUALA LUMPUR, Malaysia, Mar 11 2020 (IPS) - The US is currently still in a stock market bubble which, if history is any guide, is likely to end, as argued by Thomas Palley. While President Trump would, of course, like to sustain it to strengthen his November re-election prospects, the Covid19 black swan is already showing signs of pricking the bubble
Meanwhile, US business investment has declined for many years. As shares of GDP, corporate profits or even market capitalization, such investment has been in decline for at least four decades. Clearly, ‘neo-liberal’ economic policies have failed to decades-long trend.
Financialization ‘unreal’
Julius Krein has underscored some dangerous financialization trends. Global stocks are now worth almost US$90 trillion, more than world output. Including equities, bank deposits, (government plus private) debt securities, etc., the total value of financial assets rose from US$118 trillion in 2004 to over US$200 trillion in 2010, more than double world output then.
Half of Americans own no stocks, while just ten per cent own over 80 per cent of equities, and the top one per cent has almost 40 per cent. With no increase in real investments, more funds in financial markets have served to worsen wealth inequality.
‘Capital returns’ in 1980, in the form of share buybacks and dividends, were about two per cent of US GDP, when real investment was close to 15 per cent. By 2016, real investment had fallen to around 12 per cent of output, while capital returns had risen to about 6 per cent.
Ironically, in an age of ostensible globalization, rising capital returns has become increasingly national in some economies, rather than involving cross-border capital flows, which fell from US$12.4 trillion in 2007 to US$4.3 trillion, i.e., by 65%.
The rise of finance, at the expense of the real economy, over the last four decades has slowed productive investments and economic growth, ending the post-war Keynesian Golden Age quarter century. Meanwhile, as profit rates declined, debt has increased.
Inflating stock market bubbles
Since the 1980s, as Palley has shown, ‘engineered’ US stock market bubbles have obscured lessons from preceding busts, explaining them away as Schumpeterian creative destruction. While each new bubble may retrieve some of the preceding loss, it never fully restores earlier economic gains.
Investors buy stock, expecting to sell at higher prices. Such purchases push up share prices, drawing new investors into the price appreciation spiral. The share price bubble continues to inflate until faith in ever rising prices ends, with the bubble imploding when enough buyers start selling.
Each new stock market bubble seduces share market punters to invest ever more, to gain even more, while obscuring public understanding of the economic malaise. And when prices fall, many shareowners hold on to their stocks, hoping for prices to recover, to make more, or at least, to cut losses.
Thus, stock market dynamics resemble Ponzi frauds, with earlier investors profiting from new investments. Handsome gains draw in more investments until even these are insufficient to meet rising expectations. Changes in market sentiments can slow the bubble’s growth, or cause reversals, even collapse.
Along the way, all investors feel richer, triggering wealth effects and market exuberance, typically irrational. When downturns occur, many are too embarrassed to admit to losses, especially if they have induced others, relatives and friends, to invest.
Thus, the dynamics of stock market speculative bubbles are akin to a collectively self-inflicted fraud as most retail investors lack the ‘inside’ information needed to make sound portfolio investment judgements.
Promoting stock market addiction
The US Federal Reserve’s apparent commitment to the stock market since Alan Greenspan was in the chair, and its growing, albeit varying influences on financial asset prices has been seen as giving the green light to speculation, enabling serial asset price bubbles over at least three decades.
Despite its balanced official mandate, unsurprisingly, US Fed leadership is widely believed to favour Wall Street, while mainstream economists view asset price inflation as the unavoidable price of overcoming recession, sustaining economic growth and the bubble’s wealth effect.
Unlike the Roosevelt era, when economic policy and war achieved full employment and improved labour conditions, decision-making in recent decades has been seen as better serving capital, with the bias justified by insisting that the interests of capital and labour are ‘joined at the hip’.
With 401K (a US employer sponsored retirement savings plan allowing employees to invest a portion of their salaries before taxes) and other investments in the stock market, widespread ‘middle class’ addiction to stock price inflation has also been economically and politically self-deluding.
But despite the sustained US stock market bubble after the 2008-2009 global financial crisis, the US ‘middle class’ continues to be economically squeezed, with relatively few having benefited significantly.
This stock market addiction is rooted in an illusion promoted by Wall Street, their enablers in the public authorities, and their cheerleaders among mainstream economists and the business media who identify the notion of shared prosperity with stock market indices.
But the history and dynamics of stock market bubbles imply that they simply cannot be the basis for shared prosperity, as suggested by all too many emerging markets’ governments. Sadly, wishful thinking to the contrary perpetuates the mass delusion promoted and perpetuated by those who stand to gain most.
Stock market bubbles serve to obscure the dangers of neoliberal financialization for the economy. Demystification of obfuscating narratives can not only improve public understanding of the problems, dangers and challenges involved, but also inform the reforms needed to address them.
Struggle for the Future of Food
- blog de anegrete
- 2587 lecturas
KUALA LUMPUR, Malaysia, May 10 2021 (IPS) - Producers and consumers seem helpless as food all over the world comes under fast growing corporate control. Such changes have also been worsening environmental collapse, social dislocation and the human condition.
Longer term perspective
The recent joint report – by the International Panel of Experts on Sustainable Food Systems (IPES-Food) and the ETC Action Group on Erosion, Technology and Concentration – is ominous, to say the least.
A Long Food Movement, principally authored by Pat Mooney with a team including IPES-Food Director Nick Jacobs, analyses how food systems are likely to evolve over the next quarter century with technological and other changes.
The report notes that ‘hi-tech’, data processing and asset management corporations have joined established agribusinesses in reshaping world food supply chains.
If current trends continue, the food system will be increasingly controlled by large transnational corporations (TNCs) at the expense of billions of farmers and consumers.
Big Ag weds Big Data
The Davos World Economic Forum’s (WEF) much touted ‘Fourth Industrial Revolution’ (IR4.0), promoting digitisation, is transforming food systems, accelerating concentration in corporate hands.
New apps enable better tracking across supply chains, while ‘precision farming’ now includes using drones to spray pesticides on targeted crops, reducing inputs and, potentially, farming costs. Agriculture is now second only to the military in drone use.
Digital giants are working with other TNCs to extend enabling ‘cloud computing’ infrastructure. Spreading as quickly as the infrastructure allows, new ‘digital ag’ technologies have been displacing farm labour.
Meanwhile, food data have become more commercially valuable, e.g., to meet consumer demand, Big Ag profits have also grown by creating ‘new needs’. Big data are already being used to manipulate consumer preferences.
With the pandemic, e-retail and food delivery services have grown even faster. Thus, e-commerce platforms have quickly become the world’s top retailers.
New ‘digital ag’ technologies are also undermining diverse, ecologically more appropriate food agriculture in favour of unsustainable monocropping. The threat is great as family farms still feed more than two-thirds of the world’s population.
IR4.0 not benign
Meanwhile, hi-tech and asset management firms have acquired significant shareholdings in food giants. Powerful conglomerates are integrating different business lines, increasing concentration while invoking competition and ‘creative disruption’.
The IPES-ETC study highlights new threats to farming and food security as IR4.0 proponents exert increasing influence. The report warns that giving Big Ag the ‘keys of the food system’ worsens food insecurity and other existential threats.
Powerful corporations will increase control of most world food supplies. Big Ag controlled supply chains will also be more vulnerable as great power rivalry and competition continue to displace multilateral cooperation.
There is no alternative?
But the report also presents a more optimistic vision for the next quarter century. In this alternative scenario, collaborative efforts, from the grassroots to the global level, empower social movements and civil society to resist.
New technologies are part of this vision, from small-scale drones for field monitoring to consumer apps for food safety and nutrient verification. But they would be cooperatively owned, open access and well regulated.
The report includes pragmatic strategies to cut three quarters of agriculture’s greenhouse gas emissions and shift US$4 trillion from Big Ag to agroecology and food sovereignty. These include “$720 billion in subsidies” and “$1.6 trillion in healthcare savings” due to malnutrition.
IPES-ETC also recommends taxing junk food, toxins, carbon emissions and TNC profits. It also urges criminal prosecution of those responsible for famine, malnutrition and environmental degradation.
Food security protocols are needed to supercede trade and intellectual property law, and not only for emergencies. But with food systems under growing stress, Big Ag solutions have proved attractive to worried policymakers who see no other way out.
Last chance to change course
Historically, natural resources were commonly or publicly shared. Water and land have long been sustainably used by farmers, fisherfolk and pastoralists. But market value has grown with ‘property rights’, especially with corporate acquisition.
Touted as the best means to achieve food security, corporate investments in recent decades have instead undermined remaining ‘traditional’ agrarian ecosystems.
Big Ag claims that the food, ecological and climate crises has to be addressed with its superior new technologies harnessing the finance, entrepreneurship and innovation only they can offer.
But in fact, they have failed, instead triggering more problems in their pursuit of profit. As the new food system and corporate trends consolidate, it will become increasingly difficult to change course. Very timely, A Long Food Movement is an urgent call to action for the long haul.
Food systems summit
According to Marchmont Communications, “writing on behalf of the UN Food Systems Summit secretariat”, the “Summit was originally announced on 16 October 2019 by UN Secretary-General António Guterres and was conceived following conversations with the joint leadership of the three Rome-based United Nations agencies…at the High-level Political Forum in July 2019”.
On 12 June 2019, ‘Inspiration Speaker’ David Nabarro announced to the annual EAT Stockholm conference that a World Food Systems Summit (WFSS) would be held in 2021. The following day, a Memorandum of Understanding (MOU) was signed between the World Economic Forum (WEF) and the Office of the UN Secretary-General.
It stirred up so much controversy that the MOU was later removed from the website of the WEF, hardly reputed for its modesty. Unsurprisingly, many believe that the WEF “pressed the Summit onto a reluctant UN Secretary-General”, and can be traced to its Food Systems Initiative.
Apparently, initial arrangements had bypassed the Rome-based UN food agencies, the Food and Agriculture Organization, the International Fund for Agricultural Development and the World Food Programme. Their heads were then consulted and brought on board in July 2019.
With so much at stake, representatives of food producers and consumers need to act urgently to prevent governments from allowing a UN sanctioned corporate takeover of global governance of food systems.
Subversión feminista de la economía
- blog de bacosta
- 7683 lecturas
En este libro se habla de capitalismo heteropatriarcal: de esa Cosa escandalosa donde el BBVAh impone su vida como la única que importa, la plenamente digna de ser garantizada a costa del resto. Se habla del conflicto capital-vida y de cómo los cuidados invisibilizados contienen ese conflicto. Cada capítulo se abre reflexionando sobre la crisis, y, a partir de ahí, se intentan dar herramientas conceptuales y analíticas para entender y enfrentar esta Cosa escandalosa que habitamos.
¿Es todo eso pertinente hoy? Tres años después de la primera edición de este libro, puede ser un buen momento para hacer cierto balance. Desde luego, la Cosa escandalosa no se ha esfumado. Pero... ¿y la crisis? ¿Tiene sentido seguir hablando de crisis cuando se nos dice (¿sentimos?) que estamos saliendo? ¿Siguen teniendo esas herramientas algún tipo de fuerza? ¿Merece volver a ponerlas a disposición del común?
Descarga
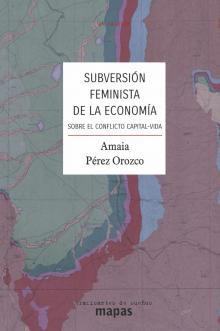
Suiza, el anfitrión de la nueva guerra de divisas
- blog de tvalencia
- 7057 lecturas
Suiza, el anfitrión de la nueva guerra de divisas
Oscar Ugarteche[i], Tesalia Valencia[ii]
La mañana del 15 de enero, el Banco Central Suizo anunció el retiro del piso del tipo de cambio frente al euro, fijado en 1.20 francos por divisa europea en el 2011, y decidió bajar la tasa de interés a los depósitos medio punto, de -0.25% hasta -0.75%, con el objetivo de mitigar el calentamiento de la economía, y con ello, desincentivar la entrada de capitales. Este repentino giro, se tomó como medida de prevención ante la acelerada depreciación de la moneda única frente el billete verde, lo que ocasionaba a su vez un debilitamiento en los últimos meses del franco suizo ante el dólar. Por otro lado, se estableció para proteger al país de una avalancha de dinero derivada de la incertidumbre por la relajación cuantitativa del Banco Central Europeo.
A diferencia de otros bancos centrales, el Banco Suizo no le pertenece totalmente al gobierno, ya que una parte se encuentra en manos de organismos particulares e instituciones públicas, y el resto, equivalente al 45%, es propiedad de accionistas privados que incluyen regiones administrativas suizas, conocidos como cantones, muchos de los cuales recibían dividendos con un tope máximo de 6% del beneficio neto de la comisión negociadora hasta antes del 2014. Desde entonces, los accionistas han estado quejándose debido a la falta de estas transferencias, de modo que el abandono del tipo de cambio fijo se asentó como la única forma para lograr el regreso de los dividendos.
La teoría bajo la maniobra aplicada confía en que el cobro por la tenencia de dinero en el banco central obligará a buscar mejores rendimientos en otros lugares, ya sea a través de la inversión en activos productivos en la unión monetaria o por la transferencia de dinero hacia activos más seguros en el extranjero. En el primer caso, la inversión productiva adicional contribuiría a impulsar el crecimiento directamente, mientras que en el segundo, las salidas de capital ayudarían a debilitar la moneda haciendo que las exportaciones ganen competitividad.
No obstante, lo único cierto hasta ahora es la desconfianza y la incertidumbre inyectada en el mercado cambiario causando múltiples pérdidas -o en algunos casos enormes ganancias- originadas de la rápida apreciación del franco suizo de hasta 41% en un momento frente al euro, de tal manera que al final el impacto más significativo se resintió precisamente en el mercado de valores suizo, el cual tuvo un desplome de 8.7%, el más importante en un cuarto de siglo.[iii] Por otra parte, el disturbio también provocó grandes pérdidas para miles de inversionistas y diversas instituciones internacionales como son Citigroup y Deutsche Bank, que perdieron cientos de millones, al igual que algunas pequeñas casas de bolsa que fueron totalmente evisceradas. Asimismo, ocasionó que el corredor de divisas al por menor más grande de Estados Unidos y tercer a nivel mundial, Forex Capital Markets (FXCM), casi se declarara en quiebra después de anunciar que podría haber caído en incumplimiento de algunos requisitos de capital regulatorio, por lo que fue rescatado inmediatamente por medio de un crédito de emergencia de 300 millones dólares provisto por la firma de inversiones Leucadia National Corp.[iv]
La inesperada apreciación del franco vislumbra un panorama obscuro y un tanto ambiguo, ya que por un lado, significa que los precios en Suiza se han ajustado debido a que alrededor del 60% de los productos son importados,y se teme que pueda convertirse en un descenso sostenido que acentúe la deflación de -0.3% ya presentada, factor que ha impactado negativamente al conjunto de la actividad económica y; por otro lado, representa un desafío inmenso para el turismo y los exportadores suizos como Swatch, Tissot, Tag Heuer, Nestlé, Novartis, entre otros, los cuales obtienen la mayor parte de sus ganancias de las ventas al exterior -aproximadamente el 85%-, razón por la que tendrán que esforzarse para reducir los costos de forma radical, probablemente con afectaciones importantes en los empleos y salarios.[v]
Para los vecinos centro europeos el golpe se está viendo en los costos de las hipotecas. Con tasas de interés cercanas a cero, muchos polacos y húngaros tomaron prestado dinero de la banca suiza para pagar sus viviendas y ahora el costo de estos préstamos se ha encarecido sustantivamente. El estancamiento que puede inducir en centro europa es un factor que debe contemplarse para proyecciones de crecimiento global.
En tanto, a las secuelas de la medida suiza en el resto del mundo, se percibe en primera instancia la repercusión del aumento generalizado de los precios para sus principales socios importadores, como son el caso de Alemania, Francia, Italia y Estados Unidos. La nueva medida abre la posibilidad de una reconfiguración espacial en búsqueda de nuevos refugios para capitales con el aliciente de cobrar un interés más atractivo. Bajo este panorama, América Latina surge como destino oportuno gracias a la rentabilidad de las tasas de interés a los depósitos con la que ciertos países cuentan, entre los que destacan: Brasil con una tasa que ofrece casi 8% de rendimiento, Chile5.2%, Uruguay 4.6%, Paraguay con 4.2%, Colombia 4.2% y México con 1.3%. De confirmarse lo anterior, el territorio Latinoamericano podría acumular reservas –no reflejadas en el producto interno-, sin olvidar establecer ciertas precauciones para suavizar las reacciones al alza de los tipos de cambio que podrían reducir la competitividad en el exterior, de modo que sería necesario mantener primero políticas macroeconómicas sanas, especialmente monetarias y cambiarias; para evitar entradas masivas de capital sin ningún control de tal manera que se puedan anticipar medidas cuando salgan.
Finalmente, la decisión suiza, aunada a la reducción posterior de la tasa de interés de Dinamarca -0.35% y Canadá -0.75%-, parecen ser el inicio de una guerra de divisas en búsqueda de restablecer el crecimiento en medio de la evolución de un mercado cambiario lleno de incertidumbre, abrumado por las fuerzas deflacionarias europeas, la baja en el precio del petróleo, el estancamiento de Europa, la débil recuperación estadounidense, que en el desorden económico mundial actual, ha provocado el fortalecimiento de la divisa americana, empujándole así la crisis al resto del mundo.
[i]Economista peruano, trabaja en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México. Miembro del SNI/Conacyt. Coordinador del Observatorio Económico de América Latina (OBELA) www.obela.org y presidente de ALAI www.alainet.org
[ii]Miembro del proyecto OBELA, IIEc-UNAM.
[iii]Véase “El banco central suizo toma al mundo por sorpresa”
http://www.swissinfo.ch/spa/el-banco-central-suizo-toma-al-mundo-por-sorpresa/41219744
[iv]Véase “JP Morgan Owned The Swiss Franc Move”
http://uk.businessinsider.com/jp-morgan-makes-300m-from-swiss-franc-2015-1
[v]Véase “Banco central suizo quita freno a la apreciación del franco” http://www.swissinfo.ch/spa/fin-al-freno-a-la-apreciaci%C3%B3n-del-franco-suizo-frente-al-euro/41217426
Suspend Emerging and Developing Economies’ Debt Payments
- blog de cdeleon
- 3103 lecturas
CAMBRIDGE – As the COVID-19 virus spreads globally, economic paralysis and unemployment follow in its wake. But the economic fallout of the pandemic in most emerging and developing economies is likely to be far worse than anything we have seen in China, Europe, or the United States. This is no time to expect them to meet their debt payments, either to private or official creditors.
With inadequate health-care systems, limited capacity to deliver fiscal or monetary stimulus, and underdeveloped (or nonexistent) social-safety nets, the emerging and developing world is on the cusp not only of a humanitarian crisis, but also of the most serious financial crisis since at least the 1930s. Capital has been stampeding out of most of these economies over the past few weeks, and a wave of new sovereign defaults appears inevitable.
We have been consistently arguing the urgent need for a temporary moratorium on all debt repayment by any but the most creditworthy developing or emerging sovereign debtors. The case for a moratorium for distressed sovereign borrowers has many similarities to that for households, small businesses, and municipalities.
Underscoring the urgency is the reality that the quarantine experience is starkly different in the developing world. In the vast slums of São Paulo, Mumbai, or Manila, quarantining can mean living in one small room with ten people, with little food or water and scant or no compensation for lost wages. If history is any guide, the supply disruptions that accompany the pandemic may soon be followed by food shortages.
More than 90 countries have already sought emergency funding from the International Monetary Fund’s Rapid Financing Instrument (RFI) and World Bank resources. And in much of the developing world, the worst of the pandemic is not expected until later this year.
When that happens, the direct humanitarian and economic impact will come on top of the pandemic’s effects on global trade and commodity prices, which are already battering many emerging economies. The World Trade Organization expects global trade to decline by 13-32% in 2020. Oil-producing countries (and many more primary commodity producers) have been suffering the consequences of the price war between Saudi Arabia and Russia, sparking downgrades in sovereign credit ratings.
Leaders of the world’s largest economies must recognize that a return to “normal” in our globalized world is not possible so long as the pandemic continues its grim march. It is myopic for creditors, official and private, to expect debt repayments from countries where those resources would have to be diverted from the fight against COVID-19.
Deepening and prolonging the global depression is a very risky proposition. At a low point in the mid-1980s, emerging and developing economies accounted for about 18% of global GDP (in US dollars); in 2020, that share is 41% (and 60% if adjusted for purchasing power).
We recommend an immediate temporary moratorium on external debt repayments for all but “AAA”-rated sovereigns. By “external,” we mean debts issued under the jurisdiction of foreign courts, typically in New York or London. Debts issued under domestic law would be dealt with by countries themselves. For this kind of debt relief to be effective, it must be encompassing, including debts owed to the multilateral lenders, such as the International Monetary Fund and the World Bank, sovereign creditors (Paris Club members and China), and private investors.
Ultimately, the debt of many countries will need to be restructured; there will be no alternative to a negotiated partial default. But courts and multilateral lenders are no better able to handle debt default en masse than hospitals can handle operating at ten times capacity. A temporary moratorium may provide the necessary bridge. In the best-case scenario, it might even prevent some defaults.
The World Bank and the IMF have vast experience with countries in debt distress, and in recent years have increasingly recognized that partial default is often the only realistic option, a point we stressed in much of our earlier work on external debt. It is a great tragedy that, following the 2008 global financial crisis, the eurozone failed to find a way to restructure Southern Europe’s debts beyond the Greek case – a course of action we strongly advocated at the time. Trying to enforce regular debt payments in highly irregular times can only lead to deeper and more protracted recessions than need to happen.
Of course, a debt moratorium will require the US, which wields effective veto power at the IMF, to get on board. But so, too, must China.
In the past two decades, more and more developing countries turned to China for loans (which are typically collateralized and carry market interest rates). Although China is now a major creditor in about 40 countries and an important one in scores more, it has so far refused to join the Paris Club (which coordinates rescheduling of sovereign debts) and insists on pursuing its own bilateral closed-door approach.
What can be done? The IMF and the World Bank have the capacity and expertise to coordinate a debt moratorium if the US and other major players conclude that a such a move is in their national interest. Private creditors will have relatively little choice but to cooperate in the short run. Many emerging and developing economies will soon stop paying their debts, anyway. The world needs to get in front of the problem.
THE NEW FACES OF INFORMALITY
- blog de bacosta
- 5028 lecturas
In the post-pandemic world, informality remains a majority reality in Latin America. Technological change and the platform economy deepen long-term trends and make what we mean by informality in the region more complex. There is a blurred, bidirectional zone between formality and informality that new technologies enhance. The boost of remote work and digital commerce augurs an increase in this type of informality in the future. It implies challenges for the definition of informality, social protection systems and technological governance.
After the sharp contraction of informal employment during the most critical phase of the pandemic (Q1-2020), informal employment has driven the labour market's recovery during 2021-22. (ECLAC, ILO).
During 2022, albeit unevenly, this decreases as formal employment recovers, showing that it essentially functions as an alternative to unemployment. However, there is little direct relationship between employment and growth. The IMF estimates Peru's GDP growth in 2022 of 2.7%, and the informality rate rose from 71% to 73.5% of the labour force between 2019 and 2022. On the other hand, Uruguay, with a projected GDP growth of 3.3%, saw the rate fall from 24% to 19%. In any case, the regional informality rate in the fourth quarter of 2021 was almost 50%, close to the 2019 record. One of every two regional workers is informal, representing a long-standing structural reality.
The Real Academia Española defines informal as: "who does not keep the forms and rules provided" or "street vendor". Since the 1950s, development economics had thought of the informal sector as a duality: a formal, advanced sector and an informal, backward sector that would gradually disappear. This idea worked better between 1950 and 1980 when, on average, 60% of new jobs in Latin America were in the formal sectors of the economy. But the trend changed in the 1990s. The sharp contraction of the economy during the 1980s, and the subsequent adjustments after 1990, provoked a substantial expulsion of workers that never returned after the economic reforms. Sixty-one per cent of the jobs generated in the region during the 1990s were informal. The share of the informal sector in urban employment expanded from about 30% to 50% between 1990 and 2000.
Globalisation imposes an increasing informalisation of production (linked to the shift from Fordism to Toyotism, outsourcing and specialisation of certain activities) with the advance of new information and communication technologies. Firms began operating with a small core of regular employees and a growing periphery of "non-standard" workers. With these profound changes, there is also a transformation in the conception of informality. A more complex relationship between the formal and the informal is beginning to be perceived: there is informality in formality and vice versa. The ILO finds that, between 2012 and 2019, the economy generated almost a quarter of informal jobs in formal enterprises or households.
That the "informal economy has thus replaced the "informal sector" concept. This new definition incorporates categories such as wage earners without a contract or outside labour laws - regardless of the size of the company - and workers who move from one situation to another or are in "lower" links in production chains. So-called "atypical forms of employment" appear as part-time work, agency work and other multi-party employment relationships, and disguised employment or economically dependent self-employment.
Since the early 2000s, structural reforms reduced regional informality, but the trend changed after 2015, now driven by growing "digital informality". Although it is still a complex reality to measure, according to ECLAC, detecting a particular profile of workers is possible. They are young, with an average age in developing countries of 30 years, and they are more qualified. The youngest is, on average, 22 years old and works on so-called "competitive scheduling" platforms; delivery drivers (RAPPI, GLOVO etc.) are, on average, 29 years old; and platform drivers (UBER, DIDI etc.) are on average 36 years old. All have a high level of education: 18% have secondary education, 25% have some technical certificate or have attended university, and 37% have completed a university degree.
The informal economy remains a daily reality for many Latin Americans. Technological change and the platform economy are already part of this reality and what we understand as the informal economy. The growth of remote work and digital commerce during the next few years augurs an even more significant increase in this type of informality in the coming years. With it, it will be necessary to redefine how we understand it, develop new formalisation strategies, and implement new forms of social protection designed for this continuum that are the new porous faces of informality.
[1] Post doctoral fellow DGAPA, Instituto de Investigaciones Económicas, member OBELA
THE US AND IMPORT-SUBSTITUTION INDUSTRIALISATION IN GREAT-POWER COMPETITION
- blog de jdiaz
- 4083 lecturas
Evidence shows that the US needs to catch up with China regarding technology. A list by Professor Allison of Harvard University in a book published by the Aspen Institute in 2020 shows seven sectors lagging. In January 2024, the Australian Strategic Policy Institute published a report detailing the lag in 9 sectors and 64 sub-sectors. In response, President Trump's administration placed tariffs on products of Chinese origin starting from March 2018. President Biden extended it and designed an import substitution policy to catch up with the leader. In the meantime, all Asian innovations threaten national security as they highlight its loss of leadership. The text will review the legal framework for ISI performance in the US over the past two years.
| Table 1 The key economic sectors in the competition between major powers Leadership by sub-sector |
|||
|---|---|---|---|
| Sectors |
United States |
China |
Number of sub-sectors |
| Advanced information and communication technologies |
1 |
6 |
7 |
| Advanced materials and manufacturing |
0 |
13 |
13 |
| Artificial intelligence technologies |
2 |
4 |
6 |
| Biotechnology, gene technology and vaccines |
3 |
4 |
7 |
| Defence, space, robotics and transport |
2 |
5 |
7 |
| Energy and environment |
0 |
8 |
8 |
| Quantum |
1 |
3 |
4 |
| Detection, synchronisation and navigation |
2 |
7 |
9 |
| Unique AUKUS technologies |
0 |
3 |
3 |
| Source: List of Critical and Emerging Technologies Updated: 22nd September 2023, Australian Strategic Policy Institute, ASPI's Critical Technology Tracker - Sensors & Biotech updates |
|||
The real problem that the US is facing is not just technological backwardness
The US economy presents a paradox. It carries the highest level of debt and one of the most substantial fiscal deficits relative to GDP globally. However, it operates within a slow-growth economy, where public spending does not drive growth. This is partly due to the fact that public expenditure is not effectively coupled with private-sector investment. Another contributing factor is the significant share of the budget that goes towards servicing the debt, resulting in actual public spending being several percentage points less of GDP than it appears.
Education and backwardness
With an interest rate of around 5% for federal funds instruments over the last four years and a debt-to-GDP ratio of 122%, debt service takes 6.1% of GDP. In other words, the fiscal deficit barely covers the cost of the debt. To maintain it, they had to curb the rate of public investment and public spending, with a negative effect on the economy as a whole. From an average of 13.5% of GDP in the 1950s, public investment fell to 7.4% in the 1970s and 1980s and continued its decline in the 1990s and the first decades of the 21st century, where the average for the third decade of the century is just 3.7% of GDP, almost half of what they spend on interest on public debt and a quarter of what they spent in the 1950s.
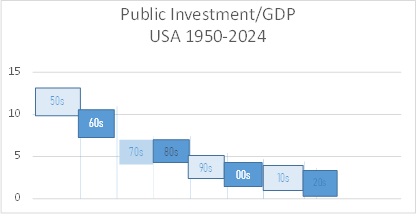
The dysfunction of public investment can be perceived in the deterioration of the national infrastructure and the backwardness of educational and public health infrastructure, which were exemplary in the 1950s. Educational backwardness is another part of the decline in educational infrastructure investment. The PISA 2022 test reflects that the US average in mathematical literacy was below the average of 21 education systems, above the average of 6 and not significantly different from the average of 9. The US average in reading literacy was above the average of 28 education systems, below the average of 3 and not significantly different from the average of 5. Finally, science literacy was above the average of 16 education systems, below the average of 5 and similar to the average of 15.
The impact of this on the ability to catch up with the education systems of the countries that have star students in all fields, which are Singapore, Macau (China), Taiwan, Hong Kong (China), Japan and the Republic of Korea is relevant because the ISI policies they have put in place aimed at catching the US up with China in the fields where it is lagging (see table). Public current spending on education has been cut by a third from almost 7% of GDP to less than 5% and then stabilised at 5.4% of GDP, less than the budget uses to cover its interest payments on public debt.
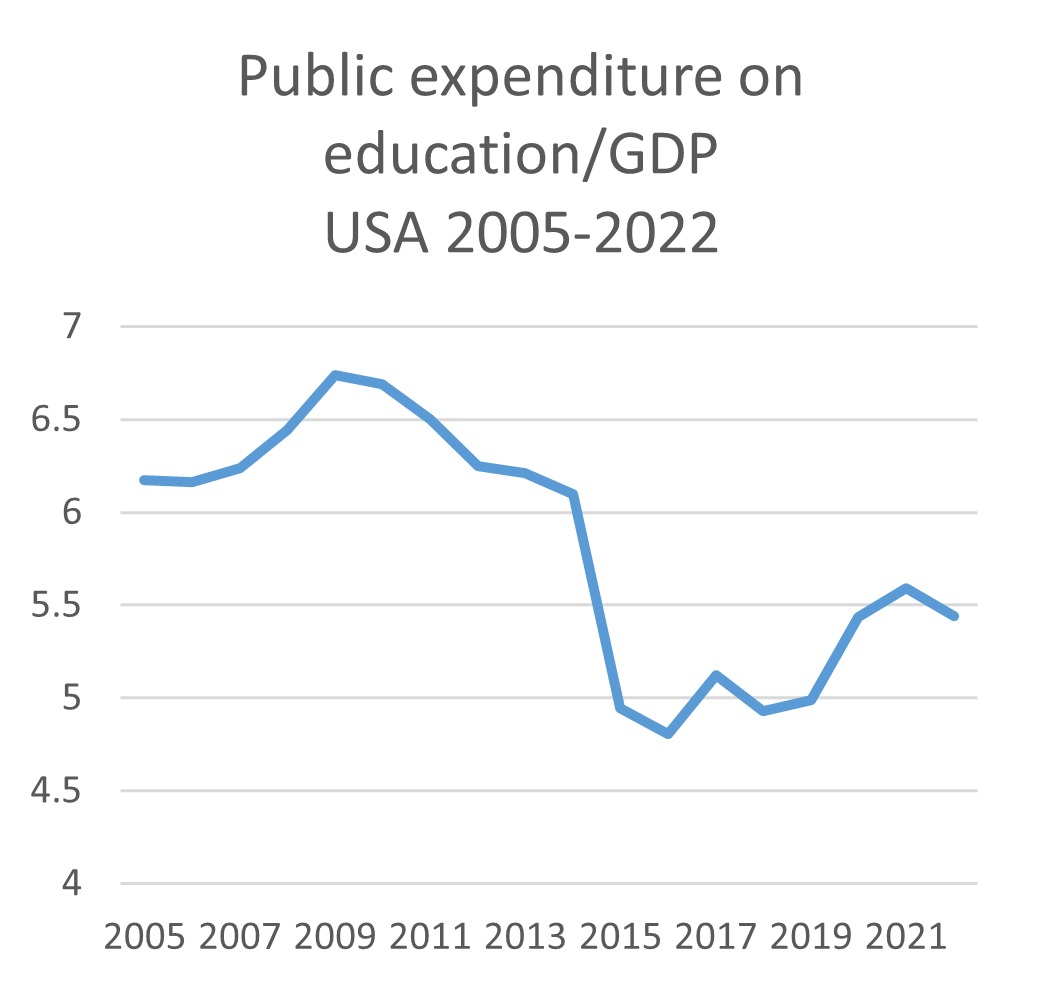
One effect of the decline in education is that there are more prisons than universities in the US. Cutting current funding to education along with privatisation of the prison system has led to the reality that there are more prisons and that there is also a public health problem with adolescent drug abuse. According to the National Survey Results on Drug Use, 1975-2023: Secondary School Students, the lifetime prevalence levels of drug use in 2023 were 22% for 8th graders (first year of secondary school), 29% for 10th graders (third year of secondary school or first year of high school in Mexico) and 42% for 12th graders (fifth year of secondary school or third year of high school in Mexico) with the effects of this on motivation and learning. After 2024, the question is whether it will be possible to recover public spending on education and infrastructure with such a high and unproductive level of debt. Similarly, the problem of drugs among adolescents, which is not only a problem of supply but also demand, must be addressed.
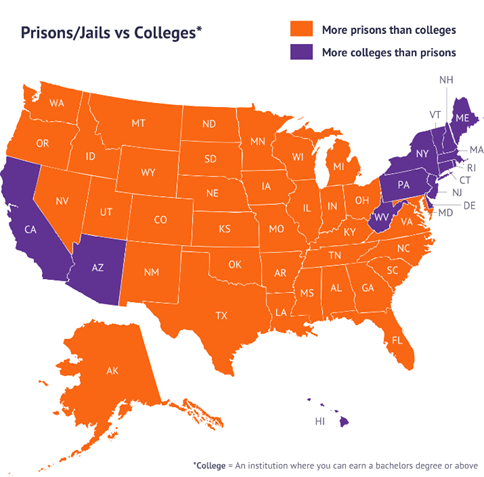
Military spending and growth
Military spending leads to all public expenditure, and its multipliers do not operate as expected. Military industry linkages are outward to the economy and explain a substantial part of the external deficit, which is around 3% of GDP but which, until 1980, was in the neighbourhood of 0. Military spending, which is 13% of the programmed 2024 budget, is equivalent to 3.4% of GDP according to SIPRI and is equal to health spending. The question is whether the wage share grew much in the budget and what the consumption pattern looks like, given that Government infrastructure investment shrunk. The size of the external deficit reflects very significant imported consumption while, on the other side, they do not export enough. The projections support these trends.
| Public Expenditure 2024 By category % |
|
|---|---|
| Category |
% |
| Social Security |
21% |
| Medicare |
14% |
| Net interest |
13% |
| Health |
13% |
| National Defence |
13% |
| Income Security |
11% |
| Veterans' benefits and services |
5% |
| Education, training and employment |
3% |
| Transport |
2% |
| Community and regional development |
2% |
| Other |
4% |
China, Japan, and developing economies have historically financed the deficit since 1980, but China has always been the leader. In recent years, it has reduced its treasury bond position by holding more gold reserves and other currencies of non-conflict trading partners. Overall, international reserve positions in dollars are declining, and by 2024, they will reach 55% of world reserves, down sharply from over 80% in the decades before 1980 (IMF 1980 Report, table 16).
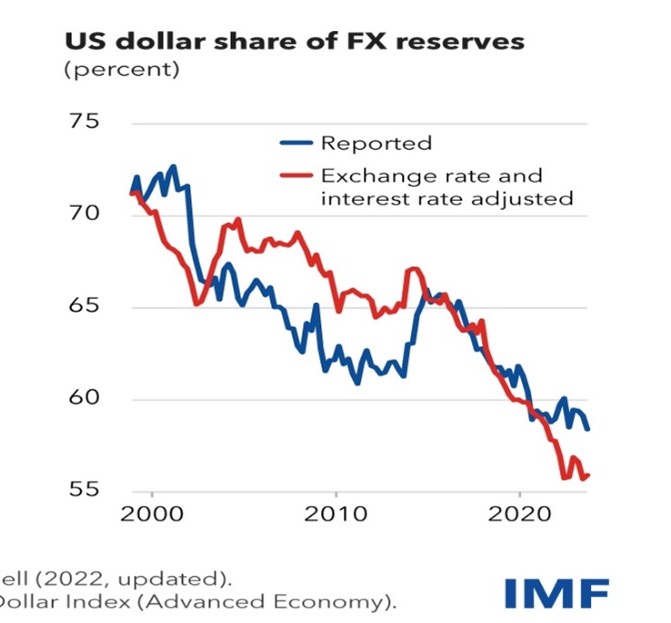
The ISI and the new laws
In 2021, US Congress passed a law to strengthen the country's infrastructure called the Bipartisan Infrastructure Act.
It acknowledges a lag in electromobility issues and announces investments in electric chargers. The Journal of Consumer Affairs evidence is that the installation of electric vehicle (EV) charging stations grew steadily at a compound annual growth rate (CAGR) of 43.7% between 2018 and 2023. The number of stations increased from 22,826 to 64,187 nationwide, 46% concentrated in five states. That leaves 46 states out of the race in the energy matrix change.
The same law says that the most significant investment in passenger rail since the creation of Amtrak will be made, with 66 billion dollars earmarked for improving the rail system and placing it at the heart of the country's transport and economy. The new trains are diesel-powered (https://media.amtrak.com/2020/08/amtrak-prepares-for-new-diesel-locomoti... ) with a top speed of 250kmph and an average of 207kmph versus the Chinese electric trains, which go 350km per hour, the Japanese electric bullet which goes 320kmph; the Spanish electric AVE, which goes 310kmph, and the French TGV, which goes 300kmph. In other words, diesel locomotives have a limited and lagging renewal process relative to the state-of-the-art technology five or six decades ago. The Chinese CR450 train has reached a top speed of 453 km/h on a daily route. In other words, US energy and transport modernisation has become trapped by the fossil fuels energy industry and the private sector's unwillingness to substitute mass road, air freight and passenger transport.
The bill includes resources to modernise airports and ports to strengthen supply chains to avoid disruptions. It incorporates modernising electricity infrastructure to deliver clean, reliable energy nationwide and deploying cutting-edge energy technology to achieve a zero-emissions future. According to the EPA, in 2019, natural gas had the largest share (38 per cent) of US electricity generation, coal had the second largest share (23 per cent), and nuclear had the third largest share (20 per cent). Renewable energy sources contribute about 17% of US electricity production at utility-scale facilities. Coal-fired power plants were to retire by 2023 and gas-fired by 2030.
New renewable energy capacity, mainly wind and solar, will replace electricity from coal and natural gas plants in 2023 and 2024.
In 2022, wind and solar accounted for 14% of electricity generation in the US, expecting to increase to 16% in 2023 and 18% in 2024. Coal-fired electricity generation will decrease from 20% in 2022 to 17% in 2023 and 2024. Natural gas, which accounted for 39% of generation in 2022, will remain similar in 2023 and fall to 37% in 2024. Electricity from renewable sources has grown steadily over the last decade, accounting for almost a quarter of total generation in 2022. In other words, the law pushes the switch to renewables. Renewable technology is of Chinese origin, and this law attempts to have the US compete with inputs.
The bill aims to build infrastructure that is resilient to the effects of climate change, cyber-attacks and extreme weather events. In environmental terms, it will be the most significant investment in US history in fighting legacy pollution through the EPA's Superfund programme that cleans up the country's most contaminated land and responds to environmental emergencies, oil spills and natural disasters, as well as cleaning up and reclaiming brownfields and abandoned mines, and decommissioning oil and gas wells.
The following year (2022), Biden enacted the Chips and Science Act as an industrial policy to manufacture integrated circuits and not buy them from China. The Inflation Reduction Act in 2023 followed, which enhanced or created more than 20 tax incentives for clean energy generation and manufacturing. These include bonuses to encourage community investment and increase private sector investment. For the first time, it opens access to tax incentives for clean energy use to tax-exempt entities such as state, local and tribal governments, rural electric cooperatives, and others. It also established requirements for incentives to strengthen supply chains for materials and equipment.
Stiglitz argues that, in the longer term, the picture is more stark and grim. America's economic success in recent years is mainly due to its technological capacity, underpinned by solid scientific foundations. However, he believes that Trump will continue to attack universities and demand deep research and development cuts if elected.

The effect of the above is that the US economy has been pulled by industrial sector growth since 2021 in a new impulse analogous to the one in Latin America in the much-criticised period of import substitution. After all, it seems that the ISI does work, and the discussion on industrialisation can start again with the prior knowledge that it leads to inflation rates above 2% but that it is irrelevant if it generates welfare for the population as a whole and stability in the economic dynamics. The US's technological and educational lag behind the Asian leaders cannot be remedied in the short term through US public policy. Although the ISI is a step forward, the speed of innovation will allow it to leap. It will be at the heart of the electoral economic debate.
References
The Surgeon General's New Mission: Adolescent Mental Health - The World Business News. https://theworldbusinessnews.com/the-surgeon-generals-new-mission-adoles...
Reneau, J. (1997). The General Well-Being of Recreational Drug Users: A Sub-Analysis of the Drugnet Survey. https://core.ac.uk/download/43617860.pdf
De Carne, G., Zou, Z., Buticchi, G., Liserre, M., & Vournas, C. (2017). Overload Control in Smart Transformer-Fed Grid. https://doi.org/10.3390/app7020208
Antigua and Barbuda tops the spot for travel and tourism investment - Antigua and Barbuda News !. https://antigua.news/antigua-and-barbuda-tops-the-spot-for-travel-and-to...
(2023). United States : Biden-Harris Administration Announces Billions in Passenger Rail Projects Across the Nation. MENA Report, (), .
Superfund – Newtown Creek Alliance. https://www.newtowncreekalliance.org/superfund/
Inflation Reduction Act | U.S. Department of the
Treasury. https://home.treasury.gov/policy-issues/inflation-reduction-act
The Surgeon General's New Mission: Adolescent Mental Health - The World Business News. https://theworldbusinessnews.com/the-surgeon-generals-new-mission-adoles...
THE YEAR OF POSTPONED PROJECTIONS
- blog de bacosta
- 4050 lecturas
The IMF's World Economic Outlook appeared on 12 October, and the report on China's economy came out on 24 October. Both are bad economic news reports. However, the IMF report gives terrible news for some but only a few, which seems unrealistic in an adverse global environment. The dependence of Western central banks on the Fed's interest rate is a reality in a world of open balances of payments and deregulated financial markets. When the Fed moves the interest rate, all central banks move in the same direction, or the exchange rate suffers as a consequence. The reason is that short-term capital; overnight deposits; 24, 48, 72 hours, one week; enter a country because of the interest rate differential with the US (arbitrage), and leave when the differential narrows. The best example was the European Central Bank which decided not to raise its interest rate because they were growing too slowly. In the face of the FED's rise, the euro's value fell 23% from 1.23 euros to the dollar to 1 in the last months of 2022. Other elements, such as the European recession derived from the energy problem, also played a role. Projections, however, put Europe at a 3% growth rate by 2022, which is unrealistic. With two-quarters of negative growth, the US appears with disproportionately high growth projections of 1.6%. The benefit of the war in Ukraine on the US economy may appear in the last two quarters. Still, the first two quarters were negative, and there is no reason to think otherwise for the rest of the year.

China, for its part, announced on 24 October that its annualised growth from October to October is 3.9% (below the desired 5.5%) and expects to end the year with 3.5% growth. Car sales push growth centred on electric and plug-in hybrids giving it dynamism from a new base of capital accumulation with new technology versus the west. Car manufacturing rose 24% between September 2021 and 2022, derived from increasing personal income. It would not be China's exports but its domestic consumption of automobiles that pushes its growth, whose exports grew by only 5% between those twelve months.
Given the booming automotive industry, on 1 January 2022, China announced eliminating ownership limits for automotive companies, allowing 100% foreign direct investment ownership in this sector. According to The Manufacturer, a Chinese portal, foreign investors can receive advantages such as customs duty exemptions for equipment imported for their use and a 15% flat income tax in the automotive industry. In addition, qualified investments will enjoy a priority land supply and a discount of up to 30% below the minimum price for land use rights granted. The aim is to boost exports of foreign-brand vehicles manufactured in China (Ford Motors, GM, BMW, Honda and Tesla). In other words, a new Chinese and foreign automotive industry will dynamise the future Chinese economy, mainly for the domestic market and export.
The problem for foreign brands inside China is that their new electric vehicles have been designed and developed with the US and European markets in mind, focusing on performance. At the same time, inside China, technology and intelligent vehicles pull sales. To tackle this, the US Department of Commerce's Bureau of Industry and Security (BIS) continues its trade war. It announced on 7 October that it is carrying out a series of targeted updates to its export controls on specific microchips.
Meanwhile, Latin America's growth projections are predictably poor. Still, they are likely to turn out worse than projected, particularly for Mexico and the entire Caribbean Basin, which have 80% export trade with the northern neighbour. This area will therefore grow almost nothing. South America may have better luck, more related to China. The problem is not whether volumes will be better or not but whether prices will stay. All indications are that rising interest rates depress commodity prices due to portfolio effects. The reverse is also true. The boom of the last two years resulted from the fall and the injection of liquidity in 2020. The same should happen with prices now that we are in the reverse dynamic. This time, even gold, once a reserve value, fell. It became an industrial commodity and ceased to be a reserve metal. The price of silver, platinum, and copper fell, to mention the most important for South America. All mineral prices are still well above where they were before March 2020, when the Fed's massive injection of liquidity (20% of GDP) happened. The Fed is now in the reverse position, so prices may fall while volume sales are likely to remain. The outlook for 2022 GDP in Latin America looks dark, and 2023 looks worse. Save Asia; we are all in the same boat. All.
Download / Español
Tasa impositiva mínima global
- blog de cdeleon
- 3226 lecturas
En febrero de 2013 la OCDE publicó el informe “Abordar la erosión de la base y la transferencia de beneficios” (BEPS por sus siglas en inglés). En este, los países de la OCDE y el G20 adoptaron 15 medidas para modificar el sistema de fiscalización internacional para ajustarse a la digitalización de la economía. Este paquete es el antecedente para la nueva reforma fiscal que se planteó en la reunión del G20.
El 1° de julio de 2021 los mismos organismos presentaron la “Declaración sobre una solución basada en dos pilares para afrontar los retos fiscales derivados de la digitalización de la economía” firmada por 132 países. Con este acuerdo se pretende aliviar las presiones fiscales derivadas de la crisis por el covid-19 y adaptarse a la digitalización de la economía. La estructura de la reforma fiscal se basará en dos pilares.
Pilar uno
El Pilar uno busca desarrollar normas de impuestos sobre los beneficios para las empresas que están altamente digitalizadas y realizan operaciones alrededor del mundo. Se quiere modificar el impuesto a las ganancias que sólo se encierra a la presencia física de las compañías. Las empresas multinacionales serán gravadas en el mercado final donde se consumen los bienes o servicios que vendan. Por ejemplo, Google tendría que pagar impuestos en Colombia aún si su matriz se encuentra en EE.UU.
Las empresas que entrarán en las reglas del pilar uno son aquellas multinacionales que tengan un volumen de negocios global superior a 20 000 millones de euros y una rentabilidad antes de impuestos igual o mayor al 10%. En este pilar quedan excluidos los sectores extractivos (minería) y los servicios financieros regulados.
Pilar dos
Con el Pilar dos se continua con los esfuerzos de fiscalización de los BEPS con la introducción de un régimen fiscal mínimo global. En este se pretende implementar tres impuestos globales para las multinacionales: 1) una Regla de Inclusión de Ingresos (IIR); 2) una Regla de Pagos Inferior a la Tributación (UTPR por sus siglas en inglés) y; 3) una norma basada en un tratado. Con estos tres se busca tener un impuesto mínimo a las empresas multinacionales de 15%.
Las normas del pilar dos se aplicarán a las empresas multinacionales que tengan un ingreso igual o mayor a 750 millones de euros. No obstante, los países son libres de aplicar la Regla de Inclusión de Ingresos a las multinacionales que no alcancen este umbral. Las entidades gubernamentales, las organizaciones internacionales y sin fines de lucro, los fondos de pensiones, fondos de inversión de un grupo de empresas multinacionales o cualquier vehículo de cartera de estas no estarán sujetas a estas normas. Se prevé que las normas del pilar uno y dos se conviertan en ley en 2022 para ser efectivas en 2023.
América Latina
En 2019 los economistas Tørsløv, Wier y Zucman estimaron los beneficios que obtienen las multinacionales y la pérdida de ingresos tributarios por los paraísos fiscales, con datos del 2017. El estudio arrojó que la pérdida de ingresos tributarios por los paraísos fiscales es de 6 689 mdd en Brasil, 3 296 mdd en México, 1 402 mdd en Chile, 1 125 mdd en Argentina, 459 mdd en Colombia, 359 mdd en Costa Rica, 291 mdd en Venezuela y 230 mdd en Uruguay. La mayor parte del dinero se va a paraísos del Caribe e islas asiáticas del pacifico. Sin embargo, la mayoría de estos paraísos firmaron el acuerdo de la OECD/G20.
En cuanto al impacto de la crisis sanitaria, durante el primer trimestre de 2021 Brasil, Perú, Guatemala, Costa Rica y Honduras incrementaron su recaudación fiscal en comparación con 2019 en todos los tipos de impuestos. Su recaudación es mayor que los niveles prepandemia. En comparación Panamá sólo recuperó en el ISR, mientras que Trinidad y Tobago, Uruguay y Chile el IVA. Estos últimos son los países que tienen más problemas de recaudación en la región, ya que su recuperación fiscal no es homogénea.
El espacio fiscal y de opciones en los países de América Latina es pequeño. La adopción del pilar uno permitirá el aumento de empresas a las que se puede cobrar impuestos en la región; mientras que con el pilar dos, aumentará la tasa impositiva que se puede cobrar. La implementación de estas reglas ayudará a una mejor recuperación económica en los países que enfrentan dificultades en su recaudación.
Dadas las excepciones, los países primario-exportadores con sectores financieros fuertes no se verán muy afectados. México, Brasil. Argentina y América Central, donde la maquila es importante, se beneficiarán más.
DESCARGA AQUÍ / ENGLISH
Thank you Mr. Trump. Predicciones económicas 2019. Segundo semestre
- blog de anegrete
- 3932 lecturas
El panorama económico global del primer semestre del 2019 presenta un deterioro constante de la confianza con una creciente incertidumbre. Los retos que enfrentan los hacedores de política económica hoy en EEUU y Europa, enfrentan posiciones fiscales desfavorables, un margen ínfimo de manejo de política monetaria, y altísimos grados de incertidumbre. El producto de este escenario es que las curvas de rendimiento de los bonos de tesoro en EEUU, Japón, Alemania, Canadá, Reino Unido1 y México se han invertido, lo cual reafirma los temores de una posible recesión mundial.
La hostilidad internacional generada por el presidente Trump ha desalentado la inversión en EEUU, con consecuencias para el crecimiento potencial mundial. Las exportaciones dejaron de crecer y la tasa de inversión se tornó negativa. El motor que empuja la economía estadounidense en el 2019 es el gasto público, en particular el militar. No hay evidencia que el gasto militar arrastre la economía ni tampoco la expansión de crédito interno, antes. Desde el segundo trimestre del 2018 el crecimiento del PIB estadounidense lleva una tendencia descendente que continuará como efecto de todo lo anterior y de la guerra comercial.
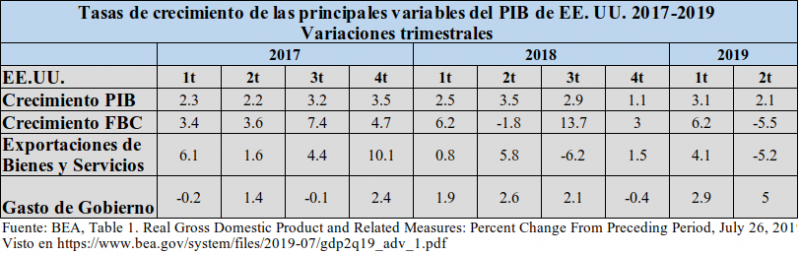
En la Unión Europea, existen desacuerdos políticos que condicionan el crecimiento económico bajo desde la crisis del 2008 y que para este año se espera será de 1.6%. Por primera vez hay problemas con la economía alemana derivadas, no tanto de la baja en la tasa de crecimiento China de 6.4% a 6.2%, sino del cambio en el patrón de consumo de medios de transporte donde los chinos están liderando el uso de servicios tipo UBER y DIDI en lugar de tener autos propios. Se agrega la reducción y absorción de pérdidas del Deutsche Bank, el segundo banco más grande el mundo en el 2008 en fase de reorganización. Aún se esperan los aranceles que EEUU le aplicará a Alemania y la UE.
En lo que respecta a la exportación de autos, en China hay seis empresas que fabrican autos eléctricos y ya van por 3 millones de autos en circulación desde el 2016. Por ejemplo, a inicios del 2019, en Shenzhen, al sur de China, el 99 por ciento de sus 21,689 taxis eran vehículos eléctricos. Las marcas chinas son para consumo interno en esta etapa. Los autos a gasolina en general tienen las ventas con tendencia declinante en el mundo desde el 2016. Para Alemania esto es malas noticias salvo que se apuren en reconvertir su industria automotriz.
Para la Unión Europea uno de los principales problemas sigue siendo el Brexit, con la llegada de Boris Johnson como Primer Ministro (PM) de Reino Unido. Gran Bretaña crece a tasas menores del promedio de la OCDE desde el año 2016 y cerrará en 2019 con menos de 1% de crecimiento. Esto podría ser optimista dada la caída del PIB de 2% en el segundo trimestre del 2019. Su partida arrastrará el crecimiento europeo a la baja aún más.
América Latina está partida en dos. Los países grandes han optado por políticas recesivas. México, entró en una política recesiva de contracción del gasto público voluntariamente para lograr un superávit fiscal de 1.2% y reducción de deuda de 2% del PIB en el 2019. El costo en el crecimiento ha sido reducirlo de 2.2% a 1% y quizás menos. Brasil, crece a una tasa análoga a México, 0,8% también por políticas de ajuste fiscal. Argentina sigue en números rojos de -1.8% y Venezuela se está contrayendo 23% como efecto de las penalidades estadounidenses en gran parte. El resultado es que todos estos han sufrido rebajas en la calificación crediticia soberana, lo cual aumenta los costos de la deuda y consecuentemente imponen una restricción en cuanto a políticas contra-cíclicas que se podrían aplicar, menos México que quiere reanimar la economía inyectando gasto público en los sectores más pobres en el segundo semestre del 2019 sin tomar crédito.
De otro lado, entre los de América del Sur que crecen están Bolivia, que sigue con una tasa de crecimiento de 4,0% y lidera a los países que crecen de la costa Pacífica, Perú 3,2%, Colombia 3,1%, Chile 2,8%. Los demás tienen tasas de crecimiento debajo de 1%.
La interrogante mexicana es, habiendo optado por matar al perro para matar la sarna de la corrupción, cuánto se puede revivir al perro sin que regrese la enfermedad. Si la corrupción no cesa por los recortes fiscales del 2019, quizás sigan con estos recortes en el futuro, con fuertes consecuencias de bajo crecimiento. Si se suman los aranceles estadounidenses que más temprano que tarde EEUU volverán a ponerle al país, las perspectivas de crecimiento para el sexenio serán funestas. Lo lamentable es que no son visibles las sanciones de zona gris que ya le está imponiendo el país del Norte, por ejemplo, a los tomates, afectando al campo.
La predicción de obela.org es que la desaceleración global continuará y que se producirá una recesión en la mayoría de los países occidentales entre el último trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2020. Los EEUU han comenzado su descenso de crecimiento, al igual que el Reino Unido y Alemania. Con la desaceleración de EEUU, las economías centroamericanas se detendrán junto con México, en la medida que crecen juntas. América del Sur permanecerá estancada, con excepción de los países exportadores de productos básicos de la costa del Pacífico, que se verán perjudicados cuando los precios de los productos básicos bajen como consecuencia de ello. Los países asiáticos seguirán creciendo a tasas del 5,1%, 6,0% y 7,2%, respectivamente, para los países del ASEAN, China e India. Estos son el ejemplo del beneficio de tener una política de industrialización y autonomía en la toma de decisiones económicas.
1 https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-04/german-yields-fall-below-ecb-deposit-rate-as-governments-cash-in?fbclid=IwAR0uZJRDl5CcOovbYjnE6r3Qhz-QEbZUrIZXfNL_Pt-4Bg3ew4iPSvsW5RQ
Descarga aquí
The COVID-19 Debt Deluge
- blog de anegrete
- 2869 lecturas
NEW DELHI – Pandemics like COVID-19, alarming and destructive as they are, can serve a useful purpose if they remind everyone of the critical importance of public health. When a contagious disease strikes, even a society’s most protected elites must worry about the health of neglected populations. Those who have advocated privatization and cost-cutting measures that deny health care to the most vulnerable now know that they did so at their own peril. A society’s overall health depends on the health of its poorest people.
More immediately, though, the COVID-19 crisis could have many severe economic effects, possibly pushing the global economy into recession. Supply chains are being disrupted, factories are being closed, entire regions are being locked down, and a growing number of workers are struggling to secure their livelihoods. These developments will all lead to mounting economic losses. A world economy already suffering from insufficient demand – owing to rising wealth and income inequality – is now vulnerable to a massive supply-side shock.
Another potential consequence of the pandemic is less recognized but potentially more important: increased financial fragility, implying the potential for a debt crisis and even a broader financial collapse. After COVID-19 is contained and policies are implemented to ease the situation, supply chains will be restored and people will return to work with the hopes of recovering at least some of their lost incomes. But that real economic recovery could be derailed by unresolved financial and debt crises.
Today’s financial fragility far predates the COVID-19 “black swan.” Given the massive accumulation of debt in both developed and developing countries since the 2008 financial crisis, it has long been clear that even a minor event – some “known unknown” – could have far-reaching destabilizing effects. Yet, until recently, rising asset prices – owing to a long period of extraordinarily loose monetary policies in advanced economies – disguised mounting debt levels. As the recent scare in global equity markets indicates, asset bubbles cannot last forever. By contrast, in the absence of active public pressure or state intervention to facilitate their resolution, debts do not deflate on their own.
A recent analysis by the United Nations Conference on Trade and Development shows how sustained debts could pose a larger problem for the global economy and financial system. In 2018, the total debt (private, public, domestic, and external) across developing countries was equal to almost twice their combined GDP – the highest it has ever been. Particularly concerning is the build-up of private debt by non-financial corporations, which now amounts to nearly three-quarters of total debt in developing countries (a much higher ratio than in advanced economies). According to UNCTAD, inherently volatile “foreign shadow financial institutions” have played a major role in fueling this accumulation, such that around one-third of private non-financial corporate debt in developing countries (with the exception of China) is denominated in foreign currency and held by external creditors.
Worse, more sovereign-debt repayments on short-maturity international bonds will soon be due. And foreign-exchange reserves, which have declined in many emerging markets and developing economies as a result of recent capital outflows, will be less robust in the face of further outflows as bond markets become more fraught.
These financial conditions, which would be worrying in the best of times, could spell disaster in the event of even a relatively mild economic shock. But now we are in the midst of a severe shock. Consider Asia’s emerging economies, which are deeply integrated financially and economically with China – the epicenter of COVID-19 – and thus highly vulnerable. Dramatic decreases in exports, disruptions to the sourcing of raw materials and intermediate goods, and rapid declines in travel and tourism are already having severe employment effects across Asia’s economies. And now these adverse outcomes are being compounded by financial concerns over the region’s already high debt levels.
After all, Asian financial markets were vulnerable even before the current shock, owing to falling margins, higher risks, and an excessive dependence on banks and shadow banking (a problem that has already been exposed in India). Worse, a significant share of stressed debt in the region is held by energy, industrial, and utility companies, all of which are directly affected by recent output and oil-price declines. With equity markets swooning, capital buffers have been further diminished.
These problems cannot be contained by policies adopted in any one country. More than ever, the global community needs leadership to address the immediate effects of the coronavirus pandemic and its economic fallout. In addition to coordinated fiscal spending across countries, we urgently need to tackle the debt crisis that will soon unfold. It is time to start thinking about debt resolution and restructuring.
As Turkish economist Sabri Öncü has suggested, we can start by taking our cue from the London debt agreement of 1953, which dramatically altered economic conditions for Germany, at that time a major debtor. The agreement between Germany and 20 external creditors wrote off 46% of the country’s prewar debt and 52% of its postwar debt, while the remaining debt was converted into long-term low-interest loans with a five-year grace period before repayment. Most significantly, Germany had to repay its debt only if it ran a trade surplus, and all repayments were limited to 3% of annual export earnings. This encouraged Germany’s creditors to be vested in its export success, creating the conditions for the subsequent boom.
This is the type of forward-thinking, coordinated debt-resolution strategy that is essential in today’s interconnected world. If we are collectively to survive not just the normal depredations of global markets, but also the existential threats posed by pandemics and climate change, there is no alternative.
The China-U.S. trade war: another version of causes and consequences
- blog de anegrete
- 4777 lecturas
This note attempts to analyse, from a macroeconomic perspective, what we believe are the causes and consequences of economic dynamics and trade warfare from aggregates such as Gross Capital Formation (GKF), GDP and the Business Confidence Index (BCI). The Observatorio Económico Latinoamericano (Obela) has noted before some of the microeconomic reasons that from our perspective are at the heart of the dispute. Among them have been identified: the loss of productivity of the U.S. economy, technological progress and Chinese telecommunications, as well as the shift in the energy matrix towards clean energy. A central point to understand this trade war, from the macro angle, is the difference between the dynamism of the GKF between both economies. Between 1999 and 2018 the average annual growth of GKF for China was 4.4%, while for the US it rose to 0.5%, a difference of almost 4%. As can be seen in graph 1, over a 20 year period there were 6 episodes of a drop in the annual growth rate of this variable in the USA, a situation that contrasts with the case of the Asian country, where there was an annual growth above 1.9%, relatively stable.
Correlations were obtained from 2008 to 2018 between GKF and GDP growth for both economies, and the results were 0.86 in the Chinese case while for the U.S. it was 0.94. It should be kept in mind that the maximum value for correlation is 1 in absolute value. This suggests that lack of GKF growth induces lack of US GDP growth in this period.
On the other hand, lower GKF growth impacts Chinese GDP growth more than trade war. The slowdown in Eastern GDP comes since 2007 because of the fall in investment growth while no major falls are expected as a result of the trade war. GKF's performance has had an impact on productivity in both countries. An article published by the Bureau of Labour Statistics (BLS) reports on the fall in U.S. manufacturing productivity. This results in the huge American trade deficit, and the change in its export matrix, which has been reprimarised.
The trade war affects business confidence whose measurement in March 2018 expressed as BCI, Business Confidence Index, gave 99.5 and 101.2 for China and the U.S. respectively. (Graph 2) In that order, the last data for each country as of August 2019, is 98.6 and 99.2, a negative variation of -0.8% and -2.0%, being the US the most affected. This is reaffirmed with the report on manufacturing published by the Institute for Supply Management (IMS) as of October 1st of the current year, where American production, employment and manufacturing indicators observe another contraction.
The IMF's economic growth expectations for 2019 and 2020, usually overestimated, are that China will grow to 6.2% and 6.0%, respectively, while the U.S. 2.6% and 1.9% Contrary to what the specialized media and the U.S. president say, a slowdown that brings growth above 6% is better than an "expansion" that leads to growth of less than 2%.
The trade war is nothing more than the product of the economy of a country that was once the world commander and today, faced with the loss of competitive capacity, seeks to blame its main rival as it did in the 1980s with Japan. In a misreading by the U.S. administration, other countries are blamed, among other things, for dumping, and tariffs are thought to correct the structural problems of their economy. The truth is that with a bad diagnosis and a bad economic policy, the U.S. will not correct the macroeconomic problems it faces and has not yet been able to resolve, yet.
The difference between China and Japan is substantial. China is not Japan, it has a population four times larger, a much larger territory, it does not suffer from the trauma of the world war and for years it has followed a well-defined growth plan with a set of policies that seek to boost economic growth. Today it is already the main economy measured through purchasing power parity (PPP); it has the 5G network and seeks to position it; it has a global infrastructure investment plan, such as the New Silk Road Initiative; it is in the process of changing its energy matrix; it is the main manufacturer of electric cars in the world; and it seems that plans to internationalize Reminbi as part of opening up its economy are advancing.
Download
The Fallacy of Trump’s Alternative Trade Calculation
- blog de anegrete
- 5068 lecturas
The Leviathan field and the war in Gaza
- blog de jdiaz
- 8636 lecturas
The Leviathan field and the war in Gaza
The onshore and offshore gas and oil fields discovered in Egypt in the 1990s convinced Israeli businessman Gideon Tadmor to start drilling for gas or oil. His company, Avner Oil and Gas, later became part of the Delek Group, and they realised they needed expertise for such depths. The small Samedan Oil Corporation provided that expertise and joined the project. In 1999, they drilled their first well, and by 2000, it was producing. It took 10 years to find the Tamar field, about 90 km off the coast of Haifa, which began producing gas in March this year. The following year, they found the Leviathan field with 17 trillion cubic feet (Tcf) 50 km southwest of Tamar. In total, six discoveries were made in Israeli and Palestinian waters, with a total of approximately 36 Tcf of gross resources. Since, that has grown to 600 Tcf. Part of the problem is that Leviathan is partially on Palestinian land, specifically off the coast of the Gaza Strip and beneath it. Widespread analyses of Gaza refer to the problem of Israeli expansion into Palestinian territories and the violence of Hamas-led Palestinians against Israelis. The most recent ones are about the so-called genocide in the UN General Assembly. This text will explore, from an economic angle, the issue of fossil fuel deposits in Gaza and their possible relationship to the conflict in the Strip specifically.
- A Long-standing Problem.
The development of the Gaza Marine gas field, within a small triangle of water located about 30 km off the coast of the Gaza Strip and therefore within Palestinian waters, was paralysed shortly after its discovery in the late 1990s due to disputes over Israel's refusal to pay market prices for surplus gas to the Gaza Strip authorities, Hamas; and concerns about the drift of revenues that could be received by those authorities. Hamas, created in 1987 during the First Intifada against Israeli occupation, was involved in various violent incidents within Israel in the 1980s and 1990s and more recently on 7 October 2023. It was created in part with the support of the Israeli government to divide the Palestine Liberation Organisation (PLO), then led by Yasser Arafat. Strictly speaking, it is an organisation derived from the Egyptian Muslim Brotherhood movement, active in the Gaza Strip since the 1950s. For these reasons, the Israeli government did not want to spend money despite having gas on the coast. The threat to Israel's peace was clear.
In 2011 an article in the New Atlanticist by Alexandros Petersen stated that “The Israelis recognize a clear risk that the Palestinian people will make a claim on the gas, adding further complication to an already intractable-seeming conflict.” (https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/leviathan-in-the-levant/). Two years later, Nikki Jones wrote in GeoExPRO on 9 December 2013 that "the conflict between Israel and the Palestinian Authority is likely to be exacerbated. The exploitation of the Gaza Marine gas field, about 30 km off the coast and therefore in Palestinian waters, has been on hold since the late 1990s, mainly due to disputes over Israel's refusal to pay market prices for surplus gas and concerns about revenues going to the Hamas government." She adds, "given the wide variety of actors and complicated dynamics in the eastern Mediterranean, the ultimate scope of exploitation of the Levantine basin is unknown. In the meantime, it unfortunately seems more likely that the discovery of hydrocarbons will fuel tensions rather than bring peace to this conflict-ridden region." (Nikki Jones, “The Levantine Basin: Prospects and Pitfalls”. https://geoexpro.com/the-levantine-basin-prospects-and-pitfalls/decembere 9, 2013) Nevertheless, exploration and initial exploitation began elsewhere within Leviathan.
- The launch of Leviathan and its pitfalls
On 28 August 2019, the UNCTAD report "The economic cost of the occupation for the Palestinian people: The unrealised potential of oil and natural gas" (https://unctad.org/publication/economic-costs-israeli-occupation-palesti...) confirmed that the Occupied Palestinian Territories (OPT) harbour significant reserves of oil and natural gas in Area C of the West Bank and off the Mediterranean coast of the Gaza Strip. New discoveries of natural gas in the Levant Basin are estimated at 122 trillion cubic feet, while recoverable oil is estimated at 1.7 billion barrels. The report states that "this offers an opportunity to distribute and share some $524 billion among the various parties in the region and promote peace and cooperation between the former belligerents."
Nevertheless, the Leviathan field was developed by Chevron and Israel in 2019 and began supplying Israel and Egypt shortly after production began in 2020. The field is operated by Chevron, which owns a 40% stake in it, together with NewMed (45.34%) and Ratio of Israel, and also supplies Jordan. Egypt wanted to resume negotiations on Gaza Marine with Israel that year, but they were stalled because, for the latter, the resources would be used to finance the Hamas government, which is its declared enemy. However, in 2022, Egypt and Israel resumed negotiations. In June 2023, Israel approved the development of Gaza Marine and facilitated the completion of negotiations with Egypt, which could also benefit the Palestinian Authority (PA) in terms of export revenues and energy independence. Egypt is sponsoring the project, and most of the gas will be sold to the Egyptian energy sector (and perhaps also exported to Europe in the form of Liquefied Natural Gas). Leviathan, off the Mediterranean coast of Israel, now has proven reserves of some 600 billion cubic metres, of which it will sell some 130 billion cubic metres of gas to the country on the Nile until 2040, or until all quantities in the contract are fulfilled.
However, Rettig and Spanier (The Journal of World Energy Law & Business, Volume 17, Issue 2, April 2024, Pages 128–135, https://doi.org/10.1093/jwelb/jwad039) state that the legal status of the field is unclear, although Israel has not filed any legal claims on Gaza Marine. It should be remembered that, although the Palestinian Authority considers itself the legitimate owner of the field, since 2007 it has had no effective control over the Gaza coast or waters, which weakens its claim. In other words, Israel negotiated what is in Palestinian waters in a territory that is controlled by Hamas on land. The final buyers of this gas, in addition to Israel and Egypt, will be European countries via Egypt, which has two gas processing plants.
- Egypt's agreements with Israel to purchase this gas
In August 2023, Egypt and Israel signed an agreement on the field. A month later, in September 2023, Netanyahu announced at the United Nations General Assembly the construction of a gas pipeline that would come from India and end in Europe via Cyprus. To make this possible, he was about to sign a peace agreement with Saudi Arabia in October 2023. The gas pipeline from India would pass through Saudi Arabia and exit at the Israeli coast. It is possible that the idea was to connect Leviathan gas to these pipelines as well. In October 2023, Hamas carried out a fierce attack and massacre in Israel, and negotiations were suspended. Egypt remained within the agreement.
Map 1
Location of the area where gas is currently being extracted
Source: https://www.energyandcapital.com/hamas-stalls-israels-leviathon/
This event triggered what appears to be genocide against the Palestinians, including the annihilation of life in Gaza City, with the destruction of hospitals, schools and the eradication of all possible forms of life. In this scenario, Egypt did not open its border crossings to the Palestinians so they could leave, thus allowing the massacre to take place. The question is whether the Gaza Strip and Gaza City are only a military target or whether Gaza Marine (inside the Palestinian Gaza sea triangle opposite the Gaza Strip) is an important variable in "finishing the job" and completing control of the gas in the Leviathan basin. After all, the Leviathan field extends from the sea to land in areas that have not yet been explored and are under the control of Hamas and the Palestinian Authority (see yellow circle on map 2). For both Hamas and the Palestinian Authority, handing over these fields means giving up on having a state in the future.
Map 2
Levante field assessment area
Source: https://www.offshore-technology.com/projects/leviathan-gas-field-levanti...
On 7 August 2025, in the midst of the genocide in Gaza, Egypt signed a new gas agreement with Israel worth a record $35 billion, almost tripling its gas imports from Leviathan and representing the largest export agreement in Israel's history. However, following Israel's attack on Qatar on 9 September, it is currently on hold.
The reason that prompted the country of the Pharaohs to sign an initial agreement is that gas production fell by more than 42% in less than five years, from 6.133 billion cubic metres in March 2021 to 3.545 billion cubic metres in May 2025, according to the Joint Organisations Data Initiative (JODI). The expansion of Leviathan will cost around $2.4 billion and will enable production and supply within Israel, Egypt and others until 2064, according to NewMed.
In short: this is a different interpretation of the inaction in the face of the horrors in Gaza, which is the interests created by this field, which on the one hand has neutralised Egypt, and on the other seems to have stunned European countries that have allowed the scaffolding of the United Nations system, created in 1945 to prevent another genocide, to be destroyed through this crime. What in many interpretations is a conflict between Palestinians and Israelis for biblical reasons could well be a dispute over who controls the fossil deposits and how the revenues are distributed. Now that the Palestinian State has been recognised by several European countries, despite having almost no physical territory left, oil and gas revenues would give them breathing space and the possibility of regaining lost ground both in the Gaza Strip itself and on the left bank.
Sources used:
- https://geoexpro.com/the-levantine-basin-prospects-and-pitfalls/decembere 9, 2013
- https://www.energyandcapital.com/hamas-stalls-israels-leviathon/Posted, 11 July 2014
- https://geoexpro.com/the-leviathan-gas-field-first-gas-delivery-exports/
- https://geoexpro.com/licensing-update-israel/December, 11, 2016
- https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2016/08/Hydrocarbon_Developments_in_the_Eastern_Mediterranean_web_0801.pdf, August 2016
- https://www.nsenergybusiness.com/projects/leviathan-gas-field-mediterran..., 31 December 2019
- https://www.earthdoc.org/content/papers/10.3997/2214-4609.201903152 Second https://duckduckgo.com/?q=leviathan+gas+field+map&atb=v420-1&ia=images&iax=images&iai=https%3A%2F%2Fwww.offshore-technology.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F20%2F2017%2F09%2F1-image-5.jpg / EAGE Eastern Mediterranean Workshop, Nov 2019, Volume 2019, p.1 – 5
- https://newmedenergy.com/operations/leviathan/e 2021
- https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JHt24Rmm6e0DyeTSqvqH1i9nJ876iYrq...
The Longer Telegram: Toward A New American China Strategy
- blog de cdeleon
- 2869 lecturas
El reto más importante al que se enfrenta Estados Unidos en el siglo XXI es el ascenso de una China cada vez más autoritaria bajo el mando del presidente y secretario general Xi Jinping. El ascenso de China, debido a la escala de su economía y su ejército, la velocidad de su avance tecnológico y su visión del mundo radicalmente diferente a la de Estados Unidos, afecta ahora profundamente a todos los intereses nacionales importantes de Estados Unidos.
Se trata de un desafío estructural que, en cierta medida, ha ido surgiendo paulatinamente durante las dos últimas décadas. La llegada al poder de Xi ha acentuado enormemente este desafío y ha acelerado su calendario.
El enfoque del documento es el líder de China y su comportamiento. "El desafío más importante al que se enfrenta Estados Unidos en el siglo XXI es el ascenso de una China cada vez más autoritaria bajo el presidente y secretario general Xi Jinping".
Descarga aqui
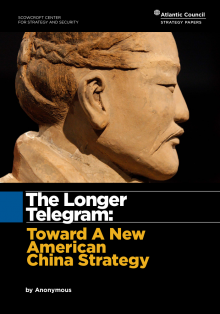
The Mexican Economy: A Short or Long Recession Cycle?
- blog de mpalacios
- 3332 lecturas
The trend of the Mexican economy during the last two years has not been positive. INEGI, the official bureau of statistics, has just reported that GDP registered a fall of 8.5 percent compared to 2019 with seasonally adjusted figures. But in 2019 GDP also receded, although in far less measure, less than one percentage point. However, it must be considered that the Mexican economy has been falling for 6 quarters (compared to the previous year). Considering the population growth rate (1.2 percent per year), the fall in the GDP per capita is close to 11 percent. This figure matters because it gives a more accurate idea of the size of the downturn. It is also necessary to take into account the two years, since our interest should be now to try to figure out how long the recession will be the endure, that is, when will Mexico reach the pre-pandemic level of GDP.
The length of the cycle will depend on several factors: the prolongation of the pandemic; the behavior of the world economy; and internal factors. In the first case, uncertainty still prevails: vaccination campaigns are already underway, but they advance at very uneven rates in different countries (and regions of Mexico). This is because the patents, manufacture and provision of reliable vaccines are highly concentrated in a few companies. There are countries that do not yet have a single dose. And, as international health organizations have affirmed, if we are not all safe, no one really will be.
On the other hand, international trade has recovered. The drop was very severe in April 2020 (12 percent); however, considering the full year, there was a growth of 1.3% (according to the Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, available at cpb.nl). China was the one who made the big push for world trade, while in North America seems to have occurred a slower recovery.
Regarding investments and the flow of capitals, things do not paint very well, especially for developing countries like Mexico; the most worrying problem lies in the possibility of a financial crisis. The World Bank said in January that during 2020, the rate of public debt in relation to GDP in the emerging and developing economies, increased from 52 to almost 61%. It would be necessary to add the increase in private debt that multiplied by five between 2014 and 2019. A good part of these debts is external, that is, they were contracted in foreign currency. All this indicates that, unless relief measures are taken at the global level, this situation could become a serious problem due to possible moratoriums on payments. If that happens, it does not mind so much the level of indebtedness of this or that country as flight capital, devaluations and shortage of new funding would affect severely those countries which, like Mexico, require currency (dollars) to cover its imports, financial operations, and monetary reserves.
As for the internal factors, we have several problems to overcome. To better understand the matter, it is worth reviewing the different sectors of the economy.
First, the primary sector, grew during 2019 and 2020, particularly in the second half of last year. This indicates that we are far from a food crisis, which is of course good news. It is likely that, in addition, some import substitution took place. The problem is that this sector contributes little to the economy, just 3.5 percent.
On the other hand, secondary activities fell 1.7 percent in 2019 and 10 percent in 2020. The construction industry has declined for 6 quarters in a row. Manufacturing has had a shorter but more intense decline. This can be explained by global disruption, especially in the US economy, as well as the decline in final consumption in Mexico of some non-food products such as clothing and automobiles. A fall in manufacturing affects the wage bill in a special way, since the best average wages in the entire economy are paid in this sector: 1.5 times more than in the service sector.
Finally, tertiary activities (service) had a negative growth rate of 7.7 percent. It must be underlined that service brings 73 percent of employment and more than two thirds of the total product. Some branches of this sector, such as the cultural and sports leisure sectors, fell by 54 percent; and those for temporary accommodation and food and beverage preparation, 44 percent.
As the economy improves, it can be expected that some small companies could find the way out. But some other will probably not, especially those linked to tourism since this branch will take several years to recover. Worse, this branch delivered a lot of foreign currency to Mexico.
The effect of the T-MEC or USMC trade agreement could boost some branches of manufacturing, but here also there is margin for uncertainty due to the new terms of the treaty. In any case, many studies have shown that towing capacity of the manufactured exports for the whole economy is restricted. In this way, even if the situation could improve, it is not going to get us out of the crisis as quickly as we would like.
In short, the duration of the depressive cycle of the Mexican economy cannot be calculated accurately at this time. What can be said is that it will depend on a set of political decisions. Governments, mainly those of the more developed countries can help by facilitating the manufacture of vaccines and providing funds (in Special Drawing Rights, SDRs) so that multilateral institutions such as the IMF and the World Bank provide resources to alleviate the burden of debts and for health and development programs. So far, little has been done in this regard.
On the other hand, an agreement is required between the three countries of the T-MEC so that the labor and environment clauses do not become an adverse factor for growth. A program for development should include Central American countries and allow Mexico to evolve from a maquiladora country into and economic export economy of goods with higher technology and inputs purchased within the country; the outcome would offer better wages for Mexican workers.
Finally, the boost to domestic production is essential. The construction branch, mainly for infrastructure works, is a field of action that requires public and private financing, but the latter will hardly increase if government spending does not direct it with new projects and financing (in addition to those that already exist.). In the case of services, the rescue of micro and small enterprises is essential. Similarly, it will be necessary to recycle the labor force that worked in sectors such as tourism to be placed in other economic branches with better prospects, through qualification and training programs, preferably in local green projects (reforestation, clean energy, recycling of polluting materials, cleaning of rivers and open dumps, etc.). Additional cash transfer for people (especially women) affected by unemployment or under employment in the formal and informal economy would help fight poverty and raise consumption levels.
The political decisions listed (and others not mentioned) are going to be made, one way or another. Nothing will happen because of the natural laws of the market. Citizens claim will play a fundamental role in putting pressure on their governments and shortening the economic cycle. If those responsible for running the institutions do not respond, the years of economic hardship will be longer, as well as the size of the political and social crisis.
The Molotov cocktail of hunger: inflation, shortages, climate crisis and war
- blog de bacosta
- 5001 lecturas
Drought, climate crisis, fertilizer shortages and war threaten world food security and inflation, the Molotov cocktail fuse of hunger burns. The special military operation between Russia and Ukraine has reinforced the points identified by the Food and Agriculture Organization (FAO) as the sources of the food crisis. According to FAO, 193 million people in 53 countries will face a food crisis in 2021 due to three factors:
- Conflicts and wars - mainly in African countries
- Extreme weather changes - due to climate change
- Economic shocks - due to inflation and the COVID-19 pandemic (link)
The invasion of Ukraine by the Russian giant encompasses the first and third reasons. However, there is a direct link between climate change and fossil fuels, considering that Russia is one of the world's largest oil and natural gas producers. In other words, the issue of climate change also has to do with Russia being a major oil and gas producer.
The climatic and economic problems aggravating the food crisis come from long before the outbreak of the war. In the region, droughts reported in the western U.S., Mexico, Argentina and Brazil affected crops and critical export products such as soybeans. The destruction of 200,000 hectares of crops resulting from the impact of hurricanes ETA and IOTA in Nicaragua, Honduras, Guatemala and El Salvador at the end of 2020 confronted the population in their food security(link). FAO identifies Central America as the Latin American region with the highest levels of food insecurity. 12.76 million people in 5 countries were affected .
Inflation during and throughout the pandemic plays a determining role. The FAO price index reached 159 points in April 2020, the highest recorded since 1990. However, the oil price index has surpassed any previous record. In two months since the start of the special military operation, it reached the 250 pts barrier, 90 pts above the overall FAO index.
The war revealed that Russia and Ukraine are the breadbaskets of the world. Plant food production, a complementary industry to the food industry, could not be less important. According to the North American Green Market, the record price of fertilizers in the U.S. market was 15 years ago. At the beginning of the conflict, that record broke as those prices increased by 16%, and urea became 22% more expensive. Both food and fertilizer prices connect. (Graph 1).
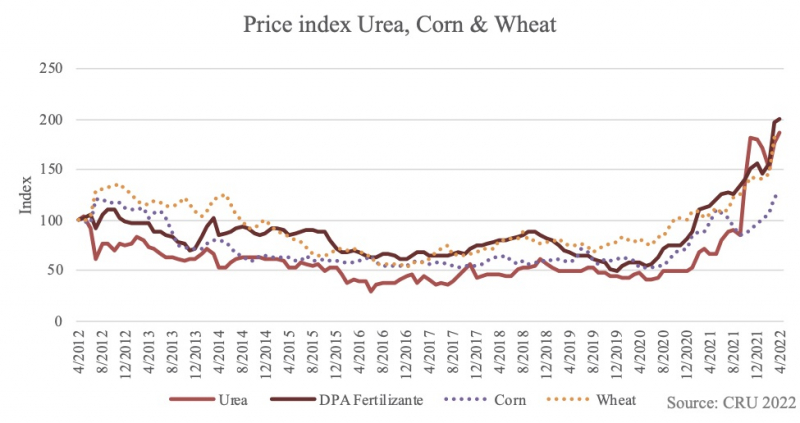
There are three main types of plant foods: phosphorus-based, potassium-based and nitrogen-based. Urea, made from nitrogen, is the most popular worldwide. Of the nitrogen components, Russia accounts for 45% of world exports of ammonium nitrate, 27% of ammonium, and 14% of urea (Figure 2). The latter is the most widely used in Latin America to produce rice, corn, papa, wheat, sugar cane, etc.
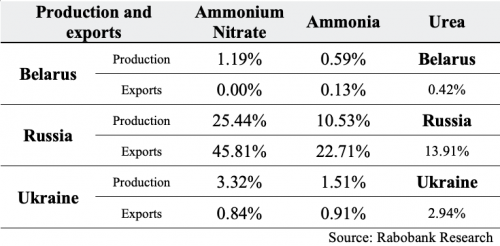
Latin America is experiencing first-hand the problems of these international markets. The region has a negative balance in production capacity compared to consumption. The most dependent are Brazil and Peru. In the first case, 85% of its demand comes from abroad, and imports from Russia alone account for 62% of the total. In Peru, on the other hand, 70% of plant foods come from Russia. By the end of April 2022, a deficit of 180 thousand tons.
The increase in their prices aggravates the dependence on plant foods. In Colombia, prices have increased threefold, leaving small farmers out of reach. Peru, for its part, seeks to substitute Russia with other sources. Sixty thousand tons come now from Algeria and Indonesia.
Drought, climate crisis, fertilizer shortages and war threaten world food security and inflation; the Molotov cocktail fuse of hunger is burning. As the special military operation continues, it is not clear whether classical monetary theory will control inflation nor whether it will solve the problem of hunger.
Download / Español
The Nicaraguan Crisis and the Manicheanism of the US Left
- blog de anegrete
- 3335 lecturas
In accord with the infantile manichean view of a significant portion of the US Left, the world is black and white and there are good gu ys and bad guys. This is a template into which everything must by political dogma fit. Since the US is intervening in Nicaragua (which it is, and which is condemnable) then, ergo, it is doing so in order to overthrow the regime of President Ortega and his wife, Vice-President Rosario Murillo, and ergo this regime must be the good guy. In these accounts there is absolutely no focus on — apparently a quite studious non-observation of — the internal contradictions in Nicaragua that have given rise to the crisis. There is little or no inkling of an understanding of the internal class, social, and political dynamics in the country, much less what exactly what the US is up to in Nicaragua or what its National Endowment for Democracy (NED) funding actually seeks to achieve.
Typical of a spate of articles in US Left media outlets charging that the Nicaraguan crisis can be explained by US regime change against a revolutionary government, a “color revolution," and a “right-wing coup d’état” by Washington and its allies, Roger Harris published an article in early August, “Regime Change in Nicaragua,” duly reprinted in a slew of Left media venues. In it, Harris points to high growth rates that he notes have received accolades by the IMF and the World Bank, the reduction of poverty, the provision of free health and education. He attributes allegedly “inexplicable” violence that erupted in April to the Ortega-Murillo regime “being targeted by the US for regime change” because “the good things it has done provoked the ire of the US.” He also points to $1.5 million dollars recently approved by USAID for NED for the purpose, in his words, of “overthrowing the government.” He concludes, “any replacement of Ortega would be more, not less, neoliberal, oppressive, and authoritarian.”
Yet the facts and the history are there for all those who actually wish to see them. Until the crisis, Ortega has had excellent relations with the US. His government has received US economic aid and even some military assistance. It has cooperated with Washington in the "drug war" and in its immigration policies. It has co-governed with the Superior Council of Private Enterprise (COSEP, the powerful umbrella association of Nicaraguan capitalist class) and has turned Nicaragua into a haven for transnational capital precisely by achieving the internal conditions (e.g., lowest wages in Central America, internal stability) for it to flourish in the country, which in turn has meant that transnational capital has poured massive investment into the country and helped generate those growth rates that the Harris and others applaud. Has the free provision of health and education been something positive? Absolutely. Has that earned the regime the enmity of Washington? Absolutely not. Social indicators have significantly improved, in part, because of high growth rates brought about by high commodity prices until a few years ago, by the massive influx of foreign capital, and by several billions of dollars in a Venezuelan subsidy to Nicaragua that has now almost dried up. The agricultural sector is not dominated by peasants but by transnational agribusiness while peasants have had to push out into what remained of the agricultural frontier, encouraged by the Ortega government which has provided support to peasants to do so. In the course of capitalist development in Latin America this is the well-known pattern of rural capital accumulation. The Ortega twist was to give some limited support to the peasant sector while simultaneously subordinating it to the agribusiness sector. Has the government handed out zinc roofs, pigs, and chickens to many poor peasant families? Yes. While this may be positive for those families, why should the Left consider this something revolutionary rather than the same clientelism as elsewhere (the Institutional Revolutionary Party in Mexico is a model).
Since when should the Left be applauding that the IMF and the World Bank declares that the Ortega government is doing a wonderful job? Since when should the Left consider a government progressive (much less revolutionary) because it has generated all the conditions to attract transnational capital? Well then, should we not have applauded all the neoliberal regimes in Latin America for such commendation by the IMF and the World Bank, for how they have provided transnational capital with all that it wants? Has the Ortega regime, with its assistancialism, been anywhere near as “bad” as these other neoliberal regimes? Certainly not. But that neither means that its social programs have earned the wrath of Washington nor that it should be defended in the face of the mass opposition generated by its own project and by a course of capitalist development it has pursued that has now entered into crisis.
This leaves the matter of US intervention. Articles from the US Left on the NED funding merely mention it without any understanding or analysis of what it seeks to achieve. This funding started in the mid-1980s and has never ceased. It is not new to the Ortega-Murillo period. In the 1980s it was part of the counterrevolutionary strategy. From 1990 and on it has sought to bolster pro-neoliberal/capitalist forces in civil society, to help these forces to achieve hegemony in civil society, to promote the transnational capitalist agenda in the country, and to prevent any radicalization of civil society. The funding under Ortega has pursued these same objectives. They have not been aimed at overthrowing Ortega, which is simply absurd, as Ortega has co-governed with these self-same forces bolstered by the NED.
Washington's big concern is not getting rid of Ortega but in preserving, in the face of a crisis that sprung from internal contradictions, the interests of transnational capital in the country and the hegemony of capital over any post-Ortega political project. What the US most fears is an unstable and unpredictable vacuum of power in the country. But the problem is that that the traditional political right in Nicaragua (the Liberals in particular) are in a state of political disorganization, which leaves it to the business sector and its corporate (gremial) forms of organization to put together some sort of transition process. It is this business sector, its agencies and its think tanks, that has received most of the funding. This is the "soft landing" strategy of not pushing Ortega out too fast lest the situation spiral out of control. It is not a “color revolution” or “coup d’état” strategy against a revolutionary government. Should the US strategy of "soft landing" be condemned? Absolutely.
Finally, have right-wing forces taken advantage of the uprising to try to gain control over it? Absolutely. Have these forces deployed their own violence. Yes. Have they manipulated a disorganized and politically incoherent grassroots opposition to Ortega-Murillo? Yes. Would the post-Ortega scenario the Right seeks to achieve be "more, not less, neoliberal, repressive, and authoritarian" than the regime, as the article suggests? Probably (note however that the neoliberal regimes from 1990 until Ortega took power never carried out the mass repression and the massacres that Ortega has!). But why should this mean that the Left should line up behind the neoliberalism, repression, and authoritarianism of the regime? That manichean view has no place in a Left approach to the Nicaragua.
The Real Cost of Trump’s Tariffs
- blog de anegrete
- 3146 lecturas
WASHINGTON, DC – Earlier this month, US President Donald Trump suddenly revealed that a trade agreement between the United States and China was not imminent after all. On the contrary, on May 10, the Trump administration raised its previous 10% tariff on $200 billion worth of Chinese goods to 25%, and threatened to apply the same rate to the remaining $300 billion or so of US imports from China by late June. China then retaliated with reciprocal tariffs on $60 billion worth of US exports, effective June 1. Surprised stock markets fell in response, with the S&P 500 down 4% over the first week of the renewed trade war.
US trade policy is now a hot mess of conflicting goals. Given the current impasse in talks with China, and Trump’s general unpredictability, the inconsistencies of US trade policy – and their costs – are unlikely to go away soon.
For starters, US officials and some prominent economists defend the high US tariffs as a regrettable but temporary expedient, and a necessary means to a strategic end. On this view, the tariffs are a weapon that will enable Trump, the consummate dealmaker, to force concessions from China and America’s other trading partners.
Yet Trump looks and talks like someone who would be perfectly satisfied if the tariffs became permanent. He continues to insist that China is paying the cost of the tariffs, sending money to the US Treasury. Moreover, he seems unfazed by the possible long-term effects of a protracted trade war: a decoupling of the Chinese and American economies, and a loss of gains from trade, including a dismantling of the supply chains on which so much industry in both countries depends.
At the same time, the Trump administration is demanding that China make it easier for American companies to set up operations in the country – in particular, by ensuring that US firms aren’t required to hand over technology or other intellectual property to local partners. But this seems inconsistent with Trump’s goal of increasing US net exports to China, which would presumably involve American firms producing at home rather than in China.
The incoherence of Trump’s trade policies is even more worrying on closer inspection. If higher tariffs remain indefinitely – as now appears possible – the US and the global economy will be worse off.
Trump’s gleeful belief that China is helping to fund the US government via the tariffs is outlandish. A tariff is a tax, and it is US consumers and firms, not China, who are paying it. True, Chinese exporters might in theory have had to lower their prices if US tariffs had led to a sufficiently large drop in demand for their products. But two new studies by eminent economists using 2018 data find that Chinese exporters have not lowered their prices and that, as a result, the full extent of the price increase has been passed through to US households.
According to one estimate, if Trump goes ahead with his threat to extend the 25% tariff to all imports from China, the cost for a typical US household will be $300-$800 per year; another puts the additional costs as high as $2,200 per year. Moreover, this does not count the cost to US firms, workers, and farmers from lost exports – the result of Chinese retaliation and other effects, including appreciation of the dollar against the renminbi.
An extended tariff war would also result in a loss of gains from US-China trade. Economists have long said that the public can’t be expected to understand the principle of gains from trade without having been taught British economist David Ricardo’s principle of comparative advantage. This idea – which states that trade between two countries can be mutually beneficial even when one country can produce everything more cheaply than the other – was famously described by US economist Paul Samuelson as being both universally true and yet not obvious.
But in fact, one does not need a full grasp of the principle of comparative advantage to understand the basic idea of mutual gains from trade. If both the buyer and the seller voluntarily agree to the exchange, then they both gain. This assumes that they are each good judges of what they want – or at least better than the government is. This assumption is usually correct, with some exceptions (such as users’ opioid purchases).
To say that both countries gain overall from trade is not to claim that every citizen of each country benefits. Changes in trade or tariffs give rise to both winners and losers within each country. But whereas winners tend to outnumber losers when trade is liberalized, raising tariffs normally has the opposite result.
Trump appears to have engineered a spectacular example of this: his trade war with China has hurt almost every segment of the US economy, and created very few winners. The losers include not only consumers, but also firms and the workers they employ, from farmers losing their export markets to manufacturers forced to pay higher input costs. Even the US auto industry, which did not ask for Trump’s “protection,” is worse off overall because it has to pay more for imported steel and auto parts.
As a result, Trump has come close to accomplishing something seemingly impossible: tariffs that benefit almost no one. Protectionism is usually explained as the result of special interests wielding disproportionate power. Trump’s tariffs against Chinese goods don’t fit this theory. And a theory that does explain them may not exist.
The Return of Inflation: Realities, Perceptions, Politics
- blog de bacosta
- 2322 lecturas
This panel was organized by the International Manifesto Group.
Headlines are abuzz with the return of inflation, which, according to some measures, is now reaching 40 year highs. Considering that vanquishing inflation is supposed to be the one undisputed achievement of neoliberalism, why is it rising? Many explanations – from excessive money creation to disrupted supply chains to tightening labour markets and a post-lockdown surge in demand are offered. The view that it would be a short term affair is giving way to a more sobering assessment of its persistence, particularly since geopolitical conflict gave inflation a booster shot. As for its solution, one thing is clear, dealing with it as Paul Volcker famously did in the late 1970s is not a politically affordable option for governments beholden to elites whose outrageous fortunes depend on low interest rates.
This panel will seek to examine this phenomenon by asking question such as why is inflation rising? Can we expect it persist? What are the major policy-options being discussed and what are their political implications of each? How should socialists think about this new problem?
Speakers
Michael Hudson
Is a financial analyst and president of the Institute for the Study of Long Term Economic Trends. He is distinguished research professor of economics at the University of Missouri–Kansas City and professor at the School of Marxist Studies, Peking University, in China. Hudson has served as an economic adviser to the US, Canadian, Mexican, and Latvian governments, and as a consultant to UNITAR, the Institute for Research on Public Policy, and the Canadian Science Council, among other organizations. Hudson has written or edited more than 10 books on the politics of international finance, economic history, and the history of economic thought.
Ingo Schmidt
Is academic co-ordinator of the Labour Studies Program at Athabasca University, Canada. His research focuses on international political economy and labour movements. His recent books include Reading ‘Capital’ Today (Pluto, 2017), The Three Worlds of Social Democracy (Pluto, 2015) and Rosa Luxemburg’s Accumulation of Capital (VSA Verlag, 2013).
Marica Frangakis
Is an independent researcher and a member of the board of the Nicos Poulantzas Institute, Athens, as well as a member of the Steering Committee of the EuroMemo Group (European Economists for an Alternative Economic Policy in Europe).
Ndongo Samba Sylla
Is a Research and Programme Manager for the Rosa Luxemburg Foundation. He is the co-author of Africa’s Last Colonial Currency (Pluto, 2021). He is is head of programmes at the Rosa Luxemburg Foundation is well-known for his books published by Pluto: The Fair Trade Scandal: Marketing Poverty to Benefit the Rich (2014) and Africa’s Last Colonial Currency. The CFA Franc Story (2021).
C. P. Chandrashekhar
Is a professor at the Centre for Economic Studies and Planning, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. He has published widely in academic journals, and is the co-author of several books, including The Market that Failed: Neo-Liberal Economic Reforms in India and Demonetisation Decoded: A Critique of India’s Currency Experiment. He is a regular columnist for Frontline and Business Line.
Óscar Ugarteche
Is an economist, writer, professor and Senior Researcher at the Institute of Economic Research of the National Autonomous University of Mexico, and a Peruvian LGBT activist. He has extensive specialized work in economics, international finance, economic history and world economics.
Moderator
Radhika Desa is a Professor at the Department of Political Studies, and Director, Geopolitical Economy Research Group, University of Manitoba, Winnipeg, Canada. She is the author of Geopolitical Economy: After US Hegemony, Globalization and Empire (2013), Slouching Towards Ayodhya: From Congress to Hindutva in Indian Politics (2nd rev ed, 2004) and Intellectuals and Socialism: ‘Social Democrats’ and the Labour Party (1994), a New Statesman and Society Book of the Month, and editor or co-editor of Russia, Ukraine and Contemporary Imperialism, a special issue of International Critical Thought (2016), Theoretical Engagements in Geopolitical Economy (2015), Analytical Gains from Geopolitical Economy (2015), Revitalizing Marxist Theory for Today’s Capitalism (2010) and Developmental and Cultural Nationalisms (2009).
The Second Implosion of Central America
- blog de aocampo
- 3402 lecturas
Some three decades after the wars of revolution and counterinsurgency came to an end in Central America, the region is once again on the brink of implosion. The Isthmus has been gripped by renewed mass struggle and state repression, the cracking of fragile political systems, unprecedented corruption, drug violence, and the displacement and forced migration of millions of workers and peasants. The backdrop to this second implosion of Central America, reflecting the spiraling crisis of global capitalism itself, is the exhaustion of a new round of capitalist development in recent years to the same drumbeat as the globalization that took place in the wake of the 1980s upheavals.
Lost in the headlines on Central American refugees fleeing to the United States is both the historical context that has sparked the exodus and the structural transformations through capitalist globalization that has brought the region to where it is today. The mass revolutionary movements of the 1970s and 1980s did manage to dislodge entrenched military-civilian dictatorships and open up political systems to electoral competition, but they were unable to achieve any substantial social justice or democratization of the socioeconomic order.
Capitalist globalization in the Isthmus in the wake of pacification unleashed a new cycle of modernization and accumulation. It transformed the old oligarchic class structures, generated new transnationally oriented elites and capitalists and high-consumption middle classes even as it displaced millions, aggravated poverty, inequality, and social exclusion, and wreaked havoc on the environment, triggering waves of outmigration and new rounds of mass mobilization among those who stayed behind. Hence the very conditions that gave rise to the conflict in the first place were aggravated by capitalist globalization.
The Central American regimes now face mounting crises of legitimacy, economic stagnation, and the collapse of the social fabric.Despite the illusion of “peace and democracy” so touted by the transnational elite in the wake of pacification, the roots of the regional conflict have persisted: the extreme concentration of wealth and political power in the hands of elite minorities alongside the pauperization and powerlessness of a dispossessed majority. With the 2009 coup d’état in Honduras, the massacre of peaceful protesters in Nicaragua in 2018, and the return of death squads in Guatemala, this illusion has been definitively shattered. The Central American regimes now face mounting crises of legitimacy, economic stagnation, and the collapse of the social fabric.
The Transnational Model of Capitalist Development
As Central America became swept up into globalization from the 1990s, a new breed of transnationally-oriented capitalists and state elites forged a neoliberal hegemony in consort with Washington and the international financial institutions (IFIs, principally the U.S. Agency for International Development, the IMF, and the World Bank). They imposed privatization, austerity, deregulation of labor markets, new investment regimes to facilitate transnational corporate access to the region’s abundant natural resources and fertile lands, and free trade deals including the Central American Free Trade Agreement in 2004.
The transnational model of accumulation involved the introduction of new economic activities that integrated the region into transnational production and service chains, part of the capitalist globalization that has involved a vast expansion of mining operations, agribusiness, tourism, energy extraction, and infrastructure mega-projects throughout Latin America, feeding a voracious global economy and swelling transnational corporate coffers. Like earlier cycles of capitalist development, an expansion of exports and a deeper integration into the world economy resulted in a reactivation of growth and investment in the 1990s and on.
The evolution of Central America’s political economy closely mirrors that of the global economy as a whole. The world economy went through a period of prosperity in the 1960s, then crisis and stagnation in the 1970s and 1980s, followed by the globalization boom of the 1990s and the first decade of the 21st century. Closely mirroring this evolution, the Isthmus experienced an average annual growth rate of 5.7 percent from 1960-1970, which declined to 3.9 percent from 1970-1980 and then plummeted to just 0.8 percent in the tumultuous 1980-1990 decade. But then, in sync with the global economy, growth recovered, averaging 4.0 percent annually during the globalization boom of 1990-2008. In the wake of the financial collapse of 2008, Central American growth rates began to decline again.
Globalization as a qualitatively new phase in the ongoing and open-ended evolution of world capitalism has been characterized above all by the rise of a globally integrated production, financial, and service system. In Central America, the transnational model of accumulation that took hold during the boom has involved a vast expansion of maquiladoras producing garments, electronics, and other industrial goods, agro-industrial complexes, mining and raw material extraction, global banking, tourism, and the “retail revolution,” or the spread of Walmart and other super-stores, as I’ve written in my book.
Export processing zones (EPZs), meanwhile, set up since the late 1980s, dot the Central American urban landscape. Some 70 EPZs now employ some 800,000 workers, mostly young women, and have inserted the region inextricably into the Global Factory.
At the same time, the spread of transnational tourist complexes has turned Central America into a global playground. Local Indigenous, Afro-descendant, and mestizo communities have fought displacement, environmental degradation, and the commodification of local cultures by tourist mega-projects such as the Ruta Maya throughout the region, Roatan in Honduras, San Juan del Sur in Nicaragua, Costa del Sol in El Salvador, or Guanacaste province in Costa Rica. Services, commerce, and finance have also become transnationalized. The arrival of the global supermarket has involved the invasion of transnational retail conglomerates such as Walmart and fast food chains, which have displaced thousands of small traders, disrupted local economies, and propagated a global consumer culture and ideology.
Globalization also brought with it a major expansion of transnational agribusiness. In Honduras, local and transnational capitalist interests have snatched up vast tracks of rural farmland from peasant, Afro-descendant, and Indigenous communities and converted them into palm oil plantations. In Guatemala, too, palm oil planted by local suppliers of global agro-industrial giants ADM and Cargill is uprooting a growing number of peasant communities and driving them to migrate abroad. In Nicaragua, peasants displaced by transnational agribusiness have pushed into and colonized what remained of the agricultural frontier, disrupting Indigenous land. Costa Rica is now a major exporter of exotic new products such as figs, dates, and winter fruits and vegetables produced by transnational agribusiness that has displaced peasant producers and pushed them further into the agricultural frontier.
Most devastating to the ecology and livelihood of local communities is a new round of extractive activityMost devastating to the ecology and livelihood of local communities is a new round of extractive activity, including mining, oil, and gas, along with fishing and forestry, not to mention the mega infrastructural projects such as an interoceanic canal in Nicaragua and the Agua Zarca dam in Honduras. Conflict has shaken the Indigenous highlands in Guatemala anew, as local communities fight a veritable invasion by gold, silver, and other metal mining and fossil fuel interests—in some cases even facing off death squads—and a renewed colonization of their territory by agribusiness.
Anti-mining activists have faced death threats and assassinations in El Salvador, where 90 percent of surface water is estimated to be polluted by toxic chemicals, heavy metals, and waste matter as a result of mining. These activists won a historic victory in 2017 when the government passed legislation imposing a blanket ban on metal mining. Environmental and community activists fighting the government’s concessions to transnational companies for large-scale gold mining projects in Nicaragua have faced down riot police, as have activists in neighboring Costa Rica protesting gold mining concessions in the north of the country.
The Façade Cracks: Economic Stagnation, Political Upheaval, and Social Collapse
The tenuous social order globalization brought about could only be sustained so long as the economy expanded and those displaced managed to migrate North. Yet the resumption of growth since the 1990s has depended on three factors that are now reaching their limits: a sharp rise in the inflow of transnational corporate investment, a steady increase in external debt, and remittances from Central Americans living abroad.
After a decade of capital flight and disinvestment in the 1980s, Central America again became an attractive investment site for transnational capital in the 1990s. Transnational corporate investment jumpedfrom an annual average of $165 million in the 1990s to $631 million from 2000 to 2010, and then to $6.5 billion from 2011 to 2017 (although Costa Rica accounted for 45 percent of this surge), as surplus capital from North America and Asia sought new investment opportunities abroad following the 2008 global financial collapse. However, disaggregating the latter figure, foreign direct investment actually dropped sharply starting in 2016, to just above $1 billion annually. Along with this inflow of investment capital, the Central American economy has accrued rising levels of foreign debt, jumping from $33 billion in 2005 to $79 billion in 2018 which, at nearly half the region’s combined GDP, is unsustainable.
But above all, the $20 billion in remittances Central American migrants have sent back home has provided an economic lifeline to the regional economy, while outmigration has acted an escape valve containing political crises. Eighteen and 19 percent of El Salvador and Honduras’ GNP, respectively, comes from remittances, and 10% of Guatemala and Nicaragua’s. In fact, remittances accounted for half of all growth in the GDP in these four countries in 2017, and 78 percent for El Salvador. In other words, the region’s economy would collapse without the money Central Americans send home.
Yet the benefits of growth since the 1990s never trickled down to the impoverished majority, with the exception of an expansion of social programs in Nicaragua during the first few years of Daniel Ortega’s return to power in 2007, and a few programs that the FMLN government in El Salvador was able to introduce. Now, however, as the global economy sputters toward recession and investment flows decline, there are diminishing opportunities for capitalist expansion in the Isthmus. From the average annual growth rate of four percent from 1990-2008, the regional GDP growth rate dropped to 3.7 percent in 2012, to 3.5 percent in 2017, and an estimated 2.6 percent in 2018.
Globalization and neoliberalism have wreaked havoc on the working and popular classes, leaving them ill-equipped to survive the coming global economic downturn and local stagnation.Globalization and neoliberalism have wreaked havoc on the working and popular classes, leaving them ill-equipped to survive the coming global economic downturn and local stagnation. A staggering 72 percent of workers in the region labor in precarious work arrangements, often in the informal economy, and some seven out of every eight new jobs are precarious. The Central American population has increased from 25 million in 1990 to over 40 million in 2017 but the labor market has been unable to absorb the majority of new entrants, which helps explain the surge in migration abroad, a number that practically doubled from 2000 to 2017, when it reached 4.3 million.
The social crisis is now leading to escalating political conflict and an unprecedented spiral of corruption. Corrupt state elites backed by national private sector associations, the transnational capitalist class, and IFIs have imposed the globalization model. These same elites facilitated the conditions for local and transnational capital to appropriate the region’s resources and labor in exchange for the opportunity to pillage the state. The long list of corruption cases in the region has landed several former presidents in jail and brought charges against dozens of high-level government officials.
In Guatemala, former president Otto Pérez Molina, a retired military officer during a genocide against the country’s Indigenous majority in the 1980s counterinsurgency, was forced to step down in 2015 after mass protests against his government’s widespread corruption, uncovered by the United Nations International Commission against Impunity in Guatemala (CICIG), formed in 2006 to investigate corruption, drug trafficking, and genocide. Pérez Molina was eventually tried and sentenced to prison. Current president Jimmy Morales, elected after Pérez Molina’s resignation, has dismantled the CICIG, since it brought fraud and money laundering charges against him, his family members, and other high-level officials.
The larger backdrop to political instability in Guatemala is an upsurge of mass mobilization among the country’s poor and largely Indigenous majority and the return of widespread repression and human rights violations, including the reappearance of death squads that terrorized the population for decades prior to the 1996 peace accord that put an end to the four-decade civil war. The CODECA (Campesino Development Committee), the Campesino Committee of the Highlands (CCDA), and other Indigenous, peasant, student, and worker organizations have organized mass resistance around the country, and are calling for a Constituent National Assembly to re-found the republic and develop “an alternative to capitalism.”
In Honduras, several members of the ruling National Party and family members of former president Porfirio Lobo, brought to power by the 2009 coup d’état, and current president, Juan Orlando Hernández, elected for a second term in 2017 in a contest widely believed to be fraudulent, have been implicated in drug trafficking, embezzlement, and other crimes. While the murder of Indigenous leader Berta Cáceres in 2016 grabbed international headlines, dozens of leaders from the country’s burgeoning social movements of Indigenous, students, workers, peasants, and Afro-descendants have been targeted for assassination.
In El Salvador, the courts convicted former president Antonio Saca to 10 years in prison and issued an arrest warrant for former president Mauricio Funes, who took refuge in Nicaragua after being charged with embezzlement. The Attorney General’s office is investigating other high-level officials for corruption, including those from the governing Farabundo Marti National Liberation Front (FMLN), which is likely to be voted out of power in elections this February. In Nicaragua, the nepotistic and dictatorial government of president Daniel Ortega, his wife, vice-president Rosario Murillo, and their inner circle, have made pacts with the traditional oligarchy, enriched themselves through plunder of state resources and an alliance with transnational capital, and deployed the army, police, and paramilitary forces to violently repress peasants, workers, students, and social movements opposing its policies.
The Crisis of Global Capitalism and the Future of Central America
Global capitalism now faces a deep structural crisis of social polarization and overaccumulation. Given unprecedented levels of inequality worldwide, the global market cannot absorb the rising output of the global economy, which is reaching limits to further expansion. The transnational capitalist class cannot find outlets to profitably reinvest the trillions of dollars in accumulated profits. Continued expansion in recent years has been based on unsustainable debt-driven consumption, wild speculation in the global casino that has inflated one financial bubble after another, and state-driven militarization as the world enters a global war economy.
In the larger picture, this crisis of global capitalism forms the backdrop to the second implosion of Central America.Now the global economy is on the brink of a new downturn. Moreover, the system faces a political crisis of hegemony and escalating international tensions. In the larger picture, this crisis of global capitalism forms the backdrop to the second implosion of Central America.
The crisis has resulted in sharp polarization worldwide between insurgent left and popular forces and an insurgent far-right, with openly fascist tendencies at its fringes. As the regimes in Central America lose legitimacy, become more corrupt and repressive, and threaten to break with the constitutional order, as already happened in Honduras and Nicaragua and may happen in Guatemala, a new round of mass popular protest unfolds. In response, the region’s governments have also turned to bogus anti-terrorism laws to keep a lid on social protest.
Far-right and 21st-century fascist projects are on the rise in Europe, the United States, Brazil, Israel, the Philippines, Turkey, and elsewhere. In all these cases, the most vulnerable communities have been targeted as scapegoats for the crisis, especially refugees and immigrants, in a strategy to channel mass anxiety over escalating socioeconomic insecurity towards the targeted groups. This helps explain the rabidly racist and even fascist response of the Trump government to Central American refugees. Neither fascism nor implosion are inevitable. That will depend on how the popular forces in Central and North America are able to mobilize to preserve the rule of law and push forward a social justice agenda that could ameliorate the effects of crisis. Otherwise, an economic downturn could bring down the Central American house of cards.
The Tariffs of the USA and Their Impact on Global Trade
- blog de jdiaz
- 759 lecturas
The Tariffs of the USA and Their Impact on Global Trade
Jesús Arturo Córdoba[1], OBELA
Since the 1990s and until 2025, the USA was the cornerstone of international free trade, framed by the establishment of the WTO (1995). From the 2000s, a rise in the twin deficits (fiscal and trade, see Graph 1) was observed, partly explained by the 2008 crisis, the growth of China, and the loss of competitiveness against it. The opening up of trade decentralised the US industry, due to the creation of global value chains, which relocated industries previously established in the USA to China, to become part of international manufacturing. In 2025, Washington generalised the trade war in an attempt to resolve its deficits, disregarding the role of the WTO and multilateralism in general, as well as all its previously signed trade agreements. This article will analyse how tariffs are a response to the US twin deficit and how the impact of their announcements diminishes over the course of 2025, resulting in a loss of credibility for the Trump administration and a potential decline in global trade for the country.
China's trade opening policy began in 1978. Since then, the country has initiated a slow process of integration into international manufacturing chains and has become a major recipient of foreign investment. In 1989, the USA signed the first agreement with China to produce in the special export processing zones (SEZs), and in 1992 it reached an agreement with China to finance the export of what US companies produced in these SEZs. In 2001, the Red Dragon joined the WTO and adopted its trade rules.
On 20 January 2025, Donald Trump assumed the US presidency for a second time. His speech focused on repositioning the USA at the top of the world order and adjusting its deficit position. The northern country considers that several nations, especially China, have taken advantage of them. They see themselves as victims of unfair competition and technological theft. Dr Peter Navarro is the Director of the Office of Trade and Manufacturing Policy at the White House. He concluded that China abuses the USA and is antagonistic to its interests. China is accused of dumping, espionage, and the FBI considers it a threat to national security. It is also argued that Chinese companies steal technology and intellectual property, as in the case of Huawei. In a previous report from 2017, the White House stated, “These competitions (with Russia and China) require the United States to rethink the policies of the last two decades, policies based on the assumption that engagement with rivals and their inclusion in international institutions and global trade would turn them into benign actors and reliable partners. For the most part, this premise turned out to be false.” (The White House, National Security Strategy of the United States of America, 2017)
The solution proposed by Trump in his first term was to promote reshoring or repatriation of capital. The tariffs imposed since 2018 and those announced from 2 April 2025 could be a pressure measure on US and foreign companies to produce domestically and avoid tariffs. However, as they are imposed by country rather than by sector or product as is traditionally the case, they are more tools of international policy than of industrial policy. The economic idea is that this would balance the trade deficit with countries like China, Mexico, or Vietnam, and the revenues generated would finance the treasury. This is based on the notion that the USA is still the centre of global trade. The political idea is that it will exert pressure and yield positive results for US global power. It assumes that the governments, companies, and consumers of each country will react to tariff announcements and be willing to accept US conditions. For example, he announced tariffs on Brazil at centennial rates to secure the release of Jair Bolsonaro, his political ally. President Lula informed him that there is no interference from the Executive Power in the Judiciary in Brazil, and shortly thereafter, Bolsonaro was sentenced to 27 years in prison for attempted coup and assassination of Lula. In the process, the USA withdrew the initial announcement of the tariffs.
Measuring the trade impact of tariff announcements is complicated due to the nature of trade volume data (which is not available in real time). One solution has been to use the variation in shares of the companies most affected by tariffs: cargo and freight transport companies. Since the data is published daily, it allows for estimating the immediate effect on investor expectations. Data from daily prices of the three leading companies in the sector across various countries or groups of countries such as the European Union and the Middle East have been collected. What is observed is that they react diversely to tariff announcements, but for the most part, there are no strong movements in response to tariff announcements. The only exception would be Liberation Day, 2 April (see Figure 2), when reciprocal tariffs were announced for over 90 countries. It is unclear what these tariffs are reciprocal to.
Theory suggests that tariff announcements should lead to a drop in share prices. To confirm the hypothesis, a simple statistical model was estimated to explain how tariff announcements, whether negative (imposition of tariffs) or positive (withdrawal or suspension), affect the variation in share prices of cargo companies.
The observed result is that the greatest average impact was from positive announcements. For the most part, negative announcements do not have a significant effect, which contradicts what the Trump administration assumes. Trade will continue as usual whatever tariffs. There are some differences by country. Europe, Taiwan, and Vietnam, with significant trade ties to the USA, react as Trump expects. Others react contrary to expectation, such as China, the Arab World, or Brazil. In the rest of the countries studied (Mexico, United States, Canada, South Korea, and Japan), the announcements do not explain changes in the stock value of their exporting companies.
In conclusion, tariff announcements have not had the effect expected by Washington. This is partly due to the anticipation of investors in the observed companies, who made purchases in advance from December 2024. Additionally, countries like Brazil, the Arab countries, or China are in the process of diversifying their trade or have established new trade agreements, such as Mercosur with the EFTA. The trade diversions could impact diminishing the weight of the USA in global trade. Thus, the decrease in US hegemony is evident, and there is little certainty about the success of the tariff policy.
[1] Facultad de Economía, UNAM.
The Unexpected Reckoning: Coronavirus and Capitalism
- blog de anegrete
- 3494 lecturas
It is perhaps fitting that the seriousness of the coronavirus threat hit most of the Western world around the Ides of March, the traditional day of reckoning of outstanding debts in Ancient Rome. The previous week had been a veritable roller coaster ride. The World Health Organization (WHO) finally declared the contagion a pandemic, governments scrambled to respond, the virus dominated the news cycle as well as the plethora of mis- and dis-information on social media, cities and even entire countries shut down, markets of every imaginable sort fell and corporations announced layoffs and production stoppages. It became clear that whatever the origins, paths, and lethality of the virus now named Covid-19, it was going to sorely test Western capitalism and its coping mechanisms. Almost certainly, they were going to be found wanting. After all, problems and imbalances have accumulated in the Western capitalist system over four decades, ostensibly since it took the neoliberal road out of the 1970s crisis and kept going along it, heedless of the crises and problems it led to.
During these decades, as an important analysis put it, the Western capitalist world was buying time, accumulating debts, both public and private, to stave off reckoning with its narrow and shallow markets, a problem that neoliberalism, with its relentless downward pressure on wages and prices, only further exacerbated.
The 2008 crisis has been a previous moment of truth. However, it did not lead to any serious policy reorientation, only a socialization of mountains of private debts as banks deemed ‘too big to fail’ were bailed out and their executives deemed ‘too big to jail’ continued their old practices. Only ordinary mortals lost homes and jobs and had to contend with the imposition of the misery of austerity in the name of consolidating governments’ finances.
The present pandemic is certain to be different not because it is more lethal than previous ones (it is not), nor because it is causing havoc in financial markets (as most crises of neoliberal era have), but because it is exposing the weaknesses, distortions and imbalances of the productive apparatus that neoliberalism has shaped over four decades.
Neoliberalism was supposed to reinvigorate capitalism, restore the ‘animal spirits’ allegedly dampened hitherto by the ‘dead hand of the state’. However, it never did that. Growth rates over the past four decades have remained consistently below those of the ‘statist’ postwar ‘Golden Age’ of capitalism. Instead, the system of production governed by Western capitalism was stretched taut in at least three ways. Spatially, it girded the world. Temporally, it was tensed with ‘just-in-time’ production, low or no inventories and little financial wiggle room to deal with contingencies. Finally, socially, it squeezed workers and small business suppliers hard, making them yield work and products for low wages and prices and unloading all sorts of social and financial risks on them.
To be sure, the dislocations that the virus and the fight against it have already caused and those that are yet in store have been and will be costly: key parts of the world economy cannot go into shutdown for months without such costs. However, a healthy structure with some fat to spare would have resisted it much better than our lean, overwrought, highly strung, productive structure which was already due for a reckoning.
The second week of March, when the WHO upgraded Covid-19 to a ‘global pandemic’, witnessed unprecedented distress in world markets. Stock markets in the US suffered their largest one-day decline since the crash of 1987, despite the Federal Reserve’s emergency rate cut and promise to inject trillions into the system the previous week. This was no comfortable ‘correction’. Unusually, stock markets, typically considered riskier, were not alone. Less risky bond markets also suffered as did markets in that ‘safest’ of assets, US Treasuries and gold markets as investors sought liquidity.
Moreover, the pain was more than financial. As country after country imposed shut-downs and travel restrictions, airlines, cruise companies, airports and other travel-related corporations, along with vast swathes of the large, arguably inflated, service sector which relies mostly on face to face production and consumption, suffered closures, cutbacks and layoffs. Disrupted supply chains and collapsing markets squeezed manufacturing. To top it all, in another development, disunity among OPEC and its allies led to a price cutting war that made US shale production, one of the brighter stars on the American economic firmament in an otherwise gloomy decade, uneconomic as it is dependent on high oil prices.
Though scale of this distress pointed far beyond the virus, it was unlikely to prevent neoliberal governments from pouncing on the pandemic as the culprit responsible for the downturn. George Bush Jr. had, after all, pounced on 9/11 and pinned on it the blame for the recession, which had in fact already started months earlier, famously asking Americans to demonstrate their patriotism by going shopping.
There are at least four distinct elements to the long-term reckoning Western capitalist societies face amid ‘the worst public health crisis for a generation’.
The Demand Problem and Monetary Policy Solutions
Most fundamental of all has been the low level of aggregate demand—consumer and investment—in relation to productive capacity, not to mention productive potential, that caused the growth slowdown in the 1970s. Neoliberalism, the West’s favoured solution, not only did not address it, but made matters worse by making financial ‘investment’ easier, squeezing wages and government spending and increasing inequality. The last only puts money in the pockets of those who will neither spend it nor invest it productively but only further increase the vast sums sloshing around in speculative asset markets. The reckoning with this has been postponed first by increased government borrowing to finance not much-needed social or welfare spending but ever more obscene tax cuts for the rich and vast increases in military expenditure, subsidies to corporations and the like and then through the private indebtedness that culminated in the 2008 crisis.
Such growth that these neoliberal policies afforded was chiefly due to the ‘wealth effects’ of asset price bubbles. They permitted only a narrow elite to increase consumption. In the past dozen years of ‘austerity’, even such growth has dried to a trickle and the West recorded the lowest growth rates of any decade of neoliberalism. The neoliberal option is exhausted even as a strategy for anemic growth. Demand conditions over the past decades have been sluggish, with most new consumer as well as investment demand emerging in China and other non-Western countries.
The demand shock delivered by the current pandemic has worsened this already bad situation. That the inequalities accumulated over the neoliberal decades will worsen the spread of the pandemic and that in turn will deepen inequality will only exacerbate the demand problem.
Over the past decade, Western governments and central bankers have found a new way of buying time for the capitalist system: making a big show of addressing growth problems through monetary policy alone. They keep the public mesmerized as policy-makers and pundits pull ingenious, even bizarre, monetary policy rabbits out of their hats—ever lower interests rates, negative interest rates, quantitative easing (QE), central bank policy guidance and what not—creating the impression that they are straining every grey cell to save the world economy. However, it is all a classic red herring: John Maynard Keynes long-ago warned that a time would come when monetary policy alone would not “be sufficient by itself to determine an optimum rate of investment”, and thus an acceptable rate of growth. Its effectiveness would be tantamount to “pushing on a string”.
What all the talk of monetary policy is distracting the public’s attention from is fiscal policy, that is, increases in government spending and investment. While sections of the financial press recognise this, they fancifully imagine that a small dose of it will prove sufficient. They forget that Keynes had gone on, in the very next sentence, to say, “I conceive, therefore, that a somewhat comprehensive socialisation of investment will prove the only means of securing an approximation to full employment.” (For Keynes, full employment was the overriding economic policy objective, one which, it would not be too much of an exaggeration to say, was the first step beyond capitalism towards a better society).
Needless to say, what Keynes coyly called “a somewhat comprehensive socialization of investment” would amount to some sort of socialism in which governments step up to make investments, if for no other reason than the private sector is unable or unwilling to make them. To put it another way, the scale of fiscal activism that will be required to restore an acceptable level of growth, employment and demand will indeed be so great as to raise some fundamental questions. If capitalists are unable and unwilling to do the one thing that makes the worst of them tolerable, invest and produce employment, what is the use value of the capitalist class? Why should our democratic states leave them in control of our economies? Capitalism has been at this point for at least the past decade. The current crisis may make it impossible to ignore this.
Monetary Policy Runs Out of Road
While the focus on monetary policy has diverted public attention away from much needed fiscal activism, it has wreaked great havoc of its own and may now have exhausted even its perverse utility. The financial sector, the greatest beneficiary of neoliberalism’s deregulatory thrust, as well as of the adverse demand conditions it created, which sent funds into asset markets rather than into productive investment, now faces the crumbling of its main prop. The 1987 stock market crash was the first major financial crisis of the neoliberal era and the then Federal Reserve Chairman, Alan Greenspan, responded with his infamous Greenspan Put, essentially restoring vanishing liquidity—replenishing the punch bowl—so that the speculative party could go on. Since then the Federal Reserve and its sister Western central banks have responded to financial crises with further injections of liquidity, both by lowering interest rates and by the more direct means of purchasing less liquid assets, otherwise known as quantitative easing.
These practices have been justified as necessary for restoring investment, economic activity and employment. However, the only thing they have restored is the ability of the financial sector to continue its unproductive, inequality exacerbating, speculation. The result has been the series of asset bubbles, which increased the fortunes of the 1 percent and to a lesser extent, the 10 percent, and caused great economic distress among the 90 percent when they burst. The infamous lineup includes the 1987 stock market crash, the various financial crises of the early and mid 1990s culminating in the East Asian Financial Crisis of 1997-8, the dot-com crash of 2000 and the 2008 crisis.
While monetary policy has continued replenishing the punch bowl, the party has been distinctly less merry. International capital flows, for instance, remain 65 percent below their pre-2008 peak despite central bank generosity. Banks and financial institutions are weighed down by higher reserve requirements which the otherwise ineffectual post-crisis re-regulation managed to impose. Given just how much monetary throw-weight is needed to make money in financial markets today—the sheer scale of money seeking returns cannot but thin margins—even this relatively weak imposition has affected financial sector profits.
Even so, the past decade has witnessed a considerable stock market bubble which now appears to have burst. The Federal Reserve’s emergency rate cut and promise to inject trillions into the system in the first week of March not having worked. In response, it announced a further reduction in interest rates to near zero, more asset purchases and the usual promise to “use its full range of tools” on Sunday, March 15, just before markets opened in the East. With this move, the Fed has pretty well used up all its ammunition. Since 2015, it had raised interest rates with the explicit purpose of keeping some powder dry for another crisis, to be able to have some room to reduce rates. Within the last six months, it has lost it all, most of it in March 2020. There is nothing left. Negative interest rates are so much hot air. Even the more adventurous Europeans have not ventured beyond –o.5 percent and the Fed has hitherto been unwilling to go into negative territory at all. Given this, the fact that markets refused to respond the following day, dropping like stones from the morning in the East to evening in the West, delivered a chilling verdict on the possibilities of monetary policy.
No matter how high asset valuations go in any speculative frenzy, no matter how much the Federal Reserve encourages them, ultimately they are governed by the gravity exerted by the productive economy, its needs and wants. The dot-com bubble had to burst given the valuelessness of so many of its ‘asset lite’ stocks. The housing and credit bubbles burst in 2008 when interest rates had to be raised to preserve the US dollar’s value amid rising commodity prices, leading to slowing house price rises and more and more ‘underwater mortgages’ worth more than the prices of the houses they were hypothecated to. Today the problem for the stock market may have been triggered by the pandemic but touches on deeper underlying problems.
As asset markets, which finance speculation in the value of already produced assets, grew in size over the decades, they far outstripped any reasonable proportion with productive activity—investment in the production of new goods and services (what some call the ‘real’ economy)—even as they relied on it. In the present crisis, the pertinent form of reliance is this: Banks and financial institutions accept deposits of productive corporations as their highest quality funding. Under the impact of supply and demand shocks, however, the productive corporations have been drawing down these deposits and even borrowing. Moreover, all big corporations are doing it all together at once.
While this has not triggered an immediate banking crisis, trouble may not be far off: as a Financial Times columnist recently noted, the very Dodd-Frank and other post-2008 regulatory tightening that has made banks more resilient requires them to have a minimal level of such quality deposits. “Losing these deposits so quickly threatens the liquidity profile and regulatory compliance of banks themselves. And that is before we start to see the spike in corporate downgrades and defaults that will create even more funding pressure.”
The Fed’s offer of liquidity no longer works because what the economy now needs is some way to create demand, both consumer and investment demand, to restore and expand production. In the current circumstances of low private spending and investment, this can only be the work of governments. This poses a problem. On the one hand, without it, a generalised financial and economic crisis far deeper than the temporary dip on production and consumption that the pandemic alone would cause is not far away. On the other hand, if the government steps in and actually does what is needed, it will put a question mark over the future of capitalism.
The Overstretched Productive Economy
As we have noted, the temporally, spatially and socially overwrought productive system shaped by four decades of neoliberalism was already due for a reckoning. While for about a decade after 1995, Western supply chains reached half-way around the world into China, their growth was already slowing well before the 2008 crisis, thanks to a complex of factors including the saturation of Western markets strangulated by neoliberalism and rising wages in China. After 2008 and the onset of austerity, moreover, the chickens of decades of ‘free trade agreements’ which were, in reality, agreements to facilitate foreign investment unfettered by labour, environmental and other standards, began to come home to the West to roost. Notwithstanding reams of literature arguing that Western wage and employment levels had nothing to do with trade, in reality, trade agreements were eating into both, particularly for blue collar workers in the West.
Whereas this discontent should have been mobilised by progressive factions, decades of vilification of the left by the ascendant neoliberal right and decades of rightward-lurching on the part of traditionally left-wing parties (possibly thanks to their own historically deep-rooted limitations) this did not happen. Instead, as right-wing populism exploited this suffering and resulting divisions electorally through gimmicks like Brexit and trade wars, while doing little to heal them, the result has further destabilised already tenuous globe-girding productive arrangements. The coronavirus epidemic has only accelerated the advance toward a reckoning.
The Crisis of Crisis Management
The final element in this nasty cocktail relates to the mechanisms through which crises in capitalism have historically been managed—the state and politics. Decades of neoliberalism have so eroded both state and broader political capacities in Western societies that we cannot rely on them to produce a coherent response to the current crisis, whether in controlling and ending the pandemic in the short run or in the long-term economic reorientation that will be necessary.
This is most clearly seen in the sluggishness of Western responses to the pandemic. Having spent months finding fault with China’s response, the West’s own response has compared poorly to Beijing’s. The Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) concluded that:
In the face of a previously unknown virus, China has rolled out perhaps the most ambitious, agile and aggressive disease containment effort in history. The strategy that underpinned this containment effort was initially a national approach that promoted universal temperature monitoring, masking, and hand washing. However, as the outbreak evolved, and knowledge was gained, a science and risk-based approach was taken to tailor implementation. Specific containment measures were adjusted to the provincial, county and even community context, the capacity of the setting, and the nature of novel coronavirus transmission there.
The contrast with the West could not have been starker. Take its two leading neoliberal nations, the United States and the United Kingdom. In both, four decades of neoliberalism has reduced state capacity, destroyed critical institutions and lost the best personnel. In both, political classes have lost their credibility and political systems have been disarrayed to such an extent that they have permitted outright charlatans to occupy their highest political offices. How can such depleted systems produce the political willingness and the state capacity to deal with the crisis that is unfolding? (We may add here that the pandemic is also testing the very architecture of the Eurozone.)
In the US, with a private medical system, insurance, cost and other commercial parameters continue to dictate a haphazard response in which even testing remains spotty, leaving the true scale of the pandemic itself a mystery. The UK, where the decade and more of austerity had already left the National Health Service (NHS) unable to cope with routine annual influenza seasons without postponing elective procedures, sought to make a virtue of necessity by claiming that it was aiming at ‘herd immunity’. This was nothing but a sanitized declaration of bankruptcy with a strong whiff of genocide. Considering that the pandemic would hit the poor hardest, accepting that the virus would spread, dozens of ‘loved ones’ would die, and only the fittest would survive was like saying ‘let the devil take the hindmost’. Across the Western world, the domination of information systems by private media and social media has meant a level of mis- and dis-information which can only compound the problems.
Moreover, the national-level incapacities are compounded by international rivalries and tensions making an internationally coordinated response difficult. The roots of the rivalries that characterise the twenty-first century lie, of course, in the shift in the world’s economic centre of gravity away from the West. It was, of course, compounded by the West’s slow growth in the neoliberal decades and the ability of China and certain other governments to escape from or adapt to its strictures. The West had long-ago started reacting badly to this shift: stepping up military and economic warfare against rivals and ‘upstarts’. The rise of populism has only made matters worse.
While the level of international amity after 2008 was always exaggerated, and the G20’s efforts did little to alleviate the crisis, the age of ‘America First’ and Brexit indicates a new level of discord. Trump’s attempt to offer pharmaceutical companies ‘large sums’ for exclusive access to a vaccine is perhaps the newest of lows in the behaviour of Western States amid the crisis. Even learning from China’s success is resisted in most Western policy and media quarters, so much so that medical advances towards successful treatment are not reported, let alone discussed or adopted. Meanwhile international sanctions regimes prevent demonised governments, such as Venezuela’s, from buying drugs for treatment.
Had the coronavirus pandemic struck a healthy and harmonious world economy, it would have caused great damage, but the damage would have been limited in time and space. However, it hits a world economy and capitalist system already weakened by decades of neoliberalism. Its effect is, and will remain, inextricably bound up with these underlying weaknesses. It should be clear from the foregoing that the situation contains great possibilities for left advance. That, however, we must leave to another time.
Radhika Desai is a professor in the Department of Political Studies at the University of Manitoba and currently serves as the director of the Geopolitical Economy Research Group.
The United States after trump
- blog de anegrete
- 3675 lecturas
As the world economy moves towards new normality, a period of profound international transformations is approaching. The economic and health crisis provoked by COVID19 has shown the limits of UN multilateralism and international cooperation, the effects of the trade and technology wars against China, the interests behind technological control of the energy transition, and the loss of US leadership. The election of Joseph Biden prevented the continuation of Trump's programme and restored an international Democratic plan to the executive. Given these changes, what can international relations and our Latin American countries expect after the first 100 days of his mandate?
At the beginning of March, Biden published his Interim National Security Strategic Guidance (INSSG), intending to set out the foreign policy and security foundations to define the new National Security Strategy that will replace that of 2017. The document recognises how China became more assertive and became 'the only competitor capable of combining its economic, diplomatic, military and technological power to pose a challenge to the international system.' It identifies, as the most urgent task, rebuilding its economic foundations, regaining its place in international institutions, modernising its military and diplomatic capabilities, and revitalising its network of global alliances and partnerships. However, the damage caused by the Trump administration in these areas was profound, and the path of reconstruction will face several problems in all areas.
Concerning its place in international institutions, the US spoke out against the World Trade Organisation (WTO), the World Health Organisation (WHO), UNESCO and pulled out of the Iraq Nuclear Agreement, the Open Skies Treaty, the Paris Climate Agreement, and the United Nations Human Rights Council (UNHRC). Under Biden, the US rejoined the WHO and the COVAX programme with an additional $2 billion contribution, and the Paris Agreement, with strengthened emission reduction commitments. In principle, the US rejoins the fight against two of today's most essential crises, health, and climate, but does not address its economic problem and loss of leadership.
In his first 100 days speech, Biden announced his three-part Build Back Better (BBB) agenda: rescue, recovery, and rebuild. The agenda incorporates: 1.Rescue Plan, consisting of $1.9 trillion dollars (T) in income support to households, safe return to schools and reinforcement of the vaccination program; 2. Jobs Plan, dedicated to job creation through an investment of more than $2.3 bdd in construction, infrastructure and clean energy; and 3. Family Plan, consisting of $1.8T spending for "middle-class prosperity" in education, health care, and childcare, as well as changes to the tax law and reversal of 2017 tax breaks. Overall, the BBB comprises more than $6T in federal spending, the largest in its history.
The Biden administration's most sensitive focus, expressed in both the INSSG and the BBB agenda, is the economic recovery that achieves growth, competitiveness, and technological development. Between 2010 and 2019, the US has sustained average GDP growth of 2.2 percent, far below China's 7.6 percent and even 2.8 percent worldwide. The loss of international competitiveness ended with a trade war against the most dynamic economy, which leads not only in terms of growth rate but also in technological innovation, energy transition, and, increasingly, diplomacy. The gap between these two economies is widening.
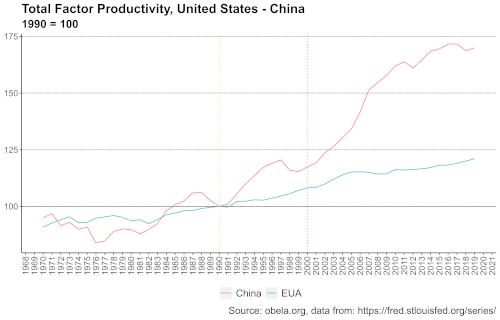
According to Biden, "there is no reason why wind turbine blades can't be built in Pittsburgh instead of Beijing" or "...why American workers can't lead the world in the production of electric vehicles and batteries". He ignores the minimal productivity gains that have been dragging on for more than three decades and the high wages of US workers and even seeks to increase them*. Since 1990, when China began to open its market and, more strongly, since 2000, when it joined the World Trade Organisation, the relocation of production and the building of global value chains have moved towards much more productive economies.
Biden's national security strategy position recognises that 'the US cannot afford to remain absent on the world stage, as it had been under Trump. However, it does not consider whether it is too late or even possible to return to the same place. The legitimacy of US democracy has finally collapsed, after all the interventions and coups in Latin America, the Middle East, and Africa, with the latest spectacle of its last elections and the unchecked policing of racial violence. Despite its massive budget, the BBB plan will face its structural limits and the accelerating global transformations led by China. The risk will then be that economic and political avenues exhausted, the US will seek to regain its leadership by military means. The long-term economic effect of low US growth will be that it will continue to drag down Latin American economies, especially in the Caribbean Basin.
Download
The WHO v coronavirus: why it can't handle the pandemic
- blog de cdeleon
- 2813 lecturas
If, like me, you have been confined to your home, glued to the news and nursing ever greater anxiety about the state of the world, you have probably become familiar with the sight of the World Health Organization’s director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, and his daily press briefings. Tedros, as he is known, is a calming presence in the midst of the crisis. Flanked by an international cast of scientists, he always seems confident that if we have hope, listen to the experts and pull together, we will get through this.
Watching this reassuring spectacle, it is possible to imagine a world in which every nation respects the WHO’s authority, follows its advice and lets it coordinate the flow of information, resources and medical equipment across national boundaries to areas of greatest need.
That is not the world we live in. “The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric,” tweeted Donald Trump on 7 April, summing up just one of the many lines of criticism the WHO is currently facing. It is not just Trump – even some of the WHO’s supporters in government, academia and NGOs argue that since the start of the coronavirus crisis, it has caved in to nationalist bullies, praised draconian quarantine measures and failed to protect the liberal international order of which it is a linchpin. “You’ve got a situation where it looks like WHO doesn’t want to exercise its authority,” said David Fidler, a fellow in global health at the Council on Foreign Relations and a regular consultant to the WHO.
Meanwhile, the WHO is desperately struggling to get its 194 member states to actually follow its guidance. The WHO’s leaders are “very frustrated,” said John MacKenzie, a virologist and adviser on the WHO’s emergency committee. “The messages come out loud and clear, and some disregard the warnings. The US largely did, the UK largely did.”
On 11 March, the day Tedros declared the coronavirus a pandemic, he spoke darkly of “alarming levels of inaction” from many countries. Pressed by journalists to name them, Mike Ryan, the usually no-nonsense Irish trauma doctor who heads the WHO’s Covid-19 response, demurred. “You know who you are,” he said, adding that “we don’t criticise our member states in public”.
There is a simple reason for this. For all the responsibility vested in the WHO, it has little power. Unlike international bodies such as the World Trade Organization, the WHO, which is a specialised body of the UN, has no ability to bind or sanction its members. Its annual operating budget, about $2bn in 2019, is smaller than that of many university hospitals, and split among a dizzying array of public health and research projects. The WHO is less like a military general or elected leader with a strong mandate, and more like an underpaid sports coach wary of “losing the dressing room”, who can only get their way by charming, grovelling, cajoling and occasionally pleading with the players to do as they say.
The WHO “has been drained of power and resources”, said Richard Horton, editor of the influential medical journal the Lancet. “Its coordinating authority and capacity are weak. Its ability to direct an international response to a life-threatening epidemic is non-existent.”
At the same time, the international order on which the WHO relies is fraying, as aggressive nationalism becomes normalised around the world. “All the previous rules about global norms, public health and understanding of what’s expected in terms of an outbreak has crumbled,” said Lawrence Gostin, director of the WHO Collaborating Center on National and Global Health Law. “None of us know where this is leading.”
The WHO was born during the moment of hopeful internationalism that followed the chaos of the second world war. The idea of global collaboration in fighting disease was not new – in the 19th century, at periodic International Sanitary Conferences, countries had standardised quarantine procedures for cholera and yellow fever – but the WHO constitution, adopted in 1948, envisioned a far grander global mission, nothing less than “the attainment by all people of the highest possible levels of health”.
One of the WHO’s favourite success stories is the role it played in eliminating smallpox, a disease that was still killing millions each year in the 50s, despite the existence of a vaccine. Although the WHO worked on immunisation research, its most vital role was organisational and diplomatic. In 1959, it convinced the Soviet Union to manufacture 25 million vaccine doses, which the WHO would distribute. Not to be left behind, the US donated millions of dollars to vaccination programmes, both directly and through the WHO. By the late 60s, every nation in the UN was sending a detailed weekly report to WHO headquarters on their number of smallpox cases and recent progress. And in 1979, WHO declared smallpox eradicated, a first in world history. The WHO didn’t provide the most money, immunise the most people, or invent key technologies such as the bifurcated needle, but it is hard to imagine smallpox having been defeated without it.
The WTO: The Other Side of the Trade War
- blog de anegrete
- 3765 lecturas
The President of the United States has sabotaged the appointment of judges to the WTO Court of Appeals, an instance that is used if one of the parties disagrees with the initial arbitration decision. The World Trade Organization was promoted by the United States in 1990 leading to the 1994 Marrakesh Conference with the objective of opening economies and having greater flows of world trade. The mechanism was the arbitral tribunals. Now with the globalization process in retreat, it has rendered those tribunals inoperative and is dismantling the multilateral body created for that purpose is being dismantled.
According to Marcelo Olarreaga of the University of Geneva, "If you ask me what I think the U.S. administration's strategy today is to get rid of the WTO because then the U.S. can do whatever it wants... It wants to impose U.S. rules on all countries.2 This could leave as a dispute resolution mechanism the courts of the Southern District of New York, which were used in the landmark Elliot v. Argentina case, with Judge Griesa.3 It would be absolute unilateralism. The impartiality or in any case the perception of impartiality that an arbitral tribunal should have would be lost.
The sabotage of the WTO appellate courts by the United States is longstanding, since G.W. Bush to the present. The appellate court should have seven judges, but under Presidents George W. Bush, Barack Obama and Donald Trump - new judges have been prevented from being appointed to protest the WTO's operation because they insist on its principle of exceptionality and that the U.S. Constitution does not allow a foreign court - in this case appellate judges - to replace a U.S. court.4 Everything indicates that if they thought that the WTO would be an instrument of global dominance, it did not work and it was a boomerang.
In 2018, after a U.S. campaign to block the appointment and renewal of judges in both courts; on September 30 of that year, it prevented the renewal of a judge whose term expired that day, and left three. The terms of two others ended on December 10, 2019, leaving Chinese judge Hong Zhao alone in office until her term ends in November 2020. No case can be heard by her alone because it takes three judges to make a ruling.5 The WTO, with that, ceased to exist for the practical purposes of the case. The trade war now has no brakes. Neither China nor anyone else has a place to complain. Since international trade contracts are made in U.S. dollars, this leaves U.S. courts as candidates to replace WTO courts. America über Alles.
There have been 592 cases filed with the WTO between January 1995 and December 2019; 120 decisions were taken in the appellate court, covering 162 of those cases. The others were abandoned or decided outside the WTO. What emerges is that Americans are bad losers and worse competitors. For example, the lawsuit against Airbus Industries for the subsidies it receives from the European Union, wanted to avoid facing the problem that Boeing manufactures some aircraft that will not fly again soon, according to experts.6 In any case, the lawsuits against Airbus Industries obviate the fact that the aircraft manufacturers have a concentrated oligopoly (Boeing, Airbus, COMEC), that without a regulator of international trade will set the prices it wants, and that they live on military contracts with the State.
At the beginning of December 2019 the United States has before the WTO, 124 cases as complainant and 155 cases in complaints against them in a universe of 31 countries that complain about it. The European Union has 194 cases as complainant and 86 in complaints against them in a universe of 18 countries in complaints against them. China has 21 cases as a complainant and just 44 cases in complaints against them in a universe of 4 countries in complaints against them.7 Closing the WTO courts makes sense for the country against which there are more complaints from more countries, and which furthermore does not believe in free trade. Using its own courts on this horizon makes sense to apply the principle of power, as was done in the case of Argentina and Elliot. This is a State decision that accompanies the trade war and favours its companies, but also allows it to fight its weakened commercial hegemony.
2 https://www.npr.org/2018/10/02/653570018/u-s-blocks-appointments-of-new-...
3 http://datos-bo.com/Economia-a-Finanzas/Analisis/Los-fondos-buitres-y-el...
4 https://www.dw.com/en/world-trade-organization-in-trouble-what-you-need-...
5 https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-wto-idUSKCN1LC19O/www.wto.o...
6 https://www.reuters.com/article/us-boeing-737max-production/boeing-crisi...
7 https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_by_country_e.htm
Download
The complexity of post-lockdown inflation
- blog de anegrete
- 2856 lecturas
Since the resumption of economic activity after the confinements, there have been high inflation rates worldwide, although some monetary authorities have pointed out that it is transitory. The explanation for these sharp price increases is more complex if one considers the global dimension it has reached.
Inflation and prices have always been an obsession among economists, whose attempts to explain it consider employment, money supply, investment and savings, more recently deviations of output from potential. The integration of global value chains, the magnitude of international trade and productive and financial interdependence have shaped this post-confinement inflation. These are conditions that have developed over the last three decades.
Inflation is not generated solely domestically. The lack of synchronisation in production chains, where shortages in some branches, such as microchips, and overstocking in others, have created bottlenecks and led to longer lead times, delayed shipments and disrupted supply chains. The price of ocean freight has tripled, and this increase goes on to the cost of products.
Other factors are floods and extreme weather conditions caused by climate change, which increasingly wreak havoc on primary production by destroying crop fields and impeding the efficient transit of goods.
The excess liquidity in the markets, caused by the FED's, the ECB and the BoE monetary expansion, caused an increase in commodity prices, which is passed on to food and business inputs prices. The rise in the price of the primary energy sources has pushed the cost of transport and electricity generation, which has raised the cost of the household consumption basket and made production processes more expensive.
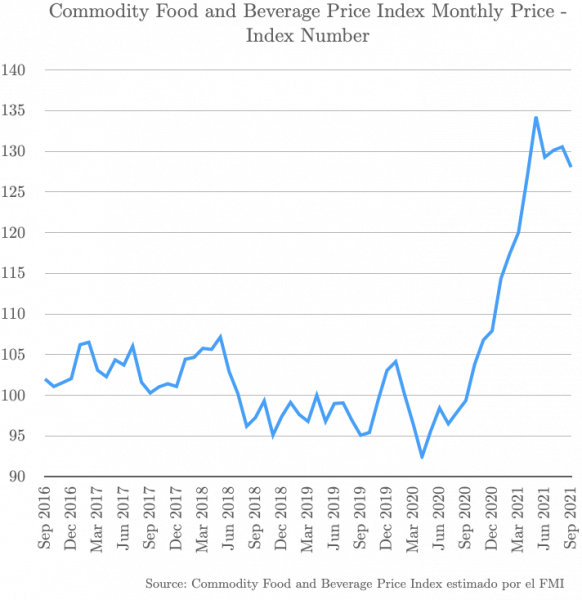
As these increases are distributed along the entire production chain, as long as there is a demand that recovers faster than supply, it will be a matter of time before these new increases go into consumer prices.
Disruptions in the supply of inputs have raised end prices and reduced industrial production of final goods, which has generated a delicate economic environment of slow growth with inflation. It contradicts the Monetary Fund's GDP growth projections in its October 2021 report [more]. Policymakers face the dilemma to raise interest rates under the inflation targeting model, even if this means limiting investment, consumption and growth. The alternative is inflationary growth.
Inflation is far from transitory. Businesses face a combination of supply chain challenges and higher energy, raw material, packaging, and shipping costs while becoming a significant concern for consumers around the world.
Central banks have taken a more aggressive stance. US Fed officials accepted that high inflation, which has risen to 5 per cent, will be long-lasting. The Bank of England is preparing a faster and more accelerated rate hike cycle. New Zealand, Norway, the Czech Republic, Mexico, Brazil, Chile, Peru, Colombia, Paraguay, Uruguay, Bolivia and Russia have already initiated interest rate hikes. These measures are contractionary, contrary to the much-desired recovery of output. Will the G7 countries follow these?
Download
The distributional problems of inflation and the limits of monetary policy.
- blog de bacosta
- 3847 lecturas
The Fed remains resolute in its policy of raising interest rates. In its statements, it shows particular concern about an imbalance in its labour market following the social protection policies during the pandemic in the USA. The central banks of the peripheral countries in Latin America, which cannot afford to depreciate their currency against the dollar, are following the same path but with a very different scenario regarding income distribution and the labour market. The region heads towards a recession which, added to the food and climate crisis, may further aggravate the situation of the lowest-income population in the global South. Peripheral countries must explore alternatives and develop protective measures in an environment of high inflation and low or no growth, given they lack monetary policy independence.
At the press conference for the Fed's latest announcement on 21 September, Fed Chairman Powell stated how the institution remained concerned about US wages: "Job growth has been very strong, averaging 378,000 (new) jobs per month over the past three months. The labour market remains unbalanced [...] we expect supply and demand conditions in the labour market to become more balanced over time, which will ease upward pressure on wages and prices". Although the US recovery has been driven primarily by employment rather than unit wage growth, the pandemic and protective policies generated an equalising effect at the bottom, with significant gains at the bottom of the distribution. After taxes and transfers, real disposable income for the bottom 50% was 20% higher in 2021 than in 2019.
In this context, the US is experiencing a wave of unionisation. According to a recent Gallup poll, although unionisation remains relatively low, Americans' support for unions has been the highest since 1965. The National Labor Relations Board reported a 57% increase in union election filings in the first six months of 2021. Since December 2021 at Starbucks (9,000 coffee shops nationwide, with 220,000 workers), nearly 300 of these shops have voted to unionise; April 2021 saw the first independent union at retail giant Amazon, the country's second-largest employer with more than a million workers. The same has happened at Trader Joe's supermarket chain (550 shops and 50,000 employees), in its shops in Massachusetts and Minnesota, which have already pushed for labour improvements to prevent their extension. On 27 August, workers at the Chipotle Mexican Grill fast food chain in Lansing, Michigan, became the first of the chain's 3,000 locations, which employ nearly 100,000 people, to organise into a union.
These circumstances are different in Latin America. By 2021, average real wages in Latin America and the Caribbean (average of 12 countries) had lost 6.8 per cent of the value they had in 2019, according to ECLAC-ILO. In 10 of the 14 countries reviewed, employment by early 2022 had not recovered to the 2019 values; in half, the gap was around 5%. Employment recovery was equally driven by the growth of informal occupations, accounting for between 50% and 80% of the net jobs increase between the third quarter of 2020 and the first quarter of 2022. Most dangerously, food price growth has since at least February 2020, driven by droughts stemming from the climate crisis and lately only aggravated by the war in Ukraine.
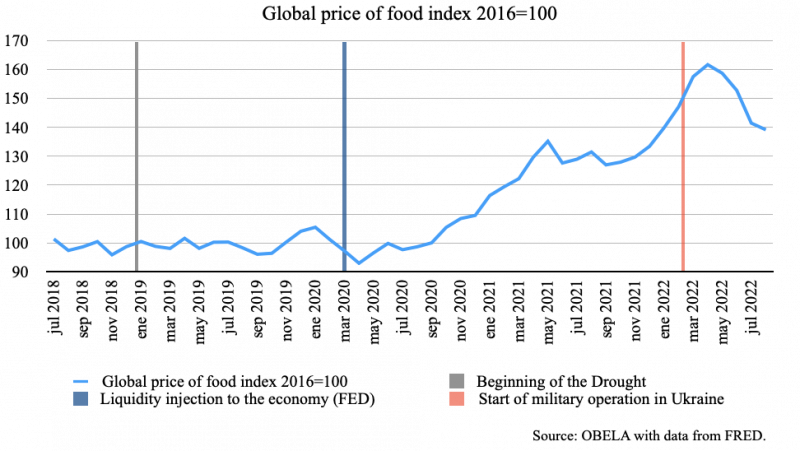
In this context, rising interest rates and a recession in the region will only worsen the situation, with no guarantee that they will address the non-monetary causes of inflation. Significant inequalities also call into question the effectiveness of monetary policy transmission. Low-income households, with less access to banks and financial markets, tend to be less directly affected by interest rates and suffer most from food price rises.
Future Fed rate hikes will continue to be driven by distributional problems internal to the US labour market and will push other central banks to raise rates to keep exchange rates stable. Monetary subordination forces Latin American countries to explore options in the face of a global recession. While regulatory policies such as minimum wages or price controls are essential, combinations of monetary policy and monetary tightening are also needed to keep exchange rates stable.
Download / Español
The global minimum tax rate
- blog de cdeleon
- 3093 lecturas
In February 2013, the OECD published "Tackling Base Erosion and Profit Shifting" (BEPS). In it, OECD and G20 countries adopted 15 measures to change the international tax system to adjust to the digitalisation of the economy. This package is the precursor to the new tax reform proposed at the G20 meeting.
On 1 July 2021, the same bodies presented the "Declaration on a two-pillar solution to address the tax challenges arising from the digitisation of the economy" signed by 132 countries. This agreement aims to alleviate the fiscal pressures arising from the covid-19 crisis and adapt to the economy's digitalisation. Two pillars are the base of the tax reform structure.
Pillar one
Pillar one seeks to develop profit tax rules for highly digitised companies with operations around the world. It wants to modify the profit tax confined to the physical presence of companies. Multinational companies will pay in the final market of goods or services. For example, Google would have to pay taxes in Colombia even when its US-based parent company has a tax address.
Companies that fall under pillar one rules are multinationals with a global turnover of more than 20 billion euros and pre-tax profitability equal to or greater than 10% of assets, excluding extractive sectors (mining) and regulated financial services.
Pillar two
Pillar two continues the efforts to tackle BEPS with the introduction of a global minimum tax regime. It aims to implement three international taxes for multinationals: 1) an Income Inclusion Rule (IIR); 2) a Lower Tax Payments Rule (UTPR), and 3) a treaty-based standard. These three aims to have a minimum tax on multinational companies of 15%.
Pillar two rules will apply to multinational companies with a revenue of 750 million euros or more. However, countries are free to use the Income Inclusion Rule to multinationals that do not meet this threshold. Government entities, international and non-profit organisations, pension funds, investment funds of a group of multinational companies or any portfolio vehicle will not be subject to these rules. Pillar one and two rules are to become law in 2022 to be effective in 2023.
Latin America
In 2019, economists Tørsløv, Wier and Zucman estimated the profits made by multinationals and the loss of tax revenue from tax havens, using data from 2017. The study found that the loss of tax revenue from tax havens is $6,689 billion in Brazil, $3,296 billion in Mexico, $1,402 billion in Chile, $1,125 billion in Argentina, $459 billion in Colombia, $359 billion in Costa Rica, $291 billion in Venezuela and $230 billion in Uruguay. Most of the money goes to Caribbean havens and Asian Pacific islands. However, most of these havens are signatories to the OECD/G20 agreement.
In terms of the impact of the health crisis, during the first quarter of 2021, Brazil, Peru, Guatemala, Costa Rica, and Honduras increased their tax revenues compared to 2019 across all types of taxes. Their collection is higher than pre-pandemic levels. In comparison, Panama only recovered in ISR, while Trinidad and Tobago, Uruguay, and Chile VAT. The latter are the countries with the most collection problems in the region, as their tax recovery is not homogeneous.
The fiscal and options space in Latin American countries is negligible. The adoption of pillar one will increase the number of companies taxed in the region, while pillar two will increase the tax rate. The implementation of these rules will help improve economic recovery in countries facing tax collection difficulties.
Given the exceptions, primary exporting countries with strong financial sectors will not be much affected. Mexico, Brazil. Argentina and Central America, where offshore production is important will benefit more.
DOWNLOAD
The heart of trade warfare: The technological race and transition
- blog de anegrete
- 4597 lecturas
The trade war waged by the United States against China takes place in a scenario where the former observes a technological lag in the areas of telecommunications, energy, electric cars, cell phones and computers vis-à-vis China. The effects of the loss of American manufacturing productivity and its inability to soon implement its advances in research and technological development, has a great threat on the part of the latter.
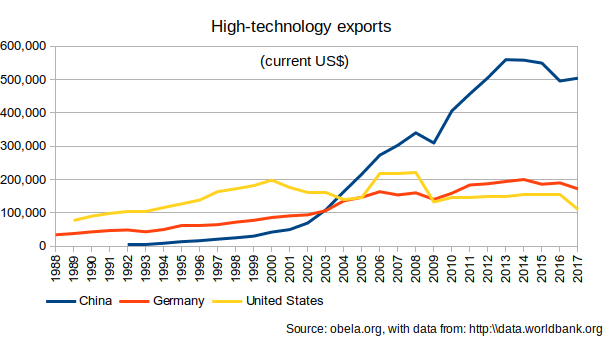
The delocalization of production in order to reduce costs, starting in the late 1980s, implied the transfer of technology to emerging economies. China, unlike Mexico, implemented research and technological development policies based on these transfers. It invested in high-level education, with specialized studies in the most advanced western universities, to form cadres capable of reverse engineering, and from there build their own developments. Thus, it began to develop productive and technological capacity capable of flooding the world market with products with a higher technological composition at a lower price compared to the West. Initially, they did not invest large sums in research and development but in capacities to dismantle these technologies and reconvert them into other products. It is analogous to the process in Japan and South Korea in previous decades.
The U.S. began to lose market share in the global high-tech market since the beginning of the 21st century and concentrated on completing its global value chains to increase profitability. Meanwhile, China, since 2005, became the world's largest high-tech exporter. Since then, the gap has widened and in 2018 exported three times the value of these exports than the United States and more than ten times that of European countries. The fact is that China exported a total of 2.4 billion dollars in 2018 and the United States 1.6 bn dollars. China puts the results of American research and innovation on the market faster and at a cost that is a fraction of the West. The question is why can neither the United States nor Europe do it with the same speed and cost.
The international division of labour of the last seven decades has left the United States focused on oil and as a processor of raw materials. Its main exports are gasoline, gasoline-powered cars, gasoline-powered airplanes and agricultural products. China leads the 5G mobile telecommunications network over U.S. corporations, exports cheap high-tech cell phones. It leads the change of energy matrix, and exports renewable energy transformers (photovoltaic cells, lamps with this, etc.) and related products to this change.
On the other hand, the weight of the American oil industry is such that it has not begun to replace the energy matrix, not only for ecological reasons but also for costs. The first round of tariffs imposed by the US, in August 2017, was against solar panels produced in China. This expresses the symptom of the technological inability to lead the energy transition. China is at the forefront of changing the energy matrix. The fight now is against China's clean energy (cars, planes, trains, solar panels, power generation).
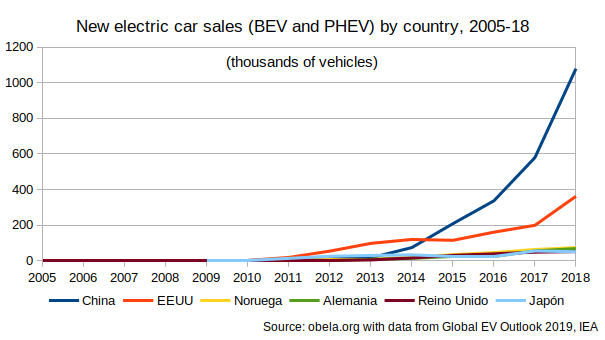
The will to perpetuate the oil energy matrix prevents the US from leading the technological transition towards electric motors and cars. China currently has an electric vehicle fleet of 2.3 million cars, more than double that of the United States, and sells 54% of the world's electric cars (IEA, 2019). The trade war does not cause the technology gap to narrow nor the rest of the world to stop buying these products. China, is followed by Sweden, Germany and Japan in the production of electric or hybrid cars that will replace gasoline between 2019 and 2023. The United States is the second largest consumer of electric or hybrid cars, almost all manufactured by foreign MNCs within its country.
In the commercial war, both economies are well aware of weak points. The U.S. has a monopoly on certain semiconductors, with the advantage of Intel, Qualcom and Broadcom in processors and certain microchips, and the dollar as the world currency. China has the 5G mobile network, the forefront in electric cars, new clean energy, and high-tech cell phones at a fraction of the American price; it controls the market for rare earths and material inputs for strategic productions.
Finally, the U.S. urge to interfere with China's deployment is growing, and the protectionist trade route is not working. The way the United States got Japan off its back in 1985 was through the 1985 G7 Plaza Agreement, which forced Japan to revalue its currency and lose competitiveness. This indicates that the war is going to move to the finance and exchange field.
Desgarga
The impact of COVID on remittances in Mesoamerica
- blog de anegrete
- 3871 lecturas
On April 22, 2020, the World Bank reported that 2020 would have the worst decline in remittances in Latin America and the Caribbean in history; about a fifth compared to 2019. Remittances represent a fifth of GDP for El Salvador and Honduras, a tenth for Guatemala and Nicaragua, and less than 5% for Belize, Mexico, Costa Rica, and Panama.
Why were the projections not fulfilled homogeneously for all countries? Remittances to Central America recovered from June. Why so soon?
The Governor of California, Newsom, ordered a non-mandatory quarantine in March of year and said State is a Mecca for the displaced: with 10.7 million residing. In April, other States applied social distancing measures. For the countries of origin of both illegal and legal migrants, the effect was a reduction in remittances due to their loss of income. he worst fall in remittances was in April. El Salvador lost 40% of its remittances, Guatemala 20%, and the other Central Americans had the same trend. In Mexico, however, they fell just 2% annually.

Juan José Li Ng points out that remittances from Mexico grew towards the Northwest region of Mexico (Sonora, Chihuahua and Baja California) and decreased in the rest. Exiled Northerners have more extended time in the US, citizenship or permanent residence, and better quality and formal jobs, with support networks and family members. Latinos from Central America and Southeastern Mexico are recent, from the last 15 years. Workers from Central America and Southeastern Mexico do not have the same roots in the United States as those from the Northwest region. The activities in which they work are services, and the end of the confinement allowed them to return to their jobs. South American migrants are proportionally fewer and mostly date from the 1980s, but also the 1970s. That age determines the stability of the flows. On the other hand, the workforce's quality determines the variability of the funds sent with an apparent inverse relationship between qualification and speed of return to work.

MPI researchers indicated that during the crisis of 2008-2009, Latino visiting workers faced high unemployment. However, they got their jobs back faster than those born in the US.
In March 2020, Latino unemployment was 6% and tripled in the face of the pandemic to 18.9% in April. Women were the most affected. Displaced Latinos were the ethnic group that lost the most jobs, as in the 2008 crisis, and they recovered quickly. In January 2020, the gender gap was 2%, while in April, it increased to 5%. By August, it was back at 2%. According to the MPI, in April, only 40% of working-age Latinas were employed, which meant that Latino families had only one income. Unemployment for this ethnic group fell to 10.9% between June and August with a faster than average recovery (see graph).
The exiled work in industries very vulnerable to the economic cycle. The MPI indicated that foreigners work in accommodation and food services, home services, and construction services. Their work in critical infrastructure sustained their employment in the US. It responds to the relatively low educational level, where they receive low pay, but much higher than what they would have in their countries of origin. Remittances to Central America recovered with the relaxation of confinement in the US.
The catastrophic projections of the World Bank are not fulfilled, fortunately for the Mexican, Central, and South American families who rely on this. Being a migrant and precarious are synonymous and that in the event of any production drop, it is the first unemployed group.
Download
The importance of chips in commercial warfare
- blog de anegrete
- 4513 lecturas
In the context of the current trade war, the US has two main advantages over China: the dollar as the world currency, and much of the dominance in the microprocessor industry, through Intel, AMD and Qualcomm, as mentioned before (http://obela.org/analisis/el-corazon-de-la-guerra-comercial). The dominance of semiconductors is important in the trade war, as it is a strong point for the U.S. and on which China depends. China has important strategic advantages, such as telecommunications with the 5G network, where Huawei leads the world. Trump, through the allegation of "national security" seeks to limit these advantages with limited success, as evidenced by the boycott of the range of services of Google and Android with respect to Huawei from May 20191.

For the Chinese economy, a leading producer of computers, electric cars, smartphones and other mobile devices, the importation of semiconductors as inputs is a fundamental aspect. The trade war restrictions on integrated circuits are stifling Chinese industry, while at the same time opening the door to create their own semiconductor industry.
The global semiconductor industry is concentrated in a few firms and a few countries. Although the manufacturing link in the semiconductor chain is in Asia, licensing, intellectual property and the productive segments of the semiconductor value chain do not pass through China. TSMC in Taiwan, which builds the processors for Apple and Huawei, is particularly noteworthy. The company is at the forefront of processor manufacturing, while the design is owned by US companies Intel, AMD and Qualcomm2, and Korea's Samsung.
The continent with the highest demand for semiconductors as an input to its electronics industry is Asia, mainly China, which imports 30% of global exports of this type, mostly from Taiwan, Korea and other Asian countries3.
Current Chinese microprocessors continue to be relegated from the forefront of American firms; even so, China's dependence on integrated circuits is thought to be temporary. The Asian country has begun work towards the autonomy of chip manufacturing, which can be consolidated using reverse engineering. This is already beginning to bear fruit. A Zhaoxin4 processor can already offer the performance of an Intel i5-7400, a seventh-generation processor, which is still far back from the most recent generation5. However, this shows that the Chinese process is on the right track.
Intel, and to a lesser extent Qualcomm and AMD, have the world's largest market share in processor manufacturing and design, a strategic advantage for the United States in the trade war. However, the Chinese semiconductor company, Hygon and AMD have established an agreement, where the former opens the market using AMD-owned Zen architecture. Hygon will produce processors virtually identical to the original AMD; therefore, it is an apparent door to reverse-engineering to ensure that Chinese processors will be at the forefront in the future.
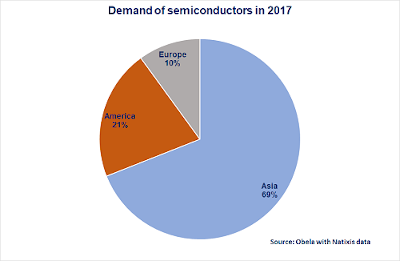
Robert Spalding, former director of strategic planning for the U.S. National Security Council6, called the act "handing over the keys to the kingdom”7. Some business specialists believe that joint ventures are being used to transfer technology, taking advantage of spaces to circumvent U.S. restrictions8. Some other media, clarify that there is endorsement of the U.S. government itself for the joint partnership with China and that the delivery of technology is a relatively archaic core, not the vanguard of 7nm9 that are the keys to the kingdom and that AMD will not share10 .
Although China does not yet hold the keys to the kingdom, the partnership with AMD is a significant step in reverse engineering, understood as a process. It is inevitable that the Asian country will develop an autonomous and competitive semiconductor industry and thus diminish its backwardness vis-à-vis the United States. So it is, that it will achieve it in a short time. For the United States, this means losing one of its few strategic advantages in the commercial war. It would be necessary to wait "5 to 10 years" 11according to Zhou Zhiping of the University of Beijing, although, from the evidence, surely it will be in less time.
1 https://www.xataka.com/legislacion-y-derechos/google-dejara-colaborar-huawei-futuros-telefonos-huawei-no-tendran-google-play-otras-apps-reuters
2 https://www.xataka.com.mx/celulares-y-smartphones/que-ganar-carrera-7-nm...
3 Data from OEC MIT referred to integrated circuits in general
4 https://www.profesionalreview.com/2019/06/23/kx-6000-zhaoxin-core-i5-7400/
5 The Zhaoxin processor has eight cores, 16nm, with approximately 3Ghz frequency. The tenth generation of Intel offers from 4.1 to 4.8 Ghz approximately.
6 https://www.af.mil/About-Us/Biographies/Display/Article/999629/brigadier...
7 Words of the Gen. Robert Spalding about giving up x86 technology, a fundamental point in the leadership of AMD and Intel.
8 https://www.wsj.com/articles/u-s-tried-to-stop-china-acquiring-world-cla...
9 Refers to the size of transistors in nanometers. 7 nanometers is the size of transistors that allows the highest performance in the market.
10 https://wccftech.com/no-amd-did-not-sell-keys-kingdom-how-thatic-jv-works/
11 https://www.scmp.com/tech/tech-leaders-and-founders/article/3024315/chin...
Download
The indispensability of semiconductors
- blog de anegrete
- 4852 lecturas
The technological development of the last decades has transformed global value chains, in which some inputs have become indispensable and strategic. This text will provide a general introduction to the semiconductor industry, explaining some of the general characteristics of this industry, why it is so important nowadays, and its role in the technology war between China and the United States.
Electrical conductivity is a physical property of materials that refers to the ability of the material to allow electrical current to pass through it. The word semiconductors define materials that can behave as both conductors and insulators, depending on modified factors applied to them, such as temperature, pressure, radiation, or changing their electric or magnetic field.
Silicon is the most widely used semiconductor element in the semiconductor industry and the second most abundant on earth, after oxygen. These are components in the manufacture of integrated circuits, popularly known as chips or microchips. Commonly, when people talk about the technology and electronics industry and mention semiconductors, they are referring to chips.
The semiconductor supply chain is somewhat unique. Due to the increasing technological complexity and the need for mass production, it is composed of actors specialised in each phase of creation and production. There are four main types of companies in this chain: embedded device manufacturers (IDMs), which are in charge of several phases of the value chain; fabless companies are exclusively in order of creating the design of new chips, but contract others for their production; foundries focus solely on the production of the chips, which cover production needs; and outsourced assembly and test (OSATs), which focus on providing assembly, packaging and test services under contract for both IDMs and fabless. The diagram below shows several of the larger companies representing the four types.
 Source: Strengthening the global semiconductor supply chain in an uncertain era. Semiconductor Industry Association (SIA). 2021.
Source: Strengthening the global semiconductor supply chain in an uncertain era. Semiconductor Industry Association (SIA). 2021.
The offshoring of production is one of the main characteristics of the supply chain in this industry. So much so that no country carries out the entire value chain. Over the last decades, most of the physical production of chips has shifted from the West to Asia, particularly Taiwan. It is an essential factor when analysing the geopolitical importance of chips in the last decade.
The geographic distribution of the supply chain has translated into a geopolitical risk for several countries, mainly China and the US. While US companies are characterised by being fabless and transferring their production to companies in Asia, this region has captured almost all of the production and assembly in this industry. As the graph below shows, East Asia and China account for a significant part of these stages of the chain. It represents a potential danger for countries such as the United States as they depend on foreign production to meet their demand, including for weapons production and national security.
Towards the end of the second Obama administration, the White House began calling for a domestic policy for the development and sovereignty of the semiconductor industry in response to the perceived threat of its development in China. With the political and trade tensions during the Trump administration, and the latter's punitive actions against Huawei, both countries placed this industry as one of their principal axes in technology policy. What is remarkable is that China made it a focus since 2006 with the 10th Five-Year Plan (2006 - 2010) by targeting the development of high-tech manufacturing. The United States seeks to regain production capacity at home to reduce its dependence on foreign production after reacting belatedly to Chinese technological development. The West appears to be lagging in an activity led by Asian countries.
 Source: Strengthening the global semiconductor supply chain in an uncertain era. Semiconductor Industry Association (SIA). 2021.
Source: Strengthening the global semiconductor supply chain in an uncertain era. Semiconductor Industry Association (SIA). 2021.
The potential control of the technology industry will be in the hands of the nation that overcomes the obstacles of global chains and can produce chips autonomously. Taiwan and TSMC have become the eye of the hurricane. Washington warned the Taiwanese government of a possible Chinese military entry and offered assistance to safeguard "the social or economic system of the Taiwanese people". China, for its part, seeks to be less dependent on Taiwan for manufacturing, but does not rule it out as part of its territory and will not allow its independence or relationship with the US. The chip market is another dispute, like renewable energies and telecommunications, in the struggle to lead the world economy.
Download
The lagging behind of the US automotive industry in the world
- blog de jdiaz
- 2941 lecturas
The lagging behind of the US automotive industry in the world
José Carlos Díaz Silva[1] , OBELA[2]
Between 2018 and 2024, US automotive companies have reduced their presence in the global market. This is one of the most important industries, in which the major powers compete for leadership, both in innovation and in control of international production chains and sales quotas. Therefore, falling behind in car manufacturing means losing economic influence. The policies of the Biden and Trump administrations have sought to restore the competitiveness of major US manufacturers, mainly GM and Ford, and to a lesser extent Stellantis (which is only partly US-owned) and Tesla, with no success in sight. This article will analyze data on the distribution of global auto markets and how US companies, like their German counterparts—albeit to a lesser extent—have lost competitiveness, not only to their Chinese peers, but also to Asian brands such as Toyota (Japanese) and Hyundai (Korean).
Tables 1 and 2 show the top 15 brands worldwide and their market share in 2018 and 2024. During this period, the only non-Chinese brand to maintain its position was Toyota, which slightly increased its global market share from 11.5% to 11.6%; in 2024, it sold 11 million vehicles, compared to 10.5 million in 2018. In contrast, American brands suffered the greatest losses. GM, once the world's leading brand, saw its market share fall from 9.6% to 6.3% and its absolute numbers drop from 8.8 million sales in 2018 to 6 million in 2024, a 31.9% decline in sales. The same happened with Ford, whose share fell from 6.3% to 4.7%, and sales from 5.7 to 4.5 million, a 22% drop. Therefore, reducing the US lag does not require selling more, but first recovering what has been lost. In those seven years, in addition to Toyota, the winners have been Korea's Hyundai (which, although it sold fewer units, increased its sales share) and Chinese manufacturers. In 2018, the only Chinese company in the top 15 was Geely, but in 2024, Changan and BYD joined the list. Together, the latter two sold 6.9 million cars, exceeding the market loss of the American companies. BYD, which only produces electric vehicles (EVs), has consolidated its position in the market. In the electric segment, GM and Ford have not been able to compete, despite the investments they have made, so they are unlikely to regain their lost positions.
When consolidating the data by country (see Table 3), it can be seen that all countries except China have lost market share. In the case of the US, its share fell by 19%. This figure is lower than the individual cases of GM and Ford because the formation of the Stellantis conglomerate, which included Chrysler, and the French group PSA (Peugeot) in 2021, stabilized sales for both. However, Stellantis faces the same competitiveness challenges as other US companies: quality issues and high prices, which prevent it from competing with Asian brands, and an inability to produce high-quality, low-cost EVs. The Big Three in the US have failed in the transition to EVs and, since 2024, have announced lower investments, plant closures, job cuts, and delays in the introduction of new models. In addition, on September 30, 2025, Trump announced the end of subsidies for the purchase of electric cars, which is expected to generate significant losses for GM of up to $1.6 billion and a delay in the production and adoption of EVs in the US.
In 2018, the world's top 15 brands accounted for 85.7% of sales, but by 2024, this figure will fall to just 73%, indicating that the market has become less concentrated. The emergence of new competitors, especially Chinese ones (Jac, Chirey, Great Wall Motors, among others), has led to a shift in global market share. The rise of these manufacturers poses greater challenges for American brands.
|
Table 3: Consolidated market shares of the top 15 by country in 2018 and 2024 |
||
|
Country |
2018 share |
2024 share |
|
Japan |
28.8 |
22.4 |
|
Germany |
17.1 |
14.6 |
|
United States |
15.9 |
12.9 |
|
South Korea |
8.2 |
7.6 |
|
Italy |
5.3 |
1.9 |
|
China |
1.6 |
9.6 |
|
France |
8.8 |
4.3 |
|
Top 15 share |
85.7 |
73.3 |
|
Source: Tables 1 and 2 Note: For simplicity and due to lack of data availability, Stellantis' share was allocated equally to the US, France, and Italy. This is because it is a conglomerate that merged the Italian-American Fiat-Chrysler and French PSA groups in 2021. |
||
In conclusion, US manufacturers have lost importance in the global market, and the trend shows that they will not be able to regain their positions. Key companies GM and Ford only dominate in the US (see Tables 4 and 5), a market that, although the second largest, has shrunk. Meanwhile, GM lost the competition in China, the largest market. In other regions, such as Latin America, American manufacturers have also lost ground, with GM no longer being the most important brand in Brazil. In Mexico, it remains in second place (with its Chevrolet brand), but has lost market share (to Toyota) and is selling fewer cars. These two markets, in addition to being the largest in Latin America, are on the rise, with Asian brands growing. In Argentina, GM is no longer among the top brands . In short, the trade war, import substitution, and repatriation of investments launched from Washington are too late and unlikely to reverse the situation in the medium and long term. Asian companies have surpassed US companies in innovation and are better positioned in the market.
|
Table 4: Cars sold by country in the top 5 worldwide and the top 3 in Latin America in 2018 |
|
Table 5: Cars sold by countries in the top 5 worldwide and the top 3 in Latin America in 2024 |
||||||||
|
Country |
Millions of units |
Top 3 brands |
Sales by brand |
Market share |
|
Country |
Millions of units |
Top 3 brands |
Sales by brand |
Market share |
|
China |
23.75 |
GM |
3.70 |
15.6 |
|
China |
31.44 |
BYD |
1.57 |
5.0 |
|
VW |
3.13 |
13.2 |
|
VW |
1.57 |
5.0 |
||||
|
Honda |
1.49 |
6.3 |
|
Toyota |
1.57 |
5.0 |
||||
|
USA |
17.18 |
GM |
2.94 |
17.1 |
|
USA |
15.93 |
GM |
2.71 |
17.0 |
|
Toyota |
2.52 |
14.7% |
|
Toyota |
2.33 |
14.6 |
||||
|
Ford |
2.39 |
13.9% |
|
Ford |
2.08 |
13.1 |
||||
|
Japan |
5.27 |
Toyota |
1.51 |
28.6 |
|
Japan |
4.42 |
Toyota |
1.34 |
30.3 |
|
Honda |
0.75 |
14.2 |
|
Honda |
0.38 |
8.6 |
||||
|
Suzuki |
0.71 |
13.6 |
|
Nissan |
0.29 |
6.5 |
||||
|
Germany |
3.44 |
VW |
0.64 |
18.7 |
|
India |
4.27 |
Suzuki |
1.80 |
42.0 |
|
Mercedes |
0.32 |
9.3 |
|
Hyundai |
0.61 |
14.2 |
||||
|
BMW |
0.26 |
7.7 |
|
Tata |
0.57 |
13.2 |
||||
|
India |
3.38 |
Suzuki |
1.73 |
51.2 |
|
Germany |
2.82 |
VW |
0.54 |
19.1 |
|
Hyundai |
0.71 |
21.0 |
|
Mercedes |
0.26 |
9.2 |
||||
|
Tata |
0.69 |
20.3 |
|
Audi |
0.21 |
7.3 |
||||
|
Brazil |
2.57 |
FCA |
0.44 |
16.9% |
|
Brazil |
2.63 |
Fiat |
0.41 |
15.6 |
|
GM |
0.43 |
16.9 |
|
VW |
0.34 |
12.8 |
||||
|
VW |
0.37 |
14.3 |
|
Chevrolet |
0.26 |
9.8 |
||||
|
Mexico |
1.42 |
Nissan |
0.31 |
22.0 |
|
Mexico |
1.50 |
Nissan |
0.26 |
17.0 |
|
GM |
0.24 |
16.6 |
|
Chevrolet |
0.21 |
13.7 |
||||
|
VW |
0.20 |
13.8 |
|
Toyota |
0.12 |
8.1 |
||||
|
Argentina |
0.80 |
VW |
0.12 |
14.9 |
|
Argentina |
0.39 |
Toyota |
0.08 |
21.8 |
|
Renault |
0.11 |
14.2 |
|
VW |
0.07 |
16.8 |
||||
|
GM |
0.10 |
12.6 |
|
Fiat |
0.05 |
12.4 |
||||
|
Source: OELA with data from factorywarrantylist |
|
Source: OELA with data from factorywarrantylist |
||||||||
The long road to monetary policy normalisation
- blog de anegrete
- 5184 lecturas
The monetary policy response to the covid-19 economic and health crisis was to lower interest rates, historic amounts of liquidity injected by central banks and lending to the financial sector. Policies deepened during the pandemic are about to change course amid a complex global context of a weak recovery and high inflation. This article seeks to explain the Federal Reserve's (Fed) policy during the crisis and the move towards "normalisation" of policy.
In the early 2020s, many countries had interest rates close to zero, such as the United States and the United Kingdom, and to a greater extent Germany and Japan. At the onset of the pandemic, central banks lowered interest rates even more in Western markets. Faced with falling stock markets in February and March, they stimulated the economy by injecting liquidity.
The monetary policy implemented, known as "quantitative easing", aimed to slow the stock market decline, stimulating consumption, investment and employment, which, in turn, would support economic recovery. In March 2020, the Fed announced the purchase of at least $500 billion in Treasury securities and a $200 billion increase in mortgage-backed securities (MSB) holdings to further these objectives. In June of the same year, the FED set a benchmark of $80 billion per month in Treasury securities and $40 billion in MBS purchases. The result was a $2.1 trillion increase in the Fed's balance sheet, as shown in the chart.
The financial assets purchased by the Fed become part of its balance sheets and simultaneously increase the volume of reserves of financial institutions. Banks can offer more credit so that commercial interest rates tend to fall. It stimulates consumption, investment and economic growth.
Even with these measures, economic growth remains fragile. Despite the amounts of liquidity provided by the Fed, aggregate M2 (the sum of outstanding paper money, demand deposits, short term deposits and balances in retail money market funds) in the US only increased by 6% at its peak in April 2020 and returned to normality after that. It reflects the limited impetus monetary policy has had on financial intermediation.

The sector that has benefited from the constant injections of central bank liquidity is the stock market. Many indices worldwide are at record highs, such as the three US indices (S&P 500, Dow Jones and Nasdaq), the Dax 30 in Germany or the Nikkei in Japan. Despite the slow recovery of these economies, these indices showed a turnaround in their trend and are well above their pre-pandemic level. Financial markets have been the winners during the crisis.
With negative real interest rates, the Fed announced gradual interest rate hikes and tapering in early November 2021. Policy normalisation is imminent, but its implementation remains unclear. In the minutes for December 2021, the Federal Open Market Committee (FOMC) of the Federal Reserve discussed some considerations regarding the normalisation of policy, particularly the size and composition of its balance sheets over the longer term.
There is no agreement on the means of effectively communicating the policy to financial traders: whether the federal funds rate, because of its familiarity and certainty with markets, or the reduction of their balance sheets to avoid rate hikes that might flatten the Treasury yield curve (more). On the one hand, they provide for slight increases in the federal fund's target rate, and on the other, for gradual and predictable decreases in asset holdings to improve policy effectiveness. In addition, the easing option remains to act when economic and financial conditions so require.
The normalisation of monetary policy will be a challenge for central banks. The experience gained from the 2008 crisis shows that normalisation is a medium to long term policy (as shown in the graph), and there is uncertainty as to what, how and when it will be. The European Central Bank and other central banks have remained expecting guidance from the Fed, which refused to raise interest rates and be the guardian of the currency's purchasing power, placing first the dynamics of the financial markets, as stated by OBELA. Nevertheless, the financial markets are nervous. Maintain this inflation (7%) would be terrible for them, and much higher interest rates, also. Is it the end of the bubble? Tiny economic growth with massive stock price indexes is not consistent.
Download
The most expensive christmas of the century (so far)
- blog de anegrete
- 3305 lecturas
Globally, inflation closed 2021 with its highest level in the last twenty years (40 years in the case of the US) and projections indicate that during 2022. However, even if lower than last year, it will remain high in 2022. Why is it one of the main concerns of governments, central banks and consumers?
Governments are concerned that central banks may accelerate interest rate normalisation in the face of high inflation rates. It would slow down economic recovery and job creation and, in some cases, lead to deteriorating fiscal balances in some countries that acquired debt to mitigate the effects of the economic contraction or slowdown. This is particularly so in G7 countries that have over 100% debt on GDP, but also in emerging economies and in lower-income economies, with less debt ratios but meagre incomes.

Central banks changed the discourse in which they considered inflation as transitory and now established the existence of excess demand. Supply chains are gradually re-establishing themselves and relieving any pressures on production. This extra demand now explains inflation, and consequently, central banks changed their action plan from keeping rates close to zero to raising them. Since von Mises (1912) established the idea that inflation was the first enemy of the people, and the result of printing money to cover fiscal expenditures, (Ch.2, S.8 and Ch. 7, S.3) the object of monetary policy has been to keep inflation very low. When it has failed to do so, the effects felt were an impoverishment of the population and later political demand for change. (Germany, 1923; Hungary, 1945; Bolivia, 1984; Brazil, 1989-1990; Peru 1989-1992; Argentina 1989-1990; Yugoslavia, 1992). Inflation in many countries in 2021 results not from massive deficits save the US the UK but from external factors. Some Latin American countries borrowed to reactivate the economy but in smaller proportions than the massive G7 fiscal deficits. No country aside from the US had a massive expansionary fiscal policy equal to at least 15% of its national GDP. No country in Latin America held a 6% fiscal deficit on GDP. Yet, inflation arrived. The paradox is that the FED and the BoE have decided to keep inflation high because of the social and international costs of reducing it. Is this a new beginning?
The normalisation of monetary policy will limit inflation in products with excess demand and reduce liquidity in financial markets. It wants to minimise speculation in commodity and futures markets which could eventually reduce consumer prices and revenues of commodity-exporting countries.
This approach, however, only looks at part of the problem. The increase in prices of a consumption basket of certain goods defines inflation. It does not include all common consumer goods; it excludes some food and energy. Monetary policy has a minimal influence on these given their exogenous origins, such as drought or seasonality and a military standoff in Ukraine. Food and energy price rises reduce consumers' purchasing power and are now more significant than those considered in the average inflation basket. For example, in Mexico, the increase in fruits and vegetables was 21 %, while the rise in the consumer price index was 7.36%. Wages will rise less than 4%.
Engel's law works. There is an inverse relationship between income level and food expenditure. Not all consumers participate in the same way and the same proportion. The lower the income, the more significant the proportion spent on food and essential services, which have risen in price more than durable goods, thus resulting in greater poverty. The sharp contraction in GDP in 2020 has produced more poor people and cut incomes through inflation, forcing changes in consumption patterns.
Monetary authorities are again faced with the trilemma of controlling inflation, keeping stock and commodity markets at their current dynamics, or allowing economic growth. Monetary policy instruments to control inflation are somewhat limited; that is why the FED and the Bank of England consider allowing inflation in 2022 to remain above their traditional targets (2 %).
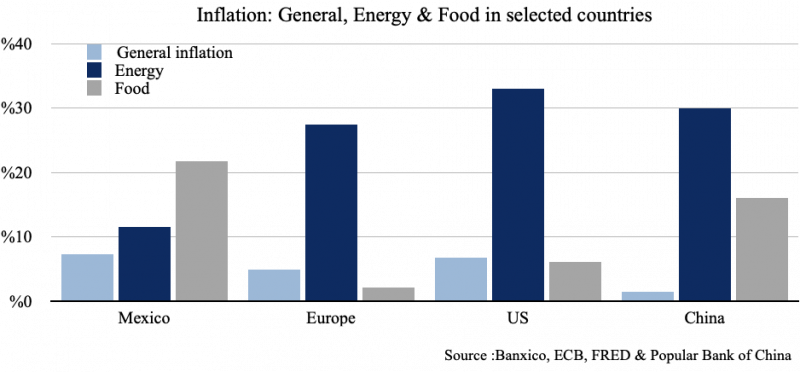
In China, the situation is similar, with substantial increases in energy and vegetable prices. The biggest concern for the world is that country's producer price index because China is where many of the supply chains start. Thus, producer inflation can be passed on to much of the world's goods and services and further inflame the existing price hikes.
If wage increases in 2021 do not offset price increases, it will affect workers' real income and quality of life. It will then be necessary to use alternative mechanisms to lower prices, such as US oil reserves or the sale of China's mineral and food stockpiles.
In conclusion, inflation will be a relevant variable in 2022 due to its effects on monetary policy, economic growth, and the dynamics of financial markets. The strategies followed by governments and central banks to control inflation will determine the economic conditions for the following years and the world's ability to recover from the economic contraction of 2020.
Download
The next economic crisis: digital capitalism and global police state
- blog de anegrete
- 3947 lecturas
Los capitalistas transnacionales y las élites globales confían en que la economía mundial se ha recuperado del colapso financiero de 2008, pero existen razones para creer que otra crisis de grandes proporciones se vislumbra en el horizonte.
La digitalización y las tecnologías de la cuarta revolución industrial están impulsando una nueva ronda de reestructuración capitalista global, que también están agravando las condiciones estructurales subyacentes que generan crisis; en particular, sobreacumulación. Los inversores transnacionales han estado inyectando miles de millones de dólares en la rápida digitalización del capitalismo global como la última salida para su excedente capital acumulado y cubriendo sus apuestas sobre nuevas oportunidades de inversión en el Estado policial mundial.
El concepto de Estado policial global nos permite identificar cómo las dimensiones económicas de la transformación capitalista global se cruzan en nuevas maneras con las dimensiones políticas, ideológicas y militares de esta transformación.
Existe una convergencia en torno a la necesidad política del capitalismo global de control y represión social y su necesidad económica de perpetuar la acumulación frente al estancamiento. Cuando llegue la próxima crisis, las fuerzas de la resistencia de abajo y la Izquierda deben estar en condiciones de tomar la iniciativa y hacer retroceder al Estado policial global.
Descarga aquí
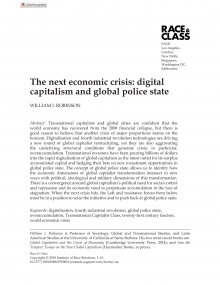
The opening of China's financial system (2019 and 2020)
- blog de anegrete
- 4221 lecturas
At the World Economic Forum held in July 2019, with the economic war already started, China's Prime Minister Li Keqiang announced that China would make changes to the foreign ownership conditions in its financial sector by 2020. Similarly, restrictions will be reduced in the manufacturing sector, including the automotive industry.
Beijing's signal that it is accelerating the pace of financial opening came in the context of the U.S.-China trade war, which has affected business confidence worldwide, disrupted supply chains and shaken financial markets (see: “The heart of trade warfare: The technological race and transition”, https://www.alainet.org/en/articulo/202191).i
The graph shows the stock exchange indices of New York (Dow Jones) and Shanghai (Shanghai Composite) and how since the war, the New York market is highly volatile while in Shanghai there was an initial fall, but then recovered steadily. What this suggests is that apparently China does not expect bad news while New York does not know what to expect, and believes it is bad news.
The United States and other European countries have long complained that China is blocking foreign access to its fast-growing financial markets and there is no level playing field for investment. What changes are taking place in the regulation and functioning of China's financial system by 2020?
Chinese banks are opening up to foreign investors as part of their strategy to internationalize the Reminbi and to comply with their IMF agreements in this regard. It does not have as an end either the reduction of limits to foreign ownerships nor of leaving aside risk control in their markets. It is not a consequence of the global economic slowdown pressures as suggested by the trade press. In this sense, the Financial Stability and Development Committee (FSDC) created jointly with the People's Bank of China and three delegated commissions to regulate banking, insurance and securities, will be in charge of supervising monetary policy, managing systemic risks and curbing shadow banking growth. China seems to have learned the Japanese lesson of 1990 and will not let itself be pressured by shadow banks to revalue its currency unnecessarily.
The CEFD published eleven measures for China's financial opening, of which we can highlight:
- Credit rating agencies with foreign investment can rate all kinds of bonds traded on China's interbank market and its exchanges.
- Foreign asset managers can partner with subsidiaries of Chinese banks or insurers to establish foreign-controlled asset management companies.
- The 51% limit on foreign joint ownership of securities, fund management and futures operation companies will end one year earlier than indicated in 2020.
- The Chinese government is committed to making it even easier for foreign institutional investors to invest in the interbank bond market.
The item that facilitates the opening of the stock exchange to foreign investors could be a weak spot, as it was seen in 2014 when the Shanghai market opened through the Hong King Shanghai Connect and a coordinated speculative attack from abroad affected the Reminbi (Ugarteche and Luna (2016) www.Obela.org, "The yuan and its conversion into reserve currency" at https://www.alainet.org/es/articulo/174947). That could have been the case in Japan in the 1990 bubble and currency burst.
Internationally, the stock exchanges with the highest number of capitalizations are located in the United States, followed by Japan, China, Europe and India. This list is led by the New York Stock Exchange with US$ 22.9 billion, followed by the NASDAQ with US$ 10.80 billion. The Shanghai Stock Exchange represents approximately one-fifth of the capitalization value of the New York Stock Exchange. International credit rating agencies will be important in an open market. S&P has established itself as the first all-foreign risk qualifier. The major rating agencies, all American, respond to the interests of their clients as seen in the 2008 crisis.
In June 2019, the "Shanghai-London Stock Connect" mechanism was approved, which allows companies listed on the two stock exchanges to issue, list and exchange depositary receipts on the stock market. In this context, in September 2019, the Hong Kong Stock Exchange offered $US 32 billion to acquire the London Stock Exchange, an offer that was rejected. The next thing was to offer LSE investors, to buy. Among the purposes of these Chinese measures is to internationalize Reminbi.
Evidently, the Chinese government has learned the lesson of the American economic war against Japan and the Yen, held between 1985 and 1990, implementing the necessary regulatory mechanisms to open its financial system, with the purpose of countering exchange and speculative attacks. It will be a challenge to prevent hedge funds from coordinating speculative attacks such as those against the euro after the 2008 crisis and against the Yuan in 2014, when the Shanghai market was opened. In any case, currency speculation is a very powerful weapon in an economic war.
i Julian Baird Gewirtz, “China’s Long March to Technological Supremacy”, https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2019-08-27/chinas-long-mar...
The role of lithium in trade warfare
- blog de anegrete
- 5987 lecturas
The change in the world energy matrix plays an important role in the trade war and the dispute for hegemony. While the US wants to conserve oil as an energy source, and its main export, China is changing its energy matrix and pushing clean energy at lower prices on the world market. In this context, lithium plays an important role, as the main input for batteries, including those for electric cars.
The second field of conflict is that of electric vehicles. China has mass-produced electric buses and exports them to Latin America, already in ten major cities: Mexico City, Havana, Medellín, Cali, Guayaquil, Santiago, Buenos Aires, Montevideo and San Pablo. The United States has not modified its diesel buses. The production of Chinese electric scooters and motorcycles has invaded the world market with 28 manufacturing companies, while the United States has two, Italy 5, and Germany arms Asian scooters (small motorcycles) and owns three firms. China manufactures 30 million electric scooters a year and continues to manufacture gasoline motorcycles with two-stroke engines, as does the United States which has two firms; Z-electric and Harley Davidson. Japan, China, India and Italy concentrate the bulk of world electric scooter and motorcycle manufacturing with China being the largest.
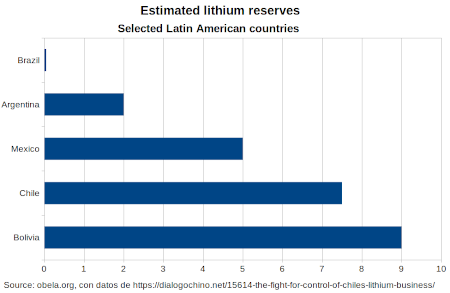
For electric vehicles, lithium is essential because of the batteries and the alloy that is made with lithium water to lighten the weight of the metals and make them more autonomous. Lithium is an alkaline metal that can be found in two ways on the planet: in salt flats and in hard rock deposits. The three countries with the most lithium not yet extracted are Argentina, Bolivia and Chile. On the other hand, the countries with the most lithium reserves are Chile, Australia, Argentina, Bolivia and China.
There is a difference between South American Lithium and the rest of the world. South American lithium is in salt flats, so it is easier to extract. With this, the mining projects of Chile and Argentina in salt flats are more productive than those of Peru or Brazil in rock mountains. It should be clarified that the U.S. Geological Survey does not take into account extractable lithium for Bolivia when there are already small exports to China and Russia. Bolivia has the largest salt flat reserves of lithium in the world, followed by salt rock mines in Macusani, Peru.
As for international trade, China is the largest importer of lithium extracted from salt flats in the world, with 269 million dollars. Of these, 75% are of Chilean origin and 12% are Argentinean. The largest exporter of lithium extracted from salt flats is Chile and of lithium extracted from hard rock is China.
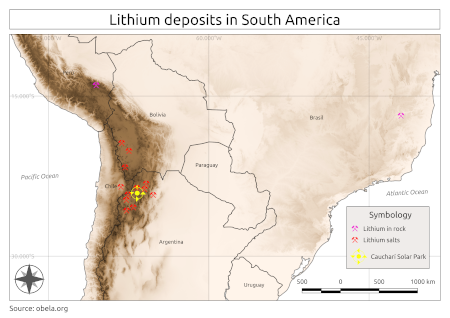
The geographical area from which lithium is extracted in South America is known as the Lithium Triangle, and is made up of three points: the Salar de Atacama (Chile), the Salar de Uyuni (Bolivia) and the Salar de Hombre Muerto (Argentina). With the increased demand for lithium from this triangle became a corridor. Now in the region there are 9 mines and it stretches from Puno, Peru to Jujuy (see map). It is not a triangle but rather, a corridor.
The Salar de Atacama in Chile is one of the most productive lithium projects in the world. The two companies in charge of extracting lithium in Chile are: Albermale Corporation, a U.S. chemical company, and Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), a private mining company working in the Salar de Atacama and Salar del Carmen. There are also 5 projects by SQM, Albermale, SIMCO SpA (Chile) and Minera Salar Blanco (Australia) by 2021.
The American company Ensorcia Metals Corporation is in the process of investing 400 million dollars to open and operate two lithium battery plants; one in Chile, which plans to start operations in 2021, and the other in the area of Jujuy in Argentina. According to the newspaper El Mercurio de Santiago, dated January 21, 2019, Ensorcia Chile is linked to the U.S. businessman Daniel Layton, the creator of MU technology and lithium expert John Burba (of IBAT) and the Chilean entrepreneur Ricardo Donoso. With an investment of 220 million dollars they should start producing batteries in the last quarter of 2019.
On the other hand, the extraction in Argentina is on the part of the companies:
- Orocobre, an Australian mining company that, for this project has 25% participation of Toyota that works in Olaroz, Jujuy.
- Advantage Lithium, a Canadian company that works in Cauchari, Antofalla, Incahuasi, Guayatayoc and Salinas Grande Salar.
- Ganfeng, a Chinese lithium mining company working in Cauchari and Olaroz.
- Minera de altiplano a subsidiary of FMC Corporation which is a U.S. company working in the Dead Man's Salt Flats.
- Galaxy Resources, an Australian company working in the Dead Man's Salt Flat.
- Minera Exar, a subsidiary of Lithium Americas, a Canadian company that works in Cauchari and Olaroz. Mitsubishi and Magna Batteries are part of this project.
The energy of these companies, from the end of 2019, will be generated by the solar park of the government of Jujuy with Chinese technology.
In comparison, in Bolivia the extraction of lithium is by Yacimientos de Litio Bolivianos, which had an agreement signed in December 2018, with the German company ACI Systems GmbH for the manufacture of lithium batteries through a joint venture that operates with lithium from the Salar de Uyuni through an investment of 1,300 million dollars. The agreement was cancelled by President Morales to placate Potosí protests in November 2019. The German company reacted by saying that the contract was signed and would be respected. There is also the extraction of lithium and agreements with the Chinese company Xinjiang TBEA Group Company for the industrialization in the Salar de Coipasa and the Salar de Pastos Grandes to produce lithium batteries and light metal. The agreement with China has not been cancelled, totaling 2,390 million dollars, and involves the construction of the lithium industrialization plant in Coipasa, Oruro. This will demand an investment of 1,320 million dollars for the installation of five plants: one of potassium sulfate, with 450,000 tons per year (t/y); one of lithium hydroxide, with 60,000 t/y; one of boric acid, with 60,000 t/y, one of pure bromine, with 10,000 t/y, and one of sodium bromide, with 10,000 t/y. The construction of a battery plant in China is also planned, with 51 percent for YLB and 49 percent for TBEA-Baocheng.
In the salt flats of Pastos Grandes, in the department of Potosí, the investment reaches 1,070 million dollars, where three plants of lithium chloride, lithium carbonate and metallic lithium will be installed.
With respect to the second type of lithium, that housed in rocks, the projects are smaller and less productive. In Peru, lithium was found in hard rock in Puno that will be extracted by the Canadian mining company Plateau Energy. And in Brazil it was identified in Araçuaí that will be extracted by the Brazilian Lithium Company.
In September 2019, the White House advisor and daughter of the president of the United States visited Purmamarca in Jujuy, where she announced the investment of 400 million dollars by American companies with the support of OPIC for highways, particularly national routes 7 and 33. Eighty percent of the planned investments are to repair and expand Corridor C, which connects the provinces of Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba and Mendoza. There are US$400 million in roads undoubtedly related to the exploitation of the lithium mines and collateral activities. There, in Jujuy, is the Cauchari solar park that covers an area of 800 hectares with 1.2 million solar panels that will serve for the extraction of the five lithium mines in that area. Ivanka Trump's visit was made with the company of 2,500 Argentine federal agents who arrived for military training in the northern part of the country.
South America is a disputed territory fostered now by lithium as a strategic resource, as it was before the saltpeter that led to a war in the nineteenth century between the same countries now mentioned. The coup d'état in Bolivia, orchestrated by the United States, is strongly related to the industrialization advances supported by China and Germany based on lithium. That may explain the early recognition by the United States of the de facto government and the European Union. The nation that controls the supply of lithium batteries in the world will control the change of energy matrix and the new automotive industry.
Download
The trade war and the U.S. steel industry
- blog de jdiaz
- 3101 lecturas
The trade war and the U.S. steel industry
José Carlos Díaz Silva[1] , OBELA[2]
In 2024, the US announced a general increase from 7% to 25% and 100% for electric vehicles (EVs). It was followed by Canada, which imposed 100% tariffs on EVs, and Mexico, which eliminated EV exemptions and imposed a 25% tariff on steel. Subsequently, on April 3, 2025, Trump announced reciprocal tariffs on all countries, with a 10% base plus an additional country-specific percentage. This led to an escalation with China, for whom they have been set at over 100%. In this article, we will review the consequences of the trade war on the North American steel industry.
The restrictions on Chinese steel are due to a simple reason: it is the world's leading producer, with lower production costs. According to the World Steel Association, of the top 50 companies worldwide in 2023, 27 were of Chinese origin, and their production of 674 million tons (M.ton) accounted for 60.1% of the total ranking. In contrast, there were only 4 US companies, with an output of 64.5 M.Ton, equivalent to 5.8% of the top 50 and 9.6% of the Asian ones. China Baowu Group, the most important company, produced 130.77 M.tons in the same year, more than double that of the US. The most productive North American companies were Nucor Corporation and Cleveland-Cliffs, with a supply of 21.2 and 17.3 M.tons, respectively.
Table 1 shows world steel production by country in 2024. The dominance of Asian steel is clear. China produced 53.4% of the global supply, followed by India (7.9%) and Japan (4.5%). In fourth place, with 79 M.ton is the USA. The gap between East and West is significant. The BRICS+ together produced 1,240 M.ton (65.9% of the total). Even if we disregard China and India, the main producers, the rest of the bloc offered 157 M.tons, twice as much as the USA. Below them are Mexico and Canada, with a production of 14 and 12 M.ton, respectively, thus contributing less than 1% of the world's steel.
|
Table 1: Steel production of the top 20 steel-producing countries and their global share in 2024 |
||
|
Country |
Million tons |
Participation |
|
China |
1,005 |
53.4% |
|
India |
149 |
7.9% |
|
Japan |
84 |
4.5% |
|
USA |
79 |
4.2% |
|
Russia |
71 |
3.8% |
|
South Korea |
63 |
3.4% |
|
Germany |
37 |
2.0% |
|
Turkey |
37 |
2.0% |
|
Brazil |
34 |
1.8% |
|
Iran |
31 |
1.7% |
|
Vietnam |
22 |
1.2% |
|
Italy |
20 |
1.1% |
|
Taiwan |
19 |
1.0% |
|
Indonesia |
17 |
0.9% |
|
Mexico |
14 |
0.7% |
|
Canada |
12 |
0.7% |
|
Spain |
12 |
0.6% |
|
France |
11 |
0.6% |
|
Egypt |
11 |
0.6% |
|
Saudi Arabia |
10 |
0.5% |
|
World |
1,884 |
100.0% |
|
Source: OBELA with data from World Steel Association |
||
Will tariffs curb imports? Traditionally, these measures are assumed to boost domestic industry by protecting it from cheaper manufactured goods. This is a policy that encourages local production (import substitution industrialization). To be successful, it requires an increase in the scale of production and investment. According to the American Iron and Steel Institute, the industry's utilization rate is 75%, 5% below the sustainable rate. From the data, it can be inferred that, in the short term, the US can supply 4 M tons of additional steel without cost increases. Once this limit is exceeded, it will be necessary to expand production capacity.
In 2023, the US imported 26.4 M.ton of steel, of which, according to the Economic Census Bureau, 38% was demanded within the T-MEC (Mexico, 14.6% and Canada, 23.4%). On the other hand, only 2.41% was imported from China. Thus, the US can only replace 15.2% of its imports. In addition, its industry is in crisis. US Steel Corp. went from being the world's leading steel company in 1950 to seeking to be rescued by Nippon Steel to reactivate its production. The merger was blocked by former President Biden in 2025 (and ratified by Trump), on national security grounds. The decline of the U.S. steel industry began in the 1970s. First, global demand for steel in the world declined until the 2000s, when it got a new boost from China. Then, production shifted from being based in large plants to smaller mills, which were incorporated in Asia. The new situation meant that companies such as US Steel were left behind.
Due to U.S. production constraints, a policy of subsidies or import quotas, which take into account the reality of its industry, would make more sense. However, such measures are unfeasible in the framework of the austerity proposed by Trump and his hitherto advisor, businessman Musk. Cutting its trade and fiscal deficits through tariffs and austerity will only deepen its industrial crisis.
Finally, although the U.S. does not directly import a large amount of steel from China, it does so through other products such as automobiles. Trump's auto repatriation program will imply a greater demand for steel, which, as we have seen, the US cannot supply. Producing cars domestically, besides being more expensive, will not cut its trade deficit. There are two possibilities: that the Trump administration will gradually back down on its tariff measures or that it will continue and precipitate the US crisis. In either case, the most likely outcome is that Washington will lose the trade war.
The trade war and the automotive industry
- blog de jdiaz
- 3129 lecturas
The trade war and the automotive industry
José Carlos Díaz Silva[1], OBELA[2]
On 29 April 2025, the Bureau of Economic Activity published that in the first quarter of the year, the US economy contracted by 0.3% as a result of the new tariffs. On the same date, the White House decided to relax tariff measures on the auto industry. The problem is that trade flows and global auto production are not overwhelmingly American. The advantages of the T-MEC and imports from Asia, both more than three decades old, cannot be reversed in a couple of years. Total vehicle sales have been stagnant since 2019, at 16 million units. In this note, we will answer why it is impossible for Trump's measures to strengthen the automotive sector and the potentially severe repercussions for Latin America, especially Mexico.
Table 1 shows car sales and production in different countries in 2024 and their difference, which shows the domestic capacity to import vehicles. The largest markets are China and the US, with sales of 31 million (M) and 16 M units, respectively. There is an essential difference in production: in the Asian country, it amounts to the amount of its sales (31 M), while in the US, it is 54.8% lower. If the US seeks to reduce its car trade deficit, it would have to produce 30% more cars (5 M), a figure that exceeds the production capacity of Mexico (4.2 M) and Canada (1.3 M). In this context, the repatriation of investments proposed by Trump is complex.
In 2024, 35.7% of US auto imports came from Mexico, followed by Korea (17.2%), Japan (15.6%) and Canada (12.8%). Thus, consumers purchased 48.5% of US imports within the T-MEC. The problem of the US trade deficit is the result of exporting its productive capacity to its southern neighbour, to lower wages and production costs, which benefits its companies.
|
Table 1: Vehicle sales volume and production in 2024 in the five largest markets and Latin America |
||||
|
Country |
A |
B |
C |
D |
|
Sales |
Production |
Difference A-B |
Difference C/B |
|
|
China |
31,436,193 |
31,281,592 |
-154,601 |
-0.5% |
|
USA |
16,340,472 |
10,562,188 |
-5,778,284 |
-54.8% |
|
India |
5,226,784 |
6,014,691 |
787,907 |
13.1% |
|
Japan |
4,421,494 |
8,234,681 |
3,813,187 |
46.3% |
|
Germany (1) |
3,192,031 |
4,069,222 |
877,191 |
21.6% |
|
Brazil |
2,634,904 |
2,549,595 |
-85,309 |
-3.4% |
|
Mexico |
1,555,115 |
4,202,642 |
2,647,527 |
63% |
|
Argentina (2) |
411,406 |
506,571 |
95,165 |
18.8% |
|
Chile |
296,463 |
NA |
-296,463 |
NA |
|
Colombia |
186,757 |
23,778 |
-162,979 |
-685.4% |
|
Peru |
146,760 |
NA |
-146,760 |
NA |
|
Puerto Rico |
126,991 |
NA |
-126,991 |
NA |
|
Ecuador |
93,812 |
NA |
-93,812 |
NA |
|
Total, AL |
5,452,208 |
7,282,586 |
1,830,378 |
25% |
|
Source: OBELA, with data from Oica.net Notes: (1) Only includes private passenger vehicles; (2) does not include buses. |
||||
From 1999 to 2024, the landscape of vehicle production has undergone a significant transformation. A quarter of a century ago, the US accounted for 22% of global output; by 2024, this figure had dropped to 11.8% (see Graph 1). Canada observed a similar trend, where its share decreased from 5.1% to 1.5%. In contrast, China's share surged from 3.3% to 30.9%. Notably, Mexico's share increased from 2.9% to 4.5%. Over the past two decades, US production capacity has shifted to countries like China and Mexico. Between 2003 and 2020, these two nations attracted the most foreign automotive investment. Companies from the US made this move because it was more profitable to leverage wage and technological advantages. Trump's tariff policies cannot reverse this historical shift.
|
Graph 1: Share of the world’s vehicle production (1999-2024) |
|
|
|
Source: OBELA with OICA.net data |
The figures explain why Detroit's big three, GM, Ford and Stellantis, have repeatedly spoken out against the tariffs. On 16 April 2025, they published a report developed by the Centre for Automotive Research (CAR), estimating the impact of 25% tariffs. One conclusion is that there is not (and cannot be) a 100% US car today due to the complexity of globally fragmented supply chains. The 25% tariffs present a simplistic view of the problem and will increase the cost to all cars and those involved: producers, dealers and consumers.
Subsequently, on 29 April, the automakers collectively penned a letter to President Trump, expressing their concerns and requesting a relaxation of the proposed tariffs for the industry. In response, the White House proposed to impose tariffs only on vehicle assembly, exempting the 25% tariff on auto parts from the T-MEC, and removing restrictions on steel and aluminium destined for the automotive industry.
Until May 2025, car companies have not announced that they will invest more in the US to avoid tariffs. The expectation is that the negotiations will be sufficient to reverse the situation, which seems the most likely scenario. Since 2024, several manufacturers, such as GM, Stellantis and Volkswagen, have announced plans to invest in LA. Finally, although the US market is the second largest, it has not recovered to its pre-pandemic level, unlike Argentina, Brazil, Mexico or China, where car sales have grown. If the trade war persists, companies will likely look for new markets to supply the US market. The impact on the US economy will adversely affect investment and consumption levels, which will drag down growth and prices.
The world economy: economic prospects for 2020
- blog de anegrete
- 4199 lecturas
The year 2019, has been one of the most complicated in a long time for a number of countries seen from several angles: economic growth; social cohesion; international integration and political crisis. Throughout the year, the main international organizations have cut the growth forecast for most economies, as a result of factors that have been looming for a couple of years now: the deterioration in trade relations, high levels of debt, income concentration, migratory flows, racism and a drop in productive investment.
Since the 2008 - 2009 crisis, there has been stable high growth in Asia and a slowed down growth in the United States, Europe, Latin America and Africa that apparently have reached a limit. There has been a drop in world trade since October 2018 as a result of the American trade wars; social protests of various kinds in at least 16 countries around the world and geopolitical conflicts such as brexit, which generated much uncertainty during the year and which today is more than sealed after the overwhelming victory of the conservatives in the last elections. All this has impacted private investment in both the short and medium term.
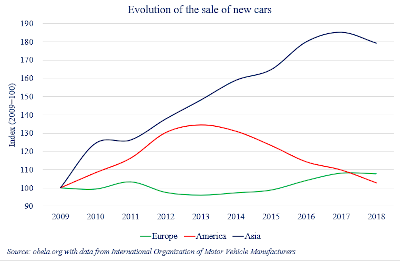
One of the main reasons for the low growth of the old continent has to do with the German deceleration which carried out reforms to implement a change in the automotive industry. This has involved greater regulation in terms of CO2 emissions with the change from fossil energy engines to electric. According to the Financial Times1, 20,000 job losses were announced in November this year between Mercedes-Benz and Audi, as a sign of the technological change in this sector.
It should be noted that so far in 2019, China has been one of the main promoters of the shift to clean energy, with Asia the leading the change into electric vehicles. The United States, in contrast, is a promoter of dirty energy. However, sales of new vehicles in Asia have also decreased, as well as in America and Europe, as shown in the graph above. By 2018, electric car sales are centred in Asia, followed by Europe and then the United States with 57%, 26% and 15% of the world market, respectively. Another factor that adds to the economic slowdown is the downward trend of world trade which is reflected in a decrease in the prices of raw materials and energy prices, which since 2011 present a declining trend as shown in the graph. The metal price index is also declining, but since it includes gold, which is on the rise, the average price is stable.
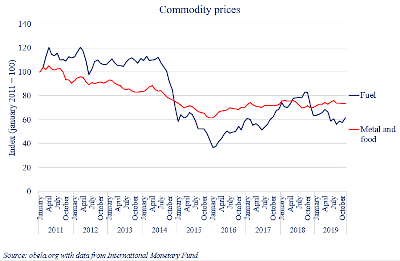
On December 13 this year, the United States and China announced "the first phase of an agreement" that implies a postponement of tariff increases by the U.S. country that came into effect on December 15 this year. Our hypothesis is that they are having a period of truce as in the closing of last year. With elections almost upon us, there does not seem to be much room for an escalation in trade tensions in the immediate future. Among the issues agreed upon are revisions to intellectual property, technology transfer, and exchange rate policies, which have generated hostility.
It is important to note that no elimination of tariffs that have already entered into force has yet been agreed upon. This time, the negotiations on the part of the American country seem to be motivated by internal U.S. political factors given that President Trump is on the road to re-election. With the impeachment passed by the House of Representatives, he needed something positive to minimize the issue. On his election tour he will be able to boast about the record highs in the stock market and the purchases China promised to make of its agricultural products, two key factors in his campaign. In this context, the markets seem to be encouraged by the truce although the basis on which the stock market gains are built seems to be weak.
While the US economy saw lower growth this year than in 2018, a further slowdown is expected in 2020, as we expected at the beginning of 20192. The Federal Reserve in its latest monetary policy decision of the year has opted to keep the federal bond benchmark rate in the range of 1.5 - 1.75% although the forecast is that when the economic slowdown intensifies, additional cuts will be made, leading to a round of cuts around the world next year. This can generate opportunities for arbitrage towards emerging countries with an impact on the exchange rate against other currencies. The final effect could be negative to international trade, which would mean one more factor to the deceleration of these economies.
The general trend of the world economy is expected to continue its slow pace in most economies with the clear contrast of the Asian economies that will continue to grow three times faster than the West, which could be affected in particular by the protests in Hong Kong and India. For the advanced economies, the prognosis is grey because the European Union's problems do not end with the UK's exit. Poland could be a candidate for a Polxit given the EU's criticism of its nationalist policies. On the other hand, Central and South America face a rather complicated situation on several fronts, with political instability, open interference from the United States and low prices of raw materials, which has significantly impacted economic growth, being together with Africa, the areas that will grow the least this year and next. The star country, Bolivia, was taken out of its growth trajectory with a coup d'état and is expected to slow down in 2020.
1 https://www.ft.com/content/5c304e72-120a-11ea-a7e6-62bf4f9e548a
2 http://obela.org/analisis/estamos-proximos-a-una-recesion-en-estados-unidos
Download
Transporte terrestre chino en América Latina
- blog de anegrete
- 4742 lecturas
En el Observatorio Económico Latinoamericano se ha hablado de la presencia china en energías renovables, banca y transporte marítimo. La región juega un papel clave en la iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda. El transporte de mercancías es muy importante para los planes de China en Latinoamérica y su continua expansión mundial. En este artículo revisaremos algunos de los proyectos chinos de carreteras y vías en la región y sus implicaciones.
El transporte terrestre es vital para un proyecto tan ambicioso como la Nueva Ruta de la Seda, que busca hacer crecer el comercio mundial con China en el centro. Conectar las ciudades y puertos latinoamericanas con puertos chinos es fundamental para la circulación de productos chinos y de materias primas. En un contexto de disputa comercial y territorial con EUA, China busca controlar más vías terrestres de Sudamérica para mover sus mercancías con mayor facilidad.
Hasta el momento, para estos proyectos destacan los préstamos otorgados a la región orientados a la construcción de carreteras y vías de trenes. Los préstamos han sido otorgados por el Banco de Exportación e Importación de China y el Banco de Desarrollo de China (CDB, por sus siglas en inglés). Éstos ya le habían prestado a la región un poco más de $122 mil millones de dólares (MMD), de 2005 a 2019, para inversiones en energía, infraestructura, minería, entre otros. El total de préstamos en infraestructura, que incluye carreteras y vías ferroviarias, suma $25 MMD.
En 2010, CDB le prestó $10 MMD a Argentina. De este monto, se destinaron $2.5 MMD para la reparación de 1300 km de dos líneas ferroviarias; $1.85 MMD para la modernización de la línea General Belgrano, que pasa por 14 provincias y es una línea importante para el transporte de productos agrícolas; y $1.8 MMD destinados a 4 líneas del metro de Córdoba. En 2020, se destinaron otros $388 millones de dólares a la empresa Belgrano Cargas. La empresa China Machinery Engineering Corporation renovará 100 km de vías. Adicionalmente destaca la reactivación de la línea General San Martín, con una inversión de $2.6 MMD por parte de la empresa China Railway Construction Corporation.
En el resto de la región también hay una gran participación de la inversión china. En el Perú, la empresa China Railway empezó, desde 2018, la remodelación y mantenimiento de la carretera Huánuco–La Unión–Huallanca como proyecto del Ministerio de Transportes con una inversión de $450 MDD. En Colombia, en 2019, la empresa China Civil Engineering Construction Corporation ganó el contrato de construcción del tren de pasajeros de Bogotá a Facatativá con una inversión de $3.6 MMD. Ese mismo año, se anunció que una subsidiaria colombiana de la empresa China Construction America construirá la carretera Santana-Mocoa-Neiva, al sur del país, con una extensión de 456 km. En México, en 2020, se firmó un contrato a 19 años para que la empresa CRRC Zhuzhou Locomotive modernice y controle la línea 1 del metro de la Ciudad de México.
Bolivia es el territorio con más autopistas en construcción por parte de empresas chinas. En 2019, la empresa China Water Resources & Electric Power Corp comenzó la construcción de una carretera de San Ignacio de Moxos a Trinidad. Ese mismo año, Railway Construction Corporation empezó una autopista de 508 km, con una inversión de un poco más de $500 MDD en la Amazonía boliviana. Otro proyecto es la carretera Chimoré-Villa Tunai en Cochamba, uno de los lugares con mayor producción de gas natural.
Han habido otros proyectos que no se concretaron por razones ajenas al financiamiento de la economía asiática. Por ejemplo, en México, el plan del tren CDMX – Querétaro a cargo de la empresa China Railway Construction Corporation fue cancelado por corrupción del Estado mexicano. La empresa china reclamó una reparación de $600 MDD, se pagaron sólo $16. Otra iniciativa cancelada por la dinámica interna de los países latinoamericanos es la ferrovía transcontinental Brasil – Perú. Éste fue propuesto en 2008 y con interés de empresas chinas por construirlo desde 2014, pero nunca se concretó, porque el gobierno brasileño exigió la fabricación de los vagones a lo que el gobierno chino no aprobó. Encima, los grupos ambientalistas protestan por el inmenso daño ambiental de los diversos proyectos chinos.
La presión estadounidense es igualmente un factor para el freno de muchos proyectos. El terror de la deuda externa china y la desconfianza por parte del gobierno Biden de la Nueva Ruta de La Seda, promovidos desde anteriores gobiernos, coaccionan a los gobiernos latinoamericanos. Como se aprecia en las declaraciones de Claver-Carone en el Financial Times. Éste menciona que China obtiene los contratos de construcción financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo para proyectos de infraestructura, del cual EUA es principal accionista. Con esto, la presencia china encendido las alarmas en Washington y varios legisladores han opinado al respecto. La región es un territorio de disputa que EUA necesita controlar la región para proteger “su seguridad nacional y el futuro de su economía”, según su gobierno. En realidad, es un intento del gobierno estadounidense para reafirmar su liderazgo mundial.
Esta situación es un ejemplo más del enfrentamiento entre los intereses chinos y estadounidenses sobre Latinoamérica. Parece que China busca un proceso de integración en Sudamérica para su beneficio. Una vez integrada la región con infraestructura, el comercio será mas sencillo y la influencia china, más fuerte. EUA no soltará la región tan fácilmente y las presiones políticas continuaran. Con esto, la región estará atravesada por tensiones geopolíticas y conflictos económicos. La decisión de los gobiernos de la región será entre un buen proyecto a crédito barato, de China, y un mal proyecto con crédito caro, de EUA. Así, la disputa se ve reflejada en los bancos de desarrollo financiados por cada superpotencia y su porcentaje de participación en las futuras construcciones.
Descarga / English
Trump budget plan could add $6tn to public debt in a decade, analysts say
- blog de anegrete
- 4066 lecturas
Donald Trump’s tax-cutting and spending plans could add another $6tn to the US public debt over the next 10 years, independent budget analysts have calculated, as the Congressional Budget Office warned the US’s current spending plans alone could trigger a financial crisis.
The CBO released its latest assessment of the US budget and economic outlook on Tuesday. The CBO reported that Trump would inherit a $559bn deficit for 2017 and still-sluggish economy that will, on its current course, add another $10tn to the public debt over the next decade.
Trump’s campaign promises of major tax cuts and a vast infrastructure investment would add $6tn to that debt, according to independent analysis by the nonpartisan thinktank Committee for a Responsible Federal Budget.
“My hope is that when Trump and his administration see how high our debt is that it gives them a little pause before they start to pursue huge tax cuts and infrastructure spending,” said Marc Goldwein, policy director of the Committee for a Responsible Federal Budget.
The CBO report projects that the US’s gross debt will grow from almost $20tn to $30tn by the end of 2027. Debt held by the public is expected to grow from about $14tn to almost $25tn. The major drivers for the debt are the growing cost of looking after the US’s ageing population and expected rises in interest rates.
“This is not a problem of runaway defense spending or runaway welfare programmes. It’s a problem of the rising cost of major entitlements that mainly go to the elderly and rising interest rates which are returning to more normal levels,” said Goldwein.
Unless something changes, within three decades the debt will double when measured against the size of the economy’s gross domestic product (GDP), the broadest measure of a nation’s economic health, reaching a level never seen in US history, the CBO said.
“Three decades from now, for instance, debt held by the public is projected to be nearly twice as high, relative to GDP, as it is this year – and a higher percentage than any previously recorded,” the CBO reported. “Such high and rising debt would have serious negative consequences for the budget and the nation.”
A debt of that size would lead to lower productivity and wages, and hamper lawmakers’ ability to use tax and spending policies to respond to unexpected challenges.
“The likelihood of a fiscal crisis in the United States would increase. There would be a greater risk that investors would become unwilling to finance the government’s borrowing unless they were compensated with very high interest rates; if that happened, interest rates on federal debt would rise suddenly and sharply,” the CBO warned.
Trump campaigned on a promise to cut public and business tax rates and in his first two days in office he has doubled down on those pledges, meeting with a series of CEOs to reaffirm his tax cutting commitments. On Tuesday, Democrats unveiled a $1trn infrastructure plan that they hope will win Trump’s backing.
Goldwein said he was hopeful that the CBO report might lead Trump to rethink his plans. “We saw this with President Clinton, who ran on middle class tax cuts but when he got into office he saw how bad the budget situation was and passed a major deficit reduction bill,” he said.
“Tax cuts need to be paid for, infrastructure needs to be paid for and we need to find a way to deal with the growth of our major entitlement programs, social security and Medicare,” he said.
Trump el hombre de la banca
- blog de anegrete
- 4309 lecturas
Los precios de las acciones de los bancos de Estados Unidos tuvieron un crecimiento acelerado desde el día después del triunfo de Donald Trump. La repentina subida de las acciones se debió a la propuesta del desmantelamiento de la Ley Dodd-Frank y a la reducción del impuesto tributario corporativo. Los que se preguntan para quien trabaja Trump, la respuesta está debajo.
Con el alza de precios de las acciones de la banca americana, el precio de las acciones de los bancos Europeos se dispararon. Lo impresionante es que las acciones tanto de bancos ingleses, alemanes como italianos habían estado a la baja entre 2015 y el día antes de las elecciones americanas, como resultado de los escándalos de crimen organizado y del estancamiento secular que atraviesa Europa.
La controversia sobre el manejo de las finanzas internacionales con la llegada de Trump al poder, además de replantear el tema de la desregulación del sistema financiero, hace que esto se pueda analizar utilizando el dilema del prisionero, ¿cómo se ejecutaría la política del gobierno de Donald Trump? Hay cuatro jugadores: el corporativo de Wall Street, el gobierno de Trump, los reguladores del sistema financiero, y el pueblo. El objetivo ideal sería “ganar-ganar” para cada uno, pero como cada jugador conoce la estrategia de su oponente, la rivalidad, la competencia y la avaricia llevaran a que cada agente busque su mayor beneficio, no importando si se perjudica al contrincante. Trump juega a sacar a los otros del juego, reguladores y pueblo, para beneficio de los corporativos de Wall St. El gobierno de Trump son los mismos del corporativo de Wall St, como vimos antes.
Visto desde un análisis Gramsciano, los dueños del poder están sentados en el poder y subordinan a todos los demás actores para su beneficio. Por primera vez de manera abierta, los dueños del poder no tienen representantes en el poder político sino están ellos mismos ahí. Trump ganó las elecciones y la bolsa comenzó a crecer. Luego anunció la derogación de la ley Dodd- Frank en el “Presidential Executive Order on Core Principles for Regulating the United States Financial System”, del 3 de febrero, y la bolsa de valores entró en un frenesí y pasó los 21,000 puntos. Estaba en 18,000 puntos en noviembre. En tres meses el valor de las acciones en bolsa ha subido 16% y de los bancos. El 21 de febrero, las bolsas de Estados Unidos valían 900,000 millones de dólares más que tres meses antes. Esto equivale al 80% del PIB de México.
Falta aún el anuncio de la disminución de los impuestos corporativos de 35% a 15% de las utilidades netas antes de impuestos. De lograrse la propuesta, Wells Fargo y otros seis bancos serían beneficiados. El sistema bancario ahorraría 12 mil millones de dólares al año y sus ganancias se incrementarían en un 14%, de acuerdo a datos de Bloomberg .
La reacción de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo fue de una profunda preocupación, ya que puede llevar a un nuevo colapso financiero con devastadores efecto sobre todo el mundo, como la crisis del 2008.
En Europa, los banqueros han presionado desde finales de 2016 para que los requerimientos de capital se reevalúen. Porque según ellos, están subestimando el peso de sus activos. A los bancos más grandes se les pide una mayor capitalización, lo que afecta a los bancos más pequeños que deben seguirle el paso. Hasta antes de noviembre de 2016 los bancos europeos habían cotizado por debajo de la mitad de su valor en bolsa. Los malos reportes de sus hojas de balance y los escándalos de crimen organizado con bancos americanos en los mercados de oro, tasa de interés, mercado cambiario y de futuros los afectó mucho.
Tras la elección de Trump el 7 de noviembre del 2016, y su objetivo de desregular la reforma financiera, muchos de estos bancos vieron una recuperación del precio de sus acciones, análoga a la recuperación de la banca americana. Esto quiere decir que hay una gran apuesta por parte de los banqueros europeos por la desregulación de los mercados financieros, primero en Estados Unidos y luego en Europa. Deutsche Bank, que fue el blanco constante de multas por parte del Departamento de Justicia (DoJ) americano, observó un crecimiento en el precio de sus acciones de casi el 40 por ciento desde noviembre del 2016
Los bancos ingleses igualmente mostraron una mejora en el precio de sus acciones. Royal Bank of Scotland había tenido una caída de sus acciones de 47% en el 2016 y para inicios de 2017 mostró un crecimiento del 22%. Lloyds Banking Groupy Barclays, que estuvieron coludidos en la manipulación de la tasa de interés Libor y que también fueron multados por el DoJ, mostraron un mejoramiento de sus acciones del 17 y 23 por ciento respetivamente.
De este modo hay que entender que el gobierno de Trump es el corporativo de Wall St pero es además el representante de los corporativos financieros europeos.
Ciudad de México,2 de marzo de 2017.
Trump ordena reducir los impuestos a los más ricos y a las empresas
- blog de anegrete
- 4997 lecturas
La Casa Blanca se puso este miércoles a batir tambores. Con el tono de las grandes ocasiones, la Administración de Donald Trump presentó lo que denominó “la mayor reforma fiscal de la historia”. Una promesa electoral destinada a desatar la euforia de sus votantes y restañar las heridas sufridas por el presidente en sus casi 100 días de mandato. La iniciativa tiene como punto nuclear la reducción del 35% al 15% del impuesto a las empresas (incluidas las de Trump) y se acompaña de una batería de propuestas que vuelven del revés el actual modelo fiscal.
Llegaron, hablaron y desataron el caos. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el director del Consejo Económico, el exbanquero Gary Cohn, desplegaron sobre la mesa en apenas 20 minutos un inmenso abanico de medidas, sabedores de que cada una tiene su propio e infinito debate. Fue un golpe de efecto en el que junto a la promesa de una “simplificación masiva” de las declaraciones de impuestos, la Administración de Trump hizo desaparecer el impuesto de Sucesiones, redujo los tramos fiscales del IRPF de siete a tres (10%, 25% y 35%) y rebajó la carga de los más ricos del 39% al 35%.
El plan también abre la puerta a un trato benévolo para las repatriaciones de capital de las empresas y a la desaparición de casi todas las deducciones del impuesto sobre la Renta, salvo la desgravación por hipotecas y las donaciones a ONG. En esta marejada se incluye la aplicación de un tipo cero para parejas que ganen menos de 24.000 dólares al año y la recuperación de un tipo del 20% sobre los dividendos, que dejarán de sumarse así a los ingresos de los inversores, lo que elevaba su factura fiscal.
La avalancha, a la que Trump quiere dar prioridad política, llegó sin propuesta de ley ni un plan detallado de su impacto sobre la economía y los ingresos. Más bien se trató de una colección de directrices encaminadas a estimular los sueños de prosperidad, cuya ambigüedad evita los puntos que desatarán la batalla en las Cámaras y centra el mensaje en aquello que el presidente quiere destacar: él cumple sus promesas.
La medida clave es la rebaja del tipo del impuesto de Sociedades del 35% al 15%. El recorte implica, según la Tax Foundation, que el Estado federal deje de recaudar dos billones de dólares en 10 años. Esta merma supone uno de los grandes obstáculos del plan. Los republicanos se niegan aprobar cualquier medida que haga subir el déficit, situado en 2016 en el 3,2% del PIB (587.000 millones de dólares), y si no se compensan esos ingresos será muy difícil que dejen pasar la propuesta tal y como ha sido presentada.
Objetivo: el crecimiento
El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, intentó calmar los ánimos acudiendo a la vieja curva de Laffer, aquella teoría que establece que una rebaja impositiva fuerte genera suficiente crecimiento económico, lo que a medio plazo compensa su efecto sobre las arcas públicas. Desde su enunciado en 1974 esa teoría ha sido el gran asidero del liberalismo americano. Pero su efectividad ha sido puesta en duda tantas veces como ha sido empleada, sobre todo, en grandes magnitudes. Así, ciertos estudios establecen que un recorte como el actual requiere un crecimiento sostenido del PIB del 5% para compensar la merma de ingresos, un porcentaje muy superior al previsto el miércoles por el propio Mnuchin (3%).
Pero si hay dudas en el terreno económico, estas apenas se perciben en el electoral. La rebaja al 15% es una de las grandes promesas de Trump y su campo de aceptación va más allá de sus votantes. Ahora mismo, las empresas en Estados Unidos, con los impuestos locales y estatales, soportan una carga cercana al 40%. Con el recorte, quedarían por detrás de Francia o Japón, y millones de empresas verían aumentar de golpe su rentabilidad. Su aceptación, más allá de los colores partidistas, es tan evidente que uno de sus principales problemas, como han destacado los expertos, es que se intente utilizar también para derivar por esa vía las declaraciones de ingresos personales, mucho más onerosas.
La otra cara es más ideológica. Con este hachazo fiscal, Trump se muestra como un presidente dispuesto a mimar a la iniciativa privada, pero distante de los problemas sociales. En su fracasado afán por derribar la reforma sanitaria de Obama no le importó presentar un plan que, por un ahorro de un 150.000 millones de dólares, dejaba el año próximo sin seguro médico a 14 millones de personas. Ahora, está dispuesto a someter el presupuesto de Estados Unidos a una tensión histórica que es muy difícil que no devenga en recortes en programas sociales. Otro golpe a los más débiles.
Trump promete aumentar un 10% aranceles a exportaciones de China por tráfico de drogas
- blog de evazquez
- 1135 lecturas
WASHINGTON (Sputnik) — El presidente electo de EEUU, Donald Trump, prometió aumentar en un 10% los aranceles a las exportaciones de productos de China, hasta que se resuelva el problema del tráfico de drogas desde ese país.
"Hasta que dejen de hacerlo, le cobraremos a China un arancel adicional del 10 por ciento, además de cualquier arancel adicional, a todos sus numerosos productos que ingresen a los Estados Unidos de América", indicó Trump en la red Truth Social, de su propiedad.
El también expresidente (2017-2021) afirmó que los funcionarios chinos nunca han cumplido su promesa de combatir el tráfico de drogas, las cuales ingresan EEUU, principalmente a través de México, en volúmenes "nunca antes vistos".
Trump también prometió aranceles para México y Canadá por el tráfico de drogas y la migración ilegal.
"El 20 de enero, como una de mis muchas primeras órdenes ejecutivas, firmaré todos los documentos necesarios para cobrar a México y Canadá un arancel del 25% sobre TODOS los productos que ingresan a los EEUU, y sus ridículas fronteras abiertas", dijo Trump.
El magnate y candidato republicano a la presidencia de EEUU se impuso en los comicios del pasado 5 de noviembre ante su rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris.
Trump quiere imponer aranceles a México, pero eso sería "bastante más costoso para EEUU"
- blog de evazquez
- 1651 lecturas
"Soy tu principal importador junto con Canadá, entonces, si tú pones aranceles nosotros vamos a tener que poner aranceles. ¿Y eso qué te lleva? A un costo gigante para la economía norteamericana", afirmó tajante el funcionario mexicano en entrevista con un medio local al referirse a las amenazas hechas por Trump contra México, el principal socio comercial de EEUU.
En entrevista con Sputnik, el doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, Oscar Rojas, consideró que la respuesta del secretario mexicano está basada "en un principio de del comercio internacional también que es la reciprocidad. Para nada la perspectiva de México es de sometimiento o subordinación, sino de coordinación [con EEUU]".
La propuesta de Trump —de imponer aranceles del 25% a productos mexicanos si no frena el flujo migratorio— es contraria al espíritu del Tratado de Libre Comercio que hay entre México, EEUU y Canadá. "Por eso habría muchos elementos para generar la respuesta de aranceles no como un asunto de de de simplemente de confrontamiento, sino de precisamente el entendimiento", abundó el experto.
En el actual contexto geopolítico, en el que EEUU y China libran una guerra comercial en la cual por mera geografía México se ve como parte de la ecuación, el bloque de América del Norte se "tiene que fortalecer sí o sí", advirtió el economista. Ante ello, la imposición arancelaria "no le conviene a ninguno de los dos países".
Washington sería el gran perdedor
Al respecto, el doctor en economía por la Universidad de Manchester, Moritz Cruz Blanco, indicó que si bien es posible imponer estos aranceles a pesar de la existencia del T-MEC, lo cierto es que esto generaría un alza de costos importantes, principalmente en Estados Unidos.
"La intención de poner aranceles es desincentivar la importación de los bienes a los que se les impone porque, obviamente, se elevan costos y los consumidores se ven afectados (...) Esto resultaría bastante más costoso, más para Estados Unidos que para México", abundó.
Y es que, explicó el economista, la idea de imponer aranceles, por lo general, habita en la lógica de desincentivar el consumo de los bienes afectados o que se sustituyan por otros importados; sin embargo, esto no se podría hacer en el actual contexto geopolítico.
"Esto ya no tiene sentido en la guerra comercial que tiene Estados Unidos con China; porque generalmente quien provee de todos los bienes es la economía china; entonces no resulta sensato pensar que se le puede imponer un arancel a los bienes mexicanos y que se sustituyan por bienes chinos", desarrolló.
Cruz Blanco recordó que México oscila entre el primero y segundo socio más importante para Estados Unidos, lo que se traduce en que el país latinoamericano lo provee de una gran cantidad de importaciones. De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía de México, tan solo en agosto de este 2024, las exportaciones de México a Estados Unidos fueron de 43.748 millones de dólares, mientras que las importaciones alcanzaron 22.344 millones de dólares.
"México no saldría perdiendo en realidad, tendrían más que perder en Estados Unidos que en México. Las condiciones realmente han cambiado con respecto a las amenazas de Trump de cuando fue presidente por primera vez; el 2020 cambió las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos, y de Estados Unidos y China", sentenció.
El factor China
"[China] Es el tema principal para Estados Unidos", dijo el secretario Ebrard en la misma entrevista. "El tema es una competencia".
Sobre qué papel jugará México en esta guerra comercial entre EEUU y China, el doctor Oscar Rojas aseveró que el tema de China cambia drásticamente el panorama que se vivió en 2016, cuando Trump llegó por primera vez a la Casa Blanca con un discurso similar al de este 2024.
"El factor China le resta efecto a las amenazas [de Trump] porque hay más alternativas (...) Se ve espacio para que nosotros pudiéramos avanzar en el mercado asiático también y eso ayuda para poner en la agenda que se necesita diversificar el comercio de México y que China está con ese interés; China ve en México una plataforma estratégica", apuntó.
Al respecto, Cruz Blanco señaló que el país latinoamericano se encuentra justamente en medio de guerra comercial entre EEUU y China y agregó que la revisión del T-MEC "va a ser un punto de inflexión sobre el papel que va a seguir teniendo México".
Y es que, agregó, el país puede ser "un socio comercial que puede ser una barrera para que transiten por aquí productos o insumos chinos hacia Estados Unidos, o no".
Aunque en la práctica se dice que el Tratado de Libre Comercio entre México, EEUU y Canadá será revisado; ambos especialistas coinciden en que por parte de Washington hay presiones para que la revisión sea una renegociación.
"Va a ser una muy interesante renegociación porque puede ganar México si sabe aprovechar la oportunidad para que, ahora sí, mucho de lo que se exporta sea hecho por empresas locales, lo que daría un impulso a la producción doméstica o que se mantenga la triangulación en la que EEUU le cierra la puerta a China y China aprovecha el comercio que tiene con México para vincularse", aseveró.
Trump's immigration policy and its impact on LA Remittances
- blog de jdiaz
- 5299 lecturas
Trump's immigration policy and its impact on LA Remittances
Jennifer Montoya Madrigal[1], OBELA[2]
President Trump's return to power means the return of anti-immigrant policies. Measures against the undocumented population will impact the amount of remittances sent to Latin American and Caribbean countries. ad. Remittances represent an important percentage of the region's International Reserves and GDP. This article will address how deportations of undocumented migrants and the impact of the decrease in remittances could affect them.
Before the United States became the giant we know today, it was a country built by migrants, mostly Europeans. Today, it is an attractive destination for Latin American migrants (and from other regions), due to the precarious employment or violent conditions they experience in their countries of birth. This flow has been of great importance for the labour force in the US since 1995 (see Graph 1) and has grown significantly in sectors such as agriculture, construction, manufacturing, and transport.
|
Figure 1. Undocumented immigrants in the US labor force from 1995 to 2022 in millions |
|
|
|
Source OBELA with data from Pew Research Center. |
Remittances are money transfers made by migrants to their families back home, which represent an important source of income for LA. According to the Centre for Latin American Monetary Studies, migrants spend 18.5% of their annual labour income on remittances. The rest of their income goes to consumption and tax payments in the US. Although not all migrants arrive legally, they contribute significantly to the tax system. According to the Fiscal and Economic Policy Institute, undocumented migrants paid 97.7 MUSD in taxes in 2022.
On 20 January 2025, Trump declared a national emergency on the southern border and implemented tougher measures and increased his forces to prevent illegal entry. He also declared that he would deport all illegal immigrants, specifically Latin Americans, who number 11 million people. According to the American Immigration Council, this would cost 300 billion dollars, which would damage the financial health of the US, to The Peterson Institute for International Economics. At the same time, he said he would implement a 10% tax on money sent abroad.
Remittances have already been affected; in the case of Mexico (the second largest remittance-receiving economy in the world), remittance flows in January fell to 4.66 billion dollars according to BANXICO, a drop of 10.78% compared to the previous month. In the case of some municipalities such as San Cristóbal de las Casas, Chiapas, they contracted by 40%. In the same way, transactions decreased to 11.9 million dollars, compared to 13.9 million dollars in December 2024. This is due to the displaced people's fear of being detained by the Immigration and Customs Enforcement Service.
As we can see, Reserves are affected by remittances, so the exchange rate will indirectly be affected by Washington's anti-migration policy. Remittances play an important role for countries such as Mexico, El Salvador, Guatemala, Colombia, Honduras and Peru. Graph 2 shows the importance of remittances in economies such as El Salvador and Honduras, where they represent more than a quarter of their GDP. Guatemala follows with 19% and finally Mexico, Colombia and Peru, where the proportion is lower, but still significant for growth, in contrast to other sectors of their economy. For some Mexican states, remittances represent more than 10% of their GDP, such as Chiapas, where they account for 16% of the state's GDP.
|
Figure 2. Remittances as a share of GDP |
|
|
|
|
|
Source: OBELA with World Bank data |
|
Money transfers are not only a source of economic livelihood for families, but also a source of foreign exchange for international dollar reserves. Remittances help to keep exchange rates stable. Graph 3 clearly shows the positive trend of remittances, with values of 119.62% for Honduras, 95.81% for Guatemala, and 227.82% for El Salvador in 2021. To a lesser extent Mexico, Colombia, and Peru, with 31.10%, 17.22%, and 6.43%, respectively.
|
Figure 3. Remittances as a percentage of GDP 1990 to 2023 |
|
|
|
|
|
Source: OBELA with World Bank data |
|
|
Table 1. Remittances in Latin America. |
||||
|
Country |
Remittances |
% of total remittances from selected countries |
Percentage share of GDP |
Percentage of reservations |
|
Argentina |
1,009 |
0.82% |
0.16 |
5.32 |
|
Brazil |
4,433 |
3.59% |
0.2 |
1.28 |
|
Colombia |
10,111 |
8.20% |
2.78 |
17.22 |
|
Honduras |
8,193 |
6.64% |
26.07 |
119.62 |
|
Mexico |
66,237,847 |
53.69% |
19.13 |
95.81 |
|
Guatemala |
19,980 |
16.19% |
3.7 |
32.1 |
|
Peru |
4,446 |
3.60% |
1.66 |
6.43 |
|
El Salvador |
8,968 |
7.27% |
24.09 |
NA |
|
Total, selected countries |
123,381 |
100.00% |
||
|
Source:Source: OBELA with data from the World Bank. |
||||
In conclusion, the North's anti-migration policies have already affected LA's economies and its exchange rates. While remittances are a source of reserves and income for families, they encourage the expulsion of people and discourage policies to create jobs and improve living standards. Argentina does not obtain foreign currency through remittances, but through international credits, which is why it requested a loan from the IMF for 11 billion dollars. Mexico, on the other hand, obtains six times that amount of foreign currency through remittances, which allows it to manage its stable exchange rate. For its part, the American giant will also be affected by the expulsion of migrants, with a decrease in tax revenue and labour. If the United States decides to accept the cost of deportations, it would move away from the goal of reducing the fiscal deficit and ensuring greater production within the United States.
Trump: Desmantelamiento de Dood-Frank
- blog de anegrete
- 4427 lecturas
Tras la crisis financiera estadounidense del 2007-2009, se perdieron 8 millones de millones de dólares en la bolsa y se restructuró el sector financiero. Las multas que vienen siendo aplicadas relacionadas a esa etapa suman más de 350,000 millones de dólares y están asignadas a los bancos mayores de Estados Unidos y del mundo. A consecuencia de esto se produjo una reforma a iniciativa del G20 en Londres en marzo del 2009. Dentro de Estados Unidos se generó como consecuencia una ley regulatoria a medias, a instancias de los senadores Christopher Dodd y Barney Frank. La Wall Street Reform and Consumer Protection Act. Apenas a días de asumir la presidencia, Trump ha emitido una orden ejecutiva para derogarla. La consecuencia ha sido un auge el precio de las acciones.
La ley Dodd-Frank, creó dos organismos que regulan actualmente al sector financiero, el Financial Stability Oversight Council(FSOC) – consejo de vigilancia de estabilidad financiera - y el Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) – la Oficina de protecciones financiera del consumidor-. Aunado a estos dos organismos, se creó la regla Volcker, nombrada en honor al ex presidente de la Reserva Federal Paul Volcker que les prohíbe a los bancos realizar con recursos del banco: 1. especulación de corto plazo por medio de derivados y 2. el comercio propietario. Se define comercio propietario al que efectúan las instituciones financieras por cuenta propia. Estas prácticas no benefician a los clientes y aumentan los riesgos del banco en su conjunto.
El FSOC se encarga de vigilar a las instituciones financieras al revisar sus hojas de balance, con el fin de brindar mayor eficiencia y transparencia al sector financiero, para evitar rescates con dinero público de los “demasiado grandes para quebrar”. La Reserva Federal, también monitorea a los bancos grandes por medio de las pruebas de estrés y es quien participa del banco de Pagos Internacionales de Basilea y coordina las políticas globales con ellos.
Esta ley tuvo un efecto restrictivo en la cantidad de activos financieros emitidos por parte de los bancos, que se disparó entre 1980 con la promulgación de la primera ley de desregulación de instituciones de depósito y control monetario que le permite fusionarse a los bancos y se deshizo de los topes de las tasas de interés que imponía la Fed, desde 1934, gracias a la ley Glass–Steagall . (Ver gráfico 1).
Trump, habla de bajar la regulación impuesta por el CFPB y el FSOC, reducir la supervisión de la Fed en los bancos mediante sus pruebas de estrés que “ha transformado a los bancos en adversos al riesgo”, dice. La consecuencia para él es el freno al crecimiento económico americano por la poca expansión crediticia de estos. Con los mismos argumentos quiere quitar la regla de Volcker.i
El representante Jeb Hensarling es el encargado de puntualizar los cambios a la ley Dodd-Frank en su propuesta llamada “ley de selección financiera” -Financial Choice Act. La reacción desde Basilea, donde se coordinan las políticas supervisoras globales, fue de desconcierto.ii
Un impacto importante sobre la nueva dirección de la desregulación financiera, fue la renuncia el viernes 10 de febrero de Daniel Tarullo, presidente del Federal Financial Institutions Examination Council,. Este organismo es el encargado de hacer las revisiones a los bancos americanos “demasiado grandes para quebrar”, por lo que su renuncia dejaría el camino más llano a la desregulación. Las acciones de Bank of America subieron 1% media hora después de anunciada su renuncia la tarde del 10.iii
El anuncio de los cambios a la ley impactó sobre el precio de las acciones bancarias en Nueva York y Londres. El NASDAQ Bank Index, que engloba el precio de las acciones de los 24 bancos estadounidenses más grandes, ha subido 24% entre el 8 de noviembre que fue electo Trump, y el 2 de febrero del 2017. (Ver gráfico II)
Al observar las acciones de los principales bancos europeos, algunos casi quebrados, han tenido un auge parecido al de los bancos americanos creciendo entre octubre del 2016 y febrero del 2017 en un 22.80%, teniendo el gran salto después de la victoria electoral de Trump. Esto parece ser una muestra que el complejo financiero internacional puede estar detrás de Trump. Sin duda están enfrentados los bancos europeos con sus reguladores y deben preguntarse cuando los desregulan a ellos también.
El gran aumento en el precio de las acciones de todos los bancos se explica en parte, por los intereses financieros globales representados dentro del equipo económico de Trump tanto en el consejo de asesores económicos de la Casa Blanca como en el Departamento del Tesoro. Los banqueros prevén que la rentabilidad de los bancos aumentará considerablemente por la disminución de las regulaciones, de las reservas de liquidez y de capital exigidas y que esto llegará a Europa pronto.
Kolakoweki en Investopedia calcula que los beneficios del sector bancario americano gracias a la desregulación serán de aproximadamente 120 mil millones de dólares, de los cuales 100,000 millones serían para los 6 bancos más grandes.iv
Los bancos usaran estas ganancias para aumentar los dividendos pagados y para efectuar grandes programas de recompra de acciones lo que elevaría significativamente el precio de las acciones y las utilidades por acción de los bancos. (índice P/E)
Todo esto le trae una serie de complicaciones al complejo financiero no estadounidense. Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, advirtió que esta serie de modificaciones aleja a los EE.UU. de los objetivos de estabilidad de Basilea al disminuir los requerimientos de capital a los bancos americanos, poniendo así en riesgo al total del complejo financiero mundial.v
La calificadora Fitch’s, aseguró que disminuir los requerimientos de capital a los bancos americanos, tendrá dos efectos negativos para el complejo financiero: un aumento del riesgo sistémico y un aumento en el costo de la deuda a los mismos en el mundo.
Se está empezando a alimentar, una crisis mayor del complejo financiero. Lo más preocupante es que tanto América Latina como el resto del mundo, se ven enfrentados a niveles de inestabilidad financiera muy alta que podría poner a la economía mundial en un foso económico más profundo que donde nos dejó la crisis de 2008.
Trumpismo y la nueva economía global
- blog de anegrete
- 4920 lecturas
La decisión del gobierno del Presidente Donald Trump de renegociar con México el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha sido interpretada por la mayoría de los comentaristas como la salva de arranque de una nueva oleada de proteccionismo estadounidense. Pero el discurso público de Trump no debe confundirse con la esencia del programa económico de su gobierno y las probables políticas comerciales. Una explicación mejor para la renegociación –la que podría arrancar tan temprano como a mediados de agosto– reside en la transformación de la economía norteamericana y global en los años posteriores a la puesta en vigencia en 1994 del TLCAN.
La región económica norteamericana forma parte de un sistema globalizado de producción y finanzas. Aunque tuvieron motivación para hacerlo, las élites políticas y económicas estadounidenses no podrían desenmarañar a Estados Unidos (o a la región norteamericana) de las vasta red de cadenas de subcontratación y “outsourcing” (externalización) que caracteriza la economía global. Trump y los multimillonarios que conforman su gabinete son parte de la clase capitalista transnacional. El imperio empresarial de la familia de Trump se extiende sobre el mundo, incluyendo fábricas en México que se aprovechan de la mano de obra barata para exportar a Estados Unidos gracias a las disposiciones del TLCAN.
Trump atacó al TLCAN durante su campaña electoral como parte de su estrategia de obtener una base social entre sectores de la clase obrera estadounidense, desproporcionadamente blanca, quienes enfrentan una cada vez mayor inseguridad y el deterioro de sus condiciones de vida como resultado de la globalización capitalista. Ningún candidato puede aspirar a ser electo a la presidencia sin presentar un mensaje populista. También fue obligada Hillary Clinton a declararse durante la campaña en contra del Acuerdo de Asociación TransPacífico (conocido por sus siglas en inglés como TPP) que Trump echó a la borda una vez que tomo posesión, y al igual que Barack Obama fustigó contra la globalización y sus efectos devastadores para los trabajadores cuando él se postuló para la presidencia.
Pero mas allá del discurso público, no hay nada populista en las políticas que hasta la fecha el gobierno de Trump ha planteado. El “Trumponomicos” abarca la desregulación total, recortes del gasto social, el desmantelamiento de lo que aun queda del Estado de bienestar social, las privatizaciones, la reducción de los impuestos a las corporaciones y los pudientes, y una expansión de los subsidios estatales al capital – en fin, el neo-liberalismo en esteroides. La élite política estadounidense se ve muy dividida y sumida en luchas internas, pero los empresarios e inversionistas están en su mayor parte encantados con el programa neo-liberal de Trump, como lo indica el fuerte aumento de la bolsa de valores en los meses posteriores a su elección.
De la Economía Industrial a la Economía Digital
Cuando fue negociado el TLCAN a principios de los años 90, las compañías más grandes en Estados Unidos eran la automotriz, de electrodomésticos, y de maquinas-herramienta, mientras la manufacturera aun impulsaba la economía estadounidense. Al momento que el TLCAN entró en vigencia en 1994, la Organización Mundial de Comercio (OMC) aun no existía, pocas personas utilizaban en internet, y apenas las computadoras entraban en uso generalizado pero aun no existía la economía digital. Las negociaciones del libre comercio tuvieron en aquel entonces como objetivo principal el establecimiento de un sistema globalizado de producción por medio del levantamiento de las barreras nacionales al movimiento transfronterizo de los bienes. Este objetivo fue logrado gracias al TLCAN, junto con la creación de la OMC en 1995, y la subsiguiente aprobación, entre 1995 y 2016, de una cantidad extraordinaria de 400 acuerdos comerciales internacionales, de acuerdo con los datos de la OMC.
Pero desde que el TLCAN y la OMC entraron en vigencia la economía global ha seguido su proceso de desarrollo y transformación. En particular, la transnacionalización de los servicios y la emergencia de la llamada economía digital y de datos – incluyendo las comunicaciones, la informática, la tecnología de plataforma y digital, el comercio electrónico, los servicios financieros, el trabajo profesional y técnico, y un sinfín de otros productos no tangibles tales como la cinematografía y la música que requieren protecciones de propiedad intelectual - se han colocado al centro de la agenda capitalista global. De hecho, el crecimiento mundial del comercio en servicios ha superado por mucho el de los bienes en el último cuarto de siglo. Ya para 2017, los servicios representaban aproximadamente el 70 por ciento del producto mundial bruto.
Por un lado, Estados Unidos lidera el camino en el desarrollo de la economía digital y les corresponde a los servicios la mayor cuota de crecimiento de las exportaciones. Estados Unidos registró en 2016 un déficit comercial de $750 mil millones de dólares con el resto del mundo en cuanto a exportaciones de bienes, sin embargo registró ese año un superávit de $250 mil millones en la venta de servicios. En 2016 Estados Unidos tuvo un déficit comercial con México de $64 mi millones en concepto de exportaciones e importaciones de bienes, pero registró un superávit de casi $7 mil millones en el comercio de servicios con ese país, de acuerdo con los datos de la Ofician del Representante de Comercio de Estados Unidos.
Por otro lado, México rápidamente realiza una transición hacia la economía digital. El valor de los servicios de la informática en 2016 ascendió a $20 mil millones y se espera que incremente año por año en un 15 por ciento. Los empresarios mexicanos de la alta tecnología se vanaglorian del surgimiento de los valles de silicio en la Ciudad de México y en Guadalajara, las dos ciudades mas grandes del país.
El TLCAN no incluía disposiciones relacionadas con el comercio digital. Además, no incluía estipulaciones en cuanto a las empresas estatales y el sector energético mexicano, ni tampoco obligó a México a reformar su código laboral o de abandonar una cantidad de prácticas regulatorias. Aunque el gobierno mexicano del Presidente Enrique Peña Nieto ha permitido la participación de las compañías energéticas extranjeras en la exploración y la producción por primera vez desde que el país nacionalizó el petróleo en 1938, el sector energético en su mayor parte aun sigue siendo nacional y público. Y los sucesivos gobiernos neo-liberales en México no han podido avanzar mucho en sus esfuerzos por reformar el código laboral y levantar las regulaciones en cuanto a la contratación de los trabajadores con el fin de flexibilizar a la mano de obra.
El representante estadunidense de comercio Robert Lighthizer, quien representará a Estados Unidos en la renegociación del TLCAN, fue explícito en declarar que el objetivo de la renegociación es “modernizar” y “actualizar” el acuerdo. “El TLCAN fue negociado hace 25 años,” dijo, “y mientras han cambiado considerablemente nuestra economía y nuestros negocios, el TLCAN no ha cambiado.” En particular, dijo, el “comercio digital” apenas había empezado cuando el TLCAN entró en efecto. Son necesarias nuevas disposiciones relacionadas con el comercio digital y la propiedad intelectual, afirmó. Lejos del proteccionismo, al insistir en renegociar el TLCAN y otros aspectos del régimen comercial global, Estados Unidos funge para bajar las barreras nacionales al comercio digital y de servicios que constituyen ahora la vanguardia de la economía global, es decir, Estados Unidos promueve la nueva generación de la globalización.
¿Por qué la retórica nacionalista, populista, y proteccionista?
El intento de explicar las relaciones comerciales, económicas e internacionales desde una perspectiva anticuada del Estado-nación oscurece más que aclarar las dinámicas del nuevo capitalismo global. Si bien es cierto, si apartamos el comercio de servicios, que Estados Unidos tiene un enorme déficit comercial con México, al igual que con China y muchos otros países, el hecho es que las exportaciones que van desde territorio mexicano al territorio estadounidense no son exportaciones mexicanas en sentido estricto. Mas bien son exportaciones de centenares de corporaciones transnacionales de todas partes del mundo que operan en territorio mexicano y que mueven sus productos por las vastas redes de la economía global. Las exportaciones de bienes desde México a Estados Unidos son exportaciones no de un Estado-nación sino de estas corporaciones transnacionales que cruzan numerosas fronteras en sus operaciones globales. Las estadísticas comerciales nacionales esconden la esencia transnacional de la nueva economía global, y con ello, las relaciones transnacionales de clase detrás de muchas dinámicas políticas internacionales contemporáneas.
¿Entonces, por qué Trump ha atacado a México mediante un discurso que es nacionalista, populista, y proteccionista, por no mencionar profundamente racista? Para contestar esta pregunta hay que identificar una contradicción fundamental en el capitalismo global: la globalización económica se lleva a cabo dentro de un sistema de autoridad política basada en el Estado-nación. Esta contradicción genera un sinfín de dilemas para los Estados y para la élite transnacional. La legitimidad de los gobiernos depende del crecimiento, la generación de empleos, y la prosperidad. Pero en la época de la globalización los gobiernos dependen de atraer a sus territorios nacionales la inversión corporativa transnacional, lo que a cambio se logra con la provisión al capital de los incentivos relacionados con el neoliberalismo – la presión para abajo sobre los salarios, la desregulación, la austeridad, etc. – que terminan agravando la desigualdad, el empobrecimiento, y la inseguridad para las clases trabajadoras.
Para decirlo en términos académicos, los Estado-naciones enfrentan una contradicción entre su necesidad de promover la acumulación transnacional en sus territorios y su necesidad de lograr la legitimidad política. Los gobiernos alrededor del mundo han venido experimentando cada vez más agudas crisis de legitimidad frente a las desigualdades sin precedente que produce la globalización. Esta situación genera políticas desconcertantes y aparentemente contradictorias.
El Trumpismo es una respuesta ultra-derechista a la crisis de legitimidad que descansa sobre un mensaje populista y nacionalista dirigido en particular a aquellos sectores de la clase obrera, desproporcionalmente blanca, que enfrentan condiciones laborales y sociales cada vez más precarias. La fanfarronería imperial y el discurso racista, basados en parte en despertar el sentimiento anti-mexicano y anti-inmigrante, es una apelación a estos sectores a que canalicen su temor e inseguridad hacia una conciencia racista de su condición.
Por lo tanto, la agenda mexicana de Trump no puede verse separada del recrudecimiento de la guerra contra los inmigrantes, en particular aquellos de México y de Centroamérica. La criminalización de los inmigrantes, el fuerte incremento de las redadas y las detenciones, y la retórica de “construir el muro,” forman parte de una estrategia más amplia de desarticular la organización política y la resistencia que se extienden entre las comunidades inmigrantes en años recientes. No es de sorprenderse que la reciente oleada de detenciones y deportaciones de inmigrantes de México y Centroamérica han hecho blanco en particular a los dirigentes del movimiento pro derechos de los indocumentados.
Pero la economía estadounidense y la clase capitalista transnacional dependen de la súper-explotación de una fuerza laboral en peonaje debido a la falta de derechos ciudadanos. Los gobernantes norteamericanos han venido explorando el reemplazamiento del sistema actual de súper-explotación de la mano de obra inmigrante indocumentada con un masivo programa de “trabajadores visados” que sería más eficaz en conjugar la súper explotación con el súper control. Así, mientras ha disparado el numero de detenciones y deportaciones de trabajadores inmigrantes en California en años recientes, el uso de “trabajadores visados” en la industria agropecuaria en ese estado, cuyo valor asciende a $47 mil millones de dólares, incrementó en un 500 por ciento entre 2011 y 2017.
Todo esto no quiere decir que el discurso populista, nacionalista, y proteccionista de Trump puede ser descartado. Este discurso está impregnado de un racismo atroz en tanto inspira una movilización neo-fascista de los grupos de extrema derecha en la sociedad civil norteamericana y agrava las tensiones internacionales. Pero nos conviene ver el Trumpismo como una respuesta, ultra derechista y altamente contradictoria y inestable, a la crisis del capitalismo global más que una política mordaz de proteccionismo y de populismo.
Trump’s bubbles
- blog de anegrete
- 11362 lecturas
La Bolsa de Nueva York alcanzó un nuevo pico a finales de abril de 2019. La pregunta es por qué si todo indica que una recesión se acerca a los Estados Unidos. Un argumento tiene que ver con la nueva desregulación financiera.
Después de la crisis de 1929, en 1934, los congresistas Carter Glass y Henry Steagall aprobaron una ley para regular las actividades de los bancos e instituciones financieras y delimitó geográficamente el espacio operativo de los bancos para que sólo pudieran operar dentro de ciertos espacios geográficos. Medio siglo después, en 1984, se creó la noción de Bancos Demasiado Grandes para Quebrar (BDGQ) para denotar a los bancos y empresas que dañarían sustancialmente el sistema financiero y el resto de la economía si "fracasaran", es decir, si se declararan en quiebra.1 En 1999, Bill Clinton, derogó la ley Glass Steagall permitiendo a los (BDGQ) crecer más y hacer inversiones sin importar el riesgo, lo que alimentó las burbujas inmobiliarias y bursátiles de 2007/2008. Después de la crisis de 2008, la más importante desde 1929, los congresistas Christopher Dodd y Barney Frank aprobaron una ley para volver a regular el sistema financiero lo que afectó a la rentabilidad de los bancos, aún bajo el efecto de sus pérdidas en 2008. Cuando el presidente Trump fue elegido, dos congresistas, Tim Kaine y Mark Warner, propusieron la Ley de Crecimiento Económico, Asistencia Regulatoria y Protección al Consumidor (S.2155)2 con el fin de desregular lo que la Ley Dodd-Frank había hecho.
El cambio principal es que el total de activos necesarios para definir una entidad BDGQ se multiplicó por cinco, de US$50.000 millones a US$250.000 millones. Bajo la ley Dodd Frank había 43 BDGQ, con la nueva ley hay 13 bancos estadounidenses. El Banco de Pagos Internacionales los denomina Bancos Globales de Importancia Sistémica (G-SIB, por sus siglas en inglés) y JP Morgan Chase ocupa el primer lugar en ambas definiciones.3
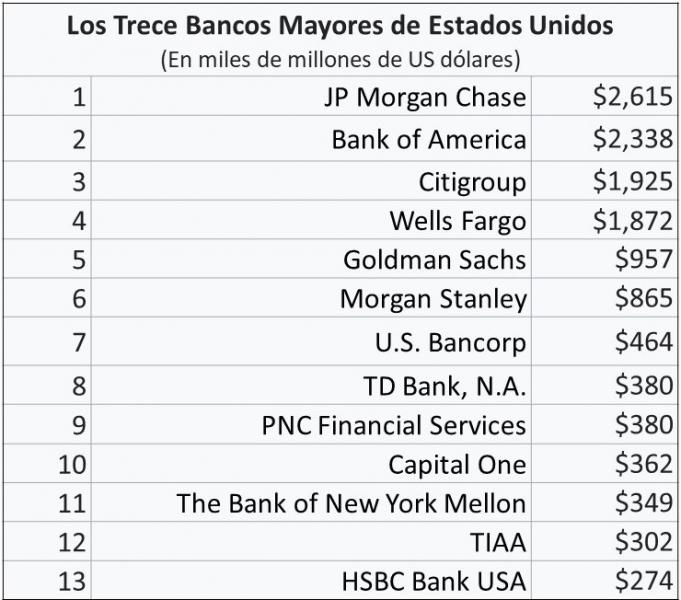
Esto cambia, por ejemplo, los bancos sometidos a pruebas en el marco del Banco de Pagos Internacionales, las normas de Basilea III4, para la banca en general. Estos consisten en nuevos requisitos de capital y reservas mínimas, límites y mínimos de capital, capital social de nivel 1, capital adicional de nivel 1 y 2, ajustes reglamentarios y requisitos de revelación y, por último, análisis de cobertura de riesgo. El BDGQ es objeto de una estricta supervisión bajo estos epígrafes. Otro cambio significativo es la arbitrariedad de los bancos con menos de 250.000 millones de dólares en activos totales para cumplir, entre otras normas, las pruebas de tensión y el límite de crédito de contraparte única. Esto deja a las subsidiarias estadounidenses de bancos multinacionales enfrentando sanciones por su participación en actividades fraudulentas, sin un estricto monitoreo de riesgos. Entre estos bancos se encuentran Credit Suisse, UBS y Deutsche Bank. Este último, además de estar involucrado en el lavado de dinero ruso, es señalado como acreedor del Presidente Trump y sus compañías por aproximadamente US$340 millones que aún no han sido pagados.5
Por su parte, ahora los llamados bancos custodios, los cuatro mayores receptores y administradores centrales de valores de Estados Unidos (JP Morgan Chase, Citigroup, The Bank of New York Mellon y State Street Bank) podrán calcular su apalancamiento de diferentes maneras. Esta modificación permite a estos OTC excluir sus depósitos en los bancos de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y los bancos centrales de los países de la OCDE como activos apalancados bajo el argumento de que se consideran de riesgo cero6. Esto significa que los bancos depositarios necesitan ahora tener menos capital de Basilea I, II y III de Nivel 1 para ser considerados financieramente fuertes.
La Ley de Crecimiento Económico, Ayuda Regulatoria y Protección al Consumidor representa un paso atrás en la regulación financiera, pero prepara el terreno para nuevas burbujas especulativas. El Título I, "Mejorar el acceso de los consumidores al crédito hipotecario", contribuye a la expansión del crédito a través de la reducción de la normativa para su concesión, fomentando la operación con derivados financieros de bienes inmuebles.
Además de reducir las restricciones de capital para el complejo bancario, el actual presidente de la SEC, y ex abogado del Deutsche Bank, ha votado en contra de la regla Volcker. Esta prohibía a las instituciones de depósito aseguradas y a cualquier empresa afiliada a una institución de depósito asegurada realizar transacciones por cuenta propia y adquirir o retener intereses de propiedad en un fondo de cobertura o un fondo de capital privado, o patrocinar o tener ciertas relaciones con ellos. Los resultados son una burbuja inmobiliaria y bursátil de nuevo, sin la dinámica de la economía estadounidense detrás de ella, sino la codicia y la especulación. Son las burbujas de Trump.
1 https://safeweb.norton.com/report/show?url=http://lexicon.ft.com/Term?te...
2 https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/2155
3 http://www.fsb.org/2018/11/2018-list-of-global-systemically-important-ba...
4 https://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf
5 https://www.cnbc.com/2019/02/20/deutsche-bank-considered-restructuring-t...
6 https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/2155/text?q=%7B...
Trump’s way: camino a la próxima recesión mundial
- blog de anegrete
- 4603 lecturas
La crisis financiera del 2008 mostró lo tempestuosa que puede ser una burbuja especulativa rota, en ese entonces generadas por las hipotecas basura y la pérdida de confianza en el mercado. A una década del colapso financiero con epicentro en EEUU, el sistema financiero internacional lanza alertas de una próxima recesión, quizás más severa y prolongada que la anterior1. Como primer alerta tenemos que, la deuda pública mundial alcanzó en el cuarto trimestre de 2017, un total de 64 billones de dólares (84.6% del PIB mundial) 2. En el caso de países del G7, la deuda pública ha alcanzado niveles históricos, alrededor del 100% del PIB e incluso duplicando en el caso de Japón, su PIB nacional. Hay alto endeudamiento con bajo crecimiento del PIB mundial y variaciones poco significativas de la tasa de desempleo.
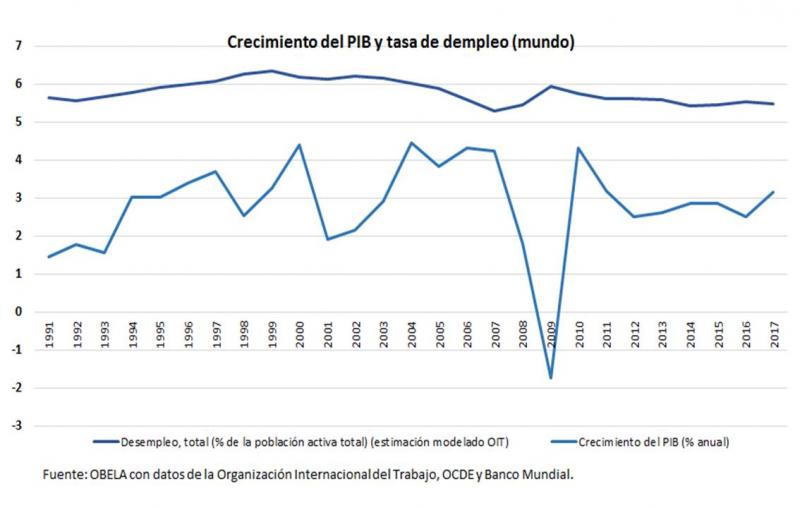
Como segundo elemento está el alza de la tasa de interés por el FED que lleva a un dólar en alza y a un freno del comercio internacional, la fuga de capitales, bajas en los precios de bienes raíces y caídas en sus bolsas de valores de los mercados emergentes. Esto va acompañado por la caída de los precios de los commodities.
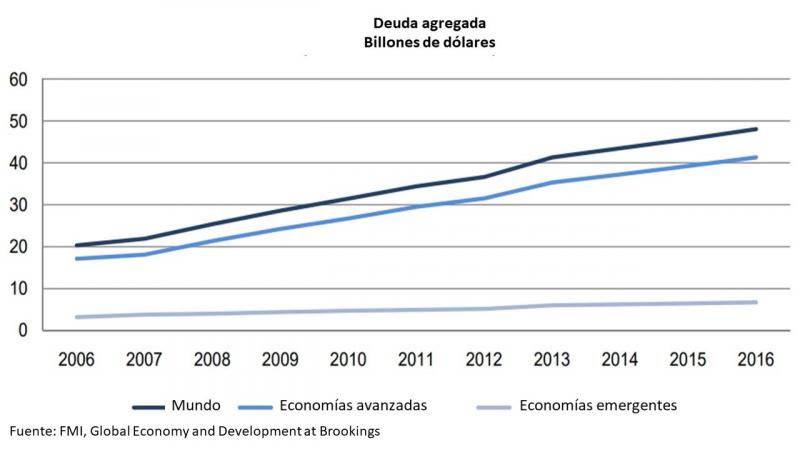
El aumento en la tasa de referencia de la FED, no sólo impacta sobre las tasas de interés en el corto y largo plazo de los países emergentes, si no que influye en los países del G7 altamente endeudados de Europa, Alemania incluida, que van camino a una recesión.
La guerra comercial entre EEUU y el mundo, centrada primero en China, Canadá, México y la Unión Europea está teniendo el impacto esperado. Los costos en EEUU están subiendo y la competitividad está bajando. El síntoma de esto es el anuncio del cierre de siete plantas de parte de General Motors como producto de pérdidas de ventas de 41% de su automóvil eléctrico. La compañía pasará a fabricar solamente camionetas eléctricas. La idea de Trump de más automóviles a gasolina se cayó. Serán camionetas y eléctricas. Mientras tanto, se cierran plantas en Oshawa, Ontario; Detroit, Michigan; y Warren, Ohio según Reuters reports, con el efecto de esto sobre el mercado interno de Norteamérica.
Esa guerra, como ya se ha señalado, manda al universo de insumos industriales americanos a un alza, porque son fabricados en China. El proteccionismo americano no es para industrias nacientes sino para industrias potentes que dejaron de ser competitivas produciendo dentro de EEUU. Esa fue la razón del outsourcing y de la modificatoria de las reglas de comercio internacional, la creación de la OMC y la firma del TLCAN, medidas tomadas por Washington al unísono de sus transnacionales entre 1990 y 1994.
Aparentemente, la Comisión de Bolsa de Valores de EEUU (SEC) está protegiendo a los Bancos Demasiado Grandes Para Quebrar (DGPQ) como Deutsche Bank (DB), equivalente a la mitad del PIB alemán. Pese a que su valor en bolsa viene en picada, no es tema de noticia de la prensa internacional. DB tiene relaciones comerciales con las empresas de Trump, a tal grado de ser su acreedor por unos 260 millones de euros4, además de haber sido cliente del abogado actual presidente de la SEC. Mientras, DB está empantanado5, igual que Lloyds, Barclays y el Royal Bank of Scotland, parecería que Basilea III ha sido incapaz de regularlos y que nadie se ha fijado que las instituciones financieras DGPQ no viven de préstamos sino de inversiones.
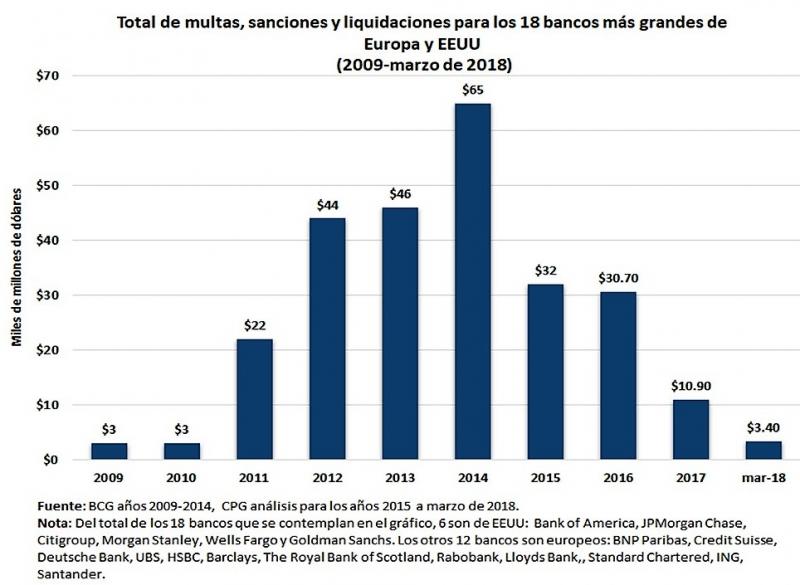
De su lado Washington parece haber dejado de multarlos por cometer fraudes. La evidencia de 2018 muestra que casi no se les ha multado y que en el 20176 se les multó 64% menos que en 2016. En lo que va de la presidencia de Trump, han disminuido las multas financieras contra bancos y grandes compañías acusadas de malversación7. Muestra de ello es la adopción en mayo de este año, de la Ley de Crecimiento Económico, Ayuda Regulatoria y Protección al Consumidor que disminuye la carga regulatoria de diversas instituciones financieras, para conceder hipotecas y créditos, dando la posibilidad de mayores impagos de los clientes y alimentando la burbuja especulativa.
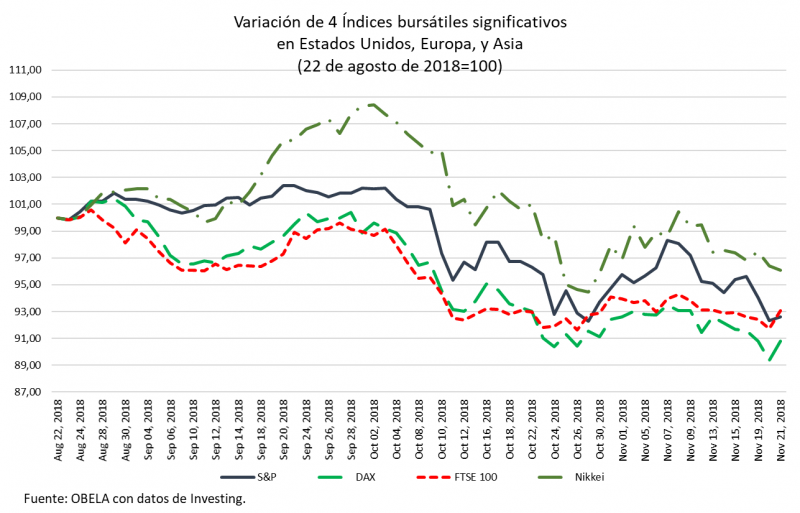
Ante este panorama, a partir de septiembre del 2018 todas las bolsas del mundo han comenzado a caerse, poniendo en evidencia la fragilidad e interrelación de la estructura financiera internacional, la cual ya sufrió una grieta en el 2008. Lo que esto dice es que, en la eventualidad de un problema en la Bolsa de Nueva York, habrá un efecto dominó, impactando con diversa magnitud las diferentes economías del globo, pero sobre todo a las maduras, como en el 2008.
1 Roubini N. Rosa B. (2018). La gestación de una recesión y crisis financiera en 2020, project-syndicate.
2 De acuerdo con datos de Institute of International Finance
4 https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-12-22/deutsche-bank-s-rewor...
5 Ugarteche, Vargas (2018), ¿Será Deutsche Bank un Cisne Negro?, Observatorio Económico Latinoamericano
7 https://www.nytimes.com/2018/11/03/us/trump-sec-doj-corporate-penalties....
Un paso más allá de la Covid-19
- blog de anegrete
- 2663 lecturas
La Covid-19 ha provocado una crisis humanitaria de proporciones devastadoras y un desastre económico sin parangón. Vivimos una preocupante incertidumbre, porque se desconoce cuánto durarán la clausura de actividades, la ausencia de ingresos, el desempleo y también cuándo se descubrirá una vacuna o medicamento eficaz.
Todos sufren la incertidumbre: aquellos que cuentan con patrimonio, pero mucho más los que se han quedado sin ingresos. La dolorosa experiencia de coronavirus debe ser una lección, y no sólo en el ámbito de la salud, sino también para modificar el injusto e irracional sistema económico y social existente.
El coronavirus desafía a la clase política que achicó el Estado con recortes sociales radicales que han afectado gravemente la vida de las personas. La crisis ofrece condiciones de posibilidad para los cambios; sin embargo, éstos no serán automáticos, sino que dependerán de la voluntad y la lucha de los hombres y las mujeres afectados durante décadas por la desprotección del Estado subsidiario. Si no rectificamos, se avecinarán no sólo nuevos peligros sanitarios sino además sociales.
Descarga

Un sátrapa en la presidencia de Estados Unidos
- blog de anegrete
- 5768 lecturas
Según la Academia de la Lengua Española, se entiende por sátrapa a la “persona que gobierna despótica y arbitrariamente y que hace ostentación de su poder”. No existe un sustantivo adjetivado más exacto para definir al actual presidente de EEUU. Este tipo de gobernante fue más común observarlo en Estados frágiles con burguesías dependientes de la época de la doctrina de seguridad y desarrollo (1950 a 1980). Ésta era la época cuando EEUU auspiciaba golpes de Estado y prefería militares afines a ellos –ante la posibilidad de la amenaza comunista – que demócratas reformistas. Algunos ejemplos son Fulgencio Batista de Cuba (1940 a 1959), Rafael Leónidas y Héctor Trujillo de República Domicana (1930 a 1960) y los Somoza, padre e hijos de Nicaragua (1934 a 1979), todos ejemplares de libro de texto.
Se hará un ejercicio de comprensión sobre la manera cómo: 1) un sujeto como el actual presidente de EEUU, más cerca del Americano Feo de Eugene Burdick y William Lederer, que de un presidente al servicio de la libertad y la democracia, capaz de antagonizar a propios y ajenos, llegó a ser el actual presidente estadounidense, y 2) qué tipo de gobierno podría implementar. Una explicación posible a la primera cuestión gira en torno a la masa de votantes estadounidense, ignorante, xenófoba, racista, homofóbica y clasista. Los otros no parecen haber votado. El problema al margen de la arbitrariedad, para la segunda, es que como jefe de Estado del país más influyente del mundo debe ser tolerado por los líderes políticos mundiales, asimilado por la estructura interna administrativa de EEUU y, en ocasiones, incluso ser frenado.
Trump es un sátrapa en el cargo de Presidente sin la talla de un Jefe de Estado ni el conocimiento de los intereses del Estado. Ha demostrado no tiene ni la más menor idea de qué implica que el Presidente de EUU diga una cosa u otra, ni le interesa. Sus declaraciones son después de un curso de golf, en alguno de sus clubs, acompañado generalmente por su esposa e hija.
Otro rasgo de su satrapía radica en cómo considera a la prensa que de opposición, como generadora de comunicación falsa (fake news) mientras que la alineada y leal genera buenas noticias (good news). En su mundo simplista polarizado de fuerzas del bien y del mal, él es la fuerza del bien y el resto, la del mal. No obstante, en ningún plano se han normalizado sus bravuconadas y desatinos diplomáticos, su ignorancia histórica, su búsqueda de impunidad (ante la no presentación de su declaración jurada de impuestos y las numerosas investigaciones sobre sus relaciones empresariales y políticas con Rusia) y el desdén por la opinión pública. Él, por su parte, se vuelve cada vez más violento.
Para gobernar, un sátrapa avanza con el vaciamiento del Estado e instala a su familia en los puestos de control; el sátrapa gobierna con su familia, para su familia y en familia. Este vaciamiento se muestra en las numerosas y crecientes vacantes en el Poder Ejecutivo estadounidense. A pesar de esto, no ha tenido fuerza ni para impulsar ninguna de sus promesas de campaña ni ha completado todos los puestos en el Poder Ejecutivo. Están vacantes, o no han sido ratificados, el Consejo de asesores económicos de la Casa Blanca, el Consejo de Representantes de Comercio, el Consejo Estratégico de Comercio del Departamento de Comercio, la Agencia de Protección Ambiental, puestos altos del Departamento de Estado, y diversos puestos de representantes y cuerpos de asesores del aparato de Estado.
Bajo estas condiciones, la posibilidad de gestión política de los problemas económicos, militares y sociales no puede ser democrática. Frente a la renegociación del TLCAN con México y Canadá, ¡el futuro del 26.5% del PIB global!, EEUU no cuenta con un Consejo de Asesores Económicos, no tiene confirmados al Director de la Oficina de Políticas de Ciencia y Tecnología, ni al Director de la Oficina Nacional de Políticas de Control de Drogas. Incluso, semanas previas al inicio de las rondas de negociación, Trump desmanteló el Consejo de Asesores de Manufacturas y el Foro de Política y Estrategia, cuyos miembros son los directores de firmas transnacionales como: Boeing, General Electric, IBM, Tesla, JPMorgan, Intel, Ford, Dell, Wallmart, entre otras.
Así como las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio más importante del mundo tiene implicaciones en el resto de la estructura comercial y productiva global, la aparición de un sátrapa en el ejecutivo de EEUU ha comenzado a tener implicaciones en el resto del mundo. La derecha radical encontró apoyo moral en Trump, como se vio en la marcha de Charleston, Virginia. Globalmente ha podido observarse, también, el ascenso de las fuerza radicales de derecha tras el Brexit en Gran Bretaña; del partido neonazi Alternativa para Alemania al Parlamento Alemán; el creciente apoyo a Marine Le Pren en Francia. Aunque sátrapa, este hombre tiene, no obstante, el mando militar y ejecutivo de EEUU.
Trump, el sátrapa, ha afianzado su deseo de sustituir la política exterior por política militar, lo cual es un riesgo para Latinoamérica y el mundo. Será vital la respuesta regional que den los gobiernos latinoamericanos, a la arbitrariedad comercial, las intervenciones militares, las pseudo-ayudas humanitarias y las incursiones democráticas.
____________________________________________________________________
i Investigador Titular IIEc-UNAM / SNI. Coordinador del proyecto OBELA
ii Proyecto OBELA
Una agenda innovadora de financiamiento para el desarrollo para la recuperación de América Latina y el Caribe
- blog de cdeleon
- 4686 lecturas
El COVID-19 ha puesto sobre el tapete la necesidad de abordar la problemática del financiamiento para el desarrollo de los países de ingreso medio, que se ha caracterizado por la creciente disociación entre el ingreso per cápita y la capacidad de movilizar recursos internos y externos, así como por la desconexión entre las necesidades económicas y sociales y la respuesta de la cooperación multilateral. Esto debe abordarse con urgencia, ya que los países de América Latina y el Caribe deben recuperarse de los efectos de la pandemia y evitar otra década perdida.
Los países de ingreso medio, como los de América Latina y el Caribe, requieren de la cooperación multilateral mediante la expansión y redistribución de la liquidez y la reducción de la deuda para mejorar su espacio de política a fin de impulsar una recuperación sostenible y promover su desarrollo económico y social.
Para hacer frente a estos desafíos, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) propone una innovadora agenda de financiamiento para el desarrollo para la recuperación de la región basada en cinco medidas de política: i) ampliar y redistribuir la liquidez desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo; ii) fortalecer la cooperación regional aumentando la capacidad de préstamo y respuesta de las instituciones financieras regionales, subregionales y nacionales, y estrechando sus vínculos con los bancos multilaterales de desarrollo; iii) llevar a cabo una reforma institucional de la arquitectura de la deuda multilateral; iv) proporcionar a los países un conjunto de instrumentos innovadores destinados a aumentar la capacidad de reembolso de la deuda y evitar el endeudamiento excesivo, y v) integrar las medidas de liquidez y de reducción de la deuda a una estrategia de resiliencia encaminada a construir un futuro mejor (Fondo de Resiliencia del Caribe).
DESCARGA AQUÍ

Una década (más) de estancamiento económico mexicano
- blog de bacosta
- 3732 lecturas
México es una economía mixta: su PIB se ubica entre los 20 países más grandes del mundo, algunas ramas industriales tienen presencia global y su fuerza de trabajo es competitiva a nivel internacional; sin embargo, su desempeño en las últimas décadas ha sido ínfimo al grado de que, después de la caída de 2020, fue uno de los países latinoamericanos con la recuperación económica más lenta. ¿Cuál es la realidad que enfrenta la economía mexicana?
El crecimiento del PIB en México fue de 1.8% anual de 2009 a 2021, desempeño inferior al de Chile, Colombia y Perú, con tasas de crecimiento anual de 3.1%, 3.3% y 3.8%, respectivamente. Los datos del INEGI muestran que la inversión ha sido el componente del gasto de la economía con peor desempeño, con un incremento promedio de 0.5% anual, pasando de 21% del PIB en 2010 a 18% en 2020. La inversión privada crece lentamente, pero la inversión pública ha disminuido un 5% anual en la última década. La subinversión crónica es uno de los principales problemas.
Como resultado, la productividad total de los factores (INEGI) ha caído una media del -0,63% desde 2009. Refleja la falta de eficiencia de la mano de obra, el uso de capital, materiales y energía, y es testigo de la falta de cambio técnico. El problema es aún más significativo si se tiene en cuenta que el 20% de la economía se encuentra en el sector informal, cuya productividad es aún menor. Según la OCDE, la productividad laboral de México era la mitad de la de Estados Unidos en la década de los 90; su estancamiento ha ampliado la brecha a un tercio en 2020, superando el dinamismo de Chile, como se muestra en el siguiente gráfico.
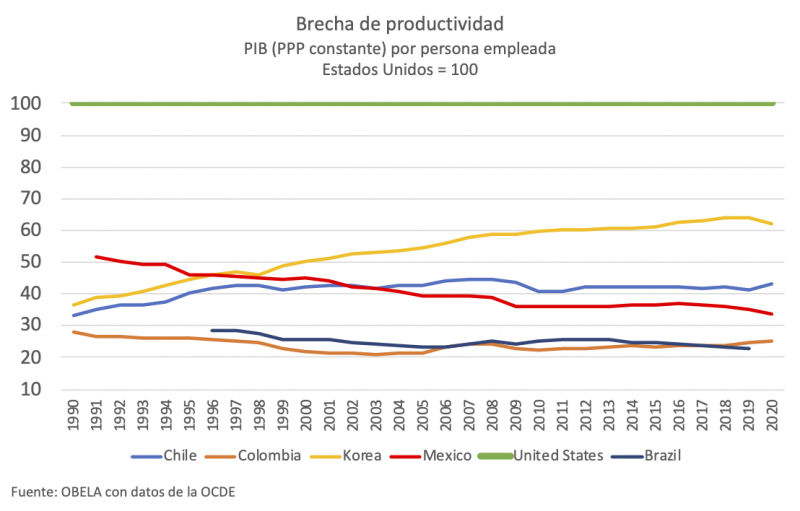
El ámbito más dinámico de la economía es el sector exterior. De acuerdo con los datos del INEGI, las exportaciones e importaciones crecieron a un ritmo de 5.4% y 4.4%, respectivamente, desde 2009, alcanzando un saldo positivo en 2019 respecto a los bienes y servicios finales. Más detalladamente, la balanza de pagos muestra que las manufacturas pasaron de ser deficitarias a superavitarias en 2020. Una de las causas de este superávit fue el incremento en la exportación de productos automotrices.
La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) señala que México es el quinto exportador mundial de vehículos ligeros, el cuarto de autopartes y el séptimo fabricante de vehículos. De acuerdo con datos de Banxico, la industria automotriz representó el 32% del total de las exportaciones de manufacturas en 2019 y es la industria más dinámica de México, al crecer en promedio 10% anual de 2009 a 2019 y pasar de 10% a 20% de la manufactura nacional.
El desempeño de la industria automotriz parecería dar a México una posición fuerte en la industria global. Sin embargo, los salarios en términos reales han disminuido en la última década. Representan una parte menor del valor añadido bruto, a pesar del aumento absoluto del valor añadido de la industria del automóvil y del número de empleados. La situación es similar para el conjunto de la industria manufacturera. Si bien la producción aumenta, los salarios reales disminuyen en algunas industrias y se estancan, en el mejor de los casos, en otras. Ello refleja que gran parte de la industria manufacturera mexicana se especializa en actividades intensivas en mano de obra barata con escaso valor añadido.
El mercado estadounidense es el principal destino de las exportaciones mexicanas, con un 80% del total. El vecino del norte arrastra al país debido a las condiciones del T-MEC. Por otro lado, China arrastra a los países sudamericanos con mayores relaciones con ella.
El nulo crecimiento de los salarios reales también implica un menor ingreso de los hogares. Según la ENIGH, el ingreso promedio de los hogares se redujo de 15 mil a 14 mil del 2016 al 2020 y ha ido a la baja desde el 2008. En tanto, el coeficiente de Gini, una medida de la desigualdad del ingreso donde 1 es la desigualdad perfecta, ha oscilado entre 0,43 y 0,47 desde 2008, valores más altos que en Chile y Perú, según el Banco Mundial.
Afecta al bienestar de la población. Según la Comisión Nacional de Evaluación (CONEVAL), la población en pobreza extrema aumentó en más de 3 millones durante la última década. La población en situación de pobreza por ingresos ha aumentado en 7 millones de personas (cuadro 1), concentradas en los estados del sur-sureste.
| Cuadro 1. Pobreza en México | 2010 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Población total nacional | 114,539,271 | 121,368,751 | 127,409,241 |
| Población con ingreso inferior a la linea de pobreza | 59,558,036 | 62,763,653 | 66,483,052 |
| Pob. en pobreza (%) | 52.00% | 51.71% | 52.18% |
| Pob. con ingreso inferior a la linea de pobreza extrema | 22,224,670 | 22,337,888 | 25,887,047 |
| Pob. en pobreza extrema (%) | 19.40% | 18.40% | 20.32% |
| Fuente: Coneval 2020 | |||
El sector privado no parece capaz de corregir los problemas de la economía, y el gobierno ha optado por mantener un presupuesto equilibrado desde los años 80. La realidad económica es que el PIB, la inversión y la productividad están estancados desde hace más de una década. Al mismo tiempo, el dinamismo del sector exterior, fruto de la política de promoción de las exportaciones, es insuficiente para impulsar el crecimiento. El documento de Bela Balassa de 1978 es erróneo porque los encadenamientos hacia atrás son externos y no internos.
Por último, el salario mínimo en México es de 150 dólares al mes, lo que equivale a 1,8 días en Estados Unidos. La disparidad salarial de la mano de obra no calificada la saca de México y la lleva al mercado informal estadounidense, generando un problema migratorio no deseado y dejando al mismo tiempo el campo mexicano abandonado. Esta es la realidad a la que se enfrenta México.
Descarga / English
Venezuela and the Next Debt Crisis
- blog de anegrete
- 4309 lecturas
The markets for the bonds of emerging markets have been rattled by developments in Venezuela. On November 13,Standard & Poor’s declared Venezuela to be in default after that country missed interest payments of $200 million on two government bonds. Venezuelan President Nicolás Maduro had pledged to restructure and refinance his country’s $60 billion debt, but there were no concrete proposals offered at a meeting with bondholders. By the end of the week, however, support from Russia and China had allowed the country to make the late payments.
Whether or not Venezuela’s situation can be resolved, the outlook for the sovereign debt of emerging markets and developing economies is worrisome. The incentive to purchase the debt is clear: their recent yields of about 5% and total returns of over 10% have surpassed the returns on similar debt in the advanced economies. The security of those returns seem to be based on strong fundamental condtions: the IMF in its most recent World Economic Outlook has forecast growth rates for emerging market and developing economies of 4.6% in 2017, 4.9% next year and 5% over the medium term.
The Quarterly Review of the Bank for International Settlements last September reviewed the government debt of 23 emerging markets, worth $11.7 trillion. The BIS economists found that much of this debt was denominated in the domestic currency, had maturities comparable to those of the advanced economies, and carried fixed rates. These trends, the BIS economists reported, “..should help strengthen public finance sustainability by reducing currency mismatches and rollover risks.”
It was not surprising, then when earlier this year the Institute for International Finance announced that total debt in developing countries had risen by $3 trillion in the first quarter. But surging markets invariably attract borrowers with less promising prospects. A FT article reported more recent data from Dealogic, which tracks developments in these markets, that shows that governments with junk-bond ratings raised $75 billion in syndicated bonds this calendar year. These bonds represented 40% of the new debt issued in emerging markets. Examples of such debt include the $3 billion bond issue of Bahrain, Tajikistan’s $500 million issue and the $3 billion raised by Ukraine. These bonds offer even higher yields, in part to compensate bondholders for their relative illiquidity.
The prospects for many of these economies are not as promising as the IMF’s aggregate forecast indicates. The IMF’s analysis also pointed out that there is considerable variation in performance across the emerging market and developing economies. The projected high growth forecast for the next several years is based in large part on anticipated growth in India and China, which account for more than 40% of the collective GDP of these nations. Weaker growth is anticipated in Latin America and the Caribbean, sub-Saharan Africa, North Africa and the Middle East.
The IMF also raised concerns about the sustainability of the sovereign debt of these countries in October’s Global Financial Stability Report. In the case of low-income countries, the report’s authors warned: “…this borrowing has been accompanied by an underlying deterioration in debt burdens… Indeed, annual principal and interest repayments (as a percent of GDP or international reserves) have risen above levels observed in regular emerging market economy borrowers.” Similarly, Patrick Njoroge, head of Kenya’s central bank, has warned that some African nations have reached a debt-servicing threshold beyond which they should not borrow.
None of these developments will surprise anyone familiar with the Minsky-Kindleberger model of financial crises. This account of the dynamics of such crises begins with an initial change in the economic environment—called a “displacement”—that changes the outlook for some sector (or nation). The prospect of profitable returns attracts investors. Credit is channelled by banks to the new sector, and the increase in funds may be reinforced by capital inflows.The demand for financial assets increases their prices. There is a search for new investments as the original investors take profits from their initial positions while new investors, regretful at missing earlier opportunities, join the speculative surge. The pursuit of yield is met by the issuance of new, increasingly risky assets. The “speculative chase” further feeds a price bubble, which is always justified by claims of strong fundamentals.
At some point there is a reassessment of market conditions. This may be precipitated by a specific event, such as a leveling off of asset prices or a rise in the cost of funding. An initial wave of bankruptcies or defaults leads to the exit of some investors and price declines. Further selling and the revelation of the flimsy undergirding of the speculative bubble results in what Kindleberger calls “revulsion.” In a world of global financial flows there are “sudden stops” as foreign investors pull out their funds, putting pressure on fixed exchange rates. Contagion may carry the revulsion across national boundaries. The end, Kindleberger wrote, comes either when prices fall so low that investors are drawn back; or transactions are shut down; or when a lender of last resort convinces the market that sufficient liquidity will be provided.
The market for the bonds of developing economies has followed this script. The initial displacement was the improvement in the growth prospects of many emerging market countries at a time when the returns on fixed investments in the advanced economies were relatively low. A credible case could be made that emerging market economies had learned the lessons of the past and had structured their debt appropriately. But the subsequent increase in bond offerings by governments with below investment grade ratings shows that foreign investors in their eagerness to enter these markets were willing to overlook more risky circumstances. This leaves them and the governments that issued the bonds vulnerable to shocks in the global financial system. A rise in risk aversion or U.S. interest rates would lead to rapid reassessments of the safety and sustainability of much of this debt.
This potential crisis has caught the attention of those who would be responsible for dealing with its painful termination. The IMF’s Managing Director Christine Lagarde at the Fund’s recent annual fall meeting warned of the risk of “a tightening of the financial markets and the potential capital outflows from emerging market economies or from low‑income countries where there has been such a search for yield in the last few years.” The IMF has dealt with this type of calamity before, and it never ends well.
WHAT HAPPENED IN 2022: THE WORLD FRAGMENTED
- blog de bacosta
- 3761 lecturas
The year 2022 began as one of great uncertainty. A timid economic recovery cooled off in the third quarter of 2021, and the US economy, with its gigantic fiscal deficits, failed to pick up steam. Russia's tensions with Ukraine have grown, and there needs to be a sense of how it can be solved. China has grown steadily, and the Asian countries have performed well, counterbalancing the slowdown in the G7 economies. Inflation rose sharply in the US and had no ceiling. Against this backdrop, year 22 began with surprises and a realisation. The surprise was that their currencies depreciate when the Fed moves the interest rate for the first time if the other central banks do not do so simultaneously. That cost the Euro a 23% drop against the dollar. Second, the addition of economic sanctions against Russia over the Ukraine operation became the opportunity of a lifetime for China to consolidate an Eastern financial architecture. Finally, with the world already fragmented, the US opted firmly for import substitution policies and the de-globalisation that goes with them; while the Asian bloc led by China is advancing with its growth and globalisation.
US economic recovery policies
The post-pandemic economic recovery that began in the second half of 2020 should have continued in 2022. Something got in the way, and stagnation emerged in the recovery of the most developed economies (G7). These stopped in the third quarter of 2021 and remained stagnant, proving the OBELA hypothesis that the shape of the recovery would be an inverted square root. Since 2018 the US economy has shown signs of slowing down and was heading towards a recession. In 2020 the stock markets collapsed, bailed out with a monetary injection of 20% of GDP. Then came the financial rescue of consumers and producers. Once the emergency stage was over, the secular economic problems of the great northern neighbour were still there. They have a severe productivity problem and consume 15% more than their economy produces, which generates an external deficit equivalent to that. The only reason it is maintained is that the world's international reserves are in US dollars and because the US financial markets are the safe havens for nervous global capital. The fiscal deficit is in the same range, while their tax revenue is 30% of GDP. They have a fiscal deficit equivalent to half of their tax revenue which is unthinkable in any other economy. The 2.9% of the EAP that stopped looking for work in 2022 is covered up, so that amount underestimates the unemployment indicator.
Since the stimulus did not work, the solution was to inject public money into the economy starting in 2023 through two laws: the Chips Act and the Inflation Control Act. The Chips Act gives resources to microchip manufacturers through tax credits. The Inflation Control Act does the same to revive demand for renewable energy vehicles and the sale of renewable energy generation equipment. The combination will have slight effects, and the IMF's World Economic Outlook (WEO) projects that the US will barely grow. GDP growth figures are 2.0% in 2022, 1.4 in 2023 and 1.0 in 2024. Whether US Congress recognises the recession as such and allows counter-cyclical measures taken with a higher debt limit will make a difference. The problem is that the levels of public debts are monumental for that country, the defender of economic equilibrium in the rest of the world.
The truth is that there is a world order based on the significant imbalance and the application of austerity policies in the rest of the world to maintain it. In parallel, there is the continuing economic march of China, which despite the headlines of Western financial newspapers, is growing by leaps and bounds. GDP growth in 2022 was 3.0%. In 2022, it was projected at 5.2 and in 2022 at 4.5. These dynamics and the shift of trade axes from the Atlantic Ocean to the Pacific Ocean were consolidated in 2022, leaving beyond doubt the tendencies of Asian countries to gain more weight in the world economy and the Western G7 countries to lose it. Since the beginning of the third decade of the 21st century, the world balance has tilted towards the East, led by China, India, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Vietnam and South Korea, among the most prominent. GDP growth projections for emerging and developing Asia are 4.3% in 2022, 5.3% in 2023 and 5.2% in 2024. As the West de-globalises, the East continues its globalisation, selling more to more markets and becoming the world's largest growing creditor and investor. The realisation that "the world" is de-globalising is a Western view of the ongoing process.
Federal Government of the United States of America
Year Debt/GDP ratio
2000 56.4%
2001 57.3%
2002 59.5%
2003 60.5%
2004 62.0%
2005 63.5%
2006 64.6%
2007 65.2%
2008 68.2%
2009 82.3%
2010 93.5%
2011 98.2%
2012 102.6%
2013 103.6%
2014 106.1%
2015 106.2%
2016 106.5%
2017 107.2%
2018 108.1%
2019 109.5%
2020 128.2%
2021 131.1%
Source: These data were obtained from the website of the United States Department of the Treasury, which provides regular updates on the total outstanding public debt of the United States government and the Gross Domestic Product (GDP) of the country from the Central Bank of Saint Louis ( Federal Reserve of St. Louis). The website can be consulted at https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/tic/Pages/ticsec1.aspx and https://fred.stlouisfed.org/series/GDP.
The United States, the Fed and its interest rate.
The Fed's interest rate hike triggered the slowdown in the recovery despite the immense amounts injected as a bailout for businesses and consumers. It has been at negative levels since 2008, a reflection of the rate of profit. Keynes defined it as such. The problem is that the revival that started at the end of 2020 stumbled, and the pace of production in the just-in-time era needed to be in sync. As the links in the production chains did not match, there was a shortage of final industrial goods with consequences on prices. It is noticeable in automobiles, household appliances, and all industrial goods. To this must be added the US trade war against China, where the flow of microchips, already disrupted, was affected, which put pressure on the prices of these inputs. The problem of the lack of oil further impacted it at the beginning of the war between Russia and Ukraine. Fatal for Europe was the application of sanctions prohibiting it from importing energy from its next-door neighbour. The final consequence was pressure on the Western oil market. Then it became public that another oil market centred on China with supply from the Middle East, Russia and Latin America at 30% lower prices. These prices positively affected growth and low inflation in the East while the West suffered.
The Federal Reserve fights against inflation the only way it is monetarily inclined, i.e. with interest rate hikes to compress investment and consumption. It historically had some balance of payments consequences for the global economy, through commodity prices, except in 1981 (the Volker shock). This time it is clear that if the Fed raises the interest rate, the rest of the world needs to follow, or there will be a short-term movement of capital in favour of the dollar. When the European Central Bank, convinced of the importance and autonomy of Europe, decided not to raise the interest rate together with the FED, arguing that inflation was transitory and that it needed to reactivate its slow-growing economy, the Euro depreciated 23% against the dollar. Consequently, the price of energy in Europe in euros rose by that proportion in addition to the commodity prices rise. After 1990 came the deregulation and unrestricted opening of the capital markets worldwide. Added to this is the independence of the central bank, which prevents it from lending to its finance ministries. Thus the central bank's surplus reserves are international, and in dollars, the world's trading currency, and are held in US treasury bonds to finance the US fiscal deficit. In short, the Fed raised rates in 2022, and the whole world raised its own. This opens up the recessionary scenario of 2023.
Those that did not do so depreciated or disengaged from the western capital market, as did Russia in what appeared to be a punitive measure. It was the relief it needed to continue the reactivation drive with low-interest rates. China, with the capital market closed, did not raise its rate. The Shanghai stock exchange lost 5% of its capitalisation value from January to December 2022, the NY S&P 500 fell 8.9%, and the FTSE 100 rose 6.7% amid the British crisis and the global economic problem as an expression of the disconnection between the financial and the real. The pound fell and recovered because of the Bank of England's expansionary policies and interest rate hikes. On the one hand, eastern countries did not do so because they did not have inflation problems due to stable energy costs, and on the other, they are tied to China's central bank as they operate intra-Asian trade in Yuan.
What was noticeable last year was the development of an international financial architecture parallel to the West's, with the People's Bank of China as a bank for international deposits in Yuan, the development of CIPS (a payment system equivalent to the Western SWIFT that has benefited from Western measures against Russia), and the development of the Asian Investment and Infrastructure Bank for the construction of the transcontinental projects of the new Silk Road. There are signs that the dragon country is at the beginning of a parallel commodities market to the West, operated in Yuan and serving gas, oil, wheat and barley, and metals. The volumes bought in the year that ended indicate this, along with the agreements reached with many West Asian neighbours and with Russia.
As a result of the above dynamics and in addition to the technological competition between the US and China, the US declared a Cold War on China and established a Senate committee to investigate it and make policy recommendations to the White House national security council. The House of Representatives voted to create a select committee in early January 2023 to assess China's military, economic and technological challenges, bringing to life one of the main pillars of the Republican national security agenda. The White House document National Security Strategy, October 2022, states that the main threat to the US is China and that, while they are not looking for a cold war, it is what appears to be the case. The trade war between the US and China declared over in 2020 continues with vigour with recent measures on 25 November 22, such as a ban on the import of new equipment from telecommunications companies Huawei Technologies and ZTE because they pose "an unacceptable risk" to US national security. The US Federal Communications Commission also banned surveillance equipment from Dahua Technology Co, video surveillance company Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd and telecommunications company Hytera Communications Corp Ltd. The real threat to US national security is that China is leading the technological competition, and there is no chance of catching up even with the injection of state money. According to the Semiconductor Industry Association (Chips), US semiconductor manufacturing capacity eroded from 37% in 1990 to 12% in 2022 of what they use. They argue that it has happened because the US government has yet to incentivise chip manufacturing, and other governments have. (https://www.semiconductors.org/chips/). The Chips Act pumps money into companies, and the Inflation Control Act subsidises consumers' use of renewable energy. It is equal to China's strategic investments, planned for international advantage.
The return of the historical enemy and the construction of a new oil market structure
Russia's special military operation in Ukraine in 2022 as a capstone to 2014 opened up a new field for the energy market. Until then, Western Europe's energy was supplied mainly by Russia, supplemented by Norway, Britain and the Arab countries, and ultimately by the United States. From 2022 onwards, energy trade with Russia was closed in several steps, the most dramatic being the blowing up of the Nordstream 2 pipeline on the Baltic floor in what is understood to have been a Norwegian-US[1] operation. According to Eurostat, the European Union's statistical office, Russia was the EU's largest oil supplier in 2020, accounting for almost a third of the bloc's total imports. Russia supplied the EU with about 40 per cent of its gas imports before the invasion, according to the World Economic Forum. The consequence of Russia's closure as a European supplier was to drive up the energy cost in Europe and in general. The result was that Russia found itself with an oversupply of gas and oil that it could sell in other untapped markets. Thus one result of the blockade of Russia for its invasion of Ukraine was the accelerated development of a new oil and gas market in Asia with significantly lower prices than in the West.
The increased use of CIPS, China's interbank payment system, and transactions in roubles and Yuan circumvented Financial retaliation and blocked bank accounts. Another mechanism is an agreement between central banks to use each other's payment systems. There is such an agreement between Iran and Russia.
The development of the commodities market in Shanghai accelerated. There is the Shanghai International Commodities Centre (SHICC), a commodities exchange that trades various products, including, among others, agricultural products, precious metals and energy products. Crude oil futures trade on the Shanghai International Energy Exchange (INE) and energy are China's first futures product open to the overseas market, trading since 2018 and the proportion of foreign participants has grown. According to public data, the trading volume of foreign customers comes from more than 20 countries and regions across six continents, which was 10-15 per cent of the total in 2018 and 25 per cent in 2022. Crude oil futures trading volume reached 158 million lots or 158 billion barrels. It is currently the world's third-largest crude oil futures market after NYMEX in New York and Dubai. China significantly impacts the global oil market, and the INE plays an essential role in setting benchmark crude oil prices in the Asian market.
Therefore, INE is relevant to the global oil market because it provides a platform for trading crude oil futures contracts in China. Prices sold on INE can significantly impact global simple oil pricing. In addition, INE offers contracts denominated in Chinese currency (renminbi), which may attract international participants seeking to hedge their exposure to renminbi exchange rate fluctuations. It indicates that it aims to create an eastern oil market with benchmark prices.
A year of uprisings
The past year has seen significant social uprisings in Ecuador, Brazil, Bolivia and Peru, following earlier ones in Colombia and Chile. Ecuador, Bolivia and Peru have had noteworthy economic performances over the past three decades, while Brazil has benefited less. Ecuador's dollarisation in 2000 did not muzzle growth compared to its neighbours. However, in all four, the poorest 20% of national income continues to account for less than 10% of payment, according to the World Bank. According to Latinobarómetro, the richest 1% concentrate 30% of national income.
On the other hand, the pandemic seems to have encouraged citizens, and the Latinobarómetro 2021 Report states, "The pandemic puts a glass on the region that shows the crude reality, impossible to miss. Citizens, more empowered than ever, have left Macondo to join the world, raising their demands to those of the globalised world. The rulers have been warned". (Santiago de Chile, 7 October 2021). The demands came out strongly in the four countries mentioned, where there are no quality schools, no decentralised and well-equipped medical centres, and no guaranteed minimum income for all the people who do not have formal employment. According to the Latin American Barometer 2021, Mexico, Brazil and Peru are the countries with the most concentrated 1% income. Social protection coverage is limited, and levels of formal employment are also low. Mexico and Brazil have more extensive national social protection programmes with massive transfers, but Ecuador, Peru and Bolivia are not as widespread.
Peru has barely 20% of the population with any social protection. The ILO's December 2022 report said that "the crisis has disproportionately affected indigenous peoples in Latin America, highlighting the pre-existing barriers they face in accessing health care and social security (...) as a result of historical discrimination and marginalisation". Protests have erupted over the democratic deficit to address their demands. In Peru, the perception of ideological falsehood in politics complicates the scenario, where since 1990, there has been a left-wing election. Still, an increasingly totalitarian right-wing Government is always in power. In Brazil, the poorest sectors came out in support of Bolsonaro because of demands against the corruption of the PT and in favour of the immense social support that the military delivered. In Bolivia, the protests were about the power of Santa Cruz de la Sierra and its confrontation with the Andean world it governs. In Ecuador, it had to do with economic measures that impoverished people with little social protection, as in Peru. The combination is saturation with economic adjustments that disregard the poor, who are the majority in these countries, as the Peruvian marches make clear. References to Sheldon Wolin's inverted totalitarianism have to do with the power of corporate government and evangelical churches in the countries, as opposed to the Catholic state fascism of the 1930s.
Finally, the year 2022, after the uncertainty that the Ukraine war brought in terms of growth, has brought out some clear ideas. The first is that China is a strategic enemy of the United States. The second is that the European Union is subordinate to Washington's policies in military and monetary terms. The Euro depreciates if the European central bank does not move interest rates with the Fed. The third is that retaliation against Russia benefited US oil companies. The fourth is that China articulates a strategy with Middle Eastern trading partners, its western flank, to secure the development of its Shanghai oil market and take it away from the West. It will make the oil less vulnerable to Washington's war-mongering. Fifth, Asia is building an international financial architecture of institutions and procedures parallel to the West. It is for national security reasons since they are the backbone of the world's largest economic bloc and cannot expose themselves to the kinds of financial sanctions with which Washington targets countries perceived as enemies. Asia contains more population, GDP, and international trade than the West and is less armed militarily than the West. Sixth, people in Latin America are showing tangible signs of saturation of economic adjustment policies combined with state neglect of people's incomes, health conditions and schools in the name of not raising or collecting taxes. Seventh, political polarisation increased across the board. US House Speaker Pelossi's visit to Taiwan triggered military reactions from the PRC, and Huawei's recent innovations led to the US finally shutting down its use of Google and American Android phones. Within Latin America, the communist/anti-communist polarisation, not because it is old-fashioned, is less present in countries where there are progressive governments with a homogeneous discourse against the Sao Paulo Forum, Castro-Chavismo, hatred of Evo Morales and the dictatorships of the left. It is a discourse constructed to frighten the listener but explains nothing. Politics, more than ever, is in belief and not reason. Within the United States, there is a list of 1600 books banned from public libraries in 32 states out of 51[2]. In Peru, those suspected of being Marxists or books authored by Marx or Shining Path leader Guzman can go to jail. Similar patterns follow in other countries. This pattern is inverted totalitarianism because it is the totalitarian rule of corporate power and evangelical churches. It is the materialisation of religious prejudices coupled with corporate needs placed on governments, not for the betterment of the state and the population, but for their own in the understanding that there is a market/barbarism opposition, as von Mises pointed out.
In conclusion, 2022 was a year of less growth than 21, more international and domestic political polarisation, more political confrontation and evidence of loss of freedom of thought. The emergence of the Asian hemispheric financial architecture led by China speaks of a world where the concept of globalisation is fractured. While the United States pursues import substitution policies to catch up with China's advances in integrated circuits, China continues its growing investment and international trade. The East-West confrontation in Ukraine has strengthened the Asian bloc and hurt Europe. The military-industrial complex's profits remain strong. The social conflicts that started in Peru in December 2022 continue and could become an economic risk factor for Peru in 2022, where both sides have irreducible positions.
Cuernavaca, 8.2.2023
WHAT HAPPENED IN 2023
- blog de bacosta
- 3014 lecturas
The very high inflation of 2022 led the US central banks, the FED, and the ECB of the EU to raise their interest rates. It was followed by all central banks in the rest of the Western world to keep exchange rates stable and to contain inflation. In China and some Asian countries, the dynamics are different. (see what happened in 2022) Analysts expected that high interest rates would cool the US and European economies, and a recession would set in as they rearranged their public finances and restructured their productive apparatuses behind the new-fangled protectionism introduced under the cloak of national security. In 2023, however, the recession hit Europe, with Germany leading the way, and Latin America, but not the US and Mexico, which, with a reactivation from the second quarter onwards, culminated in unexpected GDP growth of 3.3% and 3.4%, respectively. Asian countries with no inflation felt the Western cooling, but China especially felt the trade war measures against it by the Titan of the North. All of this resulted in the global economy slowing down relative to 2022, and the growth was led by Asia, specifically China with 5.2% and India with 7%.
The Western press narrative about what has happened in the global economy speaks of a recession in China and a boom in the US that is not only distant from reality but alien to it. Never before has the gap between the reality of the data in the Western press on China's economic dynamics been so stark in what appears to be a severe media cold war.
Western stock and commodity markets expected to cool with the interest rate hike did not fall but stalled and saw a strong rebound instantly from 27 October 2023 with the Gaza conflict. Unlike the Ukraine conflict, which had a very slight impact, this one has had marked positive effects, which shows the degree to which such a war well serves investors in the military-industrial complex. The sudden boom in the New York stock market does not imply an accelerated recovery of the US economy nor presage an easy recovery. Growth in 2024 is expected to be lower than in 2023, even for China, whose internal dynamics are failing to counterbalance the US trade war and the general cooling of the global economy. China and India will remain the two fastest-growing economies, dragging down the global economy.
Latin America also showed an unexpected performance. Mexico's projections were 1.6% but grew by more than 3.4%, and South America did not, except for Brazil, Paraguay and Bolivia. Price trends were predictably downward due to high-interest rates, despite the dynamics of China and the demand for metals induced by the substitution of electric vehicles. The drought in its seventh year fuelled the non-monetary part of inflation, noting the Panama Canal's reduced passage and navigation on the Parana River and the Amazon. All this hurts prices.
The US economy.
According to the New York Times (https://www.nytimes.com/2024/01/25/us/politics/yellen-criticizing-trump-says-bidens-economy-has-delivered-gains.html ), in a speech at the Economic Club of Chicago in late January 2024, Treasury Secretary Yellen, former Fed chairwoman and wife of Nobel laureate Ackerloff, argued that the Biden administration had led a recovery that has outpaced the rest of the world, which is not valid. She said that under President Trump, the US imposed tariffs on more than $300 billion of Chinese imports. She did not say how much the tariffs they imposed with neo-protectionism set into law. For example, the Biden administration has focused on creating its own $465 billion subsidy architecture through the CHIPS Act and Climate Science and Technology, with local content rules to protect its industry. All of this should have brought the consumer sentiment index back to pre-pandemic levels, but, as the graph below shows, it does not. The index declined from 101 in January 2020 to 61.3 in November 2023, according to the University of Michigan: Consumer Sentiment Index (https://fred.stlouisfed.org/series/UMCSENT/). Inflation declined in 2022 and 2023 but remains above the pandemic's start. The Fed's anti-inflationary policies do not consider the non-monetary elements of inflation, such as drought.
The problem the White House points out in the CHIPS and Science Act assessment a year later is that although the US invented semiconductors, they produce only 10% of the world's supply and none of the most advanced chips. "Similarly, investment in research and development has fallen to less than 1% of GDP from 2% in the mid-1960s, at the height of the space race." (https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/08/09/fact-sheet-one-year-after-the-chips-and-science-act-biden-harris-administration-marks-historic-progress-in-bringing-semiconductor-supply-chains-home-supporting-innovation-and-protecti) On the other side Huawei, facing the US blockade started in 2022, introduced the Huawei Mate 60 Pro model in September 2023 which contains a proprietary processor, the Kirin 9000S, with 7 nanometre lithography, a milestone in the technology war with the US made by Semiconductor Manufacturing International Corporation based in Shanghai. In other words, they are ahead of the US and autonomous from them in their progress.
In the automotive industry, where China has led for a decade, the Western press portrays Tesla as the leading and almost the only firm, while at least the German and Korean brands are transitioning to electric, and China's brands lead by a wide margin.
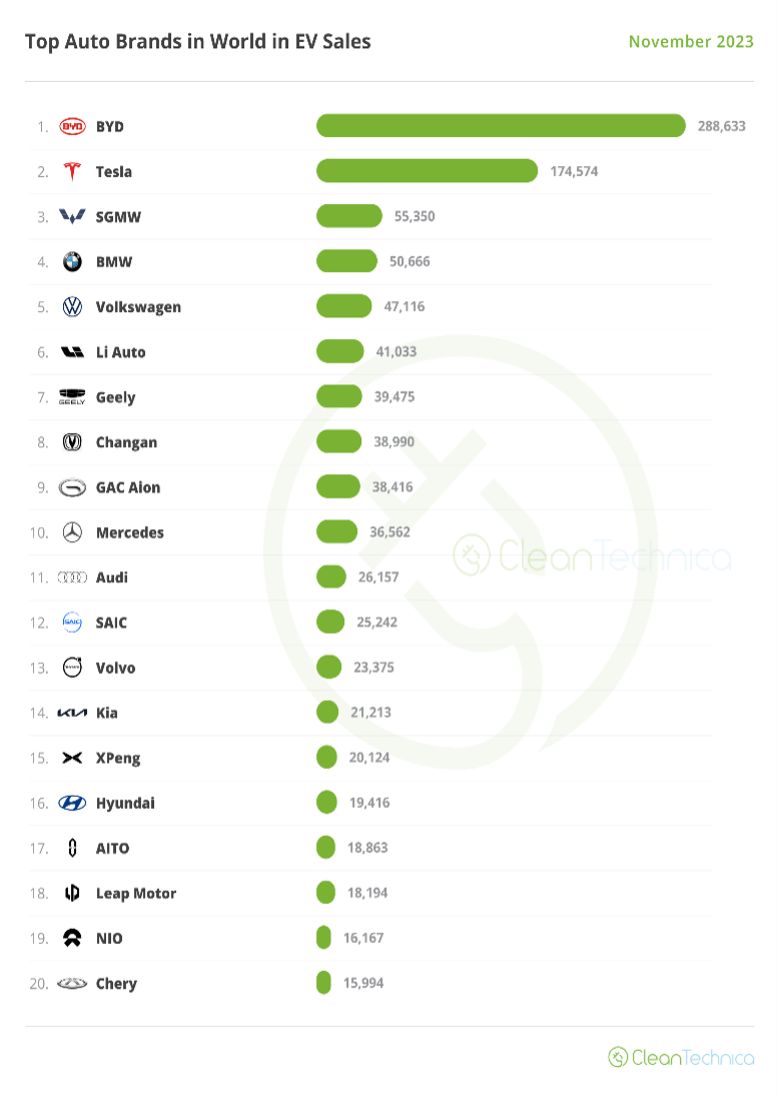
The graph shows that of the top 20 car brands selling the most electric vehicles in the world, one is American, four are German, two are Korean, and the other 13 top-selling brands are from China. In September 2023, Chinese electric vehicle companies exhibited their products at the Munich Auto Show and dazzled.
On that occasion, experts pointed out that such companies could challenge conventional car companies. Tesla CEO Musk said, "Chinese companies are the most competitive globally. So I think they will achieve considerable success outside of China, depending on what tariffs or trade barriers are put in place". (https://www.cnbc.com/2024/01/25/elon-musk-says-chinese-ev-makers-will-demolish-other-companies.html) Only with tariff protection will Western companies be able to compete, and of these, German companies are in the best competitive and market position in the West. Unlike the Koreans, the giant US and Japanese brands are not among the world's top 20 best-selling brands in these vehicles.
Latin America and inflation
All Latin American countries raised interest rates during the year in tandem with the Fed to avoid adverse exchange rate movements. The most successful were Brazil and Peru, which have kept their exchange rates stable despite the political headwinds in their countries. Chile and Colombia saw adverse movements, but their inflation rates declined and were not affected by them. All exchange rates appreciated, reflecting the Fed's monetary policies and all central banks accumulated more international reserves due to the austerity policies that are now the new norm. Drought-related inflation and the fall in exports for the same reason impacted the Atlantic breadbasket countries such as Uruguay, Argentina and Brazil more and less on the Pacific. The Pacific economies are affected by mineral prices that fell or failed to rise, plus the drought. The result has been that, except Mexico, Brazil, Paraguay and Bolivia, all have stopped growing. The fourth fastest growing was Bolivia with 2.3%, Brazil with 3.1% was the third, linked to China, after Mexico, the second, linked to US growth and both to domestic demand. It is the ninth largest economy in the world and, in nominal terms, displaced Canada. Of the G7, only four countries remain in the top 10. Brazil's driving force was grain exports, which, although they fell in volume, grew in prices and social spending, similar to Mexico's.
According to the World Bank (https://www.worldbank.org/en/country/brazil/overview), Brazil faces significant, recurrent and increasing losses due to weather-related events. Despite this, one-third of export revenue is of agricultural origin, and almost half is sold in the East, essentially China, followed by Europe.
The first fastest growing country is Paraguay, according to ECLAC, with 4.5%, which is explained by the performance of agriculture in the soybean sector, as well as energy production - sale to Brazil of hydroelectricity from the Iguazú Falls - and re-exports.
BRICS and its enlargement
In August 2023, BRICS member countries agreed to add six more countries to the group, which included Argentina. The aim was to have more international negotiating capacity in the face of what they perceive as an upside-down world. The US has the highest public debt in the world in absolute terms. Like all fiscal deficits, it comes with external deficits, which are symmetrical: excess consumption over domestic production leads to imports of goods and services. In a standard world economy, this would pull world growth. All indications are that it only pulls Mexico and possibly Canada. China's economic activity leads the rest of the world. The BRICS countries have substantial international reserves and cover a part of the external resources the Titan of the North needs. Faced with this evidence, the BRICS agreed to negotiate with them to revive the Global South's economies, which are now thrifty because they are under a regime of austerity imposed first by the IMF and then by the international press and rating agencies. The new world order comprises a big spendthrift that grows little while the rest of the world saves without growing, except for China, India and the Asian countries. Europe, on the other hand, is financing itself.
China accelerated the unwinding of US Treasuries and reduced its position in these instruments while increasing its position in gold and other currencies. This year, there was more talk, in general, of trading operations in domestic currency. In this game, Argentina, which lacks international reserves and has a large economy, renounced a swap agreement between central banks from the People's Bank of China made in yuan five years ago. This agreement allows for South-South financial cooperation and dispenses with conditionalities. However, Argentina withdrew from the agreement with the BPdeC in the last month of the year and thus forced other institutions to bail it out. The FED did not step in to bail it out, as might be expected as a substitute for China. Between 2008 and 2021, China invested $240 billion to bail out 22 developing countries, according to researchers. Among the primary beneficiaries are Argentina, Pakistan, Mongolia and Egypt. The People's Bank of China provided $170 billion individually to foreign central banks through its bilateral swap lines. Chinese state-owned enterprises also played an essential role in this bailout process. The BCRA's withdrawal from the BPdC is for reasons of alignment with the US and not for financial reasons. The Fed did not react.
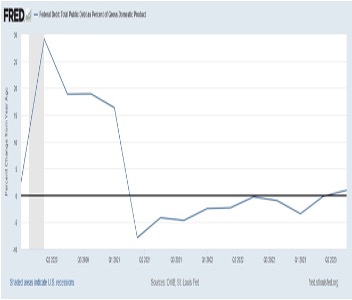
With the Arab countries joining the BRICS, the group's aggregate level of international reserves grew even more, and the possibility of pressuring the US to adjust and reduce its immense deficit grew even more. Standing in the way was the Gaza war on 22 October 2023. All indications are that the adjustment policies of the Global South will continue in 147 countries while one maintains a public debt of 30 trillion dollars, equivalent to half of the world's GDP and 120% of its GDP. The outgoing Democratic administration of President Biden tried to stop the increase in this debt from 2020, as can be seen in the graph, with the consequent loss of popularity.
Finally, China leads global growth driven by changes in energy and transport as well as telecommunications and its input, chips. Competition between the great powers is open and reminiscent of the earlier competition between Germany and Britain in the age of inventions. That ended with the First World War. The economic mood is that the West is growing slowly, and the East is growing fast. The difference is that the significant investment funds are in the West and control the investment flows. The year 2024 is expected by the IMF and investment houses, to be slower than 2023, which was in turn less than 2022, the year of the pandemic's rebound. As OBELA said at the time, the recovery would be in the form of an inverted square root, which indicates this is true in the West. The East did not experience a downturn, so its economic dynamics do not have that shape. The change in the global economic axis is consolidated in 2023, with the East at the forefront and the Pacific Ocean as the centre of world trade.
Warnings of a New Global Financial Crisis
- blog de anegrete
- 3442 lecturas
PENANG, Malaysia, Jun 11 2018 (IPS) - There are increasing warnings of an imminent new financial crisis, not only from the billionaire investor George Soros, but also from eminent economists associated with the Bank of International Settlements, the bank of central banks.
The warnings come at a moment when there are signs of international capital flowing out of some emerging economies, including Turkey, Argentina and Indonesia.
Some economists have been warning that the boom-bust cycle in capital flows to developing countries will cause disruption, when there is a turn from boom to bust.
All it needs is a trigger, which may then snowball as investors in herd-like manner head for the exit door. Their behaviour is akin to a self- fulfilling prophecy: if enough speculative investors think this is the time to move back to the global financial capitals, then the exodus will happen, as it did in previous “bust” phases of the cycle.
Soros recently told a seminar in Paris: “The strength of the dollar is already precipitating a flight from emerging-market currencies. We may be heading for another major financial crisis. The economic stimulus of a Marshall Plan for Africa and other parts of the developing world should kick in just at the right time.”
If Soros is right about an imminent crisis, its trigger could come from another European crisis. Or it could be outflow of funds from several developing countries. Some had received huge inflows when returns were low or even zero in the rich countries. With US interest rates and bond prices going up, the reverse flow is now taking place and it is only the start with more expected to take place.
Soros’ prediction may not be widely shared. “Honestly I think that’s ridiculous,” said the head of investment bank Morgan Stanley commenting on Soros.
The Soros warning reminded me of a South Centre debate held in Geneva in April, when we hosted two eminent main speakers to launch their book, “Revolution Required: The Ticking Bombs of the G7 Model.”
The authors were Peter Dittus, former Secretary General of the Bank of International Settlements (BIS), and Herve Hamoun, the former Deputy General Manager of BIS. The BIS is a club of 60 central banks, known as the bank for central banks.
You can’t get a more respected conservative establishment than the BIS, also famous for the quality of its research.
Yet the two recently retired top BIS leaders wrote a book in simple direct language warning of “ticking time bombs” in the global financial system waiting to explode because of the reckless and wrong policies of the major developed countries. Nothing short of a revolution in policy is required, to minimise the damage of a crisis that is about to come, they say.
At the Geneva meeting, Dittus and Hannoun pointed to several problems or “time bombs” that had developed in the developed countries, with potential to harm the world.
The main problem is what they call the G7 debt-driven growth model. The major countries, except Germany, have lax fiscal policies with high government liabilities as percent of GDP. In particular the United States has an irresponsible fiscal policy which it has exported to other G7 countries, except Germany.
The US administration has expanded new expenditure and tax cuts by over a trillion dollars, with no funding other than more debt. This “reckless behaviour”, leading to a US fiscal deficit projected to be around 1 trillion USD in 2019, was made possible by the permissive monetary policy conducted by the Fed since 2009, the silence or complacency of the big three US based ratings agencies, and the IMF’s blessing.
The G7 central banks have also become the facilitators of unfettered debt accumulation, according to the authors. The near zero or negative nominal interest rates are a huge incentive to borrow and extreme monetary policies have destroyed any incentive to fiscal rectitude.
G7 total debt in 3rd quarter 2017 was around USD 100 trillion. Together the US, the UK, Canada, Japan and the Eurozone account for 64% of the world total debt.
The authors assert the G7 extreme monetary policies since 2012 have undermined the foundations of the market economy.
There are now centrally planned financial markets and the break up of key elements of the market economy model.
Long term interest rates are manipulated, valuations of all asset classes are deeply distorted, sovereign risk in advanced economies is deliberately mispriced, and all these do not reflect fundamentals.
They warn that the unprecedented asset price bubble engineered by G7 central banks is a ticking time bomb that is ready to burst, after seven years of near zero interest rates and speculative excesses in bonds, stocks and real estate. The Federal Reserve has dealt with the bursting of every asset bubble of the last 20 years by creating another, larger bubble.
They also warn that the quantitative easing policy of recent years may shift to a worse policy of government debt monetisation.
Although central banks have made it very clear that large scale government bond purchases are a temporary measure taken for monetary policy reasons, they are slipping into a different concept – that of a permanent intervention of central banks in government bond markets.
This is seen as a way to solve the sovereign debt crisis in major advanced economies, by transferring a growing part of government debt to the central bank: 43 per cent of G7 government bonds in major reserve currencies are now held by central banks and other public entities
G7 central banks are at risk of heading towards the slippery slope which ultimately leads to government debt monetization.
G7 central banks at the cross roads: normalisation or debt monetisation?
They are facing a dilemma, the authors point out. They have to choose between highly risky scenarios: policy normalisation or government debt monetization?
For the time being, the Fed and the Bank of Canada are leaning towards normalization, albeit at a slow pace, while the ECB and the Bank of Japan are dangerously heading towards a continuation in a way or another of the debt monetization experiment.
Here is the dilemma: G7 central bank’ policy normalisation is the only option consistent with their mandate and with a return to the rules of a market economy. But when G7 Central Banks eventually exit from their unconventional policies, they will contribute to the bursting of the asset price bubbles engendered by their monetary experiment.
This could well be the worst financial crisis ever experienced, as the level of debt and the artificial level of asset prices have no precedent.
But an even worse systemic crisis would result from the continuation of current unconventional policies leading central banks to cross the rubicon of government debt monetisation. The perpetuation of these policies, with their zero or negative interest rate policy and large-scale purchases of government debt, would encourage fiscal deficits and the continued expansion of public debt.
Public debt monetisation, through the transfer of always more government bonds on G7 central banks balance sheets, would destroy the market economy as it would pave the way for an unlimited expansion of the public sector, say the authors.
The above shows why the former BIS officials believe a new financial crisis is brewing. Changing the recent policy will lead to an explosion, but continuing with the same policy while buying time will lead to an even bigger crisis.
Their analysis of the crisis in the G7 countries matches that of Yilmaz Akyuz, the South Centre’s Chief Economist and author of the book, Playing With Fire.
Akyuz goes further, in analysing the impact a global crisis will have on developing countries. Since the 2009 global crisis, the developing countries have built up new and increased vulnerabilities to global financial shocks.
Their financial sector has established even more and deeper links to international financial markets, shown for example by high percentage of the ownership of foreign funds and investors in the domestic stock markets and in government bonds of developing countries.
Therefore if there is a significant or big outflow of these foreign funds, the some economies may suffer from loss of foreign reserves, currency depreciation, higher external debt servicing, higher import prices, falling prices of houses and equities and in worse cases an external debt crisis. A few developing countries are already facing crisis and seeking IMF bail-outs.
Many developing countries still have strong economic fundamentals. But in many cases, their economies are weakening in one way or other, and the worsening global economic prospects (including the real possibility of a trade war) do not augur well. The conditions for an external-debt problem have increased.
It would thus be wise for them to monitor and analyse what is happening globally, as these will significantly affect the economy. Scenarios should be established on what may happen externally, including the onset of a new global crisis, how this may affect the economy in various ways, and to prepare for various measures that can be taken. Crisis prevention and crisis aversion should now be a priority.
Dealing with the domestic economic issues should go together with preparations to cope with changing external situations. Though we may not be able to control what happens abroad, we can take measures to respond appropriately.
What can Latin America learn from historic debt crises to face the COVID-19 crisis today?
- blog de cdeleon
- 3073 lecturas
Today, as in the past, public debate can resort to history in the quest for policy lessons. The COVID-19 crisis is prompting governmental action to meet the needs of large swathes of society and achieve rapid economic recovery. This is adding further pressure on public finances. However, while major stimulus packages are to be implemented in several rich countries, most developing and emerging economies do not have the fiscal capacity to provide similar amounts of financial support.
This challenging situation will require some form of international co-operation. History tells us that government intervention may be necessary to accelerate recovery in the aftermath of an economic crisis. The availability of funds and the rapid resolution of potential debt disputes are two major factors that can influence a state’s capacity to react. Previous experiences of economic crises and periods of financial distress also show that the involvement of private creditors and governments from capital exporting countries may further accelerate recovery. A brief narrative of two of the most important episodes of economic crises in Latin America is illustrative. In one case, domestic fiscal policies followed by comprehensive debt management facilitated a swift recovery. In a second case, inadequate domestic and multilateral responses to situations of financial distress generated excessive socio-economic costs.
A first episode of a major economic crisis was the Great Depression of the 1930s. In the decade preceding the crisis, Latin America witnessed an increased arrival of external funding which was used to finance new infrastructure and to promote agricultural exports. While the economic performance of each country differed, the onset of the 1929 crash led to a contraction of international trade and to capital outflows. Average annual GDP fell by 5.1% between 1929 and 1931, with Chile experiencing one of the biggest falls (-17%). Most Latin American countries defaulted on their public debts, in tandem with most governments in Europe. Despite the crisis, several public policies were introduced to support economic activity. Among them, the introduction of credit facilities by central banks and the establishment of national development banks. This strategy was combined with proactive exchange rate management and the state intervening in different sectors, occasionally leading to the nationalization of industries. As a result, Latin America accelerated the pace of industrialization and economic recovery. To some extent, the interruption of debt service, de facto a kind of debt relief, liberated financial resources that were channelled to productive sectors and to social expenditure.
By the late 1930s, Latin America had recovered under a new economic paradigm, prioritizing industrialization policies and conceding a more relevant role to the state. In certain cases, international trade between Latin American countries and the US resumed an expansionary path. The Second World War served as an incentive to accelerate negotiations between private investors –organized in committees of bondholders– and Latin American borrowers. This was done under the auspices of the US government that intended to boost co-operation with Latin American governments to have ready access to raw materials. In the 1940s, a wave of permanent debt settlements emerged. Even if private capital markets did not offer a source for additional funding, loans from the Export-Import Bank of the United States and later also from the World Bank were offered and conditioned upon the existence of such debt agreements. In return, bondholders assumed considerable haircuts on their claims.
The second episode was the debt crisis of 1982. High volumes of government loans granted by international commercial banks characterized the years preceding this crisis. Latin America exhibited high rates of economic growth, and foreign capital served to foster both capital and current public expenditure. As external conditions became unfavourable at the beginning of the 1980s, major macroeconomic imbalances triggered repayment difficulties in many developing countries. The rise in international interest rates increased debt-servicing costs, while a general deterioration in terms of trade and a fall in external demand reduced the availability of foreign exchange.
The resolution of the 1982 debt crisis raised a lot of criticism from scholars and policymakers. Its consequences are now considered a major factor that led to the infamous “lost decade”, during which economies experienced zero or even negative growth for at least seven years. Poverty rates and inequality also rapidly deteriorated, ending several decades of continuous improvement of those indicators. The negotiations involved several actors, and lending banks were organized through national advisory committees to facilitate coordination. The strategy followed at the onset of the crisis led to a process of debt reschedulings that did not alleviate the pressure on Latin America’s public finances. Furthermore, the conditions that came with the IMF’s involvement in the debt negotiations were directly aimed at achieving a massive reduction of public expenditure and promoting liberalisation policies. As a result, governments were obliged to introduce austerity measures, which also affected public investment. In a context of falling commodity prices and sluggish global growth rates, external conditions were also unfavourable to a rapid recovery. For instance, average real GDP growth rates between 1982 and 1989 were negative in Argentina, Peru and Uruguay, and close to zero in Mexico and Venezuela.
The now well-known Brady Plan, promoted by the US government and multilateral organizations, was innovative to the extent that it finally introduced a certain amount of debt relief and was conditioned upon the implementation of policies aiming at fostering economic growth. This plan – whose creditors’ participation was initially conceived as “voluntary”, but became compulsory in practice – offered banks a “menu” of options that best adapted to their interest and individual position. In practice, the plan introduced the possibility to exchange bank loans for new bonds whose value implied a debt reduction either on principal or on interest payments, while a third option required that banks contribute with additional capital depending on their long-term exposure to the country. Bonds were guaranteed by zero coupon bonds issued for that purpose by the US treasury. In the case of Mexico, the purchase of those bonds by the government was partly financed by loans from the IMF and the World Bank.
The Brady Plan marked a new point of departure for many countries. It provided a breathing space to some Latin American governments, allowing them to foster public investment and economic growth. In certain cases, and this was also recognized by US authorities, the outcomes of the Brady Plan were expected to consolidate democracy in Latin America, and to ease social tensions that had emerged the decade before. Finally, the Plan also allowed governments to access private capital markets under improved borrowing conditions.
The historical perspective presented above draws some lessons to face public finance challenges in the current context of the COVID-19 crisis. First, postponing policy action to solve public finance difficulties implies high socio-economic costs. A clear example is the impact of the long resolution process of the 1980 debt crisis on Latin American countries. Second, while policy support and co-operation across countries is necessary, the involvement and coordination of private creditors is helpful to reduce uncertainty on access to capital markets. Third, conditionality matters considerably for medium-term socio-economic trends, and should focus on the most pressing needs, including policies to boost economic recovery. In a nutshell, historical experiences of debt crises show that to mitigate the impact of COVID-19 on citizens’ wellbeing, rapid action, well-coordinated mechanisms with different actors, and clear definition with developing countries of the conditions to solve public finance problems, are necessary.
What does 2022 bring? Uncertainty
- blog de bacosta
- 2964 lecturas
After a 2021 with a smaller rebound than expected and with high commodity prices, a strongly negative real interest rate in the US, Great Britain, Europe and Japan, the year 2022 starts with great uncertainties. We will review the main global variables at play in the year and the repercussions this may have on Latin America.
The US economy, with large fiscal deficits, has very low growth rates and does so with the support of a very expansive monetary policy that has been partially responsible for inflation in the world. What is unprecedented is that the rate of investment does not seem to be altering. The investment multiplier does not seem to be working and the half-yearly growth rate of private investment is negative compared to the immediately preceding half-year. The result is that economic growth has not yet returned to its projected long-term trend, which is potential GDP, as defined by the St Louis Fed.
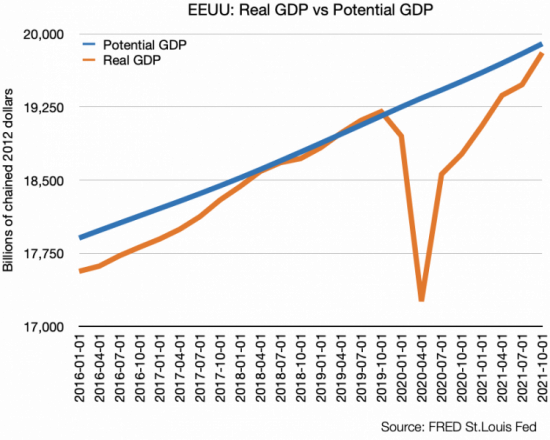
The level of private investment before the 2008 crisis was in the neighbourhood of 20% of GDP, afterwards it stood at 17% and does not seem to be affected either by the negative interest rates of the whole decade, or by the injection of fiscal money, or by the abundant and generous infusion of credit from the Fed after 2009 until 2014 and again since 2020 to the financial system.
The current scenario is to see if a rise in interest rates and a cut in the M3 money supply will bring inflation down without drastically lowering economic growth, which is still insufficient. They have to reabsorb 6 trillion dollars to return to the level of liquidity in the system that existed before February 2020, according to the Fed's M3 data. A strong impact on US economic dynamics would mainly affect Mexico and Central America.
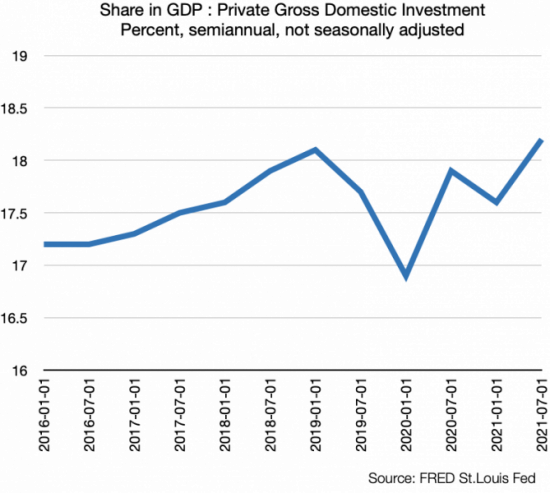
The pandemic has had an impact on production rates. The concept of just-in-time, which is vital for the globalised economy, was lost when, on the one hand, there was a sudden demand for consumer goods as a result of the possibility of going out to the streets to buy; on the other hand, because of the tax breaks for consumers in the US, basically. This meant that value chains starting in China ran into transport problems. Containers became scarce and ships began to queue up to enter saturated ports in the US, pushing up transport costs. On the other hand, factories that were closed started to produce and saw delays in the delivery of their inputs. This completes a picture where manufacturers are unable to produce productive goods (capital and intermediate goods), and producers of consumer goods are unable to produce final goods. On the other side demand is buoyant, with fiscal money, demanding delivery. The result of the above asynchronicity is inflation due to shortages of final consumer goods.
The inflation widely discussed in the OBELA must be kept stable, because it is not a matter of high consumption due to low interest rates alone, but for the other reasons mentioned. It should be remembered that the global drought that started in 2019 is an additional factor that will remain on food prices.
China apparently has a slowing growth outlook and is expected to grow at around 5.1[2] per cent in 2022, following 8 per cent growth in 2021. ASEAN 5 projects 5.8 per cent in 2022 (IMF) This keeps Asia as the world's leading growth and largest foreign trade volume. Shifting priorities towards its domestic market facilitates a stable recovery in an adverse global context. The consequence will be that demand for electric cars and electric mass transit vehicles will continue to rise with the effect on the market for copper and other metals.
A sign of uncertainty is that the range of US growth projections by the Fed, gathered from all those who make economic growth projections, ranges from 3.1 to 4.9% in 2022, probably 3.8%, according to FMOC Summary of Economic Projections, December 15, 2021.
In sum, 2022 brings high inflation, low growth, greater uncertainty about growth, and a further eastward economic shift in global economic dynamics. This will bring more conflict between the US and China and more conflict over China's role in Latin America. It begins with tensions between the US and Russia in Ukraine over the presence of NATO, with the direct effect on oil and gas prices and the threat of NATO break-up. Tensions between China and the US over China's presence in Latin America in the telecommunications and clean energy sectors; and tensions within NATO over US geostrategic interests in Ukraine. The year of the tiger will be a difficult year for Latin America.
Español / Download
What happened in 2021
- blog de anegrete
- 5154 lecturas
The global economic rebound was the prominent feature of 2021. Anticipated as strong rebounds, they turned out to be less intense for some than for others. Governments that injected money into public investment improved their recovery faster than those that did not. In this, Europe recovered, the United States likewise. Some Latin America managed to rebound to 2019 levels, such as Chile. Others are close, such as Colombia and Peru, while others see the return to the 2019 level still distant. Asian countries on their side did not fall much and recovered very strongly. China, which had not contracted, saw a rebound to its slowdown of more than 8% growth, the highest in the world.
The recovery trends have marked changes in growth projections. While the projected GDP growth trajectories before the epidemic were moving in one direction, after the economic contractions of 2020, they have changed the curves downwards, while China's remains on the same arc. This change in economic dynamics made China the new global engine, consolidating a feature that has been apparent since the previous decade. Exceptionally, the Pacific Ocean became the new hub of the world economy, led by China and other Asian countries. The raw materials market gears around South America and the final goods market in the United States. China dominates the global value chains from the first rung. The asynchronicity between Chinese and Western production lies behind the rising prices of electronic end goods.
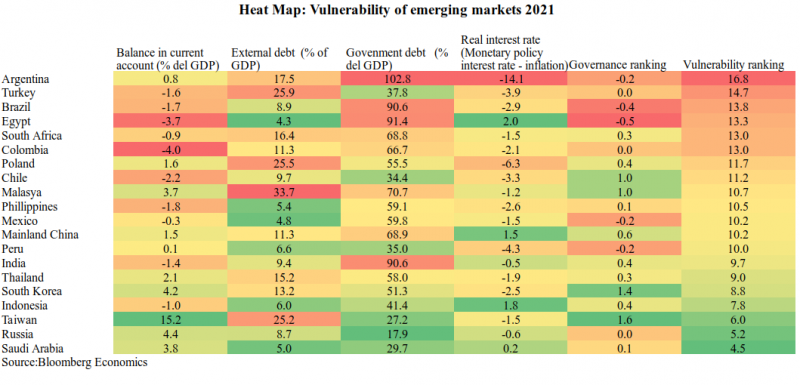
The inflation observed in 2021 in the world has several causes. The first is the lack of concurrence between Chinese companies that give rise to global value chains in the telecommunications, electronics, automotive, aerospace and pharmochemical sectors and western firms. In other words, after having closed all the world's factories for the first time in economic history, they reopened at different paces. Restarting the entire global production apparatus requires that the supply and demand between the factories' be well synchronized. It was not yet the case at the end of 2021, and global production might return to normality by mid-2022.
A second element is the creation of bottlenecks in transporting goods from one continent to another derived from final pent-up demand. As demand for goods resumed, some preferred to start stockpiling things. It has pushed above-average demand for imported final goods, leading to transportation and disembarkation problems. There is a dislocation between previously existing transportation and landing capacity derived from formerly existing markets and the new excess orders, which surprised the transportation firms. There are long queues of ships to land on both sides of the Pacific. In California and China, there is a shortage of containers and trucks, and transport prices at some point rose over 600% compared to the same time the previous year.
A third element is distribution. Derived from the two previous components comes a problem with goods not reaching the final market in the volumes demanded, affecting final price formation. The impact of the 2021 droughts on food prices could repeat in 2022 if it happens again.
Last but not least is the Fed's injection of liquidity into the U.S. stock and commodity markets in March 2020 while maintaining extreme negative interest rates. It has distorted the price of raw materials whose trade, in volume, remains stable, but prices have skyrocketed. The increases in commodity prices have injected increases in the final costs of goods.
All in all, 2021, after 1981, was the year of the highest inflation in the world, with Brazil, Turkey and the United States leading the way, but followed by all others except Japan and China. The consequence is that central banks worldwide initiated interest rate hikes to contain inflation, so the GDP growth rate in 2022 will be meagre overall. The OECD and IMF projections will again be very optimistic. The question is, how much can interest rates rise. In the U.S., it will have a very high fiscal cost given a debt level of 130% of GDP. In other G7 countries, it is not possible either. The U.S., European countries and Japan all have more than 100% debt to GDP, and rising real levels would strangle them fiscally. So, the recovery of interest rates will still be to fewer negative rates, but by no means to positive rates. Currently, the Fed's short-term rates in the United States are below negative 5%. It was a good year of an economic rebound, but at the cost of high global inflation that central banks will have to deal with in the years ahead.
Many economies are already at pre-pandemic levels of production and employment. Still, another of the gigantic economic leftovers of the crisis is the high indebtedness that plagues developed countries. Fiscal deficits soared in 2020 and 2021 due to combined government support policies to combat Covid-19 and low revenue collection. All this contributed to increased gross debt: according to IMF data, for total developed countries, the ratio rose from 103% to 121% between 2019 and 2021; while in emerging economies, it rose from 54% to 64% in the same years.
Although these stimuli could soften the 2020 downturn and favour the 2021 recovery, it does not mean that they can do anything more. After the remarkable recovery in the second quarter of 2021 for the G7 countries, optimism dropped when the third-quarter data was released. The first-term recovery was rapid due to increases in government deficits and debt. Yet, the following terms spending did not contribute much to sustained economic growth. Instead, what followed was a similar dynamic to the previous 2019 one, but with higher debt, which will have important implications for future government spending and fiscal policy in the G7 countries.
Download
What happened in 2024?
- blog de gramirez
- 1892 lecturas
In the year of the Dragon of 2024, two big technological business problems shook the world. On the one hand, a Boeing vehicle flew to the international station and failed to return, and on the other, Volkswagen announced the closure of two vast factories. These are symptoms of the technological and productivity problem in the West and its inability to compete with the East beyond China. It was a year in which the economies of Asia grew again at rates above 5% and those of Latin America and Europe at less than 2%, with the US at a similar rate. The fiscal deficits of the G7 economies maintained their high trend, and the public debts of these economies continued to run at over 100% of GDP, with no sign of abating. Despite neo-protectionism, the US public debt will continue to rise while its GDP grows moderately and with a massive external deficit. The war in Palestine is the most destabilising factor in the international order because it has shown that the United Nations system does not work. Neither the Secretary-General, the General Assembly, nor the Security Council could prevent the genocide in Palestine, paid for by the USA and carried out with its weapons. The withdrawal of UNHWRA from the area after more than 70 years is a symptom of the power of Israel, a small country with fossil energy interests, within the Washington administration. Finally, the Syrian overthrow impacted oil prices, and President Trump's election produced mixed reactions in the stock and commodity markets. Meanwhile, Asia is growing steadily high despite what the Western press says.
East-West growth
In the face of what continues to be a very long slowdown after the 2008 crisis, neither Europe nor Latin America is managing to lift off the ground, keeping their inflation rates under control and their real interest rates positive, with fiscal deficits at around 2.5% of GDP (not including Venezuela or Argentina due to exchange rate distortions).[1] The European Union and Latin America are still amid a protracted slowdown.
|
GDP growth 2024 (October IMF projections) |
|||||
|
France |
1.1 |
China |
4.5 |
|
|
|
Germany |
0.8 |
South Corea |
2.2 |
Brazil |
2.2 |
|
Italy |
0.8 |
Indonesia |
5.1 |
Colombia |
2.5 |
|
Great Britain |
1.5 |
Malaysia |
4.4 |
Chile |
2.4 |
|
Canada |
2.4 |
Singapore |
2.5 |
Ecuador |
1.2 |
|
United States of America |
2.2 |
Thailand |
3.0 |
Mexico |
1.3 |
|
Japan |
1.1 |
Vietnam |
6.1 |
Peru |
2.6 |
Source: https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD
While the Western press insists on China's problems and accuses the world of a severe debt problem, what seems to exist is a solid growth pattern across Asia, a weak one in Latin America, and the G7 that has not recovered from the blow of the 2008 crisis. Against this backdrop, competition between major powers has intensified, highlighting the aforementioned business problems.
Boeing
The US company Boeing is a global leader in the aerospace industry, developing, manufacturing, and servicing commercial aircraft, defence products, and space systems for customers in more than 150 countries. As a significant US exporter, it sources its inputs from a global network of suppliers, primarily Asian, Middle Eastern, European, and others. Boeing's modern problems began in 2018 when a new 737-800 plane fell due to manufacturing problems, and another one in 2019. Since then, it has lost $33bn, a far cry from profits in the days when its operations were synonymous with US quality. To this must be added the Starliner rocket fiasco to the space station in June 2024 that stranded two astronauts for at least 9 months (until March 2025). The quality problems are patent, and neo-protectionism has been underway since March 2018. It intends to solve it by ceasing to import inputs. Contracts with the US Department of Defence maintain the company.
Automotive sector
The automaker Ford sold the most vehicles in the US in the past year and, together with GM, accounts for one-third of vehicle sales in their country. The rest are Japanese and Korean brands. 16.3 million new cars were sold in 2024 in the US, down 22.5% from the previous year. (https://datosmacro.expansion.com/negocios/matriculaciones-vehiculos/usa). Part of the problem is the lack of supply of electric vehicles. Meanwhile, China sold 30 million vehicles in 2023 and grew by 35% in the first quarter of 2024 compared to the previous year's first quarter. In 2023, sales of plug-in hybrid electric cars grew faster than those of pure battery electric cars. In the first quarter of 2024, sales of plug-in hybrid electric vehicles increased by around 75% year-on-year in China, compared to only 15% for battery electric cars, although the former started from a lower base.
According to the International Energy Agency, more than 250,000 new registrations per week were produced globally in 2023, up from the annual total in 2013, ten years earlier. Electric cars accounted for around 18% of all vehicles sold in 2023, up from 14% in 2022 and only 2% in 2018. Trends indicate that electric car markets are maturing at an accelerated pace. Battery cars accounted for 70% of the electric car fleet in 2023. (https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2024/trends-in-electric-cars/)
The problem for Western manufacturers is the ability to sell at the prices of Chinese producers. Volumes speak of significant economies of scale for Asian manufacturers. In 2023, around 60% of new global electric car registrations were in the People's Republic of China, less than 25% in Europe and 10% in the United States. The sum is 95% of global EV sales combined. In Asians, EVs account for a large share of local car markets: more than one in three new cars registered in China was electric in 2023, more than one in five in Europe and one in ten in the US, and the trend is accelerating. The lag is costly.
According to Milo Mac Bride of the Carnegie Endowment for International Peace, China leads the global production of key technologies for the energy transition, such as electric vehicles, wind turbines, solar modules and batteries, exceeding OPEC's historical levels of market concentration. This dominance benefits the fight against climate change by accelerating emissions reductions but also poses strategic risks for the US, which could be left behind in a global economy based on minerals and clean technologies. These technologies are essential not only for climate sustainability but also for future industrial and geostrategic power. Ford is trying to catch up in the auto industry, but it is more than a decade behind, as is General Motors. The US solution is to impose barriers and tariffs on imports of EVs and Chinese inputs. Federal funds have been banned for purchasing Chinese-made mass transit vehicles, even if fabricated within the US.
In Germany, Volkswagen has been hit hard by the announcement of tariffs on imports of Chinese EVs and vehicle inputs into the EU. They manufacture at their plants in Dalian, Tianjin and Shanghai the 7-speed dual-clutch transmission, which combines manual and automatic transmissions aimed at the Volkswagen, Audi and Škoda brands. SAIC VOLKSWAGEN Powertrain Co. specialises in engines, co-founded by Volkswagen (China) Investment Co., Ltd. and SAIC Motor Corporation Ltd. (SAIC) and is one of the world's most modern engine manufacturers with advanced electrical processes and technology. Finally, it set up a joint venture between Sitech Sitztechnik GmbH (Germany), Shanghai Dongchang Auto Parts Co. (Ltd.) and Jiangsu Etern Investment Co. (Ltd.) for the production of seats for all its vehicles. In other words, the tariffs against these inputs and vehicles imported from China are a very adverse blow to the company. BMW manufactures EVs for the Chinese market and the iX3 for export to Europe in Shenyang, China. From 2025, it will export the Mini Cooper to Europe. Mercedes Benz manufactures in partnership with BAIC in China and has the same problem as the other three.
The US tariff extended to the EU is a blow to the German car industry, which produces cars and inputs in China for the EU and has impacted the industry. In the midst of this, Chinese companies continue to grow and export EVs that, from 2025 onwards, will be held back in their trade with Europe and the US. Given the size of the domestic market and the policy of subsidies for the sale of EVs, external restrictions will not be much of a problem, and marginal costs will continue to fall due to larger volumes of production, ensuring lower prices for these vehicles in the future.
Finally
The year 2024 reiterated the high growth of the Asian economies and the very low growth of the G7 countries, with Latin America stagnating when deducing population growth. There is secular stagnation in economies where the idea of the minimal state predominates, and dynamism is present in those where economic planning and public investment are active roles of the state in the economy. The persistence of fossil fuel vehicles in the US pushes global warming and the continued exploration of new sources. The year 2024 was the hottest year on record and is the third year in a series of this trend. The division between countries without oil resources and countries with oil resources separates those that make the energy transition from those that do not, except Norway. China leads the way in an accelerated transformation of the automotive industry and the energy sector, with the US lagging far behind. US oil interests have significantly influenced US macroeconomic and political outcomes in 2024.
[1] The IMF's figure of 5% growth for Argentina in 2024 is not credible in the context of massive bankruptcies and must result from a significant exchange rate distortion.
What happened in 2025?
- blog de jdiaz
- 494 lecturas
What happened in 2025?
The year that just ended began with a grim omen for Western economies, as the US economy was expected to enter a recession due to the high tariffs announced by President Trump on 6 April 2025. Analysts expected a resurgence of inflation due to the transfer of tariff costs within the US, which would lead to higher interest rates and a contraction in consumption. Equally, in Eastern countries led by China, most analysts expected a slowdown in GDP growth due to reduced trade between the two major powers. This almost unanimous prediction did not entirely come true. The Red Dragon exported more to the world and downplayed the importance of the US market. The United States did not report inflationary increases, and the rest of the world maintained its stable growth rates from 2024.
US and Europe
The G7 countries, excluding the US, performed poorly, as in previous years. The European Union did not suffer a setback due to tariffs, as expected, with performance similar to that of 2024 (see Table 1). In the third quarter of 2025, Japan felt the effect of tariffs on car and steel exports to the US, which will continue in the fourth quarter with almost zero growth at the end of the year.
|
Table 1: Quarterly (quarter-on-quarter) real GDP growth |
|||||||||
|
Country/region |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
Q3 |
Q4 |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
Q4 |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
|
|
European Union |
0.1 |
0.1 |
0.3 |
0.3 |
0.4 |
0.5 |
0.5 |
0.3 |
0.4
|
|
Japan |
-1.4 |
0.4 |
-0.5 |
0.2 |
0.7 |
0.3 |
0.4 |
0.5 |
-0.6
|
|
United States |
1.2 |
0.8 |
0.2 |
0.9 |
0.8 |
0.5 |
-0.2 |
0.9
|
nd |
|
Mexico |
3.2 |
2.2 |
1.8 |
1.0 |
1.3 |
0.4 |
0.4 |
1.0 |
-0.2 |
|
China |
1.6 |
0.8 |
1.3 |
1.0 |
1.5 |
1.5 |
1.2 |
1.0 |
1.1 |
Source: OECD, Statistics news release,3rdQuarter, 15 December, 2025 seen in https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/data/insights/statistical-releases/2025/12/g20-gdp-growth-Q3-2025.pdf
The United States slowed, but without entering a recession. The economy cooled in the first two quarters, and the third-quarter data released by the BEA are unreliable because the offices that handled the work were closed for two months. On the other hand, the head of the Bureau of Labour Statistics (BLS) was dismissed and replaced by someone close to the president's political group, who may repeat the pattern of distorting statistics to favour the regime, as seen in Latin American and African countries in previous years. Strictly speaking, the employment data is unfavourable. The report states that "The number of people employed part-time for economic reasons was 5.5 million in November (2025), an increase of 909,000 from September (2025). These individuals would have preferred full-time employment but were working part-time because their hours had been reduced or because they had been unable to find full-time employment." Employment Situation Summary, Tuesday, 16 December 2025, seen at https://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm
It adds that "Federal government employment has declined by 271,000 jobs since peaking in January (2025). (Federal employees on leave during the government shutdown were counted as employed in the establishment survey because they received their pay, albeit later than usual, for the pay period that included the 12th of the month. Employees on paid leave or receiving severance pay are counted as employed in the establishment survey)." In other words, the number of public-sector unemployed more than doubles the number already unemployed in the state, with the measures taken by Elon Musk for DOGE. What is unaccounted for is the number of migrants who stopped going to work for fear of being detained by the immigration agency, ICE. The universe of migrants not legally residing in the United States is 12 million people, accounting for 4% of the country's population, according to the Pew Centre. This population has jobs abandoned out of fear, with a direct effect on remittances abroad, which have fallen, and on unfilled jobs. 8.5 million undocumented migrants are working, accounting for 4.8% of the country's workforce. (Pew Centre and Centre for Migration Studies) Employment is concentrated in construction (20%), accommodation and food services (12%), which includes domestic workers and cooks, manufacturing (11%), administrative, support and waste management services (10%) and retail trade (8%).
The BLS projects that construction, transportation and warehousing, manufacturing, health and social care, and professional, scientific and technical services are high-growth activities that depend on undocumented workers who require a university degree, engineers, technicians, etc. In other words, the impact of the persecution of undocumented immigrants is direct on activities that would be high-growth but are no longer so due to a lack of workforce.
In short, US economic growth data should reflect all these components, added to the substantial contraction in international tourism, which fell by 4.5 million visitors and transformed the tourism trade balance from a surplus of $51 billion in 2019 to a deficit of $70 billion in 2025, according to the New York Times (How Much More Can the US Travel Industry Take? 19 December 2025, seen at https://www.nytimes.com/2025/12/19/travel/us-travel-tourism-visas.html). It is a $121 billion turnaround. There will be no certainty about third- and fourth-quarter GDP growth until the BEA releases its revisions in March. Nor does there seem to be any certainty about the 2.7% per annum inflation rate announced for 2025, given society's concern about the rising cost of living, known as "the affordability crisis."
China
China's growth projection for 2025 was 5%, the same as the previous year. Despite repeated predictions that it would stop growing and experience a significant crisis, the Asian Dragon continues on its course. The expected decline due to the inability to export to the US did not occur, partly because the US accounts for only 12% of the country's total exports. On the other hand, significant market substitution has led to a contraction in the US's importance in world trade, despite its status as a prosperous economy.
The engine of the economy is the change in the energy matrix, with all that this implies for technology and the manufacture of mass passenger transport vehicles, private passenger vehicles, and renewable energy generation equipment. According to the International Energy Agency, world leaders in this field have made it a dynamic axis of the economy. Sonalie Figueiras writes in the South China Morning Post that "China's climate leadership is pragmatic and trade-driven. Unlike the West, Beijing does not seek to export ideology or pursue cultural dominance. Instead, its combination of internal discipline, long-term planning, technological investment and relentless pursuit of clearly defined national goals has led the country to become a pioneer without much of the world noticing." It is equally valid for its leadership in the global economy. It has the second-highest quarterly real GDP growth rate in the world after India, according to the OECD.
From an environmental standpoint, it is the world's largest consumer of coal and fossil fuels. However, by 2025, "China's energy and emissions trends have moved closer to the Paris Agreement targets: its total CO₂ emissions are expected to remain stable, with the energy and transport sectors seeing their emissions decline year on year. Clean energy growth is likely to reach new records and grid energy storage is set to take off." (CREA, China's Climate Transition: Outlook 2025). What is undeniable is that sales of electric vehicles have accelerated, leading to a significant reduction in transport sector emissions.
China's foreign trade grew despite US tariffs and tensions between the two superpowers. Exports increased by 6.2% between January and November 2025, while imports rose by 0.2%, resulting in a historic trade surplus. Trade with Belt and Road Initiative members increased by 6% and accounted for 51.8% of China's total foreign trade value. Exports of electrical equipment increased, while those of labour-intensive products decreased. ("China's foreign trade up 3.6 per cent during Jan-Nov", 8 December 2025, CGTN, seen at https://news.cgtn.com/news/2025-12-08/China-s-foreign-trade-up-3-6-during-Jan-Nov-1IVRQwdI2gE/p.html)
Finally, Asian countries, led by China, are growing rapidly, while Western countries, led by the US, are experiencing low growth rates. While Asians are undergoing an energy transition, in the West, there is inertia to maintain fossil fuels. In this scenario, Europe is trying to keep a renewable energy policy, but is under pressure from Washington to do the opposite, to its detriment. Contrary to expectations, it was not a bad year, except for Mexico, which saw almost no nominal growth.
Latin America
The performance of Latin American countries with trade links to China was positive. It was not affected by the breakdown of international trade agreements announced by the US president on the day of his inauguration, 20 January, nor by the application of tariffs. The most threatened country was Brazil (dark blue line), whose performance was relatively stable (see Figure 1). The country that grew the most in this sample was Argentina, followed paradoxically by Peru, despite its political problems. The presence of important economic sectors within the Congress of the Republic provides stability for investors and balances the presidential rotation. The legislative branch governs Peru. Argentina saw its first year of positive growth since 2023, driven by the implementation of minimal state policies and the US government's support with vast sums to keep the exchange rate stable. Mexico was affected by a reduction in remittances (see graph 2 below) and a fall in private investment, which has been declining since 2017. Threats of tariffs affected exports. However, despite the violence of drug trafficking, the contribution of informal/illegal economies is significant, as in Peru, Venezuela, Mexico and Colombia, allowing for improvements in the living conditions of the population. In Mexico, distributive policies have improved income distribution, but, in macro terms, it amounts to a different distribution of the same tax revenue. It did not generate inflation, contrary to orthodox views. Given that there is no increase in tax revenue, the increased budget revenues are grounded in charging those who do not want to pay.
In contrast to the stable post-COVID recovery in Brazil, Peru, Colombia and Chile, Bolivia's economy is in a critical situation, having halted gas exports to Argentina and failing to export lithium in significant volumes. Venezuela's economy, impacted by US economic sanctions and the loss of a third of its population to migration, has recovered since 2017 and maintained high growth rates above the Latin American average since 2021, led by the metallurgical sector. However, it has not regained its pre-2007 size, and it is unlikely to reabsorb 30% of its population again in the short term.
What’s coming in 2025?
- blog de jdiaz
- 3210 lecturas
What’s coming in 2025?
Óscar Ugarteche , OBELA
There are at least four axes to look at in 2025. One first is the conflict between the great powers, where the US increased its offensive against China's production and trade. The trade war unleashed in March 2018 by Trump himself will have diverse consequences for the world. The second axis is climate change, which will have an impact on the prices of the food basket. It is an already present issue aggravated by drought floods and climate change in general. The third is the continuation of the open attack on international regulatory institutions by Washington. The fourth axis is the energy competition between the great powers and its derivative effects.
The trade war in the US-China axis tends to become more pronounced as the US technological backwardness becomes more evident. The once-world locomotive is trying to regain its old role at the cost of slowing China down, in an exercise of pulling it back to gain strength and overtake it. This strategy has several problems. The first is the Chinese technology push in the field of artificial intelligence microchips as a result of the effort to pull the country back by banning the trade of certain wafers from Taiwan with mainland China. Taiwan's TSMC is the manufacturer of most of the world's microchips that then go through various maquilas until they result in the desired product. What happened with Huawei was that it managed to innovate AI embedded in its microchips and catch up with the technology of companies like Nvidia of Silicon Valley. Thus, the Silicon Valley chip trade fell off and China produced cutting-edge circuits.
According to the Chinese Academy (https://thechinaacademy.org/the-chip-war-is-nearing-its-end-as-china-chi...), using data from the country's customs, between January and October 2024, the country exported chips worth some $128 billion and as of December, it is estimated to have closed at around $138 billion. This figure is huge, but its implications are even more profound. The Asian country has had the world's largest semiconductor market in recent decades, with annual chip purchases of around $300 billion. The shift from importing to exporting the figure noted suggests that its chip production has far exceeded the $450 billion figure, which allows the country to meet domestic demand and export the remainder. This is a blow to Silicon Valley and the North's competitiveness in this field.
The consequence of this shift in China's production is that the country has suddenly become the world's largest consumer of the rare earths required for chips and the largest investor in mining specialized in them. South America and Africa are now dominated by
Chinese capital and the US is now looking to deposits in the Ukraine, the Arctic, and Antarctica to begin to compete, although it does not yet have the refining capacity.
The second axis is climate change, which has become hotter every year for the last four years and continues the trend. It is accompanied by droughts and floods due to the emission of greenhouse gases. The country that emits the most greenhouse gases due to the use of fossil fuels is China. However, everything points to the fact that emissions have already reached their highest level and are at a plateau that should begin to fall by 2030. China is transforming the global energy landscape with an ambitious renewable energy plan, presented on October 30, 2024. Issued by the National Development and Reform Commission and other agencies, it will seek to increase annual renewable energy consumption to 1 billion tons of coal equivalent (SCE) by 2025 and 5 billion by 2030. This will have a direct negative effect on major coal-exporting countries such as Australia, Indonesia, Russia, the United States, Canada, and Chile.
On the U.S. side, the government withdrew again from the 2015 Paris Climate Agreement at the same time that it seems to be the target of the most devastating effects of climate change such as snowfall in Florida in January 2025 and the arrival of spring in February of this year in that State; as well as hurricanes, cyclones, fires and floods that have destroyed crop fields and crops in some cases.
Agriculture is highly dependent on climate and weather, as well as on natural resources such as land and water, which are also affected by climatic conditions. While changes in temperature, rainfall, or frost may extend the growing season or allow the production of new crops in some regions, in others they may hinder them.
The impact of climate change on agriculture depends on its pace and seriousness, as well as on the adaptive capacity of farmers and ranchers. It affects it variably by region, lengthening the growing season in many states, but also increasing the need for irrigation and increasing soil erosion due to heavy rains. These rains can affect water quality by washing fertilizers and pesticides into water bodies. In Central America and the Andes, there are devastating effects in terms of alluvial rainfall and anomalous temperatures with effects on population migration.
In 2023, agriculture contributed more than $1.53 billion to U.S. GDP. Livestock, corn, dairy products, and soybeans lead the sector's revenues, with this country as a key exporter of agricultural and meat products. In Europe, it contributes US$218 billion, with price rises greater than average inflation, increased by 24% in 2022, and although stabilized in 2023 and 2024, remained high. Rising costs associated with climate change will be a continuing source of inflation for the US, Europe, and the world.
The US withdrawal process from the United Nations bodies and the discrediting of them by ignoring the cease-fire calls of the Secretary-General, the General Assembly, and the Security Council in Gaza, leaves a world order without arbitrators. The WTO has been nullified since the US did not allow the renewal of the judges of the arbitration tribunal. That country's disruption of the world economic order between 2018 and 2019 threatened the very existence of the Geneva-based body, which has its hands tied to intervene in trade wars. As of December 11, 2019, its Appellate Body was paralyzed. The cause was Washington's refusal to appoint new judges. The consequence was that fourteen disputes, at the appellate level, remained in limbo.
Six years later, at the G20 Foreign Ministers' meeting in Johannesburg on February 26, 2025, China reaffirmed its support for the free trade system with the WTO at its core and supports its reform, according to Foreign Minister Wang Yi. In a meeting with WTO Director Ngozi Okonjo-Iweala during the G20 in Johannesburg, Wang stressed China's commitment to multilateralism and the international order. In the face of the rise of protectionism, he stressed the need to promote globalization, trade liberalization, and global economic recovery. The WTO thus stands between the two great powers, but if the US is not willing to abide by the rulings of international tribunals, the WTO is a dead body. Broadly speaking, the US has declared the UN system useless during the Gaza war and with the re-election of President Trump has withdrawn from several bodies including the World Health Organization, the Human Rights Council and UNESCO as well as the Paris Agreement. It will possibly withdraw from others which will strengthen China's role in the international system.
Among the direct consequences of U.S. protectionism is the impact on the automotive market with fewer U.S. made vehicles being built in Mexico, European, Korean, and Japanese vehicles being sold in the U.S. The capacity to cover this supply contraction will be able to level out in the future if companies invest in the U.S. to manufacture what they cannot import without tariffs. US automotive production is essentially fossil fuel vehicles with very little production of hybrid and electric vehicles with virtually no production of renewable energy buses. U.S. steel manufacturing is twelve times smaller than that of China, resulting in high unit costs, which will result in much more expensive vehicles
A direct effect of Musk's entry into active politics has been the discrediting of the brand that is now associated with racism and white supremacism, which has lost competitiveness as the BYD brand has been bequeathed and higher volumes of German and British EV brands have been manufactured. As a sample, US-based Tesla is the only company that lost market share in Europe where they fell by 45% in January 2025, while overall EV demand in Europe grew by 37% in 2024, driven by German and UK manufacturers, essentially Mercedes Benz, Audi and BMW and Mini Cooper.
Energy competition has intensified. In all scenarios put forward by the International Energy Agency published in October 2024, global energy demand growth is slowing down thanks to improvements in efficiency, electrification, and the rapid expansion of renewable energies. They estimate that nearly half of the cars sold worldwide will be electric by 2030, although delays in charging infrastructure or policy implementation could slow this growth. In this general scenario, the US is focused on fossil fuels and to the rhythm of President Trump's "Drill, baby, drill" wants to control the Arctic and its gas reserves, Antarctica and its own, and all of the Middle East whose countries have now shifted to China as the main buyer, as a result of economic sanctions. The effect of the economic sanctions is to raise the price of crude oil in a period of falling prices due to the ongoing process described by the IEA.
Whether or not they can exploit the deposits in the Levant, off the coast of Gaza, will depend on whether or not they manage to totally depopulate Palestine in the Gaza area. The US bet on fossil fuels to compete with Russia, which naturally, by geography, is Germany's gas supplier, is part of the complication of the various wars that the US has promoted or participated in in those parts of the world. In any case, oil in Latin America belongs to public companies with some exceptions and unless pressure is exerted for further privatization, with possible success perhaps in Peru, Latin American oil activities will serve for energy security rather than for fiscal performance as in their peak years in the 1970s. The pressures to privatize oil in this context in Latin America are driven by US interests in preventing China's control in this field. The paradox is that China is, or is on the way to becoming, the world's main oil exporter by buying crude from sanctioned countries plus its investments around the world, especially in Africa, and refining at home. India is going in the same direction. The price of sanctioned oil is lower than the international market price.
Finally, the cooling of the global economy as a whole split between Asian growth and near-zero growth in Western countries will leave the pattern of commodity trade to be led by Asian demand and demand for coal to fall. Demand for copper and other minerals will continue to rise with the entry of the US as a strong new investor in Ukraine in the long term. In the short term, this does not have much significance in terms of prices. The inflationary impact of the US economic recovery will lead to an increase in the Fed's reference rates and with it, all those of the Western world. The fracture between the dynamics of the East and the stagnation of the West will grow with the tensions that derive from this.
World economy at risk of another financial crash, says IMF
- blog de anegrete
- 3940 lecturas
The world economy is at risk of another financial meltdown, following the failure of governments and regulators to push through all the reforms needed to protect the system from reckless behaviour, the International Monetary Fund has warned.
With global debt levels well above those at the time of the last crash in 2008, the risk remains that unregulated parts of the financial system could trigger a global panic, the Washington-based lender of last resort said.
Much has been done to shore up the reserves of banks in the last 10 years and to put in place more rigorous oversight of the financial sector, but “risks tend to rise during good times, such as the current period of low interest rates and subdued volatility, and those risks can always migrate to new areas”, the IMF said, adding, “supervisors must remain vigilant to these unfolding events”.
A dramatic rise in lending by the so-called shadow banks in China and the failure to impose tough restrictions on insurance companies and asset managers, which handle trillions of dollars of funds, are highlighted by the IMF as causes for concern.
The growth of global banks such as JP Morgan and the Industrial and Commercial Bank of China to a scale beyond that seen in 2008, leading to fears that they remain “too big fail”, also registers on the IMF’s radar.
The warning from the IMF Global Financial Stability report echoes similar concerns that complacency among regulators and a backlash against international agreements, especially from Donald Trump’s US administration, has undermined efforts to prepare for another downturn.
The former UK prime minister Gordon Brown said last month that the world economy was “sleepwalking into a future crisis,” and risks were not being tackled now “we are in a leaderless world”.
Speaking this week before the fund’s forthcoming annual meeting – taking place next week on the Indonesian island of Bali – the IMF’s head, Christine Lagarde, said she was concerned that the total value of global debt, in both the public and private sectors, has rocketed by 60% in the decade since the financial crisis to reach an all-time high of $182tn (£139tn).
She said the build-up made developing world governments and companies more vulnerable to higher US interest rates, which could trigger a flight of funds and destabilise their economies. “This should serve as a wake-up call,” she said.
The stability report said the development of digital trading platforms and digital currencies such as bitcoin, along with other financial technology companies, had been rapid. It said: “Despite its potential benefits, our knowledge of its potential risks and how they might play out is still developing. Increased cybersecurity risks pose challenges for financial institutions, financial infrastructure, and supervisors. These developments should act as a reminder that the financial system is permanently evolving, and regulators and supervisors must remain vigilant to this evolution and ready to act if needed.”
In a separate analysis, as part of the IMF’s annual economic outlook, it warned that “large challenges loom for the global economy to prevent a second Great Depression”.
It said the huge rise in borrowing by corporates and government at cheap interest rates had not shown up in higher levels of research and development or more general investment in infrastructure.
This trend since the collapse of Lehman Brothers, which triggered the global financial crisis, had limited the growth potential of all countries and not just those which suffered the most in the aftermath of the crash. It had also left the global economy in a weaker position, especially as it enters a period when a downturn is possible.
The IMF said: “The sequence of aftershocks and policy responses that followed the Lehman bankruptcy has led to a world economy in which the median general government debt-GDP ratio stands at 52%, up from 36% before the crisis; central bank balance sheets, particularly in advanced economies, are several multiples of the size they were before the crisis; and emerging market and developing economies now account for 60% of global GDP in purchasing-power-parity terms – which compares with 44% in the decade before the crisis – reflecting, in part, a weak recovery in advanced economies.”
Like many institutions the IMF has warned that rising levels of inequality have a negative impact on investment and productivity as wealthier groups hoard funds rather than re-invest them in productive parts of the economy. Without a rise in investment economies remain vulnerable to financial stress.
World stock markets in the face of expected US stagflation
- blog de jdiaz
- 3013 lecturas
World stock markets in the face of expected us stagflation
The US president, upon taking office on 20 January 2025, announced a series of economic policies. These included the imposition of tariffs to promote import-substitution industrialisation, reduction of the fiscal deficit, direct tax cuts, and the end of the war in Ukraine. Additionally, a mass deportation of undocumented immigrants was proposed, to be funded by the US Treasury. These policies, lacking a macroeconomic sense, immediately impacted not only the US but also its closest trading partners, leading to a double effect in the global stock markets and affecting the value of the dollar.
Cutting public spending in the North American country, which had a deficit of 6.2% of GDP in 2024 according to the Federal Reserve Bank of St Louis, seems to be an initial and indiscriminate goal of the White House, which has granted special powers to a new parastatal entity called the Department of Government Efficiency (DOGE) to disappear institutions (USAID), ministries (Education), reduce staff without well-defined criteria (Center for Disease Control, programmes in Spanish) and generate millions of unemployed. As a parastatal, it has no executive power. Its decisions are not binding. Thus, although the Supreme Court can reverse the mass of layoffs and closures with judicial appeals, the macroeconomic damage is done.
On the other hand, the problem is that the Federal Government spends the most on Social Security, Defence, and interest on the debt. Federal employment in itself is not the cause of the deficit. If you add direct tax cuts and increase public spending on national security and deportations, the fiscal balance comes out negative. The Trump team believes it can be counterbalanced with tariffs, as in the 19th century, without measuring tariffs' inflationary and recessionary effects. The transfer of US military spending in NATO to the governments of Europe is the icing on the cake. Savings within the US push Europe to spend more on defence. The result when it comes to stock markets has been that both US stock markets, the New York Stock Exchange as measured by the Dow Jones Industrial Index 30 and the Nasdaq 100 between 20 January and 20 March, plummeted.
The only stock market that followed the same trend was Japan. Its Nikkei 225 index fell. Its Nikkei 225 index fell when on top of the US president's peculiar macroeconomic analysis, plus the loss of popularity of the prime minister to what is perceived to be vote buying in parliament, and difficulties for the Japanese economy with the tariffs imposed by the US. Likewise, a problem exists as the pressure grows to increase military spending in a country without a large military industry since World War II.
On the other hand, in further evidence of the fracturing of globalisation (it is not de-globalisation), the stock markets of Hong Kong, London, Paris and Frankfurt took off with great enthusiasm in the face of increased public spending on defence in economies where there is an arms industry. Hong Kong's enthusiasm may be due to the perceived negative impact on the US economy, which will benefit Chinese companies listed in Hong Kong and China's booming electric car industry. The promotion of fossil fuels in the US will strengthen the renewable energy market in the face of evidence of global warming. In most of the world, the technology is theirs. The certainty of a US recession and rising inflation rate in 2025 and measures that accentuate the US's technological backwardness benefit China's economy.
Stock markets in London, Paris and Frankfurt have surged by the prospect that their governments will invest more in their own military industries. The business of war has so far been mostly centred on US industries. The declaration that peace in Ukraine would be the product of a negotiation between Trump and Putin repositioned European rulers who support Zelensky, in the face of what they perceive to be the threat of Russian invasion of the Baltic states. In a scenario of Europe's war against Russia without the US, i.e., without NATO, European arms companies will provide the equipment. It initiated with Trump's call for them to spend 5% of GDP on defence. Since they will not import weapons from the US but produce them at home, this will boost economies that have stagnated for a decade and a half. The good news is seen in the stock markets. The bad news is that they expect a Russian invasion of the Baltic states, with the US on Russia's side, in the form of non-intervention. In this analysis, we did not incorporate the London index for lack of space, but it follows the same trend as the Hong Kong Hang Seng, German DAX and French CAC.
Finally, the global financial fracture is a new and recent phenomenon as, historically, stock markets have operated either synchronously or diachronically but infrequently with different logics. Foreign exchange markets have suffered from the same trend, with a depreciation of the dollar against the euro and Latin American currencies and a vague appreciation against the yen. There are two facts in the Trump team's analysis: that they have a monumental fiscal deficit that the Government must cut in half and that they have a level of public debt whose interest is eating up the national budget. The phenomenon of discrediting US government policies in the financial markets, which live on expectations, is a problem they will have to face later on. Paradoxically, the countries with the best schools of economics and the highest number of Nobel Prize winners have awful economic indicators and worse prospects.
Y América Latina, ¿cómo vamos?
- blog de bacosta
- 2695 lecturas
En año 2021 fue de la recuperación luego de la crisis económica y sanitaria. La mayoría de los gobiernos siguieron las políticas de gasto desde mediados del 2020 para amortiguar la caída y apuntalar la recuperación. Aunque casi todos los países siguieron las recetas macroeconómicas keynesianas, la intensidad y los efectos en cada país fueron diversos. ¿Cómo va la recuperación en América Latina y qué se espera para la región?
En 2021, según datos de FMI, la recuperación latinoamericana se caracteriza por su desigualdad: los países de la Alianza del Pacifico tuvieron la mejor recuperación con un crecimiento promedio de 8.7% del PIB, liderados por Chile y Perú con incrementos de 11% y 10% anual, respectivamente; los países del Mercosur crecieron en promedio 5% con Argentina y Brasil a la cabeza; el Caricom fue el mercado más irregular, pues presentó desde una caída de 6% de San Vicente y las Granadinas hasta un crecimiento de 20% en la Guyana, aunque el promedio caribeño fue de 2% anual; por su parte, Centroamérica creció 6.7% siendo Panamá y El Salvador los países más dinámicos.
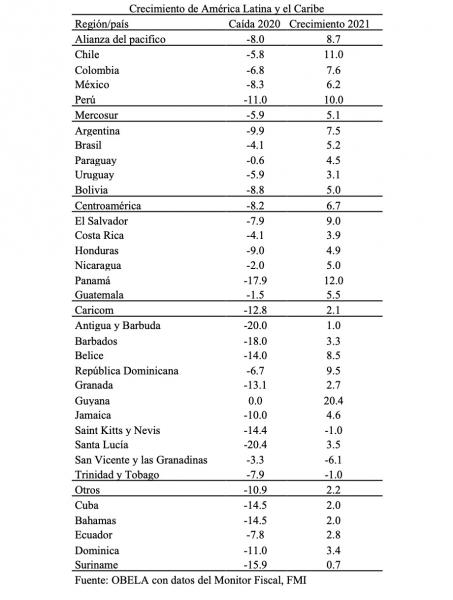
La desigualdad en la recuperación se debe, en parte, al esfuerzo de cada país en respuesta a la pandemia. Según datos del FMI, no existe una clara relación entre los montos inyectados a la economía y la recuperación en 2021. Como se muestra en el siguiente gráfico, el efecto de las políticas macroeconómicas es sólo significativo en algunos países. Chile y Perú fueron los países con el mayor apoyo fiscal desde enero del 2020 como porcentaje del PIB, y como resultado son dos de las economías con mayor crecimiento. Otros países ofrecieron montos mínimos, pero tuvieron una fuerte recuperación, como el caso de Panamá, El Salvador, México o Nicaragua. Y también hubo economías que cayeron en 2021 a pesar de los esfuerzos.
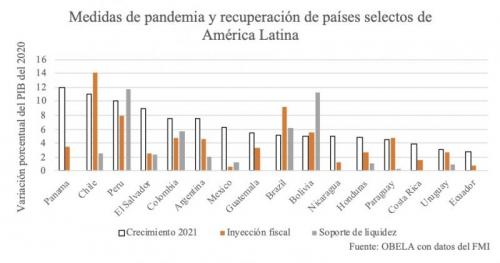
El nivel de apoyos económicos fue muy diferente por nación ya que dependió de la discrecionalidad y estrategia de cada gobierno. El nivel promedio de los esfuerzos gubernamentales fue de 7.1% sólo en América Latina, un nivel mucho más bajo que el de los países del G7 con un monto del 34% de su PIB en promedio. La inyección fiscal se concentró en sectores relacionados al comercio más que en el sector de la salud, y en cuanto al soporte de liquidez, la mayor parte se destinó a los pasivos no contingentes, que son obligaciones cuyo cumplimiento no está asegurado y no es considerado un gasto público.
Según la CEPAL, las principales medidas tomadas para combatir la crisis económica y sanitaria fueron las modificaciones al código tributario que proporcionaron alivio fiscal a los contribuyentes, el gasto fiscal y las medidas de liquidez apoyadas por los gobiernos, como la provisión de garantías de crédito, préstamos al sector privado y la capitalización de fondos e instituciones financieras, además de acciones específicas para mantener la salud y la protección social de la población.
Los esfuerzos gubernamentales durante la pandemia fueron medidas necesarias si se busca una recuperación económica rápida y continua. El caso de México lo ejemplifica. En 2021 México creció 6.2% luego de una caída de 8.3% en el 2020. Su crecimiento está un poco debajo de los países que conforman la Alianza del Pacífico, pero la cantidad de dinero que inyectó a su economía fue del 1.9% del PIB, siendo uno de los menores niveles en toda América Latina. El limitado crecimiento de la economía mexicana fue porque sus exportaciones crecieron más que sus importaciones, lo que se refleja en un menor déficit de cuenta corriente: según la OCDE, pasó de un déficit anual de 200 mmdd en 2019, a un déficit de 158 mmdd en 2021. Aunque esta dinámica no será permanente.
Según datos de la OCDE, la demanda interna de los principales países latinoamericanos se encuentra por encima del nivel prepandemia, excepto en México y Brasil. Este último es el segundo país con más muertes registradas por Covid-19 en todo el mundo, según Expansión. Para Chile y Perú hay una rápida recuperación del consumo, y una fuerte recuperación de la inversión en Perú y Argentina. Mientras, el gasto publico cambia a una tendencia positiva en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú. Por otro lado, México muestra signos de estancamiento en las tres variables de la demanda interna, sobre todo en la inversión.
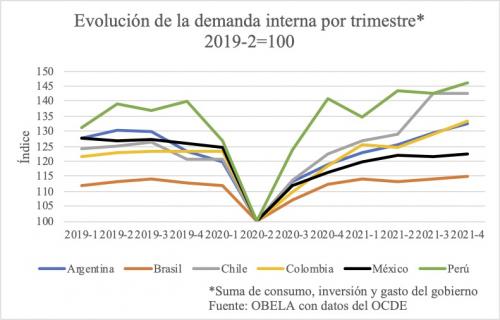
En América Latina y el Caribe, la pandemia ha dejado un nivel de PIB por debajo de los niveles de 2019 y grandes divergencias en la tendencia de cada país para superarlo. Cinco grandes países de America Latina se han recuperado, pero el efecto de las politicas fiscales y monetarias comienza a desvanecerse a medida que la pandemia se vuelve un tema del pasado. Aun así, se encuentra en una mejor posición que los países del G7 al verse beneficiada por un incremento de los precios de las materias primas, como lo ha dicho anteriormente el OBELA, ya que la región es primario-exportadora, por lo se puede esperar un crecimiento lento con inflación persistente que pone en riesgo el poder adquisitivo y la seguridad alimentaria debido a la escasez de fertilizantes.
Descarga / English
¿Auge económico en EEUU, como nunca visto antes?
- blog de anegrete
- 4633 lecturas
A partir del inicio de la guerra comercial, el crecimiento económico estadounidense ha comenzado a desacelerarse. Desciende de 3.2% en el segundo trimestre de 2018 a 2.1 en el último trimestre de 2019 con referencia al mismo trimestre del año anterior, tal como se puede observar en la gráfica 1. Las consecuencias son: una reducción de déficit externo, debido a la menor importación de insumos industriales; y un incremento del déficit fiscal debido a la menor recaudación tributaria. Esta situación contrasta con lo que el presidente de aquél país dijo en su aparición en el Foro Económico Mundial (WEF) en Davos, la cual medios como el Financial Times han señalado como un discurso dirigido a los votantes en año de elecciones1.
Gran parte del discurso de Trump descansó en el sector laboral. Es a partir de éste que proclama que la economía estadounidense está en un auge económico no visto antes. El dinamísmo en la generación del empleo es innegable, esto ha llevado a la tasa de desempleo a mínimos que no se veían hace 50 años. Sin embargo no todo es miel sobre hojuelas.
En primera instancia, cuando se mira el número de empleos generados y la tasa de desempleo, todo indica que en efecto la economía está generando mayor bienestar. Para diciembre de 2019 el primero llegó a 152.4 millones y la segunda tuvo un nivel de 3.5% a finales de año. Por sí solas esas cifras son positivas, pero existen interrogantes que resultan pertinentes si se habla de una mejora para la clase trabajadora. La primera y más importante son los ingresos laborales del conjunto de esos trabajadores en la economía. De acuerdo con datos del BEA desde el año 2000 hasta 2018 los ingresos de los trabajadores bajaron de representar 57% a 53% del PIB tal como se puede apreciar en la gráfica 2. Es decir, a pesar de que el número de trabajadores se incrementó en 15% en ese periodo, la participación de los ingresos laborales en el PIB cayó 4%. Esto sugiere que el salario real de los trabajadores menos calificados ha descendido.
Esta situación pone en evidencia el problema de distribución de la riqueza en el país norteamericano en contra del discurso que se da sobre un mayor bienestar para la población. Un tema que hay tomar en cuenta es la reforma fiscal de finales de 2017, que llevó a que el Impuesto sobre Ganancias Corportativas cayeran al 1% como proporción del PIB en 2018, nivel mucho menor que en el 2002 de 5.7% el cual era el mínimo desde 1965 de acuerdo con cifras de la OCDE2.
Dicha situación explica los incrementos de las ganancias de las empresas a costa de los salarios y los impuestos. Por otro lado, los incrementos en los salarios nominales tienen que ver con la lógica del funcionamiento del mercado de trabajo y no con la bondad por pagar más a la clase trabajadora. Este aspecto se entiende de mejor forma al ver tanto a la tasa de desempleo con respecto a su nivel natural o NAIRU (Desempleo no acelerador de la tasa de inflación por sus siglas en inglés) o a la brecha del producto con respecto al PIB potencial.
La tasa de desempleo lleva 12 trimestres por debajo de la NAIRU, lo que nos indica que la holgura del mercado laboral se ha venido desvaneciendo. El resultado es que los salarios nominales tienden al alza. En cuanto al PIB respecto al PIB potencial, de acuerdo con los datos del Federal Reserve Economic Data3 (FRED) desde el tercer trimestre de 2017 la economía de EEUU lleva 8 trimestres operando por encima de su nivel potencial de manera descendente. Estos dos aspectos no son sino reflejo de la misma situación.
Extrañamente esta situación no está empujando una mayor inflación sino a un estancamiento secular de precios. El aumento arancelario debería estar impactando a los precios de los insumos pero esto tampoco ha ocurrido. Lo que parece haber ocurrido es una desaceleración del aparato industrial manufacturero.
Es probable que la economía norteamericana siga operando de esta forma por un tiempo pero es evidente que no podrá seguir así indefinidamente dada la desaceleración vista en 2019 respecto a los años previos. Las perspectivas económicas tanto del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de la ONU, pronostican para la economía estadounidense para 2020 – 2021 crecimiento de 1.7 – 1.8% anual.
Los indicadores de producción manufacturera estadounidenses son declinantes según el PMI, si bien, desde septiembre del 2019 hay un ligero cambio no conclusivo. El Índice de Gerentes de Compras (PMI) es un índice de la dirección prevaleciente de las tendencias económicas en los sectores manufacturero y de servicios. Consiste en un índice de difusión que resume si las condiciones del mercado, tal como las ven los gerentes de compras, se expanden, se mantienen o se contraen. Todo indica que la economía se apoya en el sector servicios para su débil crecimiento mientras las bolsas de valores continúan su expansión, más por efecto de las tasas de interés negativas que por su rentabilidad real.
En este contexto hay que tener en cuenta que es un año electoral en EEUU, en donde hay elementos con impacto en la economía global: a) una postura mucho menos agresiva en aspectos de comercio internacional: por ejemplo la tregua comercial con China y la firma del T-MEC; b) un escenario mucho más hostil contra el multilateralismo como el truncamiento del tribunal de apelaciones de la OMC por parte de EEUU e ignorar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en sus intervenciones militares y políticas en el exterior; y c) una política económica expansiva, con una política monetaria más laxa, reducción de la tasa de interés y más gasto público en infraestructura.
1 https://www.ft.com/content/99f01e92-3c3d-11ea-b232-000f4477fbca
3 https://fred.stlouisfed.org/
Descarga / englis version
¿COMO VA El MUNDO AL 2016?
- blog de jaluna
- 6142 lecturas
¿El mundo en deflación?
- blog de tvalencia
- 6557 lecturas
El 29 de enero del 2016, casi 30 meses después, en España, “un litro de petróleo cuesta menos que una lata de cola[i] ”. Y, en Europa, la tasa de interés euribor cae por quinto mes consecutivo[1] y ya se discute si, con tasas negativas, los bancos deberían pagar a sus depositantes[2]. Y, qué decir de los accionistas de renta variable que no compran o venden esperando que el precio de la acción baje más[3]
En el diccionario keynesiano, demanda pospuesta significa demanda destruida. Y cuando la gente y las empresas posponen su consumo o inversión esperando menores precios futuros, estamos ante una alerta de una posible espiral deflacionaria.
Es claro que (la cola y el euribor) son evidencias no concluyentes, pero, son precursores deflacionarios –como el Dry Baltic Index para tarifas de transporte marítimo de materias primas secas en el mundo, que, dicho sea de paso, se encuentran en el nivel más bajo de su historia.
Amable lector: súper bien camuflado[ii] por banqueros centrales, académicos conservadores y, en particular, por la FED, encontramos que, en el estruendo de la crisis del 2008, el escenario temido fue caer en una espiral deflacionaria por Ben Bernanke – expresidente de la FED[iii]. En la actualidad, como veremos más adelante, el control de la deflación continúa siendo la principal pesadilla de los mayores banqueros centrales.
También habría que mencionar que diversos países europeos fueron inducidos a la deflación y depresión, notablemente Grecia, y también aquellos países en que la troika aplicó desproporcionadas políticas de austeridad y privatización[iv], de forma poco profesional, desinformada e incluso arrogante.
Las conclusiones de un “exhaustivo informe” auditado de la Comisión Europea[v]”sobre programas de asistencia financiera a Grecia, Irlanda, Portugal, España, Italia y Reino Unido, concluyeron que las misiones nacionales de la troika “no estaban preparadas para la magnitud de la crisis que estalló, ni para la “gestión de los programas de asistencia[4]”.
Como salida al cambalache deflacionario europeo, el Banco Central (BCE) decidió replicar la política monetaria - QE adoptada (claro, considerando las particularidades locales de tiempo y espacio) por los bancos centrales de los países deflacionarios senior como Japón[vi] hace casi dos décadas, EEUU [vii] y algunos países nórdicos, desde hace 3 y 7 años.
La aplicación de la QE se ha caracterizado por la amplitud y naturaleza de los avales públicos, así como por la masividad de los subsidios estatales otorgados a la banca sistémica-IFS para salvarla de situaciones de falta de liquidez o insolvencia. Aquel resultado es novedoso por las magnitudes históricamente inéditas de subsidios públicos y además, porque indican el nivel de dependencia parasitaria del subsidio del Estado al actual sistema financiero IFS para expandirse o sobrevivir.
[1] http://www.elmundo.es/elmundo/2009/03/03/suvivienda/1236078832.html
[2]http://www.elmundo.es/economia/2016/02/05/56b497b722601d2a478b45a1.html euribor cotiza negativo por primera vez …
[3] “Esto lleva a que la gente, por no sufrir la sensación de pérdida, se auto-engañe diciendo que mientras no vende no pierde (cuando su patrimonio sí se ha reducido) y prefiere arriesgarse en una misma posición una y otra vez antes que vender y esperar que baje más para comprar” http://www.marketwatch.com/story/junk-bond-stress-is-spreading-beyond-energy-says-moodys-2016-02-02 LSI
[4] En el momento de escribir este artículo los trabajadores griegos cumplían la tercera huelga en contra de la reducción las pensiones y aumento de la edad de jubilación en el marco del tercer tramo del acuerdo con el FMI.
[i]http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/un-litro-de-petroleo-ya-cuesta-menos-que-uno-de-agua-una-lata-de-cola_eemMTgd8R1XhemSKwvNhr2/
[ii] Resultó difícil encontrar el termino deflación en memorias, informes, en nuestra base de datos. Se usarían eufemismos como desaceleración o ralentización del crecimiento de los precios
[iii] Por declaraciones propias de B.Bernanke ,
[iv]http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11431452/Greece-leads-eurozones-slide-into-deflation.html particularmente Grecia, pero también Irlanda, Portugal, España, Italia, Reino Unido, entre otros países de la periferia europea, fueron inducidos a estados deflacionarios y depresivos por la aplicación de políticas de austeridad, privatización y liberalización condicionadas por la troika.
[v] “En un exhaustivo informe en el que los auditores europeos analizan la asistencia financiera concedida a cinco países -Hungría, Letonia, Rumanía, Irlanda y Portugal-, el Tribunal concluye que la Comisión “no estaba preparada para la magnitud de la crisis que estalló” ni para la “gestión de los programas”
[vi]http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/01/160129_economia_japon_tasa_interes_negativa_me, http://www.theguardian.com/world/economics-blog/2016/feb/12/abenomics-shinzo-abe-japan-poor-health-nikkei-slide-terminal
[vii] Helicóptero Ben, apelativo de B Bernanke expresidente de la FED atribuido a su propensión a inundar de liquidez a los bancos para evitar una quiebra sistémica
¿Estamos próximos a una recesión en Estados Unidos?
- blog de aocampo
- 8658 lecturas
A lo largo de 2018 la economía mundial se ha caracterizado por un deterioro en las relaciones comerciales internacionales, la continuación del alza de la tasa de interés en la recuperación de la política monetaria, incertidumbre en cuanto a políticas comerciales y alta volatilidad en las bolsas de valores con tendencia a la baja. En este contexto el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recortado el pronóstico de crecimiento mundial de 3.7% a 3.5% para 2019.
Si bien para la economía de Estados Unidos no han variado los pronósticos por parte del FMI, los cuales se mantienen en 2.5% y 1.8% para 2019 y 2020 respectivamente, existen diversos elementos para pensar que una recesión es posible. Existen otros factores como la desaceleración en China, los problemas que enfrentan a Europa y un creciente populismo en varias regiones a los cuales se sumaría la situación estadounidense que pueden significar una recesión a nivel mundial. A continuación, señalamos algunos puntos de la economía del país norteamericano que podrían sugerir que la fase expansiva del ciclo económico está próxima a llegar a su fin.
Tomaremos cuatro elementos que nos ayudarán a comprender mejor el contexto económico en EEUU: el PIB potencial, la tasa de desempleo, la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro y la tasa de interés efectiva e inflación.
En la gráfica 1 se observa que la economía estadounidense creció por debajo de su potencial entre el año 2008, y el tercer trimestre del 2017. La parte sombreada de la gráfica nos indica la fecha en que la economía está operando por encima de su capacidad, lo cual no puede durar mucho tiempo sin generar problemas de recalentamiento.
En segundo lugar, la tasa de desempleo se encuentra por debajo de la tasa natural de desempleo (NAIRU) desde principios de 2017, esto en línea con la dinámica del crecimiento económico. (ver gráfica 2) Como se observa, esto ocurrió previo a las últimas tres recesiones de 1990, 2001 y 2008-09 con algunos rezagos de poco más de un año.
Un tercer elemento que nos estaría indicando la posible recesión es la diferencia de la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro de entre 10 y 2 años. Lo que se observa es que hay una tasa de rendimiento invertida, que indica que hay menos riesgo en bonos a largo plazo que a corto plazo. Como se sabe, lo normal es que las tasas de interés de largo plazo sean más altas que las de corto y la inversión de esto es una señal de anomalía. Una vez más, en las tres últimas recesiones se invirtió la curva de rendimiento, lo cual ocurrió con alrededor de un año y medio de anticipación. La grafica 3 muestra que la tasa de interés aún no está invertida, pero está llegando el diferencial a 0 muy aceleradamente. Es decir, el riesgo del corto plazo es percibido como mayor que el riesgo a más largo plazo debido a la suma de los elementos políticos, la guerra comercial con China, cierre del gobierno americano, enfrentamiento entre el poder legislativo y el ejecutivo en Estados Unidos; y económicos, costos de producción en aumento, salarios en aumento, créditos impagos en aumento, y la volatilidad de las bolsas de valores con tendencia a la baja.
Por último, en la gráfica 4, se presenta la inflación subyacente y la tasa efectiva de los bonos Federales. Por primera vez, desde la crisis de 2008, se ha logrado obtener una tasa real ligeramente positiva (área sombreada). Históricamente, la tasa de interés promedio es de 6.09% y el promedio de la tasa de inflación es de 4.4%. Es decir la tasa de interés real media ha sido 1.69% de 1986 a 2018. En el periodo 2008 a 2018 ha sido negativa 2% y apenas ha logrado llegar a un 0.25% en reales. El cambió en la primera década del siglo XXI con la Gran Recesión fue por la realidad es una depresión económica que ha descarrilado la, producción y el comercio mundial y que aún no levanta. Prueba de ello son indicadores de volumen de comercio mundial de la OMC muestran que entre el 2004 y el 2017 el volumen descendió de 109.7 a 104.3, con un piso de 87.9 en 2009 y un pico de 114 en el 2010, por efecto rebote.
El alza de la tasa se explica por la urgencia por recuperar el manejo de la política monetaria debido a los elementos de la economía real señalados. Cabe mencionar que algunos integrantes del Federal Open Market Committee (FCOM), como Esther L. George, James Bullard y John C. Williams se han mostrado reacios a seguir incrementando la tasa de referencia, pues los problemas en el sector financiero se podrían intensificar de seguir con ese camino. No hacerlo es seguir sin tener manejo de política monetaria.
Todo lo anterior indican la posibilidad de un posible sobrecalentamiento de la economía estadounidense, con consecuencias en el mercado del trabajo, salarios, aumentos en la inflación e incrementos en la tasa de interés con lo cual se podría seguir dando una apreciación del dólar, lo que encareciendo sus exportaciones y abaratando las importaciones afectaría el déficit en balanza comercial adversamente.
Esto junto con la abultada deuda del gobierno y la necesidad de ajustar el gasto público, podría limitar ampliamente la respuesta en una emergencia. El pretexto del impasse presupuesto fiscal americano es el muro mexicano pero la razón es la divergencia en visiones sobre el presupuesto fiscal que el ejecutivo no quiere recortar. La reducción de impuestos de Trump, ha hecho crecer el déficit fiscal.
Por supuesto, todo esto perjudicaría a mercados emergentes. Lo paradójico es que un dólar caro en este contexto atrae capitales de América Latina hacia los mercados estadounidenses y abarata el precio de los commodities impactando sobre las balanzas de pagos adversamente. La demanda de productos finales por Estados Unidos seguirá creciendo mientras no se inicie la recesión advertida
¿Hacia la tercera ola de la recesión económica mundial?
- blog de anegrete
- 4321 lecturas
La economía global estaría amenazada por la aparición de medidas neo-proteccionistas en los países del Primer Mundo, especialmente tras la reciente firma por Donald Trump de la orden ejecutiva “Buy American, Hire American” (compra americano, contrata americanos) así como por la posible retirada de EEUU del Tratado Internacional suscrito por 195 países en el 2015 para reducir las emisiones contaminantes, conocido como Acuerdo del Clima de París.
¿Finiquito a los Tratados Comerciales Transnacionales?
La obsesión paranoica de las multinacionales apátridas o corporaciones transnacionales por maximizar los beneficios, (debido al apetito insaciable de sus accionistas, al exigir incrementos constantes en los dividendos), les habría inducido a endeudarse peligrosamente en aras del gigantismo mediante OPAS hostiles y a la intensificación de la política de deslocalización de empresas a países emergentes en aras de reducir los costes de producción (dado el enorme diferencial en salarios y la ausencia de derechos laborales de los trabajadores). Así, el Tratado de Libre Comercio entre EEUU, Canadá y México (NAFTA o TLCAN), firmado por el Presidente George W. Busch en 1.992 habría provocado que adultos blancos de más de 45 años sin estudios universitarios y con empleos de bajo valor añadido tras quedar enrolados en las filas del paro, habrían terminado sumido en un círculo explosivo de depresión, alcoholismo, drogadición y suicidio tras ver esfumarse el mirlo del “sueño americano”, lo que habría tenido como efecto colateral la desafección de dichos segmentos de población blanca respecto del establishment tradicional demócrata y republicano, por lo que Trump se propone renegociarlo.
Igualmente, la Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) sería la pieza central de Obama en su política de reafirmación del poder económico y militar en la región del Pacífico para hacer frente a la Unión Euro Asiática que inició su singladura el 1 de enero del 2015, pero el Presidente electo de EEUU, Donald Trump incluyó en su programa electoral la salida de EEUU de dicha asociación. Finalmente, tenemos el TTIP (Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión entre EEUU y la UE) cuyas negociaciones deberían finalizar para principios del 2017 pues en teoría tan sólo implicaban la eliminación de aranceles, la normativa innecesaria y las barreras burocráticas pero la tardía reafirmación de la soberanía europeísta por parte del eje franco-alemán aunado con el retorno a políticas neo-proteccionistas por parte de Trump, lograrán que la niebla del olvido cubra con su manto el TTIP.
¿Hacia el Neo-proteccionismo?
El retorno al endemismo recurrente de la Guerra Fría entre EEUU-Rusia tras la crisis de Ucrania y la imposición de sanciones por UE-Japón-EEUU contra Rusia , marcarían el inicio del ocaso de la economía global y del libre comercio, máxime al haberse demostrado inoperante la Ronda Doha (organismo que tenía como objetivo principal de liberalizar el comercio mundial por medio de una gran negociación entre los 153 países miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y haber fracasado en todos sus intentos desde su creación en el 2011. Así, asistiremos al finiquito de los Tratados Comerciales transnacionales (TTIP, NAFTA y TTP) y a la implementación por las economías del Primer Mundo de medidas proteccionistas frente a los países emergentes cuyo paradigma sería el establecimiento por EEUU de medidas antidumpin contra el acero y el aluminio chinos, mediante la imposición de aranceles del 25% y del 10% respectivamente y que significarán el retorno al Neo-Proteccionismo económico.
Finalmente, tanto la UE como EEUU implementarán la Doctrina del “Fomento del Consumo de Productos nacionales” en forma de ayudas para evitar la deslocalización de empresas, subvenciones a la industria agroalimentaria para la Instauración de la etiqueta BIO a todos sus productos manufacturados. Elevación de los Parámetros de calidad exigidos a los productos manufacturados del exterior y la imposición de medidas fitosanitarias adicionales a los productos de países emergentes. Ello obligará a China, México, Sudáfrica, Brasil e India a realizar costosísimas inversiones para reducir sus niveles de contaminación y mejorar los parámetros de calidad, dibujándose un escenario a cinco años en el que se pasaría de las guerras comerciales al proteccionismo económico, con la subsiguiente contracción del comercio mundial, posterior finiquito a la globalización económica y ulterior regreso a los compartimentos estancos en la economía mundial.
¿Hacia la Tercera ola de la recesión?
El riesgo latente de una “tercera ola de la recesión” provocada por la inminente guerra comercial EEUU-China y el posterior estallido bursátil podría provocar que el estancamiento económico se adueñe de la economía mundial en el Bienio 2019-2020. Así, China estaría inmersa en una crisis económica identitaria al tener que implementar una amplia batería de reformas estructurales y entre las fragilidades de su economía se encuentran la todavía limitada integración financiera internacional, su aislamiento y control del aparato estatal en el ámbito interno, así como una asignación de recursos económicos poco eficiente provocada por el paternalismo público y un insuficiente nivel de desarrollo de las redes de distribución, marketing y venta. Los desafíos están centrados en vencer la alta dependencia de China respecto de la demanda de las economías desarrolladas y la incierta capacidad de la demanda privada para tomar el relevo una vez que se agoten los estímulos públicos.
Respecto a América Latina y el Caribe, la contracción de la demanda mundial de materias estaría ya provocando el estrangulamiento de sus exportaciones y la depreciación generalizada de sus monedas debido a la fortaleza del dólar, lo que se traducirá en aumentos de los costes de producción, pérdida de competitividad, tasas de inflación desbocadas e incrementos espectaculares de la Deuda Exterior. Así, según la Directora Gerente del FMI, Lagarde, “la fortaleza del dólar junto con la debilidad de los precios de los productos crea riesgos para los balances y financiación de los países deudores en dólares”, de lo que se deduce que las economías de América Latina y Caribe estarán más expuestas a una posible apreciación del dólar y la reversión de los flujos de capital asociados, fenómeno que podría reeditar la “Década perdida de América Latina” (Década de los 80), agravado por un notable incremento de la inestabilidad social, el aumento de las tasas de pobreza y un severo retroceso de las libertades democráticas.
¿Se avecina un nuevo crash bursátil?
Debido al “efecto Trump” los inversores de EEUU estaban instalados en la euforia tras superar el techo ionosférico de los 26.000 puntos en el Dow Jones, (rememorando el boom bursátil de los años 20, preludio del crack bursátil de 1.929), por lo que eran incapaces de percibir el vértigo de la altura, pero los altos niveles de déficit de Estados Unidos (1,5 billones $ en el 2019) y la sombra del impeachment que planea sobre Donald Trump provocará que los grandes inversores sientan por primera vez el mal de la altura que les llevará a reducir su exposición al riesgo con el consecuente efecto bajista en las cotizaciones de las acciones y revalorización de la Deuda soberana (bono norteamericano superando el 3 % de rentabilidad).
Por último, la inflación en EEUU acelerará las próximas subida de tipos de interés del dólar en el 2018, haciendo que los inversionistas se distancien de los activos de renta variable y que los bajistas se alcen con el timón de la nave bursátil mundial, derivando en una psicosis vendedora que terminará por desencadenar el estallido de la actual burbuja bursátil, con lo que cumplirá la máxima del iconoclasta Galbraith: “Llegará el día en que el mercado descienda como si nunca fuera a detenerse”. Dicho estallido tendrá como efectos colaterales la consiguiente inanición financiera de las empresas, la subsiguiente devaluación de las monedas de incontables países para incrementar sus exportaciones y como efectos benéficos el obligar a las compañías a redefinir estrategias, ajustar estructuras, restaurar sus finanzas y restablecer su crédito ante el mercado (como ocurrió en la crisis bursátil del 2000-2002) y como daños colaterales la ruina de millones de pequeños inversores todavía deslumbrados por las luces de la estratosfera, la inanición financiera de las empresas y el consecuente efecto dominó en la declaración de quiebras.
¿Nueva ola involucionista?
Asimismo, el final de la globalización económica provocará la irrupción en el escenario geopolítico de la nueva ola desestabilizadora mundial originada por causas económicas (el ocaso de la economía global); culturales (el declive de las democracias formales occidentales debido a la cultura de la corrupción; la pérdida de credibilidad democrática de incontables gobiernos de países occidentales y del Tercer Mundo) y geopolíticas (la irrupción de un nuevo escenario geopolítico mundial tras el retorno al endemismo recurrente de la Guerra Fría entre EEUU y Rusia).
Dicha estrategia consistirá en la implementación de “golpes de mano blandos“ que tendrían a Honduras, Paraguay, Egipto, Ucrania, Irak ,Tailandia y Yemen como paradigmas, con el objetivo inequívoco de sustituir a los regímenes insensibles a los dictados de Washington por regímenes militares autocráticos, produciendo un goteo antidemocrático que terminará deviniendo en una nueva ola involucionista mundial que alcanzará a todos los continentes y que tendrá especial virulencia en Oriente Medio (Líbano, Turquía, Túnez, Pakistán y Azerbaiyán) y América Latina (Brasil, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Haití, El Salvador, Panamá y Venezuela).
¿Hartazgo de las políticas de mercado en América Latina?
- blog de anegrete
- 4219 lecturas
A lo largo de todo el mundo, los efectos de las políticas neoliberales han agotado a la sociedad. Como lo han demostrado las recientes manifestaciones, las sociedades están cansadas de sostener los costos de la privatización de los servicios públicos, la flexibilización de la legislación laboral, la financiarización del ahorro y las pensiones, la concentración de riqueza y la preeminencia del capital privado en la asignación de recursos. Los intereses privados se apropiaron de la gestión económica y política pública y, con esto, le arrebató el ejercicio político a la sociedad.
Las reformas estructurales neoliberales corresponden al “Consenso de Washington”, dictado del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Tesoro de los Estados Unidos. Sus políticas entraron en América Latina vía golpes de Estado en Chile en 1973, Argentina en 1976, Uruguay en 1973 y el Perú en 1992 y a través también del condicionamiento de las instituciones financieras internacionales. Hay que agregar Bolivia, en 1985, bajo el gobierno de Víctor Paz Estenssoro; México, en 1888, con Salinas de Gortari; Brasil, en 1990, con Fernando Collor de Mello y Fernando Henrique Cardoso luego. Finalmente, entre 2001 y 2006, entró en Ecuador con los gobiernos defenestrados de Gustavo Noboa (2000-2003) y Lucio Gutiérrez (2003-2005) que terminaron en la Revolución Ciudadana y Rafael Correa y el proceso trunco. Excepto en Cuba, Venezuela y Bolivia, desde fines de la década del 80, la política económica en América Latina está basada en el libre mercado; es decir el principio del no intervencionismo en la economía y la lógica de superávit fiscales.
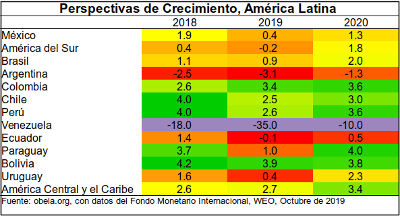
Los saldos económicos son ambiguos, con sucesivas crisis financieras, alta concentración del ingreso y exclusión social a la par de crecimiento primario exportador descendente, década a década desde 1990. Sin embargo los saldos sociales son aún peores en términos de privatización de bienes públicos como la educación, la salud, y el deterioro salarial, de la calidad del empleo y de pensiones. Las protestas de octubre en Ecuador, Chile, Haití y Argentina expresan un sentimiento de hartazgo general del modelo de política económica.
En Ecuador, las movilizaciones aparecieron a partir del anuncio del presidente, Lenin Moreno, de un nuevo Plan de Austeridad que incluía una reducción del gasto gubernamental, un retiro al subsidio de combustibles y un incremento del 25% en el precio de la gasolina. La escalada en las protestas indígenas y urbanas obligó al gobierno a abandonar la capital, Quito, y trasladarse a Guayaquil. Tras doce días de protestas, 8 muertos y más de 1,300 heridos, el gobierno de Moreno retiró su Plan y derogó el Decreto 883, dando marcha atrás al incremento en los precios de los combustibles. Está claro que el retorno a la normalidad es breve y que las presiones del FMI para disminuir su déficit fiscal difícilmente no pararán ahí y, por lo tanto, tampoco el descontento ecuatoriano.
En Chile, las manifestaciones comenzaron con el anuncio de un incremento del 3% al pasaje del metro la Ciudad de Santiago (de 800 a 830 pesos, de US$1.091 a US$1.132) a inicios de octubre de 2019. Tras los primeros seis días protesta y cuatro noches de toque de queda, el Presidente Piñera se disculpó por la falta de “visión en reconocer la situación en toda su magnitud” y anunció la cancelación del aumento en la tarifa del metro y un paquete de medidas para otros servicios básicos (privados) como educación y salud. Pero, el descontento va más allá, pues arrastra los daños de los 46 años desde el golpe y los 29 de democracia que no repararon ni la verdad de los crímenes del régimen militar, y su castigo, ni revirtieron la constitución escrita en 1980 por el gobierno militar y mantenida por el acuerdo con los partidos al regreso a la democracia. A dos semanas de movilizaciones, al momento de redacción, con por lo menos 20 muertos, más de 3 mil detenidos y un sinnúmero de heridos, y destrucción de infraestructura por alrededor de 1,000 millones de dólares, el Presidente Piñera anunció la destitución de su Gabinete y suspendió las conferencias de la APEC y de la COP 25 que debían tener lugar en Santiago y aceptó su derrota política. No obstante, parece que la sociedad chilena reconoce que se debe cambiar de régimen económico e, incluso, de régimen político, nueva constitución y fuera Piñera.
Mientras tanto se celebraron elecciones en Argentina y Uruguay el pasado fin 27 de octubre, con resultados opuestos. Por una parte, la sociedad argentina manifestó su hartazgo con las reformas estructurales, el intervencionismo del FMI y, en general, las políticas de mercado. Se eligió, sin necesidad de segunda ronda, al peronista Alberto Fernández secundado por Cristina Fernández como vicepresidenta. Con esto, Argentina busca retomar la ruta progresista inaugurada en 2003 con Néstor Kirchner y abandonar las políticas del FMI.
Por otra, en Uruguay en la primera ronda de voto presidencial, tras 15 años de políticas económicas progresistas, los candidatos del Frente Amplio obtuvieron el 39,17% del voto, sin la mayoría absoluta para gobernar en la primera vuelta, y el Partido Nacional, 28.59%. Van a una segunda vuelta donde es posible que gane Lacalle, del Partido Nacional (Blanco) hijo del expresidente de la República Luis Alberto Lacalle. El último, con la ayuda de Bolsonaro, parece ser parte del soporte a la derecha uruguaya. En contratendencia, parece factible que le gane al Frente Amplio, y refuerce las políticas de libre mercado en la región.
Descarga / english
¿Miedo a Trump? Los acreedores de EEUU 'amenazan' con deshacerse de su deuda
- blog de anegrete
- 5489 lecturas
Los principales acreedores extranjeros de EEUU están empezando a pensarse dos veces si financiar al gobierno de este país ahora que Donald Trump ocupa la Casa Blanca. También es cierto que las necesidades de los bancos centrales de estos países pueden estar propiciando parte de las ventas de esta deuda, no obstante, los últimos datos también puede ser una llamada de atención para Donald Trump.
Si los inversores extranjeros reducen sus compras de bonos del Tesoro, la Reserva Federal comienza a reducir su balance (en el que tiene 2,45 billones de bonos del Tesoro) y Trump comienza a gastar todo lo prometido (lo que incrementará el déficit público), la mezcla puede ser un tanto explosiva para los rendimientos de la deuda pública de la mayor potencia económica del mundo.
Japón da el primer paso
En Japón, que es principal tenedor de bonos del Tesoro de Estados Unidos (ligeramente por encima de China), los inversores realizaron el mayor volumen de ventas netas de bonos del Tesoro de EEUU en casi cuatro años (según datos del mes de diciembre). Pero no se trata solo de los japoneses, en todo el mundo, los extranjeros están dejando de lado la deuda pública de esta economía como no lo habían hecho nunca, según aseguran desde el portal financiero Bloomberg.
Desde Tokio hasta Pekín, pasando por Londres, el consenso es claro: pocos inversores extranjeros quieren apostar por los 13,9 billones de dólares del Tesoro de EEUU que circulan por los mercados. Las perspectivas de mayores déficits públicos, una inflación al alza, junto con las expectativas de subidas de tipos de la Fed, están haciendo que la deuda norteamericana parezca menos segura para los inversores extranjeros. Además, Trump y su discurso provocativo, también podrían estar siendo un lastre para las inversiones en bonos del Tesoro americano.
"Ahora podría ser más difícil de lo habitual que los japoneses inviertan en el Tesoro y el dólar este año, debido a la incertidumbre política", asegura Kenta Inoue, estratega jefe de inversión en bonos extranjeros en Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities en Tokio. "Los rendimientos del Tesoro podrían volver a subir rápidamente en un futuro, lo que va a seguir desanimando a los inversores".
Las tenencias de extranjeros
Aún así, nadie se atreve a decir que los extranjeros vayan a abandonar por completo los bonos del Tesoro. Después de todo, aún conservan 5,94 billones de dólares, o aproximadamente un 43% del mercado de deuda del gobierno estadounidense (aunque esto represente una caída desde 56% en 2008.) Una retirada significativa y rápida puede dañar a los principales poseedores, como son Japón y China. Es decir, aunque Washington puede ser el gran perjudicado, si los bonos del Tesoro reducen su precio drásticamente, los grandes tenedores extranjeros sufrirán un descenso del valor de sus carteras o reservas de divisas.
Por ahora, la demanda nacional ha sido capaz de absorber la disminución en las ventas en el extranjero. El rendimiento del bono de EEUU a a 10 años se encuentra relativamente estable, pagando un interés que oscila entre el 2,3 y 2,5% en los últimos meses. No obstante, las dudas pueden comenzar a crecer si la Reserva Federal comienza a reducir su balance justo ahora que los inversores extranjeros muestras sus reticencias a la hora de poner su dinero en deuda pública de EEUU.
Sin embargo, cualquier disminución constante de la demanda extranjera podría tener consecuencias a largo plazo en la capacidad de Estados Unidos para financiarse a precios relativamente bajos, especialmente teniendo en cuenta los ambiciosos planes de Trump para incrementar el gasto en infraestructuras, recortar los impuestos y poner a 'Estados Unidos primero'. El presidente ha apuntado contra Japón y a China, los dos principales acreedores extranjeros, acusando a estos países de devaluar sus divisas para conseguir ventajas comerciales.
Trump debe tener cuidado con las acusaciones que realiza, sobre todo cuando incluye a los grandes acreedores de EUUU. En una guerra comercial todo es posible, y estos países cuentan con un gran 'arma nuclear financiera', cientos de miles de millones de dólares en bonos del Tesoro americano.
¿OTRO DAÑO COLATERAL? DISPUTA DEL MERCADO LATINOAMERICANO DE FERTILIZANTES
- blog de bacosta
- 3077 lecturas
La participación económica rusa en los mercados globales de comercio abrió varios frentes colaterales en los efectos económicas de la operación militar especial en Ucrania y las sanciones impuestas por occidente. El mayor proveedor de fertilizantes del mundo entró en guerra y occidente le impuso más de 10 mil sanciones. A raíz de esto, las economías del planeta enfrentan recortes y alza de precios de estos insumos agrícolas. El mercado latinoamericano, donde dos grandes del G7 - Estados Unidos y Canadá - fueron desplazados por Rusia y China como los dos mayores proveedores de nutrientes, está en disputa.
Tres de las naciones con quienes occidente tiene las mayores tensiones geopolíticas, Rusia, China y Bielorrusia, ocuparon tres puestos de entre los cinco exportadores netos de fertilizantes más grandes del mundo hasta 2020. Entre los tres países se concentró el 58.1% del total de los exportadores netos y, en 2021, Rusia y China exportaron el 28.2% del total mundial.
A pesar de la importancia de los nutrientes en la economía rusa, estos han quedado fuera de la lista de las sanciones. Lo anterior, no detuvo los recortes de oferta a nivel mundial y la subida de su precio. A partir del inicio de la operación militar especial, Rusia anunció un recorte de la exportación de fertilizantes para resguardar a sus campesinos y agricultores. De igual manera, la exclusión del sistema de pagos Swift a Rusia ha hecho más difícil el poder adquirir estos en el mercado internacional. Por el lado del precio, el costo de los seguros de transporte y los problemas logísticos también han deteriorado las condiciones de intercambio en el mercado internacional. Operadores logísticos de transporte, bancos y aseguradoras han decidido quedar fuera del comercio con Rusia por miedo a incumplir sanciones impuestas. Como consecuencia, la exportación de nutrientes rusos cayó un 24% hasta mayo de 2022.
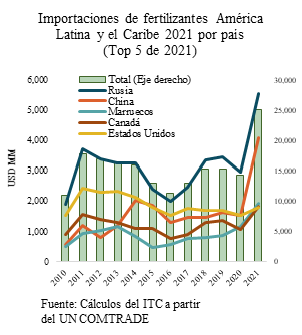
En varios países de América Latina los agricultores y las autoridades han declarado problemas en el mercado de fertilizantes. La dependencia del mercado ruso no es despreciable. En 2021, 25.7% del total de importaciones de nutrientes del mundo fue hecho por América Latina y El Caribe, lo que representa USD 25.2 mil millones (Gráfico 1); Rusia abarcó el 22% de las mismas. Toda Latinoamérica y el Caribe, a excepción de Venezuela y Trinidad y Tobago, son importadores netos de fertilizantes. Brasil es el mayor importador de la región y también del mundo.
Con Estados Unidos y Canadá como grandes proveedores latinoamericanos, el choque de las fuerzas geopolíticas también ocurre en el terreno del mercado de nutrientes. Desde 2010 las importaciones las ha dominado Rusia. Estados Unidos, por su parte, ha perdió su condición de ser el segundo mayor proveedor de la región a manos de China. China, aceleró su participación como proveedor entre 2010 a 2014, cuando empezó a disputarse codo a codo el segundo lugar. Canadá, por otro lado, ya ha alcanzado a los niveles de los Estados Unidos. Como bloque, China y Rusia ganaron un gran espacio en el mercado en 2021, atribuyéndose el 47% de los USD 11 mil millones adicionales que la región adquirió en fertilizantes en ese año.
Así el mercado de nutrientes de América Latina entra en disputa. La dificultad de adquisición de fertilizantes en el mercado ruso y el incremento de sus precios volcarán la búsqueda de los compradores a los mercados más cercanos. Tanto los Estados Unidos como Canadá, siendo los mayores proveedores fuera de Rusia, serían los más claros destinos de compra
Tabla 1.
Participación de las exportaciones de fertilizantes de EE. UU. y Canadá a América Latina y el Caribe
| País | Destino | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
| Estados Unidos | Brasil | 48.5% | 53.1% | 47.5% | 43.6% | 54.0% | |||
| México | 16.5% | 15.8% | 16.3% | 14.8% | 14.4% | ||||
| Colombia | 7.1% | 6.3% | 6.5% | 8.0% | 8.2% | ||||
| Argentina | 5.5% | 5.3% | 10.5% | 10.1% | 5.4% | ||||
| Perú | 5.2% | 4.9% | 4.4% | 5.3% | 4.3% | ||||
| Resto de ALyC | 17.2% | 14.5% | 14.7% | 18.2% | 13.7% | ||||
| Canadá | Brasil | 79.7% | 79.5% | 86.1% | 85.8% | 86.5% | |||
| Colombia | 6.1% | 4.9% | 4.1% | 3.4% | 4.1% | ||||
| Uruguay | 3.6% | 4.4% | 2.7% | 1.4% | 2.8% |
La estabilidad de las exportaciones estadounidenses a América Latina se ha anclado en Brasil, México, Colombia, Argentina y Perú, que suman el 86.3% de su mercado en 2021. Por su parte Canadá concentra el mismo valor en un solo país, Brasil. Ganar espacio en el mercado implicará abordar las necesidades en estos mercados, cosa que no parece fácil. Brasil sigue manteniendo su comercio con Rusia y los nutrientes no son la excepción; Argentina anunció una inversión de capital chino de $1,250 millones para una planta de fertilizantes; y el gobierno mexicano impulsa la producción de nutrientes con PEMEX para suplir en el largo plazo la disponibilidad de nitratos, potasas, y fosfatos -principales insumos de la producción de fertilizantes químicos-.
Con los problemas en el mercado de nutrientes queda cada vez más claro que la guerra y las sanciones impuestas por occidente no solo afectarán al país exsoviético. Europa ya lo está viviendo con el gas. Queda por ver si en el corto plazo se pueden cubrir las demandas de fertilizantes de la región con sus proveedores más cercanos, si en el largo plazo los planes de los gobiernos son suficientes para competir en precio y volumen, o si occidente incluirá expresamente a los nutrientes en las sanciones. Eso no queda del todo claro. Lo que sí queda claro es que el mercado latinoamericano ha entrado en disputa y mientras tanto los daños colaterales de la guerra siguen brotando por todo el mundo, esta vez en Latinoamérica.
Descarga / English
¿Por qué China fue el único país que creció económicamente en el 2020?
- blog de cdeleon
- 3134 lecturas
El licenciado en economía mexicano Carlos de León, miembro del Observatorio económico latinoamericano (Obela), explicó en diálogo con Sputnik cómo China logró registrar un crecimiento de 4,9% en el tercer trimestre del año 2020, mientras otras grandes economías como la norteamericana y la mexicana, registran caídas de hasta 9% de sus productos internos brutos.
Una de las hipótesis para explicar esta situación es la diferencia que los países tenían previamente en sus ritmos de crecimiento: China venía con una economía muy acelerada en su crecimiento, de entre 6,8 y 6,9%, un porcentaje que duplica o triplica el de algunas economías europeas.
De León explicó que la de Corea del Sur es otra de las economías mundiales que también logró comenzar su recuperación en el último trimestre del año 2020, cuando registró un crecimiento de 1,9% de su producto interno bruto; este país también tenía un ritmo de crecimiento previo fuerte y acelerado, cuyo promedio era superior al de Occidente.
Es decir, la conclusión primaria para explicar este fenómeno tiene que ver con los ritmos previos de crecimiento económico, que han determinado la forma en que se ha dado esa recuperación, además de la exitosa estrategia fiscal y monetaria de estos países asiáticos.
"China tiene un paquete económico muy grande para reactivar su economía que va por partes, pero lo más interesante de todo esto es que en medio de la crisis mundial, también están reduciendo la pobreza", explicó el economista.
La receta china para la crisis
Por un lado, la receta china para la crisis tuvo como elemento primario la inyección de dinero en la economía, para apuntalar su equilibrio fiscal y evitar que sufra una estrepitosa caída como se ha visto en Occidente.
Sus primeras respuestas ante la crisis fue apuntalar el empleo y brindar seguros al mismo. Además, China lanzó una serie de préstamos a las empresas que producen bienes médicos, a las pymes (pequeñas y medianas empresas) y a las agrícolas, para evitar una caída en su producción y con ella, la disponibilidad de alimentos.
"China también utiliza una política monetaria del Gobierno federal, que viene directamente de la oficina de Xi Jinping, en torno a líneas de crédito a sectores específicos. En el plan quinquenal 2020-2025, se planteó que estas son la tecnología, energía limpia, telecomunicaciones, aeronáutica, automovilística y farmoquímica", explicó el experto consultado por este medio.
A partir de la definición de sectores estratégicos en su economía, se abrieron las líneas de crédito, acompañadas de una inyección de capital al sistema bancario para evitar su quiebra. Estos son los dos elementos centrales de la política económica de su Gobierno Federal.
Por otro lado, apuntó De León, los Gobiernos locales también colaboraron con las pymes, mediante la exención del pago de impuestos y la apertura de más líneas de crédito regionales a empresas locales. Entre estas, se privilegiaron aquellas que utilizan plataformas para el comercio electrónico local, que aparece como otro punto de incentivo en el más reciente plan quinquenal en una apuesta por evitar el lavado de dinero y lograr un mayor control de la moneda nacional.
"Aunque en Occidente también se haya inyectado dinero en la economía ante la crisis de este año, los mecanismos de transmisión no son iguales. Como la economía china es semiplanificada, dirigida por el Gobierno y no por el mercado, como en Occidente. Esta diferencia se ve al comparar sus resultados con Estados Unidos, donde las inyecciones no se reflejan en la economía pero sí en los índices de bolsa", explicó el economista.
Dos caras de una misma moneda
De León explicó que al contrario de la creencia popular, la economía china sí se sostiene por su mercado interno. Esto fue evidente en que la estrategia gubernamental se centró en sacarlo a flote, buscando mantener los niveles de consumo y la pobreza a raya.
A la par, el retiro de Estados Unidos durante la Administración de Donald Trump de los principales acuerdos internacionales como el Protocolo de Kyoto sobre el cambio climático y de los organismos multilaterales como la Organización mundial de la salud, provocó que China avance en estos lugares vacíos.
"En este momento parece que China quiere plantarse como lo que Estados Unidos quería ser en el siglo pasado: la cara del libre comercio, la libre competencia y el apoyo internacional", explicó la fuente.
Así, China configura una política dual, en que internamente tiene un férreo control de su economía para sostener su mercado interno, pero en lo exterior, promueve el libre comercio que es la columna vertebral de los organismos multilaterales.
"China menciona en los planes quinquenales a sus empresas como estatales de libre mercado, el cual es un término muy extraño pero describe bien la economía china. Es algo único", concluyó De León
¿Por qué prácticamente nadie vio venir la inflación?
- blog de bacosta
- 2159 lecturas
CAMBRIDGE – En 2008, cuando la crisis financiera global estaba haciendo estragos en las economías en todas partes, la reina Isabel II, de visita a la London School of Economics, preguntó: “¿Por qué nadie lo vio venir?” La alta inflación de 2021 –especialmente en Estados Unidos, donde el aumento interanual de los precios al consumidor alcanzó un pico de cuatro décadas del 7% en diciembre- debería incitar la misma pregunta.
La inflación no es tan mala como una crisis financiera, particularmente cuando los aumentos de los precios coinciden con una rápida mejora de la economía. Y mientras las crisis financieras pueden ser inherentemente impredecibles, pronosticar la inflación es una característica esencial del modelado macroeconómico.
¿Por qué, entonces, casi todos entendieron tan mal la historia de la inflación en Estados Unidos el año pasado? Una encuesta de 36 pronosticadores del sector privado en mayo reveló un pronóstico de inflación mediana del 2,3% para 2021 (medido por el índice de precios del gasto en consumo personal, el indicador de facto que utiliza la Reserva Federal de Estados Unidos). En general, el grupo asignó una posibilidad del 0,5% de que la inflación superara el 4% el año pasado –pero, por la medición del PCE (por su sigla en inglés), parecería que va a ser del 4,5%.
A la Comisión Federal de Mercado Abierto de la Fed, que fija las tasas, no le fue mejor: ninguno de sus 18 miembros esperaba que la inflación superara el 2,5% en 2021. Los mercados financieros también parecen haberse equivocado, porque los precios de los bonos arrojaron predicciones similares. Lo mismo con el Fondo Monetario Internacional, la Oficina de Presupuesto del Congreso, la administración del presidente Joe Biden y hasta muchos economistas conservadores.
Parte de este error colectivo resultó de acontecimientos que los pronosticadores no esperaban o no podían esperar. El presidente de la Fed, Jerome Powell, entre muchos otros, responsabilizó a la variante Delta del coronavirus de desacelerar la reapertura de la economía y así hacer subir la inflación. Pero Powell y otros antes habían sostenido que el aumento de la inflación en la primavera de 2021 estuvo impulsado por una reapertura excesivamente rápida en tanto la vacunación reducía las cantidades de casos. Es poco probable que estas excusas sean correctas. La aparición de Delta, como la pandemia en 2020, probablemente mantuvo la inflación más baja de lo que habría sido de otra manera.
Las alteraciones de las cadenas de suministro fueron otro desenlace no anticipado que presuntamente hizo estallar los pronósticos de inflación. Pero si bien la pandemia ha causado algunos cuellos de botella genuinos en las redes de producción, la mayoría se está resolviendo mucho más que el año pasado. La producción manufacturera y los envíos de Estados Unidos y globales subieron marcadamente.
Esto nos lleva a una razón más importante para el error de pronóstico: no tomar nuestros modelos económicos lo suficientemente en serio. Los pronósticos basados en la extrapolación del pasado reciente son casi siempre tan buenos, o mejores, que los basados en un modelado más sofisticado. La excepción es cuando hay datos económicos que están muy por fuera del terreno de la experiencia reciente. Por ejemplo, el respaldo fiscal extraordinario de 2,5 billones de dólares para la economía de Estados Unidos en 2021, que representaron el 11% del PIB, fue mucho mayor que cualquier paquete fiscal previo desde la Segunda Guerra Mundial.
Un modelo multiplicador fiscal simple habría previsto que la producción promedio en los últimos tres trimestres de 2021 sería 2-5% superior que las estimaciones de potencial pre-pandemia. Pensar que un estímulo de esta magnitud no causaría inflación exigía creer que un ajuste tan inmenso era posible en cuestión de meses o que la política fiscal no es efectiva y no aumenta la demanda agregada. Ambas visiones son inverosímiles.
Los modelos económicos también nos dieron motivos sustanciales para creer que varios factores reducirían el potencial de la economía de Estados Unidos en 2021. Estos incluían las muertes prematuras, la menor inmigración, la inversión de capital perdida, los costos de endurecer la economía frente al COVID-19, las salidas inducidas por la pandemia de la fuerza laboral y todas las dificultades de recomponer rápidamente una economía que había sido desgarrada. Esas limitaciones hicieron muy probable que una demanda adicional hiciera subir aún más la inflación.
Un conjunto final de errores surgió porque nuestros modelos carecían de datos o interpretaciones clave. En la medida que la gente confiaba en los modelos económicos, muchas veces utilizó una curva de Phillips para predecir la inflación o cambios en la inflación basados en la tasa de desempleo. Pero estos marcos tenían dificultades para considerar el hecho de que la tasa natural de desempleo probablemente aumentó, al menos temporariamente, como resultado de la crisis del COVID-19.
Más importante, el desempleo no es la única manera de medir la desaceleración económica. Estimaciones de antes de la pandemia demuestran que la “tasa de renuncias” y el ratio de empleados desempleados y ofertas laborales son mejores indicadores de los salarios y la inflación de precios. Estos otros indicadores de desaceleración ya eran ajustados a comienzos de 2021 y eran muy ajustados en la primavera.
En retrospectiva, el modelo mental que encuentro más útil para pensar en 2021 es aplicar los multiplicadores fiscales al PIB nominal, usarlos para predecir cuánto estímulo fiscal se gastará y luego intentar predecir el PIB real entendiendo cuál es la capacidad productiva de la economía. La diferencia entre ambos es la inflación.
Los multiplicadores indicaban que el gasto total en 2021 subiría mucho, mientras que las limitaciones de la producción sugerían que la producción no aumentaría tanto. La diferencia fue una inflación inesperadamente más alta.
¿Dónde nos deja esto a la hora de entender la inflación en 2022? En lugar de hacer pronósticos inerciales de que el futuro se parecerá al pasado, tomar nuestros modelos en serio implica tener en cuenta los altos niveles de demanda, las continuas restricciones de la oferta y los mercados laborales aún más restringidos con un aumento rápido de los salarios nominales y expectativas de inflación más altas. Algunos tipos de inflación, esencialmente en los precios de los productos, probablemente decaigan este año, pero otros, entre ellos la inflación de los servicios, posiblemente aumenten.
Por lo tanto, espero otro año de una inflación norteamericana significativa, tal vez no tan alta como en 2021 pero quizás en el rango del 3-4%. Pero la lección más importante en materia de pronósticos del año pasado es la humildad. Todos deberíamos agregar algunos márgenes de error importantes a nuestras expectativas y estar preparados para actualizar nuestros pronósticos en tanto se vaya desarrollando la situación económica.
¿Pueden las estimaciones erróneas del FMI contribuir a malas decisiones de política económica?
- blog de jaluna
- 4926 lecturas
¿QUÉ PASÓ EL 2022? EL MUNDO SE FRAGMENTÓ
- blog de bacosta
- 3482 lecturas
El año 2022 se inició como de gran incertidumbre. Una recuperación económica tímida se enfrió en el tercer trimestre del 2021 y la economía de EEUU con sus gigantescos déficits fiscales no terminó de levantar vapor. La tensión de Rusia con Ucrania creció y no se percibe cómo podrá resolverse. China ha crecido sostenidamente y el total de países asiáticos tuvieron una performance que contrapesó el freno de las economías del G7. La inflación subió mucho en EEUU y parecía no tener techo. Ante esto el año 22 se inició con sorpresas y una constatación. La sorpresa fue que, por primera vez, cuando el FED mueve la tasa de interés, si los demás bancos centrales no lo hacen el mismo tiempo, su moneda se deprecia. Eso le costó al Euro una caída de 23% frente al dólar. Lo segundo es que la suma de sanciones económicas contra Rusia por la operación en Ucrania se convirtió en la oportunidad de la vida de China de consolidar una arquitectura financiera oriental. Finalmente, ya con el mundo fragmentado EEUU optó fuertemente por políticas de sustitución de importaciones, y la desglobalización que conlleva; mientras el bloque asiático liderado por China avanza con su crecimiento con la globalización.
Las políticas de recuperación económica de Estados Unidos
La recuperación económica post pandemia iniciada en el segundo semestre del 2020 debería de haber continuado el año 2022. Algo se interpuso en el camino y lo que se apreció fue un estancamiento en la recuperación de las economías más desarrolladas (G7). Estas se detuvieron en el tercer trimestre del 2021 y se quedaron estancadas, lo que prueba la hipótesis del OBELA que la forma de la recuperación sería de raíz cuadrada invertida. Desde el 2018 la economía de EEUU presentaba signos de desaceleración y caminaba hacia una recesión. En 2020 colapsaron las bolsas rescatadas con una inyección monetaria de 20% del PIB. Luego vino el rescate fiscal de los consumidores y productores. Terminada la etapa de emergencia, los problemas económicos seculares del gran vecino del norte continuaban allí. Tienen un serio problema de productividad y consumen 15% más de lo que su economía produce, lo que genera un déficit externo equivalente a eso. La única razón por la que se mantiene es porque las reservas internacionales del mundo se guardan en dólares americanos y porque los mercados financieros de EEUU son los refugios de los capitales internacionales nerviosos. El déficit fiscal va por esos mismos rangos mientras su recaudación fiscal es del 30% del PIB. Tienen un déficit fiscal equivalente a la mitad de su recaudación de impuestos lo que es impensable en cualquier otra economía. Está encubierto el 2.9% de la PEA que dejó de buscar trabajo en el 2022 de forma que el indicador de desempleo está subestimado en ese monto.
Como la reactivación no funcionó la solución fue inyectarle dinero público a partir del año 2023 mediante dos leyes: la Chips Act y la ley de control de inflación. La Chips Act les da recursos a los fabricantes de microchips en la forma de créditos fiscales; y la ley de control de inflación (Inflation Control Act) hace lo mismo para reanimar la demanda de vehículos de energía renovables y la venta de equipos de generación de energías renovables. La combinación tendrá efectos ligeros, y las proyecciones del World Economic Outlook (WEO) del FMI prevé que EEUU apenas crecerá. Las cifras de crecimiento del PIB son 2.0% en el 2022, 1.4 en el 2023 y 1.0 en el 2024. La interrogante es si la recesión será reconocida como tal con medidas contra cíclicas o no. El problema es que los niveles de déficit fiscal son monumentales para dicho país, defensor del equilibrio económico en el resto del mundo.
La verdad es que hay un orden mundial basado en el gran desequilibrio y la aplicación de políticas de austeridad en el resto del mundo para mantenerlo. En paralelo hay la marcha económica continua de China, que a pesar de los titulares de periódicos económicos[I1] occidentales, crece a pasos firmes. El año 2022 el PIB creció a 3.0%, el 23 se proyecta en 5.2 y el 24 en 4.5. Estas dinámicas y el traslado de los ejes comerciales del Océano Atlántico al Océano Pacífico se consolidaron en el 2022, lo que dejó fuera de toda duda las tendencias de los países de Asia de ganar más peso en la economía mundial y los occidentales del G7 de perderlos. El balance mundial se inclina desde el inicio de la tercera década del siglo XXI hacia oriente liderada por China que va acompañada de India, Tailandia, Malasia, Singapur, Indonesia, Viet Nam, Corea del Sur, entre los más saltantes. La proyección del crecimiento del PIB para el Asia emergente y en desarrollo es de 4.3% para el 2022, 5.3 en el 2023 y 5.2 en el 24. Mientras occidente se desglobaliza, oriente continúa su globalización vende más a más mercados y se transforma en el acreedor creciente e inversionista más importante. La comprensión de que “el mundo” se desglobaliza es una mirada occidental del proceso en curso.
Gobierno Federal de Estados Unidos de América
Año Razón deuda/PIB
2000 56.4%
2001 57.3%
2002 59.5%
2003 60.5%
2004 62.0%
2005 63.5%
2006 64.6%
2007 65.2%
2008 68.2%
2009 82.3%
2010 93.5%
2011 98.2%
2012 102.6%
2013 103.6%
2014 106.1%
2015 106.2%
2016 106.5%
2017 107.2%
2018 108.1%
2019 109.5%
2020 128.2%
2021 131.1%
Fuente: Estos datos se obtuvieron de la página web del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que ofrece actualizaciones periódicas sobre la deuda pública total pendiente del gobierno de Estados Unidos y el Producto Interior Bruto (PIB) del país del Banco central de Saint Louis (St. Louis Fed). El sitio web puede consultarse en https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/tic/Pages/ticsec1.aspx and https://fred.stlouisfed.org/series/GDP.
Estados Unidos, el FED y su tasa de interés.
Lo que gatilló el freno de la reactivación a pesar de los montos inmensos inyectados como rescate de empresas y de consumidores fue el alza de la tasa de interés por el FED. Está en niveles negativos desde el 2008, lo que es un reflejo de la tasa de ganancia. Desde Keynes se define así. El problema es que la reactivación iniciada en el final del año 2020 se tropezó y se desfasó el ritmo de producción en la era del justo a tiempo. Al no embonar los eslabones de las cadenas de producción, se produjo escasez de bienes finales industriales con las consecuencias sobre precios. En automóviles es notable, pero se observa en electrodomésticos y en todos los bienes industriales. A eso hay que sumarle la guerra comercial de EEUU contra China donde el flujo de microchips, ya trastocado, se terminó de afectar, lo que presionó a los precios de esos insumos. Esto fue además impactado por el problema de la falta de petróleo al inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Para Europa fue fatal la aplicación de sanciones que le prohíbe importar energía de su vecino de al lado. La consecuencia final fue presión sobre el mercado petrolero occidental. Entonces se hizo público que había otro mercado petrolero centrado en China con oferta de Medio Oriente, de Rusia y de Latinoamérica con precios 30% más bajos. Esos precios afectaron positivamente el crecimiento y la poca inflación oriental mientras occidente se vio perjudicado.
La lucha contra la inflación de parte del FED se hizo del único modo que se tiende desde el punto de vista monetario, es decir, con alzas de la tasa de interés para comprimir la inversión y el consumo. Esto se ha hecho históricamente sin mayores consecuencias sobre la economía global con la excepción de 1981 (el shock Volker). Esta vez se puso en evidencia que, si el FED sube la tasa de interés, el resto del mundo lo tiene que seguir o se produce un movimiento de capitales de corto plazo a favor del dólar. De este modo, el Banco Central Europeo, convencido de la importancia y autonomía de Europa, decidió no subir la tasa de interés junto con el FED con el argumento que la inflación era transitoria y que necesitaba reactivar su economía con tasas bajas. El resultado fue que el Euro se depreció 23% frente al dólar y el precio de la energía en Europa subió como efecto de esto, así como por efecto del alza en los precios en dólares mismos. Lo que media entre otros tiempos y los actuales es la desregulación y apertura irrestricta de los mercados de capitales. A esto hay que sumar la independencia de la banca central que le impide prestarle a sus ministerios de hacienda. De este modo los excedentes de reservas de la banca central son internacionales y están en dólares, la moneda de comercio mundial y se guardan en bonos del tesoro de EEUU para financiar el déficit fiscal del país del norte. En resumen, el FED subió las tasas el 2022 y el mundo entero subió las suyas. Con esto se abre el escenario recesivo del 2023.
Los que no lo hicieron, se depreciaron o se desvincularon del mercado de capitales occidental, como hizo Rusia en lo que apareció como medida punitiva. Fue el alivio que necesitaba para poder continuar con el impulso de reactivación con tasa de interés bajas. China con el mercado de capitales cerrado no alzó su tasa. La bolsa de Shanghai perdió 5% de su valor de capitalización de enero a diciembre del 2022, el S&P 500 de NY cayó 8.9% y el FTSE 100 creció 6.7% en medio de la crisis británica y el problema económico global, como expresión de la desconexión entre lo financiero y lo real. La libra cayó y se recuperó por las políticas expansivas del Banco de Inglaterra y el alza de su tasa de interés. Los países de oriente no lo hicieron por un lado porque no tenían problemas de inflación por tener costos de energía estables, y por otro, porque están ligados al banco central de China al operar el comercio intra-asiático en Yuanes.
Lo que se percibió el año terminado es el desarrollo de una arquitectura financiera internacional paralela a la occidental, con el Banco Popular de China como banco de depósitos internacionales en Yuanes, el desarrollo del CIPS (un sistema de pagos equivalente al SWIFT occidental beneficiado con las medidas occidentales contra Rusia); y el desarrollo del Banco de Inversiones e Infraestructura Asiático para las obras de los proyectos transcontinentales de la nueva Ruta de la Seda. Hay señales que el país del dragón estaría en los inicios de un mercado de commodities paralelo al occidental, operado en yuanes y que sirve para gas, petróleo, trigo y cebada, y metales. Los volúmenes comprados en el año que terminó indican esto junto con los acuerdos a los que llegó con muchos vecinos del Asia occidental, y con Rusia.
Resultante de las dinámicas señaladas y sumado a la competencia tecnológica entre EEUU y China, EEUU le declaró la Guerra Fría y estableció una comisión del Senado para investigarla y recomendarle políticas al consejo de seguridad nacional de la Casa Blanca. La Cámara de Representantes votó a favor de la creación de un comité selecto a inicios de enero del 2023 para evaluar los innumerables retos militares, económicos y tecnológicos que plantea China, dándole vida a uno de los principales pilares de la agenda republicana de seguridad nacional. El documento de la Casa Blanca National Security Strategy, October 2022 dice que la principal amenaza de EEUU es China y que, si bien no buscan una guerra fría, es lo que aparece. La guerra comercial entre EEUU y China, declarada por terminada en el 2020, continúa con vigor con medidas recientes del 25 de noviembre del año 22, como la prohibición de importación de nuevos equipos de telecomunicaciones de Huawei Technologies y ZTE porque suponen "un riesgo inaceptable" para la seguridad nacional de Estados Unidos. La Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. prohibió igualmente equipos de vigilancia Dahua Technology Co, la empresa de videovigilancia Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd y la empresa de telecomunicaciones Hytera Communications Corp Ltd. La real amenaza a la seguridad nacional es que la competencia tecnológica la lleva China por delante y no parece haber posibilidad de nivelarse ni aun con la inyección de dinero del Estado. Según la Asociación de la Industria de Semiconductores (Chips) la capacidad de fabricación de semiconductores en Estados Unidos se erosionó del 37% en 1990 al 12% en 2022 de lo que usan. Esto ha ocurrido porque el gobierno estadounidense no ha incentivado la fabricación de chips y otros gobiernos si lo han hecho, dicen ellos. (https://www.semiconductors.org/chips/). El Chips Act les inyecta a las empresas dinero y el Inflation Control Actsubsidia el uso de energías renovables a los consumidores. Esto no equivale a las inversiones estratégicas chinas, planificadas para sacar ventajas internacionales.
El retorno del enemigo histórico y la construcción de una nueva estructura de mercado petrolero
La operación militar especial de Rusia en Ucrania en el 2022 como remate al 2014 abrió un campo de juego al mercado energético. Hasta entonces, la energía de Europa occidental fue provista mayoritariamente por Rusia complementada por Noruega, Gran Bretaña y los países árabes, y en última instancia por Estados Unidos. A partir del 2022, se cerró el comercio de energéticos con Rusia en varios pasos, el más dramático fue la voladura del gasoducto Nordstream 2 en el piso del Báltico en lo que se entiende fue una operación noruego-estadounidense.[1] Según Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, Rusia fue el mayor proveedor de petróleo de la UE en 2020, con casi un tercio de las importaciones totales del bloque. Rusia suministraba a la UE aproximadamente el 40% del gas importado antes de la invasión, según el Foro Económico Mundial. La consecuencia del cierre de Rusia como proveedor de Europa fue entonces encarecer el costo de la energía en Europa y en general. El resultado fue que Rusia se encontró con una sobre oferta de gas y petróleo que puede vender en otros mercados no explotados. Así un resultado del bloqueo a Rusia por su invasión a Ucrania fue el desarrollo acelerado de un nuevo mercado de gas y petróleo en Asia con precios significativamente más bajos que en occidente.
Las represalias financieras y bloqueo de cuentas de bancos fueron salvada mediante el uso creciente de CIPS, el sistema de pagos interbancario de China y las operaciones efectuadas en rublos y yuanes. Otro mecanismo es un acuerdo entre bancos centrales para el uso de sus sistemas de pagos entre ellos. Así hay un acuerdo entre Irán y Rusia.
El desarrollo del mercado de commodities en Shanghai se aceleró. Existe el Centro Internacional de Materias Primas de Shanghai (SHICC) una bolsa de materias primas que comercia con una variedad de productos, incluidos, entre otros, productos agrícolas, metales preciosos y productos energéticos. Los futuros del petróleo crudo operan en el Shanghai International Energy Exchange (INE) y el energético es el primer producto de futuros de China abierto al mercado exterior, que opera desde 2018 y la proporción de participantes extranjeros ha crecido. Según datos públicos, el volumen de operaciones de los clientes extranjeros procede de más de 20 países y regiones de los seis continentes, era entre el 10 y el 15 por ciento del total en 2018 y era el 25 por ciento en el 2022. El volumen de negociación de futuros de crudo alcanzó los 158 millones de lotes, o 158.000 millones de barriles. En la actualidad, es el tercer mercado de futuros de crudo del mundo sigue a NYMEX en Nueva York y a Dubai. China tiene un impacto significativo en el mercado mundial del petróleo, y el INE desempeña un papel importante en la fijación de los precios de referencia del crudo en el mercado asiático.
Por lo tanto, el INE es relevante para el mercado mundial del petróleo en el sentido de que proporciona una plataforma para negociar contratos de futuros de crudo en China, y los precios negociados en el INE pueden tener un impacto significativo en la fijación de precios del crudo a nivel mundial. Además, INE ofrece contratos denominados en moneda china (renminbi), lo que puede atraer a participantes internacionales que busquen cubrir su exposición a las fluctuaciones del tipo de cambio del renminbi. Lo que esto indica es que se está buscando crear un mercado oriental de petróleo con precios de referencia propios.
Año de revueltas
En el año pasado hubo revueltas sociales significativas en Ecuador, Brasil, Bolivia y el Perú que le siguen a otras anteriores en Colombia y Chile. Ecuador, Bolivia y el Perú tuvieron desempeños económicos significativos en las tres décadas pasadas mientras Brasil se vio menos beneficiada. Aparentemente la dolarización de Ecuador el año 2000 no le amordazó el crecimiento comparado a sus vecinos. Sin embargo, en los cuatro el 20% más pobre del ingreso nacional continúa con menos de 10% del ingreso según el Banco Mundial; y según Latinobarómetro, el 1% más rico concentra el 30% del ingreso nacional. La pandemia, de su lado, parece haber envalentonado a la ciudadanía y el Informe Latinobarómetro 2021 afirma que “La pandemia pone un vidrio sobre la región que muestra la cruda realidad, imposible no verlo. Los ciudadanos más empoderados que nunca, abandonaron Macondo, para incorporarse al mundo elevando sus demandas a la del mundo globalizado. Los gobernantes están avisados.” (Santiago de Chile 7 de Octubre 2021). Las demandas salieron fuertemente en los cuatro países señalados donde no hay escuelas de calidad, no hay centros médicos descentralizados bien equipados, no hay ingreso mínimo garantizado para toda la gente que no tiene empleo formal. Según el Barómetro Latinoamericano 2021, los países con el 1% más concentrado de ingreso son: México, Brasil y el Perú. La cobertura de protección social es baja y los grados de trabajo formal también son bajos. México y Brasil tienen mayores programas nacionales de protección social con transferencias masivas, sin embargo, Ecuador, Perú y Bolivia no lo tienen tan extendido. El Perú escasamente tiene 20% de la población con alguna protección social. Dijo el informe de la OIT de diciembre de 2022 que “la crisis ha afectado desproporcionadamente a los pueblos indígenas de América Latina, poniendo de relieve las barreras preexistentes a que dichos pueblos se enfrentan en el acceso a la atención de salud y a la seguridad social (…) consecuencia de la discriminación y marginación histórica”. Las protestas han salido por el déficit democrático a que se atiendan sus demandas. En el Perú se complica por la percepción de la falsedad ideológica en la política donde se elige desde 1990 hacia la izquierda, pero siempre gobierna una derecha crecientemente totalitaria. En Brasil los sectores más pobres salieron en apoyo de Bolsonaro por demandas contra la corrupción del PT y a favor de los inmensos apoyos sociales que el militar entregó. En Bolivia las protestas tienen que ver con el poder de Santa Cruz de la Sierra y su enfrentamiento con el mundo andino que gobierna. En Ecuador tuvo que ver con medidas económicas que empobrecían al pueblo que no tienen mayor protección social, como en el Perú. La combinación es una saturación de ajustes económicos con desprecio por los pobres que son la mayoría en estos países, como las marchas peruanas ponen en evidencia. Las referencias al totalitarismo invertido tienen que ver con el poder del gobierno corporativo y las iglesias evangélicas en los países, a diferencia al fascismo estatal católico de los años 30.
Finalmente, el año 2022 tras la incertidumbre que trajo en cuanto crecimiento la guerra de Ucrania, ha plasmado algunas ideas claras. La primera es que China es un enemigo estratégico de Estados Unidos. La segunda es que la Unión Europea está subordinada a las políticas de Washington en términos militares y monetarios. Si el banco central europeo no mueve la tasa de interés con el FED, el euro se deprecia. La tercera es que las represalias contra Rusia beneficiaron a las empresas estadounidenses de petróleo. La cuarta es que China articula una estrategia con socios comerciales de medio oriente, su flanco occidental, para asegurar el desarrollo de su mercado de petróleo de Shanghai y quitárselo a occidente. Esto hará que el petróleo sea menos vulnerable a los vaivenes guerreristas de Washington. Quinto, Asia está construyendo una arquitectura financiera internacional de instituciones y procedimientos paralela a la occidental. Esto por razones de seguridad nacional dado que son el eje del bloque económico más grande del mundo y no puede exponerse a los tipos de sanciones financieras con las que Washington ataca a países percibidos como enemigos. Asia contiene más población y suma de PIB y comercio internacional que occidente y está menos militarizado que occidente. Sexto, los pueblos en América Latina están dando señales fuertes de saturación de las políticas de ajuste económico combinadas al abandono del Estado a los ingresos de la población, a las condiciones de salud y a las escuelas, en el nombre de no subir impuestos o no cobrarlos. Séptimo, la polarización política se acentuó en general. La visita de la presidenta de la cámara de representantes de Estados Unidos Pelossi a Taiwán disparó reacciones militares de la RPC; y las innovaciones recientes de Huawei llevó a que EEUU le cerrara finalmente el uso de Google y las plataformas estadunidenses en sus teléfonos. Dentro de América Latina la polarización comunista/anticomunista, no por pasada de moda, está menos presente en los países donde hay gobiernos progresistas con un discurso homogéneo contra el Foro de Sao Paulo, el castro chavismo, el odio a Evo Morales y las dictaduras de la izquierda. Es un discurso construido para asustar al oyente, pero no explica nada. La política más que nunca está en el campo de las creencias y no de la razón. Dentro de Estados Unidos, a su vez, hay una lista de 1600 libros prohibidos en las bibliotecas púbicas que afecta a 32 Estados de 51[2]. En el Perú aquellos sospechosos de ser marxistas o libros cuyos autores son Marx o Guzmán, el líder de Sendero Luminoso, son encarcelados. En otros países siguen patrones similares. A este patrón se le conoce como totalitarismo invertido porque es el gobierno totalitario del poder corporativo y las iglesias evangélicas. Es la materialización de los prejuicios religiosos sumado a las necesidades corporativas puestas en los gobiernos no para mejora del Estado y de la población, sino la suya propia en el entendido que hay una oposición mercado/barbarie como señaló von Mises.
En conclusión, el año 2022 fue de menos crecimiento que el 21, hubo más polarización política internacional y doméstica, más enfrentamiento político y evidencia de pérdida de libertades de pensamiento. El surgimiento de la arquitectura financiera hemisférica asiática liderada por China habla de un mundo donde se fracturó el concepto de globalización. A la vez que Estados Unidos pone políticas de sustitución de importaciones para alcanzar el avance chino de circuitos integrados, China continua con sus inversiones y comercio internacional crecientes. El enfrentamiento Este-Oeste en Ucrania ha fortalecido al bloque asiático y perjudicado a Europa. Las ganancias del complejo militar industrial se mantienen fuertes. Los conflictos sociales iniciados en el Perú en diciembre del 2022 continúan y podrán convertirse en un factor de riesgo económico para dicho país en el año 23, donde ambos bandos tienen posturas irreductibles.
Cuernavaca, 8.2.2023
¿Qué es la brecha del producto?
- blog de aocampo
- 6223 lecturas
A los economistas y las autoridades les interesa saber no solo si el PIB sube o baja, sino también si durante los altibajos el producto corriente se sitúa por encima o por debajo del producto potencial de largo plazo.
La brecha del producto es la diferencia entre el producto efectivo y el producto potencia de una economía. El producto potencial es la cantidad máxima de bienes y servicios que una economía puede generar operando a máxima eficiencia, es decir, a plena capacidad.
Asó como el PIB puede subir o bajar, la brecha del producto puede ser positiva o negativa. Ningún caso es ideal. Una brecha indica que una economía es ineficiente porque está consumiendo demasiados recursos o no está consumiendo los suficientes.
¿Qué ha pasado con la guerra comercial de Estados Unidos contra China?
- blog de cdeleon
- 2961 lecturas
En marzo del próximo año se cumplirán tres años desde que el presidente Donald Trump desatará la llamada “guerra económica” contra China. Los resultados están a la vista y no son halagadores para Estados Unidos. El fracaso del gobierno es ostensible.
Esta “guerra” que ha sobrepasado lo estrictamente comercial para adentrarse en un espectro más totalizante que incluye las áreas de desarrollo científico, militar y tecnológico, oculta en realidad el trasfondo político e ideológico que conlleva y que es expresión de un choque de modelos de sociedad de carácter antagónico.
Por otro lado, el análisis de los énfasis y las prioridades presupuestarias en Estados unidos y China son expresión de la orientación más general que le quiere dar cada país a su economía y en último término, de su proyección al futuro. En este sentido, mientras el gasto militar anual de China en 2019 fue de $178 mil millones, el de los Estados Unidos fue de $658 mil millones.
A comienzos de este año, se verificó una fuerte disputa en el Congreso de Estados Unidos para dirimir el proyecto de ley para el gasto del Departamento de Defensa en 2021 que pretendía ser reducido por un sector demócrata mientras que una alianza de otro grupo de demócratas con republicanos y liderada por estos últimos se proponía incrementar el gasto para “mantenerse competitivos” ante las aparentes amenazas de Rusia y China.
Al final, el 21 de julio, la Cámara de Representantes con mayoría demócrata aprobó su versión de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA por sus siglas en inglés) del año fiscal 2021, con un incremento en el gasto en defensa que pasó de $738 mil millones en 2020 a $740 mil millones para 2021. El Senado bajo control republicano apoyó la medida el 23 de julio. Como referencia, en 2019 Estados Unidos gastó más dinero en su ejército que los nueve países combinados que le siguen. Mientras eso ocurre, en el presupuesto general del país se produjo un drástico recorte del gasto social.
Por otro lado, mientras Estados Unidos se enfrenta a un rebrote de la pandemia de Covid-19 que se manifiesta en cifras récords de contagio, China camina en sentido inverso tras haber controlado al virus, lo cual le ha permitido tomar rápidas medidas para el restablecimiento del funcionamiento económico del país. En su informe “Perspectivas de la Economía Mundial” de octubre, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó que la economía mundial se contraerá drásticamente en un 4,4% este año. Al mismo tiempo, estableció que la economía de China crecerá 1,9%, 0,9% por encima de su pronóstico de junio. A este respecto, el influyente periódico londinense The Times opinó que: “Después de relajar sus confinamientos durante el verano, los rivales occidentales están luchando para proteger sus economías de una segunda ola del virus. Sin embargo, China implementó un confinamiento severo y un sólido régimen de pruebas para contener el virus la primera vez”, agregando que no obstante que “su economía se contrajo a un ritmo récord a principios de año, la recuperación posterior aún no se ha visto amenazada”.
La centenaria publicación británica informó que los proyectos de infraestructura y las exportaciones contribuyeron al crecimiento económico del país. En este sentido, resalta el impulso otorgado por el Estado a la realización de nuevos proyectos de infraestructura como “carreteras y líneas de trenes de alta velocidad que han conducido a un fuerte repunte de la producción industrial”. Por otra parte, señala que las exportaciones han ampliado su espacio en el mercado mundial aprovechando que las restricciones globales por la pandemia han obstaculizado la producción y el transporte.
Sin embargo, en este contexto, China ha adoptado una serie de medidas para estimular aún más la economía y enfrentar los efectos de la guerra comercial y la pandemia. En primer lugar, además de haber aprobado una nueva normativa que comenzó a tener efecto el 1° de enero de este año, a fin de regular de forma integrada las inversiones extranjeras, China está considerando un plan piloto de reforma para su programa de Sociedad Limitada Extranjera Cualificada (QFLP) para relajar aún más las reglas para la inversión extranjera, según lo afirmó el pasado 23 de octubre el subjefe de la Administración Estatal de Divisas (SAFE).
En fecha más reciente, se ha aprobado la política de "doble circulación” como nueva estrategia económica que marca un giro casi total de la economía china y que tendrá importantes efectos en la economía mundial.
A través de esta política, el país –sin cerrarse a las inversiones occidentales o renunciar a las exportaciones- ha decidido poner el énfasis de manera integral (producción, distribución y consumo) en su mercado interno con el objetivo de reducir su dependencia de la tecnología y de los mercados financieros exteriores.
Al mismo tiempo, China incrementará las importaciones y dejará de buscar un superávit alto, para balancear el comercio exterior mientras aplica esta nueva estrategia de desarrollo, en la que –como se dijo antes- tendrá más peso el consumo doméstico, según afirmó Huang Qifan, vicepresidente del Comité de Asuntos Económicos y Financieros de la Asamblea Popular Nacional de China. De esta manera, China se propone acelerar las negociaciones y promover el uso del yuan en transacciones globales. A juicio de este funcionario: “…la meta de convertirse en un Estado autosuficiente en materia tecnológica será beneficiosa para estimular la innovación nacional y fortalecer al mismo tiempo la cooperación en ese terreno con otras naciones del mundo”. Según estimados oficiales, el país asiático podría importar al menos 22 billones de dólares en la próxima década, porque necesita satisfacer las crecientes demandas de una clase media compuesta por al menos 400 millones de individuos, que además está creciendo.
Por otra parte, el anuncio estadounidense de desacoplamiento de China no parece viable porque los beneficios mutuos de economías interconectadas son mucho mayores que las diferencias. En este sentido, se podría argumentar que Estados Unidos necesitará a China más que nunca en la era posterior al COVID-19 toda vez que su economía en crisis, que se espera que se contraiga en más del 5% en 2020, requerirá un reinicio en la relación entre China y Estados Unidos si éste espera lograr un crecimiento positivo en 2021 y más allá. Así mismo, China tendrá una mayor incidencia en la economía estadounidense toda vez que si se cumplen las predicciones del FMI, el gigante asiático crecerá 8,2% en 2021.
En un marco más amplio, la semana pasada se hizo público el lanzamiento de La Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés) que agrupa a los 10 miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia (ASEAN) así como a Australia China, Corea del Sur, Japón y Nueva Zelanda. India se retiró de las conversaciones en noviembre del año pasado, pero los firmantes han dejado la puerta abierta en caso de que decida unirse. La RCEP significa el 30 % de la economía mundial y el 30 % de la población llegando a alrededor de 2.200 millones de consumidores, convirtiéndose en el mayor tratado de libre comercio del mundo, un bloque con China a la cabeza, que deja fuera a Estados Unidos aunque incorpora a algunos de sus principales aliados de Asia y Oceanía
Este acuerdo entre países asiáticos y oceánicos podría poner en una posición de desventaja a las empresas estadounidenses que se encuentran fuera de esta zona de libre comercio, en especial tras la salida del país norteamericano del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) decidida por el presidente Trump en 2017. De la misma manera, hay que resaltar la trascendencia resultante del hecho de que potencias rivales de estas dos regiones, además de otros países de la ASEAN que tienen conflictos políticos y de delimitación fronteriza con China participen en un mismo acuerdo de libre comercio. Hay que valorar que es la primera vez que China y Japón alcanzan un acuerdo bilateral de reducción arancelaria.
En el plano político interno, China ha avanzado hacia la institucionalización de estas medidas tras la realización entre los días 26 y 29 de octubre del el 5to. Pleno del XIX Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh).
El pleno realizó una evaluación del quinquenio que concluye (2015-2020) destacando entre las principales metas logradas que el próximo año -tal como se lo propusieron- el pueblo chino podrá considerar que ha conseguido construir una “sociedad modestamente acomodada”. En el período, 55.75 millones de ciudadanos salieron de la pobreza, eliminando ese flagelo del país. Este año, el PIB del país alcanzó aproximadamente 16 billones de dólares. Así mismo, fueron creados 60 millones de nuevos puestos de trabajo y la producción anual de cereales va a cerrar en 650 millones de toneladas. De la misma manera es de resaltar que hoy, 1.3 mil millones de ciudadanos tienen acceso al seguro médico básico y mil millones al seguro básico de pensiones.
El nuevo Plan Quinquenal (2021-2025) se plantea el objetivo de reducir la dependencia del comercio exterior y aumentar el consumo interno para lograr una mayor autonomía de la coyuntura externa previéndose una tasa de crecimiento inferior al actual período. Hay que mirar estas cifras en perspectiva estratégica, el PIB per cápita de China era de 128 dólares en 1978, este año cerrará en alrededor de 10.400, dólares y se proponen llegar a un poco más de 20.000 dólares en 2035.
Finalmente, si intentamos comparar las dos mayores economías del mundo deberíamos considerar que -como afirman los analistas económicos Max Keiser y Stacy Herbert- estamos asistiendo al inevitable “hundimiento geopolítico" de Estados Unidos en favor de China ya que "todos los imperios acaban así", por sus "propias decisiones erróneas".
Al citar medios especializados Herbert señala que a raíz de los estímulos económicos que el gobierno estadounidense ha entregado a sus ciudadanos por la pandemia del coronavirus, "se han disparado" los envíos de productos de China a Estados Unidos con lo cual el gigante asiático "va a salir beneficiado" de esta crisis ya que el volumen de mercancías que envía al país norteamericano "se sitúa en niveles récord, lo cual hará que la balanza comercial se desequilibre aún más”, generando un efecto contrario al que se proponía el presidente Trump al imponer las sanciones y elevar los aranceles.
Herbert recuerda que: "Antes de la pandemia, China y Estados Unidos mantenían una relación de simbiosis en la que la primera aportaba los puestos de trabajo y la capacidad productiva, mientras que el segundo los consumidores y el crédito, lo cual hacía que ambos salieran beneficiados. Pero ahora, Pekín ha decidido romper con Washington, al que no cree ya necesitar para hacerse con el dominio económico del planeta".
¿Qué lugar ocupa la economía cubana en la región? Una medición a la tasa PPA de las brechas de ingreso y productividad
- blog de msanchez
- 7728 lecturas
El presente estudio, compara a Cuba con 10 economías de igual tamaño de América Latina y el Caribe (AL-10) y evidencia que la economía cubana ha venido perdiendo peso relativo en la región, ya no es la más grande según su PIB ni la de mayor ingreso per cápita.
Entre 1970 y 2014, el PIB de Cuba creció 3,2% mientras que las economías de AL-10 crecieron 4,0%; para el 2011, el PIB per cápita cubano se estimó en US$PPA 5.973 superado por Uruguay, Panamá, Costa Rica y República Dominicana. Este comportamiento se explica por la descapitalización y menor productividad del país.
En síntesis, las ganancias en términos de progreso social han marchado en paralelo a una gran pérdida de eficiencia económica para Cuba, que aún no supera los niveles previos a la crisis ni le permiten alcanzar un mejor desempeño en la región.
¿Qué pasó el 2024?
- blog de jdiaz
- 2444 lecturas
Qué pasó el 2024
En el año del Dragon de 2024 hubo dos grandes problemas tecnológico empresariales que remecieron al mundo. De un lado un vehículo de Boeing voló a la estación internacional y no pudo regresar, y del otro Volkswagen anunció el cierre de dos fábricas muy grandes. Son síntomas del problema tecnológico y de productividad en occidente y su incapacidad para competir con los orientales, más allá de China. Fue un año donde las economías de Asia crecieron nuevamente a tasas por encima de 5% y las de América Latina, Europa a menos de 2%, con EEUU con una tasa análoga. Los déficits fiscales de las economías del G7 mantuvieron su tendencia alta y las deudas publicas de dichas economías continúan su recorrido por encima de 100% del PIB, sin viso de reducirse. La de EEUU se proyecta que seguirá en aumento, mientras su PIB crece muy moderadamente y con un déficit externo masivo a pesar del neoproteccionismo. La guerra de Palestina es el factor más desestabilizador del orden internacional porque ha puesto en evidencia que el sistema de Naciones Unidas no opera. Ni el Secretario General, ni la Asamblea General, ni el Consejo de Seguridad pudieron impedir el genocidio en Palestina pagado por EEUU y realizado con sus armas. El retiro de UNHWRA de la zona después de más de 70 años es un síntoma del poder de Israel, país pequeño con intereses energéticos fósiles, dentro del gobierno de Washington. Finalmente, el descabezamiento de Siria tuvo un impacto sobre el precio del petróleo y la elección del presidente Trump produjo reacciones contrapuestas en los mercados de valores y de commodities. Mientras tanto Asia crece de manera alta estable a pesar de lo que dice la prensa occidental.
El crecimiento Este Oeste
Ante lo que continúa como una ralentización muy larga después de la crisis del 2008, ni Europa ni América latina logran levantar vuelo, mantienen sus tasas de inflación controladas y sus tasas de interés reales positivas, con déficit fiscales en alrededor de 2.5% del PIB (no incluye ni Venezuela ni Argentina por distorsiones cambiarias).[3]
|
Crecimiento del PIB 2024 (proyecciones de octubre) |
|||||
|
Francia |
1.1 |
China |
4.5 |
|
|
|
Alemania |
0.8 |
Corea del Sur |
2.2 |
Brasil |
2.2 |
|
Italia |
0.8 |
Indonesia |
5.1 |
Colombia |
2.5 |
|
Gran Bretaña |
1.5 |
Malasia |
4.4 |
Chile |
2.4 |
|
Canadá |
2.4 |
Singapur |
2.5 |
Ecuador |
1.2 |
|
Estados Unidos |
2.2 |
Tailandia |
3.0 |
México |
1.3 |
|
Japón |
1.1 |
Vietnam |
6.1 |
Perú |
2.6 |
Fuente: https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD
Mientras la prensa occidental insiste en los problemas de China y acusa al mundo de un serio problema de deuda, lo que parece existir es un patrón de crecimiento sólido en toda Asia, uno feble en América latina, y el G7 que no se ha repuesto del golpe de la crisis del 2008. En este marco la competencia entre grandes potencias se ha acentuado y puesto en evidencia los problemas empresariales mencionados.
Boeing
La empresa estadounidense Boeing, líder mundial en la industria aeroespacial, desarrolla, fabrica y ofrece servicios de aviones comerciales, productos de defensa y sistemas espaciales a clientes en más de 150 países. Como principal exportador de EE. UU., obtiene sus insumos de una red global de proveedores, mayormente asiáticos y medio orientales, así como europeos y otros. Los problemas modernos de Boeing se iniciaron en el año 2018 y desde 2019 ha perdido 33.000 millones de dólares, lejos de las ganancias en los días en que sus operaciones eran sinónimo de calidad estadounidense. A esto debe sumarse el fiasco del cohete Starliner a la estación espacial en junio del 2024 que dejó varados a dos astronautas por al menos 9 meses (hasta marzo del 2025). Los problemas de calidad están patentes y el neoproteccionismo ya en curso desde marzo del 2018, pretende resolverlo al dejar de importar los insumos. La empresa se mantiene por los contratos con el departamento de Defensa de los EEUU.
Automóviles
La empresa automotriz Ford fue la que más vehículos vendió en el año. Ford y GM juntos cubren un tercio de las ventas de vehículos en su país. El resto son marcas japonesas y coreanas. Se vendieron 16.3 millones de coches nuevos el año 2024 en EEUU, un 22,5%, menos que el año anterior. (https://datosmacro.expansion.com/negocios/matriculaciones-vehiculos/usa). Parte del problema es la falta de oferta de vehículos eléctricos. De su lado en China se vendieron 30 millones de vehículos en 2023 y creció la cifra 35% en el primer trimestre del 2024, respecto al primer trimestre del año previo. En 2023, las ventas de coches eléctricos híbridos enchufables crecieron más rápidamente que las de coches eléctricos de batería pura. En el primer trimestre del 2024, las ventas de coches eléctricos híbridos enchufables aumentaron en torno a un 75% interanual en China, frente a solo un 15% en el caso de los coches eléctricos de batería, aunque los primeros partían de una base inferior.
Según la Agencia Internacional de Energía, en 2023, en el mundo se produjeron más de 250 000 nuevas matrículas por semana, una cifra superior al total anual de 2013, diez años antes. Los coches eléctricos representaron alrededor del 18 % de todos los coches vendidos en 2023, frente al 14 % en 2022 y solo el 2% en 2018. Las tendencias indican que maduran de manera acelerada los mercados de coches eléctricos. Los autos de batería representaron el 70% del parque de eléctricos en 2023.
El problema para los fabricantes occidentales es la capacidad de vender a los precios de los productores chinos. Los volúmenes hablan de grandes economías de escala para los fabricantes asiáticos. En 2023, alrededor de 60% de las nuevas matrículas de coches eléctricos mundiales fueron en la República Popular China, menos del 25% en Europa y el 10% en Estados Unidos. La suma es del 95% de las ventas mundiales de vehículos eléctricos combinadas. En los asiáticos, los VE representan una gran parte de los mercados automovilísticos locales: más de uno de cada tres coches nuevos matriculados en China era eléctrico en 2023, más de uno de cada cinco en Europa y uno de cada diez en Estados Unidos y la tendencia se acelera. El rezago es costoso.
Según Milo Mac Bride del Carnegie Endowment for International Peace, China lidera la producción global de tecnologías clave para la transición energética, como vehículos eléctricos, aerogeneradores, módulos solares y baterías, que supera los niveles históricos de concentración de mercado de la OPEP. Este dominio beneficia la lucha contra el cambio climático, al acelerar la reducción de emisiones, pero también plantea riesgos estratégicos para EE. UU., que podría quedar rezagado en una economía global basada en minerales y tecnologías limpias. Estas tecnologías no solo son esenciales para la sostenibilidad climática, sino también para el poder industrial y geoestratégico del futuro. En la industria automotriz, Ford intenta recuperar terreno, pero tiene más de una década de atraso, igual que General Motors. La solución estadounidense es ponerles trabas y aranceles a las importaciones de VE e insumos chinos. Se ha prohibido el uso de fondos federales para la compra de vehículos de transporte masivo de pasajeros de marcas de origen chino, aunque sean fabricadas en EEUU.
En Alemania, Volkswagen se ha visto muy afectada por el anuncio de los aranceles a la importación de VE e insumos vehiculares chinos a la Unión Europea. Ellos fabrican en sus plantas de Dalian, Tianjin y Shanghái la transmisión de doble embrague de 7 velocidades, que combina los cambios manuales y automáticos orientados a las marcas Volkswagen, Audi y Škoda. SAIC VOLKSWAGEN Powertrain Co., está especializada en motores, cofundada por Volkswagen (China) Investment Co., Ltd. y SAIC Motor Corporation Ltd. (SAIC) y es uno de los fabricantes de motores más modernos del mundo, con procesos y tecnología eléctrica avanzados. Finalmente creó una empresa para la fabricación de asientos conjuntamente entre Sitech Sitztechnik GmbH (Alemania), Shanghai Dongchang Auto Parts Co. (Ltd.) y Jiangsu Etern Investment Co. (Ltd.) para todos sus vehiculos. Es decir, los aranceles contra estos insumos y vehículos importados de China es un golpe muy adverso para la empresa. BMW fabrica en Shenyang, China, VE para el mercado chino y el iX3 para exportación a Europa. A partir del 2025 exportará el Mini Cooper a Europa. Mercedes Benz fabrica asociado con BAIC en China y tiene el mismo problema de los otros tres.
El arancel estadounidense ampliado a la Unión Europea es un golpe contra la industria automotriz alemana que fabrica en China, lo que ha impactado la rama. En medio de esto, las empresas de origen chino continúan su crecimiento y exportación de VE que se verán frenados en su comercio con Europa y EEUU. Dado el tamaño de su mercado interno y la política de subsidios para la venta de los mismos, las restricciones externas no serán mucho problema y los costos marginales seguirán en descenso lo que asegura menores precios de estos vehículos en los años venideros.
Finalmente
El año 2024 reiteró el alto crecimiento de las economías de Asia, y el muy bajo de los países del G7 con una América latina estancada cuando se deduce el crecimiento poblacional. Hay un estancamiento secular en las economías donde predomina la idea del estado mínimo, y crecimiento en aquellas donde hay planificación económica e inversión pública, con un papel activo del Estado en la economía. La persistencia en vehículos a energía fósil de EEUU recae sobre el calentamiento global y la exploración continua de nuevas fuentes. El año 2024 fue el más caliente registrado hasta ahora y es el tercer año en serie de esta tendencia. La división entre países sin recursos petroleros y países con los mismos, separa a los que hacen la transición energética de los que no, excepción hecha de Noruega. La industria automotriz de la mano de la energética está en acelerada transformación con China líder y EEUU muy rezagado. Los intereses petroleros estadounidenses han tenido mucha influencia en los resultados macroeconómicos y políticos de dicho país el año 2024.
[1] Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM.
[2] Dr. Oscar Ugarteche, Dr. José Carlos Díaz, Mariana Morales Pérez, Jennifer Vanessa Montoya Madrigal, Esmeralda Vázquez González, Edwin Jesús Higinio Salazar, Jessica Julieta Martínez Guadarrama.
[3] La cifra de 5% de crecimiento de Argentina en el 2024 que presenta el FMI no es creíble en un contexto de quiebras masivas, y debe ser resultado de una distorsión cambiaria muy importante.
¿Qué pasó el 2025?
- blog de jdiaz
- 747 lecturas
¿Qué pasó el 2025?
El año que terminó se inició con un presagio fúnebre para las economías de occidente por la esperada recesión en la economía de EEUU derivada de la aplicación de aranceles altos anunciada el 6 de abril del 2025 por el presidente Trump. Se anticipaba un resurgimiento de la inflación por el traslado de los costos de los aranceles dentro de EEUU y eso llevaría a un alza de la tasa de interés lo que contraería el consumo. Para los países orientales liderados por China se esperaba una desaceleración del ritmo de crecimiento del PIB por la reducción del comercio entre las dos grandes potencias. Este vaticinio casi unánime no se cumplió del todo. El Dragón Rojo exportó más al mundo y le restó importancia al mercado estadounidense. Estados Unidos no reportó alzas inflacionarias y el resto del mundo mantuvo sus tasas de crecimiento estables del año 2024.
EEUU y Europa
Los países del G7 menos EEUU tuvieron un desempeño anémico como en años anteriores. La Unión Europea no sufrió un revés por el tema de los aranceles, como se preveía, con desempeño nimio análogo al año 2024 (ver Tabla 1). Japón en el tercer trimestre del 2025 sintió el efecto de los aranceles en las exportaciones de automóviles y del acero a los EEUU que seguirá en el cuarto trimestre con el cierre del año de crecimiento casi nulo.
|
Tabla 1: Crecimiento trimestral (intertrimestral) del PIB real |
|||||||||
|
País/ región |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
Q3 |
Q4 |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
Q4 |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
|
|
Unión Europea |
0.1 |
0.1 |
0.3 |
0.3 |
0.4 |
0.5 |
0.5 |
0.3 |
0.4
|
|
Japón |
-1.4 |
0.4 |
-0.5 |
0.2 |
0.7 |
0.3 |
0.4 |
0.5 |
-0.6
|
|
Estados Unidos |
1.2 |
0.8 |
0.2 |
0.9 |
0.8 |
0.5 |
-0.2 |
0.9
|
nd |
|
México |
3.2 |
2.2 |
1.8 |
1.0 |
1.3 |
0.4 |
0.4 |
1.0 |
-0.2 |
|
China |
1.6 |
0.8 |
1.3 |
1.0 |
1.5 |
1.5 |
1.2 |
1.0 |
1.1 |
Fuente: OCDE, Statistics news release, 3rd Quarter, 15 December, 2025 seen in https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/data/insights/statistical-releases/2025/12/g20-gdp-growth-Q3-2025.pdf
Estados Unidos se desaceleró, pero sin que hubiera un cuadro recesivo. La economía se enfrío en los dos primeros trimestres y el dato del tercer trimestre emitido por el BEA no es confiable porque las oficinas que hacen el trabajo estuvieron cerradas dos meses. De otro lado, echaron a la responsable del Buró de Estadísticas de Trabajo (BLS en inglés) para colocar a una persona afín al grupo político del presidente, que quizás repita el patrón de desvirtuar las estadísticas para favorecer el régimen visto en países de América latina y Africa en años anteriores. En lo concerniente estrictamente a empleo, los datos son adversos. Dice el informe que “El número de personas empleadas a tiempo parcial por motivos económicos era de 5,5 millones en noviembre (del 2025), lo que supone un aumento de 909 000 con respecto a septiembre (del 2025). Estas personas habrían preferido un empleo a tiempo completo, pero trabajaban a tiempo parcial porque se les había reducido la jornada laboral o porque no habían podido encontrar un empleo a tiempo completo.” Employment Situation Summary, Tuesday, December 16, 2025 visto en https://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm
Agrega que “El empleo en el gobierno federal ha disminuido en 271 000 puestos de trabajo desde que alcanzara su máximo en enero (del 2025). (Los empleados federales en situación de permiso durante el cierre del gobierno se contabilizaron como empleados en la encuesta de establecimientos porque recibieron su salario, aunque fuera más tarde de lo habitual, correspondiente al periodo salarial que incluía el día 12 del mes. Los empleados con permiso remunerado o que reciben una indemnización por despido se contabilizan como empleados en la encuesta de establecimientos).” Es decir, la cifra de desempleados públicos más que dobla la cifra de los ya desempleados del Estado con las medidas tomadas por Elon Musk por DOGE. Lo que no está contabilizado es el número de migrantes que dejaron de ir a trabajar por temor a ser detenidos por la agencia de inmigración ICE.
El universo de migrantes no legalmente residentes en EEUU es de 12 millones de personas, que suma el 4% de la población de dicho país, según el Centro Pew. Esta población tiene empleos que han sido abandonados por temor, con el efecto directo sobre las remesas al exterior, que cayeron, y sobre los trabajos que no están siendo cubiertos por nadie. Los migrantes no legalizados que trabajan suman 8.5 millones de personas que cubre el 4.8% de la fuerza de trabajo del país,.(Pew Center y Center for Migration Studies) El empleo se concentra en la construcción ( 20 %), los servicios de alojamiento y restauración (12 %) que incluye empleadas domésticas y cocineros, la industria manufacturera (11 %), los servicios administrativos, de apoyo y de gestión de residuos (10 %) y el comercio minorista (8 %).
El BLS proyecta que los sectores de la construcción, el transporte y el almacenamiento, la fabricación, la asistencia sanitaria y social, y los servicios profesionales, científicos y técnicos son actividades de alto crecimiento que dependen de trabajadores indocumentados que requieren un título universitario, ingenieros, técnicos, etc. Es decir, el impacto de la persecución de indocumentados es directo sobre actividades que serían de alto crecimiento y dejaron de serlo por falta de fuerza de trabajo.
En suma los datos de crecimiento económico de EEUU deberían de reflejar todos estos componentes, sumados a la contracción sustantiva del turismo internacional que se redujo en 4.5 millones de visitantes y transformó la balanza comercial del turismo de un superávit de 51 000 millones de dólares en 2019 a un déficit de 70 000 millones de dólares, en 2025, según el New York Times (How Much More Can the U.S. Travel Industry Take?. 19 de diciembre, 2025 visto en https://www.nytimes.com/2025/12/19/travel/us-travel-tourism-visas.html). Esto es un giro de 121 MMUSD. No habrá certeza sobre los datos del tercer y cuarto trimestres del crecimiento del PIB hasta el segundo trimestre del 2026, cuando se hayan efectuado las revisiones. Tampoco parece haber certeza sobre la tasa de inflación anunciada como 2.7% anual, para el 2025, en un contexto donde la preocupación de la sociedad es el alza del costo de vida llamada “la crisis de asequibilidad.”
China
La proyección de crecimiento de China fue de 5% para el año 2025, repetición del año anterior. A pesar de las repetidas predicciones de que dejaría de crecer y tendría una crisis importante, el Dragon asiático continúa su curso. La esperada bajada fruto de no poder exportarle a EEUU no ocurrió en parte porque EEUU pesa solamente 12% en el total de las exportaciones que vende dicho país al mundo. De otro lado, hay una sustitución de mercados importante, lo que resulta en una contracción de la gravedad de EEUU para el comercio mundial a pesar de ser una economía rica.
El motor de la economía es el cambio de la matriz energética con todo lo que implica en términos tecnológicos y de fabricación de vehículos de transporte masivo de pasajeros, privado de pasajeros y equipos de generación de energía renovable. Lideres mundiales en este campo, según el International Energy Agency, lo constituyeron como eje dinámico de la economía. Dice Sonalie Figueiras en el South China Morning Post que “El liderazgo climático de China es pragmático y está impulsado por el comercio. A diferencia de Occidente, Pekín no busca exportar ideología ni perseguir el dominio cultural. En cambio, su combinación de disciplina interna, planificación a largo plazo, inversión tecnológica y la búsqueda incansable de objetivos nacionales claramente definidos ha dado lugar a que el país se convierta en precursor sin que gran parte del mundo se haya dado cuenta.” Esto es igualmente cierto para el liderazgo de la economía mundial. Tiene la segunda tasa de crecimiento trimestral del PIB real más alto del mundo después de la India, según la OCDE.
Desde el punto de vista ambiental, es el principal consumidor de carbón y de energías fósiles del mundo. No obstante, en el 2025 “las tendencias energéticas y de emisiones de China se han acercado a los objetivos del Acuerdo de París: se prevé que sus emisiones totales de CO₂ se mantengan estables, y que los sectores de la energía y el transporte vean reducirse sus emisiones año tras año. Es probable que el crecimiento de la energía limpia alcance nuevos récords y el almacenamiento de energía en la red despegue.” (CREA, China’s Climate Transition: Outlook 2025). Lo que es innegable es que la venta de vehículos eléctricos se ha acelerado, que supone una importante reducción de las emisiones del sector del transporte.
El comercio exterior de China, no obstante los aranceles estadounidenses y las tensiones entre ambas grandes potencias, creció. Las exportaciones aumentaron 6,2 %, entre enero y noviembre del 2025 mientras que las importaciones lo hicieron 0.2% con un superávit comercial histórico. El comercio con los miembros de la Iniciativa de la Franja y la Ruta aumentó 6 % y representa el 51,8 % del valor total del comercio exterior de China. Las exportaciones de equipos eléctricos experimentaron un aumento, mientras que las de productos intensivos en mano de obra disminuyeron. (“China's foreign trade up 3.6 percent during Jan-Nov”, 08-Dec-2025, CGTN visto en https://news.cgtn.com/news/2025-12-08/China-s-foreign-trade-up-3-6-during-Jan-Nov-1IVRQwdI2gE/p.html)
Finalmente, los países de Asia liderados por China crecen aceleradamente mientras los de occidente liderados por EEUU se encuentran con tasas bajas. Mientras los asiáticos pasan por la renovación energética, en occidente hay una inercia a mantener las fósiles. Europa en este escenario intenta mantener una política de energías renovables, pero se ve presionada por Washington para hacer lo contrario, en su desmedro. Contrario a lo que se esperaba no fue un año malo, salvo quizás para México que casi no tuvo crecimiento nominal.
América latina
El desempeño de los países latinoamericanos eslabonados comercialmente con China fue positivo. No se vio afectado por el rompimiento de los acuerdos internacionales de comercio que anunciara el presidente EEUU el día de su juramentación, 20 de enero, ni por la aplicación de aranceles. El país más amenazado fue Brasil (línea azul oscuro) cuyo desempeño fue relativamente estable (ver gráfico 1). El país que más creció de esta muestra fue la Argentina, seguida del Perú, paradójicamente, a pesar de sus problemas políticos. La rotación presidencial parece estar balanceada por la presencia de los sectores económicos importantes dentro del Congreso de la Republica qué le dan estabilidad a los inversionistas. El poder legislativo gobierna el Perú. La Argentina observó su primer año de crecimiento positivo desde el 2023 con la aplicación de las políticas de estado mínimo y el apoyo del gobierno estadounidense con montos muy grandes para mantener estable el tipo de cambio. México se vio afectada por una reducción de las remesas (ver gráfico 2 debajo) y la caída de la inversión privada, que viene en descenso desde 2017. Las amenazas de los aranceles impactaron sobre las exportaciones. No obstante, la violencia del narcotráfico, la contribución de las economías informales/ilegales es muy importante, como en el Perú, Venezuela y Colombia, lo que permite ver mejoras en las condiciones de vida de la población a pesar del claro estancamiento económico. Las políticas distributivas han mejorado la distribución del ingreso, pero en términos macro es una distribución distinta de la misma recaudación fiscal y no generó inflación. No hay más recaudación fiscal, y ahora está anclada en cobrarle a los que no quieren pagar.
Frente a la recuperación estable post Covid de Brasil, Perú, Colombia y Chile, se encuentra la economía de Bolivia, en situación crítica al dejar de exportar gas a la Argentina y no lograr exportar litio en volúmenes significativos. La economía de Venezuela, impactada por las sanciones económicas de EEUU y por la pérdida de un tercio de su población que migró, ha logrado recuperarse a partir del 2017 y mantiene tasas altas de crecimiento, por encima del promedio de América latina, desde el año 2021 liderado por el sector metalúrgico. Sin embargo, no ha recuperado el tamaño que tuvo antes del 2007, y es poco probable que esté en condiciones de reabsorber al 30% de su población nuevamente, en un plazo corto.
¿Qué potencial tienen los países BRICS en el sector de la energía nuclear?
- blog de evazquez
- 1960 lecturas
¿Qué potencial tienen los países BRICS en el sector de la energía nuclear?
La energía nuclear, considerada una fuente de energía ecológica porque no emite gases contaminantes, atrae cada vez más atención. Los países del grupo BRICS, en su conjunto, poseen la mayor cantidad de reservas, tecnologías y oportunidades de desarrollo de la energía atómica, apuntan expertos entrevistados por Sputnik.
Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, los primeros miembros de los BRICS y que, en ese orden, dan nombre al bloque, se destacan cada uno a su manera en lo que se refiere a la energía nuclear, de acuerdo con expertos entrevistados por Sputnik.
Brasil puede considerarse un país que domina la tecnología de producción de energía nuclear, comparte su opinión con Sputnik el máster en Estudios Regionales de Oriente Medio por la Escuela de Asuntos Exteriores de Irán y doctorando en Geografía Humana por la Universidad de Sao Paulo (USP), Jorge Mortean.
El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, en entrevista exclusiva con Sputnik, destacó el potencial de Brasil, basado en su infraestructura nuclear existente y avanzada.
Brasil dispone actualmente de las centrales de Angra 1 y Angra 2, así como de pequeños reactores en las ciudades de Sao Paulo, Río de Janeiro y el estado de Minas Gerais, destinados a la investigación y la formación.
Por su parte, China es el país con más reactores nucleares para la producción de energía del mundo, destaca el ingeniero mecatrónico y estudiante de máster en Ciencias y Técnicas Nucleares en la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), Thalles Campagnani.
"China desarrolla reactores nucleares a gran velocidad. Construye reactores tradicionales, construye reactores diseñados por otros, diseña sus propios reactores, construye reactores rápidos, construye reactores térmicos, está investigando en reactores de torio", resume.
A pesar de la potencia de China, Mortean sitúa a Rusia y la India al mismo nivel que los chinos en cuanto a su dominio de la producción de energía atómica. El nivel de desarrollo es tan alto que los tres países ya han realizado pruebas de armas nucleares y han tenido éxito, recuerda el investigador.
Sudáfrica también es rica en uranio. El país se encuentra entre los nueve mayores propietarios de yacimientos de este metal del mundo, de acuerdo con la Asociación Nuclear Mundial. Existen incluso sospechas de que los sudafricanos probaron la detonación de una bomba nuclear en los años 80, pero "son suposiciones", subraya Mortean.
Con la incorporación de nuevos miembros al BRICS a principios de 2024, el bloque dio la bienvenida a Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Irán. Este último se enfrenta a la preocupación del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y ha enriquecido uranio en medio de las tensiones con EEUU.
Uranio enriquecido
Campagnani explica que existen dos tipos de uranio: el uranio-235 y el uranio-238. El primero se considera fisible, lo que significa que puede sostener una reacción nuclear de fisión en cadena. Por tanto, es el favorito para fisionarse con neutrones de cualquier energía.
Mientras tanto, "por cada 1.000 átomos de uranio, siete son 235, que es el favorito", señala el investigador. El uranio-238, que existe en mayor cantidad en la naturaleza, no solo requiere neutrones con mayor cantidad de energía para fisionarse, sino que también produce plutonio.
Para producir energía nuclear sin producir necesariamente plutonio, los científicos aumentan la cantidad de uranio-235, lo que se denomina enriquecimiento.
"Enriquecimiento isotópico. En otras palabras, estamos aumentando la cantidad de ese isótopo, el isótopo uranio-235", indica.
El analista comenta que existen varios procesos de enriquecimiento, como el láser o la difusión gaseosa, pero el preferido, que consume menos energía en el proceso, es el enriquecimiento por centrifugación.
En este caso, dice que hay que extraer la sustancia y "realizar varios procesos químicos hasta obtener hexafluoruro de uranio, que es uranio mezclado con flúor, se convierte en gas y luego pasa por la centrifugadora", explica un parte del proceso.
Se pasa repetidamente por la centrifugadora. Se utiliza mucha sustancia para obtener una pequeña cantidad de uranio enriquecido, destaca Campagnani. El uranio-235 es precisamente lo que tiene capacidad explosiva.
"Para fabricar un artefacto, un explosivo nuclear, se necesita mucho, muchísimo uranio-235. Para producir energía, para hacer una central nuclear, para producir energía con uranio, no hace falta tanto enriquecimiento", apunta el experto.
El uranio y la tensión entre EEUU e Irán
El nuevo presidente de Irán, Masud Pezeshkián, fue elegido en 2024 con la promesa de reanudar el diálogo y el acuerdo nuclear con Occidente. En 2018, el entonces presidente de EEUU, Donald Trump, anunció su decisión de abandonar el acuerdo nuclear con Irán, reanudando las sanciones contra el país oriental.
Además de la perspectiva de reanudar el diálogo, Pezeshkián indicó que Teherán se había visto obligado a enriquecer uranio debido a la retirada de Washington del acuerdo nuclear. Mortean analiza que señalar la ausencia de opciones suena reduccionista desde el punto de vista diplomático y que EEUU, por su parte, tiene sus intereses estratégicos.
Por otra parte, no es posible sostener que Irán esté enriqueciendo uranio con fines bélicos. "En la práctica, hasta ahora no hay pruebas de que Irán haya alcanzado un dominio total de la tecnología nuclear que indique que el país está preparado para probar tal armamento", asegura Mortean.
El experto considera este importante desarrollo nuclear en el campo del enriquecimiento de uranio como "la gran ganga" de Irán en el actual escenario geopolítico.
"Si completan el desarrollo de esta bomba y la prueban con éxito, cierran cualquier tipo de puerta a las negociaciones financieras detrás de esta herramienta de negociación, que es el programa de desarrollo nuclear iraní. En otras palabras, 'la amenaza iraní' de poder desarrollar, de mostrar al mundo que tienen la capacidad, de escalar rápidamente el desarrollo de un arma nuclear hace que el mundo se detenga y les escuche", expone.
El investigador, que estuvo en Irán entre 2009 y 2012, atestigua por sus experiencias en el país medioriental y el seguimiento del sector que Irán "no ha desarrollado el arma, pero ya han alcanzado un nivel de desarrollo tecnológico que les permite producir esta arma".
¿Pueden los países BRICS cooperar con Irán en materia de energía nuclear?
Debido a la tensión con Estados Unidos y a la prioridad de los países por mantener buenas relaciones con los norteamericanos, la cooperación en el ámbito de la energía nuclear entre los países BRICS e Irán podría no despegar con fuerza, opina Mortean.
La excepción es Rusia, que ya participa en estas relaciones con Irán, apunta. El experto recuerda que, gracias a la ayuda de los rusos, los iraníes pudieron restablecer sus centrales nucleares tras el final de la guerra contra Irak en los años 90.
Para EEUU y la Unión Europea, principales opositores al programa de desarrollo nuclear iraní, la implicación de otros nuevos miembros podría "validar cualquier desarrollo nuclear iraní que pudiera levantar sospechas sobre sus objetivos no pacíficos, por así decirlo" y comprometería a otros países que "no quieren involucrarse en conflictos de ningún tipo", agrega.
"Desgraciadamente, el programa nuclear iraní arrastraría a estos otros miembros en esa dirección si hubiera una declaración pública de apoyo", concluye Mortean.
¿Qué se viene en el 2025?
- blog de jdiaz
- 2026 lecturas
¿Qué se viene en el 2025?
Óscar Ugarteche , OBELA
Hay por lo menos, cuatro ejes para mirar el 2025. Uno primero es el conflicto entre las grandes potencias donde EEUU ha incrementado la ofensiva contra la producción y el comercio de China. La guerra comercial desatada en marzo del 2018 por el mismo Trump, tendrá consecuencias diversas para todo el mundo. El segundo eje es el cambio climático que repercutirá sobre los precios de la cesta de alimentos. Es un tema ya presente que se agrava tanto por la sequía como las inundaciones y el cambio climático en general. El tercero es la continuación del ataque abierto a las instituciones internacionales reguladoras por parte de Washington. El cuarto eje es la competencia energética entre las grandes potencias y sus efectos derivados.
La guerra comercial en el eje EEUU-China tiende a acentuarse conforme el rezago tecnológico de EEUU se hace más evidente. La otrora locomotora mundial intenta recuperar su viejo papel a costa de frenar a China, en un ejercicio de jalarla para atrás para agarrar fuerza y adelantarlo. Esta estrategia tiene varios problemas. El primero es el empuje tecnológico chino en el campo de los micro chips de inteligencia artificial como resultado del esfuerzo por jalar al país para atrás al prohibir el comercio de ciertas obleas de Taiwán con China continental. TSMC de Taiwan es el fabricante de la mayor parte de los microchips del mundo que pasan luego por diversas maquilas hasta resultar en el producto deseado. Lo que ocurrió con Huawei fue que logró innovar la IA incorporada a sus microchips y nivelarse con la tecnología de empresas como Nvidia de Silicone Valley. De este modo, el comercio de chips de Silicon Valley se cayó y China produce circuitos de punta.
Según la Academia China (https://thechinaacademy.org/the-chip-war-is-nearing-its-end-as-china-chi...), con datos de las aduanas de su país, entre enero y octubre de 2024, el país exportó chips por valor unos 128.000 millones de dólares y a diciembre se estima debe haber cerrado en unos 138.000 millones de dólares. Esta cifra es inmensa, pero sus implicaciones son aún más profundas. El país asiático fue el mayor mercado mundial de semiconductores en las últimas decadas, con una compra anual de chips por alrededor de 300.000 millones de dólares. El giro de importar a exportar la cifra señalada sugiere que su producción de chips ha superado con creces la cifra de 450,000 millones de dólares, que le permite al país satisfacer la demanda interna y exportar el remanente. Este es un duro golpe a Silicón Valley y la competitividad del país del norte en este campo.
La consecuencia de este giro dentro de la producción en China es que el país se ha transformado de golpe en el mayor consumidor mundial de tierras raras requeridas para chips y el mayor inversionista en minería especializada en las mismas. América del Sur y África están copadas por capitales chinos y EEUU ahora busca los yacimientos en Ucrania, el Ártico y la Antártica para poder comenzar a competir, si bien aún no tiene la capacidad de refinación.
El segundo eje es el cambio climático que observa mayor calor cada año en los últimos cuatro y sigue la tendencia. Lo acompaña sequías e inundaciones derivadas de la emanación de gases de efecto invernadero. El país que más gases de este tipo emite por utilizar energías fósiles es China. Sin embargo, todo apunta a que ya llegaron las emisiones a su nivel más alto y están en una meseta que deberá comenzar a bajar en el 2030. China transforma el panorama energético global con un ambicioso plan de energías renovables, presentado el 30 de octubre de 2024. Emitido por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y otros organismos, buscará aumentar el consumo anual de energías renovables a 1.000 millones de toneladas equivalentes en carbón (SCE) en 2025 y 5.000 millones en 2030. Esto tendrá un efecto directo negativo sobre los principales países exportadores del mineral como son Australia, Indonesia, Rusia, Estados Unidos, Canadá y Chile.
Del lado estadounidense, el gobierno se retiró nuevamente del Acuerdo Climático de Paris del 2015 al mismo tiempo que parece ser el blanco de los efectos más devastadores del cambio climático como son las nevadas en Florida en enero del 2025 y la llegada de la primavera en febrero de este año en dicho Estado; así como los huracanes, ciclones, incendios e inundaciones que han destruido campos de cultivo y cosechas en algunos casos.
La agricultura es altamente dependiente del clima y el tiempo, así como de recursos naturales como la tierra y el agua, los cuales también están afectados por las condiciones climáticas. Si bien los cambios en la temperatura, las precipitaciones o las heladas pueden extender la temporada de cultivo o permitir la producción de nuevos cultivos en algunas regiones, en otras pueden dificultarlos.
El impacto del cambio climático en la agricultura depende de su ritmo y seriedad, así como de la capacidad de adaptación de los agricultores y ganaderos. Le afecta de manera variable según la región, y alarga la temporada de cultivo en muchos estados, pero también aumenta la necesidad de riego y crece la erosión del suelo debido a lluvias intensas. Estas precipitaciones pueden afectar la calidad del agua al arrastrar fertilizantes y pesticidas a cuerpos hídricos. En Centroamérica y en los Andes hay efectos devastadores en términos de lluvias aluvionales y temperaturas anómalas con efectos sobre migración poblacional.
En 2023, la agricultura aportó más de 1.53 mil millones de dólares al PIB de EE. UU. El ganado, el maíz, los productos lácteos y la soja lideran los ingresos del sector, con este país como exportador clave de productos agrícolas y cárnicos. En Europa aporta 218 mil millones de dólares, con alzas de precios mayores a la inflación promedio, aumentaron un 24% en 2022, y aunque en 2023 y 2024 se estabilizaron, permanecieron altos. El aumento de costos asociados al cambio climático será una continua fuente de inflación para EEUU, Europa y el mundo.
El proceso de repliegue de EEUU de los organismos de Naciones Unidas y el haberlas desprestigiado al ignorar los llamados de cese al fuego del Secretario General, de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad en Gaza, deja un orden mundial sin árbitros. La OMC está anulada desde que EEUU no permitió la renovación de los jueces del tribunal de arbitraje. La alteración del orden económico mundial por parte de dicho país entre 2018 y 2019 amenazó la propia existencia del organismo con sede en Ginebra, que tiene las manos atadas para intervenir en las guerras comerciales. Desde el 11 de diciembre de 2019, su Órgano de Apelación quedó paralizado. La causa fue la negativa de Washington a nombrar nuevos jueces. La consecuencia fue que catorce disputas, en instancia de apelación, quedaron en un limbo.
Seis años más tarde, en la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del G20 en Johannesburgo, el 26 de febrero del 2025, China reafirmó su apoyo al sistema de libre comercio con la OMC en su núcleo y respalda su reforma, según el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi. En una reunión con la directora de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, durante el G20 en Johannesburgo, Wang destacó el compromiso de China con el multilateralismo y el orden internacional. Ante el auge del proteccionismo, subrayó la necesidad de impulsar la globalización, la liberalización comercial y la recuperación económica global. De este modo la OMC se encuentra entre las dos grandes potencias, pero si EEUU no está dispuesta a acatar los fallos de los tribunales internacionales, la OMC queda básicamente como un organismo muerto. En líneas generales, EEUU ha declarado al sistema de Naciones Unidas como inútil durante la guerra de Gaza y con la reelección del Presidente Trump se ha retirado de varios organismos incluidos la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Derechos Humanos y la UNESCO así como del Acuerdo de Paris. Posiblemente se retire de otros lo que fortalecerá el papel del China en el sistema internacional.
Entre las consecuencias directas del proteccionismo estadounidense está la afectación del mercado automotor con menos vehículos armados en México de marcas estadounidenses, europeas, coreanas, y japonesas vendidas en EEUU. La capacidad para cubrir esa contracción de oferta se podrá nivelar en el futuro, si las empresas invierten dentro del país del norte para fabricar lo que no pueden importar sin aranceles. La producción automotriz estadounidense es esencialmente de vehículos con energías fósiles con muy escasa producción de vehículos híbridos y eléctricos sin prácticamente ninguna fabricación de autobuses de energías renovables. La fabricación de aceros de EEUU es doce veces más chica que la de China lo que incide en altos costos unitarios lo que redundará en vehículos muchos más costosos.
Un efecto directo del ingreso de Musk en la política activa ha sido el desprestigio de la marca que ahora se asocia con racismo y supremacismo blanco fuera que perdido competitividad al legar la marca BYD y al fabricarse volúmenes mayores de marcas alemanas y británicas de VE. Como muestra, Tesla de origen estadounidense es la única empresa que perdió mercado en Europa donde cayeron un 45% en enero del 2025, mientras que la demanda general de vehículos eléctricos en Europa creció un 37% el 2024, impulsada por fabricantes de Alemania y el Reino Unido, esencialmente Mercedes Benz, Audi y BMW y MiniCooper.
La competencia energética se ha acentuado. En todos los escenarios planteados por la Agencia Internacional de Energía publicados en octubre del 2024, el crecimiento de la demanda global de energía se desacelera gracias a mejoras en eficiencia, electrificación y la rápida expansión de las energías renovables. Calculan que casi la mitad de los autos vendidos en el mundo serán eléctricos al 2030, aunque retrasos en la infraestructura de carga o en la implementación de políticas podrían frenar este crecimiento. En este escenario general, EEUU se centra en energías fósiles y al ritmo de “Perfora, nena, perfora” del Presidente Trump quiere controlar el Ártico y sus reservas de gas, la Antártica y las suyas y todas la de medio oriente cuyos países ahora han basculado hacia China como el principal comprador, resultado de las sanciones económicas. El efecto de las sanciones económicas es subir el precio del crudo en una etapa de precios descendentes por el proceso en marcha descrito por la AIE.
Si pueden o no explotar los yacimientos del Levante, frente a las costas de Gaza dependerá de si logran despoblar totalmente Palestina en la zona de Gaza o no. La apuesta por fósiles de EEUU para competir con Rusia que naturalmente, por geografía, es el proveedor de gas de Alemania, es parte de la complicación de las diversas guerras que EEUU ha promovido o ha participado en esas partes del mundo. En todo caso, el petróleo en América latina pertenece a empresas públicas con alguna excepción y salvo que presionen para mayor privatización, con posible éxito quizás en el Perú, las actividades petroleras latinoamericanas servirán para la seguridad energética antes que para el rendimiento fiscal como en sus años pico en la década de 1970. Las presiones para privatizar el petroleo en este contexto en América latina obedecen a los intereses de EEUU de impedir el control de China en este campo. La paradoja es que China es, o está en vías de ser, el principal exportador de petróleo del mundo a partir de comprarle crudo a los países sancionados más sus inversiones efectuadas alrededor del mundo, sobre todo en África, y refinar en casa. La india va en esa misma dirección. El precio del petróleo sancionado es menor al precio internacional de mercado.
Finalmente, el enfriamiento de la economía global en su conjunto dividido entre el crecimiento asiático y el crecimiento cercano a cero de los países occidentales dejará que el patrón de comercio de materias primas esté liderado por la demanda asiática y que la demanda de carbón, en especial, ceda. La demanda de cobre y otros minerales seguirá al alza con el ingreso de EEUU como inversionista nuevo y fuerte en Ucrania, a largo plazo. A corto plazo eso no tiene mayor significado en precios. El coto inflacionario de la reactivación económica estadounidense llevará al alza de las tasas de referencia del FED y con ella, todas las del mundo occidental. La fractura entre la dinámica de Oriente y el estancamiento de Occidente crecerá con las tensiones que derivan de eso.
¿Qué trae el 2022? Incertidumbre
- blog de bacosta
- 3492 lecturas
Después de un 2021 con un rebote menor del esperado y con un nivel de precios de commodities alto, una tasa de interés real fuertemente negativa en EEUU, Gran Bretaña, Europa y Japón, el año 2022 se inicia con grandes incertidumbres. Se revisarán las principales variables globales en juego en el año y las repercusiones que puede tener sobre América latina.
La economía de Estados Unidos, con grandes déficits fiscales tiene muy bajas tasas de crecimiento y lo hace con el apoyo de una política monetaria muy expansiva que ha resultado parcialmente responsable de la inflación en el mundo. Lo inédito es que la tasa de inversión no parece alterarse. El multiplicador de la inversión no parece estar funcionando y la tasa de crecimiento semestral de la inversión privada es negativa con relación al semestre inmediato anterior.
El resultado es que el crecimiento económico aún no regresa a su tendencia proyectada de largo plazo, que es el PIB potencial, en la definición del St Louis Fed.
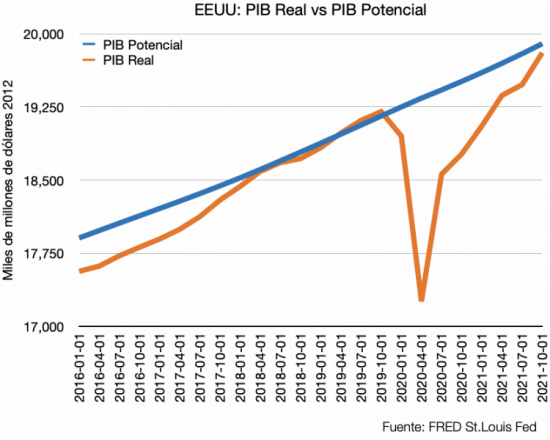
El nivel de la inversión privada antes de la crisis del 2008 estaba en el vecindario de 20% del PIB, después se ubicó en 17% y no parece estar afectado ni por las tasas de interés negativas de toda la década, ni por la inyección de dinero fiscal, ni por la abundante y generosa aportación de crédito del FED después del 2009 hasta el 2014 y otra vez desde el 2020 al sistema financiero.
El escenario actual es ver si con un alza de las tasas de interés y un recorte de la masa monetaria M3, baja la inflación sin tumbarse el crecimiento económico aún insuficiente de manera muy drástica. Tienen que reabsorber 6 billones de dólares para regresar al nivel de liquidez en el sistema que había antes de febrero de 2020, según los datos de M3 del FED. Un impacto fuerte en la dinámica económica de EEUU afectaría sobre todo a México y Centroamérica.
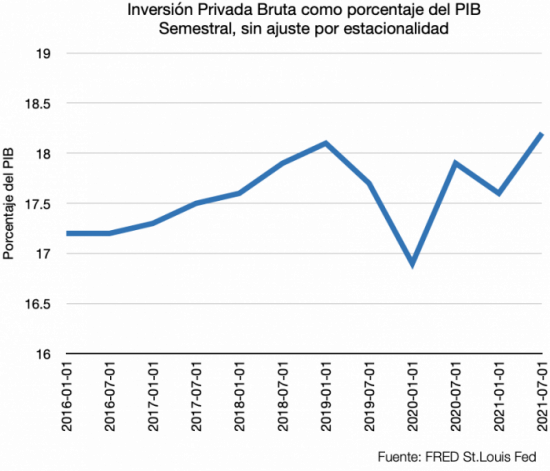
La pandemia ha tenido impactos en los ritmos de producción. El concepto de justo a tiempo, vital para la economía globalizada, se perdió al producirse por un lado una demanda súbita de bienes de consumo por efecto de la posibilidad de salir a la calle a comprar; por otro; por los apoyos fiscales para los consumidores en EEUU, básicamente. Esto llevó a que las cadenas de valor que se inician en China se encontraran con problemas de transporte. Comenzaron a escasear los contenedores y las naves comenzaron a quedarse en cola para entrar a puertos saturados en EEUU subiendo los costos de transporte. Del otro lado, las fábricas que estuvieron cerradas comenzaron a producir y observaron retrasos en la entrega de sus insumos. Esto completa un cuadro donde los fabricantes no tienen la posibilidad de producir bienes de producción (de capital e intermedios), y los productores de bienes de consumo no pueden fabricar bienes finales. Del otro lado la demanda está boyante, con dinero fiscal, exigiendo entrega de estos. El resultado de la asincronicidad señalada es la inflación por escasez de bienes de consumo final.
La inflación ampliamente discutida en el OBELA, debe de mantenerse estable, porque no es un tema de alto consumo por baja tasa de interés solamente, sino por las otras razones señaladas. Debe recordarse que la sequía mundial iniciada en el 2019 es un factor adicional que se mantendrá sobre el precio de los alimentos.
China aparéntenme tiene una perspectiva de crecimiento ralentizado y se espera que crezca en torno al 5,1 por ciento en 2022[1], tras un crecimiento del 8 por ciento el 2021. El ASEAN 5 proyecta 5.8% 2022 (FMI) Esto mantiene al Asia como líder de crecimiento y de mayor volumen de comercio exterior del mundo. El haber virado las prioridades hacia su mercado interno le facilita una recuperación estable en un contexto global adverso. La consecuencia será que la demanda de autos eléctricos y vehículos de transporte masivo eléctrico seguirá al alza con el efecto sobre el mercado de cobre y otros metales.
Señal de incertidumbre es que el rango de las proyecciones de crecimiento de EEUU por la FED, reunidos de todos los que efectúan proyecciones de crecimiento económico van de 3.1 a 4.9% en el 2022 probablemente siendo 3.8%, según FMOC Summary of Economic Projections, del 15 de diciembre del 2021.
En suma, el 2022 trae alta inflación, bajo crecimiento, mayor incertidumbre sobre el crecimiento, y mayor desplazamiento económico hacia oriente de la dinámica economíca mundial. Esto traerá más conflicto entre EEUU y China y más conflicto por el papel de China en América latina. Se inicia con tensiones entre EEUU y Rusia en Ucrania sobre la presencia de la OTAN, con el efecto directo en los precios del petróleo y gas y la amenaza de la ruptura de la OTAN. Tensiones entre China y Estados Unidos por la presencia de China en América latina en el sector de telecomunicaciones y de energías limpías; y tensiones dentro de la OTAN por los intereses geoestratégicos estadounidenses en Ucrania. El año del tigre será un año difícil para América latina.
English / Descarga
¿Una crisis económica en China?
- blog de anegrete
- 6800 lecturas
La quiebra de Evergrande parece ser el tema más cubierto por la prensa especializada en la actualidad. Los medios prevén una crisis económica en China. La quiebra no significa una crisis mundial, pero tal vez sí un problema para el país asiático. Hasta ahora, ¿cómo va la economía china en el 2021? ¿Los indicios de la crisis ya están ahí?
China fue el único país grande en crecer en el 2020 y el primero en controlar la pandemia del COVID-19. Incluso, la economía asiática erradicó la pobreza extrema ese mismo año. Sin embargo, tras meses de recuperación y crecimiento, ya se han presentado complicaciones.
El crecimiento del PIB chino en 2020 fue de 2.3%, por debajo del promedio de 6.5% de los últimos cinco años, pero cercano al promedio prepandémico de Occidente. En el segundo trimestre del 2021 respecto al 2020 fue de 7.9%. Las ramas con mayor crecimiento son: informática (20.3%), transporte (21%), las ventas al por menor (17%) y la restauración (29.1%). Si se compara el crecimiento trimestral, la caída causada por el COVID-19 fue de 8.9% y tuvo una recuperación al siguiente trimestre de 10%. Sin embargo, la economía china aun no recupera el ritmo de crecimiento del 2019.
La inversión en activos fijos en China es uno de los principales motores de crecimiento. De enero a agosto del 2021, respecto al 2020, hubo un crecimiento en la inversión de 8.9%. La inversión privada aumentó 11.5% y la pública 6.2%. Los sectores con mayor crecimiento fueron: procesamiento de alimentos (23.8%), informática (24.9%), maquinaria eléctrica (21.3%), industria química (22.6%), salud (26.5%) y fabricación de trenes, barcos y aeronaves (30.2%). Llama la atención que estas son las cadenas globales de valor que controla China.
El valor bruto del sector construcción tuvo un crecimiento de 19% en el segundo trimestre del 2021, respecto al 2020. La construcción por parte del gobierno creció 4% y la privada 11%. Con la quiebra de las grandes empresas inmobiliarias se espera una caída de este valor bruto. Los encadenamientos a este sector son considerables en cualquier economía y la china no es la excepción. El derrame económico al construir un edificio es desde la creación de empleo, hasta la activación del sector bancario.
Como el gobierno chino no planea rescatar a las grandes inmobiliarias todos los beneficios de construir edificios se perderían en el corto plazo. Parece que será necesario que la administración de Xi intervenga con una dotación de liquidez para los afectados.
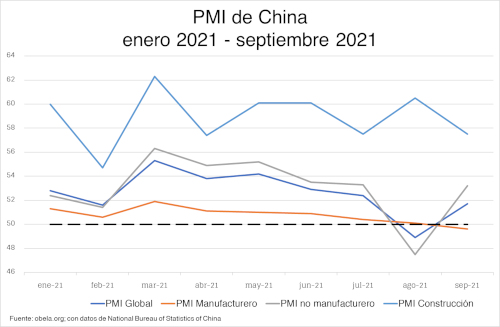
Por su parte, el índice PMI, que mide la perspectiva macroeconómica a través de encuestas a las empresas, cayó a 47 puntos en agosto del 2021. Cuando este índice está por debajo de 50, hay una mala expectativa de la economía en el corto plazo por parte de los empresarios. Lo que causó su caída fue una mala perspectiva en las nuevas órdenes exteriores y un problema con los inventarios del sector manufacturero. Los cuellos de botella del comercio internacional son una preocupación para la economía china. Por su parte el PMI de construcción está en 57 puntos.
El comercio internacional aún no se recupera de la pandemia, ni de los aglomeramientos en los puertos. Por su parte, en China ya se resolvió el tráfico de los puertos más grandes a mitades de septiembre del 2021, mientras que el puerto de Savannah y los puertos de California en EUA sigue congestionado con barcos llenos de mercancías asiáticas. El mercado mundial se debe reactivar en todas partes. Si sólo una de las partes soluciona su problema, las cadenas de valor no se volverán a eslabonar y continuará el problema en la cadena de suministros.
Para América Latina existe un riesgo si no se resuelven los problemas del comercio internacional y si se desacelera la economía china. El principal mercado de las materias primas latinoamericanas es el gigante asiático. Si hay una crisis económica que disminuya el ritmo de consumo de insumos latinoamericanos, los precios irán a la baja, y afectarán las balanzas de pagos y el crecimiento de la región.
La perspectiva china no es del todo alentadora, pero no es catastrófica como se plantea en la prensa especializada. El gobierno y la prensa china parecen más preocupados por el comercio internacional y la oferta energética que por el sector construcción y el bancario. El ritmo de crecimiento aún no recupera los niveles de hace dos años, pero China aún es la economía que más crece en el mundo, con una perspectiva de 8% para el 2021. La quiebra de las inmobiliarias puede presentar un problema para el mercado interno en el corto plazo por la pérdida de empleo, pero la experiencia demuestra que el gobierno de Xi no lo dejará a la deriva.
Los empresarios chinos tienen una buena perspectiva del sector construcción aún con la quiebra de Evergrande. El sector bancario no está en riesgo por la participación del Estado chino en los grandes bancos nacionales y la facilidad de inyectarles liquidez. Los problemas del corto plazo son casi inevitables, pero controlables. La prensa puso la mira en un detonante de crisis que no es y no ve las otras problemáticas más inmediatas.
Descarga / English
¿Una economía de guerra?
- blog de cdeleon
- 2678 lecturas
En esta pandemia, si las principales economías están bloqueadas durante dos meses y tal vez más, es probable que el PIB mundial se contraiga en 2020 por más que en La Gran Recesión.
A nivel mundial, los gobiernos han anunciado paquetes de 'estímulo' fiscal de alrededor del 4% del PIB y otro 5% del PIB en garantías de crédito y préstamo para el sector capitalista. En la Gran Recesión, los rescates fiscales totalizaron solo el 2% del PIB mundial. La realidad es que el dinero que se transfiere a la gente trabajadora en comparación con las grandes empresas es mínimo. Primero, salvar los negocios capitalistas; y segundo, la marea sobre la gente trabajadora. Solo se espera que los pagos para los trabajadores despedidos y los trabajadores independientes estén vigentes durante dos meses y, a menudo, las personas no recibirán dinero en efectivo durante semanas, si no meses. Por lo tanto, estas medidas están lejos de proporcionar suficiente apoyo para los millones que ya han sido bloqueados o han visto a sus compañías despedirlos.
Ninguna de estas medidas evitará la depresión y son insuficientes para restaurar el crecimiento y el empleo en la mayoría de las economías capitalistas durante el próximo año. Hay muchas posibilidades de que esta depresión pandémica no tenga una recuperación en forma de V como esperan la mayoría de los pronósticos principales. La recuperación en forma de AU (es decir, una depresión que dura un año o más) es más probable. Y existe el riesgo de una recuperación muy lenta, más como una forma de L doblada, como está apareciendo en China, hasta ahora.
Lo que mostró la historia de la Gran Depresión y la guerra fue que, una vez que el capitalismo se encuentra en la profundidad de una larga depresión, debe haber una destrucción dura y profunda de todo lo que el capitalismo había acumulado en décadas anteriores antes de que una nueva era de expansión sea posible. No existe una política que pueda evitar eso y preservar el sector capitalista. Si eso no sucede esta vez, entonces la larga depresión que ha sufrido la economía capitalista mundial desde la Gran Recesión podría entrar en otra década. Las principales economías (y mucho menos las llamadas economías emergentes) tendrán dificultades para salir de esta gran depresión a menos que la ley de mercado y valor sea reemplazada por propiedad pública, inversión y planificación, utilizando todas las habilidades y recursos de los trabajadores. Esta pandemia lo ha demostrado.
Descarga aquí

¿Vienen cambios en América Latina? Las 8 elecciones que podrían definir el futuro de la región
- blog de anegrete
- 3871 lecturas
Este año se llevarán a cabo varios procesos electorales en América Latina. Aunque los especialistas han centrado su análisis en las elecciones de México, Brasil, Venezuela y Colombia, que podrían darle un vuelco al mapa geopolítico, tampoco podemos olvidarnos Costa Rica y Paraguay, así como el cambio de presidente en Cuba y la consulta popular que se celebrará en Ecuador.
- Elecciones en Brasil
En el gigante suramericano, hasta la fecha existen por lo menos 14 precandidatos a la presidencia, sin embargo, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva es el candidato con mayor opción a ganar en una primera vuelta, que será el 7 de octubre.
El otro contendiente más cercano es Jair Bolsonaro, de extrema derecha, aunque todavía deberá disputar su candidatura con Paulo Rabello de Castro en las primarias del Partido Social Cristiano.
Por último, la ecologista Marina Silva, exministra del Ambiente de Lula y dos veces candidata, en 2010 y 2014, se presenta como otra opción con posibilidades, aunque ha sido señalada por sus detractores de "mantenerse al margen" en medio de la crisis política del país.
¿Lula presidente?
Las "posibilidades electorales de Lula pueden ser truncadas", explica el internacionalista venezolano Luis Quintana, quien considera que esto ocurriría si avanza el "cerco judicial" por presunta corrupción contra el líder del Partido de los Trabajadores (PT).
La candidatura de Lula "no solo lucha contra un oponente determinado, sino que se enfrenta al poderosísimo aparato mediático", a "los grandes industriales" favorecidos por el golpe contra la expresidenta Dilma Rousseff y a la "estructura del Estado que lo ha perseguido", considera Quintana.
Si Lula logra superar estos "colosales obstáculos", representará un "gran aliento al proceso democrático en Brasil y un nuevo impulso al proceso de integración regional", expresa el especialista consultado.
- México: ganar o perder
La izquierda mexicana ha hecho popular un dicho para las elecciones: "si pierdes, pierdes y si ganas, pierdes", con referencia a los procesos electorales catalogados como fraudulentos en 1988, 2006 y 2012.
En 1988 dos responsables de la red de cómputo de las elecciones presidenciales fueron asesinados antes de los resultados finales, en un proceso que, según los expertos, estuvo lleno de irregularidades y donde ganó la presidencia Carlos Salinas de Gortari, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En los comicios de 2006 y 2012 también se posó la sombra del fraude, tras las votaciones donde resultaron ganadores Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, respectivamente. En esas oportunidades, hubo grandes movilizaciones de mexicanos a favor de Manuel López Obrador, el candidato de la izquierda, quien perdió las elecciones.
¿A la tercera va la vencida?
López Obrador, del partido Morena, "será presidente si el triunfo es muy holgado, es decir, indiscutible, algo difícil de lograr, pero no imposible", considera el internacionalista entrevistado.
Su triunfo le daría un "vuelco a México". "Sería una revolución no declarada", donde los "pobres pasarían a ser las protagonistas de la historia de ese país. De perder, cualquiera que gane será más de lo mismo", afirma Quintana.
Los otros cuatro precandidatos con opciones, de los 48 inscritos hasta ahora, que buscan firmas para postularse y que han conseguido ya un buen número son: Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", actual gobernador de Nuevo León, y Margarita Zabala, exmiembro del Partido de Acción Nacional (PAN) y exprimera dama, esposa de Felipe Calderón.
De igual manera están en tercer lugar, Armando Ríos Piter, ex miembro del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y actual senador; y en el cuarto se encuentra María de Jesús Patricio Martínez "Marichuy", defensora de los Derechos Humanos, vocera del Congreso Nacional Indígena (CNI) y del Concejo Indígena de Gobierno (CIG).
- Expectativa en Venezuela
Hasta ahora el panorama no se encuentra muy definido. El vicepresidente de ese país, Tarek El Aisami, afirmó el 29 de noviembre que Nicolás Maduro sería el candidato de las fuerzas revolucionarias. Sin embargo, no ha habido alguna proclamación oficial del candidato de bloque patriótico.
Con respecto a la oposición, en la mesa de diálogo junto al Gobierno se ha incluido el punto de las elecciones presidenciales. No obstante, aún no se ha presentado un candidato unitario opositor, que vaya más allá de algunas manifestaciones aisladas, como la del político Claudio Fermín, del partido tradicional Acción Democrática, quien afirmó recientemente que se postularía a la candidatura presidencial.
Venezuela se "enfrenta a una de las crisis económicas más severas" y a pesar de estas circunstancias, el chavismo ha demostrado capacidad de ganar elecciones, afirma el internacionalista, al hacer referencia a los tres procesos electorales de 2017 donde el bloque revolucionario obtuvo amplia mayoría.
"El gran alivio"
El Gobierno tiene la responsabilidad de "reesperanzar al electorado" sobre la recuperación de la economía, "manteniendo las garantías sociales que le ha caracterizado en casi 20 años de mandato", explica Quintana.
En la región, sería un "gran alivio" que, junto a Cuba, Venezuela "no sea derrotada por las fuerzas que están diezmando a la región con sus recetas neoliberales", opina.
"Su triunfo podría darle un nuevo auge a las fuerzas de la izquierda en América Latina", considera el internacionalista y profesor universitario.
- Mayo, en Colombia
La primera vuelta de las elecciones en Colombia será el próximo 27 de mayo, quien obtenga la mitad más uno de los votos será proclamado ganador, pero si ninguno alcanza esa cantidad de boletas deberá presentarse a segunda vuelta en junio.
La politóloga colombiana Lina Guisao advierte que aunque "hay muchos candidatos" y aún falta mucho trecho para el día de la elección, ya se empiezan a definir los temas de agenda de debate sobre el que se centrarán los postulantes.
Los aspirantes a la contienda con más chance, según las encuestas, son: el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo; el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro; el exvicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras; uno de los jefes negociadores del acuerdo de paz, Humberto de la Calle; y la conservadora Marta Lucía Ramírez.
Primeras elecciones de las FARC
Pese a que no cuenta con la mayor intención de voto, la peculiaridad este año se la lleva la participación del ex guerrillero Rodrigo Londoño a la carrera presidencial con el partido FARC, siglas que ahora significan Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.
Otros candidatos que están rezagados en las encuestas pero podrían conformar alianzas cuando se acerque el comicio son Iván Duque, del partido opositor Centro Democrático; el ex Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez; y la ex ministra del trabajo, Clara López.
Si bien la corrupción encabeza la agenda de debate para los aspirantes, Guisao apunta que en esta oportunidad encontrarán un electorado más escéptico.
La 'posverdad'
La especialista también considera que el futuro de los acuerdos de paz tendrán un espacio importante en las agendas, pero que no estará centrado en el debate. Venezuela, como siempre, entrará como tema de la contienda porque "es un fantasma que en Colombia asusta mucho".
Sobre los derechos civiles, Guisao considera que podrían tomar la palestra de la discusión política, tal como lo hicieron durante el plebiscito sobre los acuerdos de paz el año pasado, por la presencia de candidatos como Ordóñez y el aumento de la población adscrita a las iglesias cristianas: "Se dice que son unos 10 millones de personas; es decir, tenemos mucha gente que asume posiciones sobre temas sociales a partir de posturas religiosas".
Pero para la politóloga, el factor más preponderante de este comicio será el de la 'posverdad', "porque en 2018 habrá unas estrategias muy amañadas de mentiras a las que habrá que estar atentos".
- Cambio de presidente en Cuba
Cuba convocó a elecciones el año pasado, a los Comicios Generales 2017-2018, que tiene dos etapas: la primera es la elección de los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular; en la segunda se eligen a los delegados a las asambleas provinciales y diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
A la fecha existen 12.640 propuestas de personas con capacidades para integrar las asambleas provinciales y el Parlamento cubano, para este último serán electos 612 diputados.
La fecha de los comicios no está definida todavía. Lo que si está claro es que la gestión de las actuales asambleas provinciales vence el 25 de marzo y la del Parlamento el 19 de abril; luego que fuera aprobada una extensión del mandato de Castro por parte de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Una vez conformado el nuevo Parlamento, se elige, en ese órgano, al Consejo de Estado: presidente (actualmente Raúl Castro, quien ha dicho que se retirará), primer vicepresidente, vicepresidentes, secretario y demás miembros.
- Comicios en Costa Rica
Costa Rica celebrará elecciones el 4 de febrero para elegir al presidente, dos vicepresidentes y a 57 diputados que integrarán la Asamblea Legislativa de 2018 a 2022.
A la fecha, hay 13 candidatos para la presidencia y cinco puntean en las encuestas: Antonio Álvarez, Juan Diego Castro, Rodolfo Piza, Rodolfo Hernández y Carlos Alvarado.
Un Trump costarricense
Entre los candidatos con mayores posibilidades se encuentra Antonio Álvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN) —agrupación que ha tenido 7 presidentes desde 1948, incluyendo a Oscar Arias y Laura Chinchilla—, luego de ganar las elecciones internas en abril de 2017.
De igual manera, cuenta con la mayoría de las preferencias Juan Diego Castro, quien ha sido catalogado como el 'Donald Trump de Costa Rica'.
También se encuentran Rodolfo Piza, por el Partido Unidad Social Cristiana, quien fue candidato en 2014; Rodolfo Hernández por el Partido Republicano Social Cristiano y Carlos Alvarado, por el Partido Acción Ciudadana (PAC), movimiento actualmente en el poder con Solís.
- Escenario en Paraguay
Los paraguayos están convocados a elecciones generales el próximo 22 de abril.
Los cargos a elegir son: presidente y vicepresidente de la República, senadores titulares (45) y suplentes (30), parlamentarios del Mercosur titulares (18) y suplentes (18), diputados titulares (80) y suplentes (80), gobernadores (17) y juntas departamentales (17).
Las dos opciones
Para estos comicios, a la fecha solo hay dos candidatos a la presidencia, que resultaron electos en las elecciones partidarias primarias celebradas el pasado domingo 17 de diciembre.
Por el Partido Colorado, el contendiente es Mario Abdo Benítez, actual senador e hijo de Mario Abdo Benítez, exsecretario privado del dictador Alfredo Stroessner. 'Marito', como también se le conoce, se declara, como buen conservador, "pro vida y familia".
El otro candidato, Efraín Alegre, es del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el más antiguo del país, que formó alianza con el izquierdista Frente Guasu (la concertación del exmandatario derrocado Fernando Lugo).
- Consulta en Ecuador
Ecuador acudirá a las urnas el próximo 4 de febrero para participar de una Consulta Popular y Referéndum, solicitado por el presidente Lenín Moreno.
El electorado será consultado sobre siete temas específicos relacionados con sanciones a actos de corrupción, reelección, delitos sexuales, prohibición de minería metálica, derogación de la Ley de Plusvalía, incremento de la Zona Intangible y la reducción del área de explotación petrolera.
Esta consulta ha profundizado la crisis, que terminó en división, del partido gobernante Alianza Pais. La agrupación política se fragmentó entre correístas (seguidores del expresidente y fundador del movimiento, Rafael Correa) y morenistas (por Lenín Moreno).
Óscar Ugarteche: Trump, China y la nueva guerra económica global
- blog de jdiaz
- 1103 lecturas
¿Qué implican las nuevas políticas arancelarias de Donald Trump? ¿Cómo responde China desde su creciente poder económico? ¿Qué significa que Estados Unidos imponga nuevos aranceles? ¿Por qué China ahora limita el comercio de tierras raras hacia EE.UU.? ⚙️ ¿Estamos entrando en una nueva etapa de guerra tecnológica y comercial?
En un momento donde las tensiones entre las potencias globales están en su punto más álgido, el reconocido economista e investigador Óscar Ugarteche nos ofrece una lectura crítica y reveladora sobre el panorama actual: desde las políticas arancelarias más recientes de Donald Trump hasta la calculada respuesta económica de China.
Ugarteche no solo expone los datos clave , sino que también los contextualiza con claridad, para que cualquier persona interesada—ya sea estudiante, profesional o simple curioso del mundo —pueda comprender lo que realmente está en juego.
“Buy American, Hire American!”: A Worrisome Slogan
- blog de anegrete
- 5704 lecturas
In calling for a policy of “Buy American, Hire American,” President Donald Trump has resurrected and embellished a slogan that has been around at least since the Great Depression. But the slogan sends a poor signal to the rest of the world, undercuts fundamental economic precepts, risks retaliatory actions from trading partners, and offers a false promise to American citizens.
In 1933, at the end of his term, President Herbert Hoover inaugurated “Buy American,” in the midst of the Great Depression. The law granted a preference to domestic products in all federal government purchases—what’s often called government procurement. In the 84 years since, the slogan has had its ups and down, both as a patriotic declaration and as a guide to government policy, both federal and state, to promote domestic industries and jobs.1 At congressional insistence, President Barack Obama embraced “Buy American” in the 2009 stimulus legislation (the American Recovery and Reinvestment Act or ARRA; see Hufbauer and Schott 2009), sideswiping US obligations in the World Trade Organization (WTO) and the North American Free Trade Agreement (NAFTA). All public projects backed by ARRA funding—e.g., highways, public transportation, wastewater treatment—were required to use domestically-produced iron, steel, and manufactured goods. A waiver could be invoked if Buy American raised the cost of the overall project by more than 25 percent. Canada, a major supplier of steel to the United States, sought specific waivers to buffer discrimination against its firms.
President Trump’s addition of “Hire American” to the familiar “Buy American,” was aired in his election campaign and repeated in his speech to Congress(link is external) on February 28, 2017. The audience could almost hear the exclamation point. On April 18, 2017, Trump issued an executive order, “Buy American and Hire American,”(link is external) calling on federal agencies to be more vigilant in shunning foreign goods and services. The primary aim is to “maximize...the use of goods, products, and materials produced in the United States” and “to create higher wages and employment rates for workers in the United States.”
Regarding “Buy American,” the executive order directs agencies to “scrupulously monitor, enforce, and comply with Buy American laws.” It requires reports on compliance, minimized use of waivers and exceptions, and ultimately new proposals for policies that ensure that federal financial assistance and procurement “maximize the use of materials produced in the United States, including manufactured products; components of manufactured products; and materials such as steel, iron, aluminum, and cement.” Significantly, the order reaffirms the “melted and poured” standard for US iron and steel production—in other words, all manufacturing processes must occur in the United States. In evaluating bids for government contracts, agencies are directed to avoid any use of foreign-sourced dumped or injuriously subsidized content. The US Trade Representative and the Department of Commerce are also directed to evaluate US commitments in its 20 free trade agreements and the WTO government procurement agreement between 47 members—in which the United States grants national treatment to foreign suppliers in exchange for reciprocal access to those country’s government procurement markets—and whether such commitments “weaken” or circumvent Buy American laws. A comprehensive review is to be submitted to the president within 220 days.
Regarding “Hire American,” the order calls for strict enforcement of immigration laws and US guest worker and visa programs governing entry of foreign workers into the United States. The departments of Labor, Justice, Homeland Security, and State are directed to put forward reforms to prevent “fraud or abuse” of the system and ensure H1B visas are only rewarded to the “most-skilled or highest-paid petition beneficiaries.”
What’s wrong with “Buy American, Hire American!”? As a political slogan, nothing, if you’re a nationalist. As a policy, enforced by federal and state procurement rules, four disadvantages stand out:
“Hire American,” enforced by limits on skilled immigration (notably H1B visas) conveys a vivid impression that the United States no longer welcomes talented persons from abroad. For generations, America’s strength has been its welcome mat for skilled immigrants who bring innovative ideas to universities, to the industrial heartland, to Silicon Valley, and to every place in between. The specific features of new rules may not be unreasonable, but the surrounding context sullies the historic welcome mat.
“Buy American” negates a fundamental precept of the American economy: allowing every purchaser, whether an individual, a firm, or a public agency to get the best combination of price and quality. This precept is the foundation of competition, which in turn drives productivity. One reason American industries have reached high productivity levels is their relentless quest to meet and beat competition from foreign firms. Over the past decade, when import growth has been unusually slow, it’s no coincidence that productivity growth has also been subnormal, less than 1 percent a year (see Hufbauer and Lu 2016). It makes no sense to further stifle productivity growth by discouraging Americans from purchasing goods and services made abroad.
“Buy American” provokes instant echoes abroad: “Buy France,” “Buy Canada,” “Buy China.” Indeed, the promotion of domestic content as part of government procurement policies is already widespread (see Evenett and Fritz 2015(link is external) and Stone, Messent, and Flaig 2015(link is external)). In its latest National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers(link is external), the United States calls out Argentina, Brazil, Canada, India, Indonesia, Nigeria, and Russia, among others, for buy-local policies that discriminate against US firms. Government procurement accounts for around 15 percent of global GDP, and US firms excel at supplying items that governments buy—everything from electric power plants, to refineries, to rail cars, to medical equipment, to software systems. The echoes to “Buy American, Hire American!” close multiple markets to US exports and foreclose good jobs in premier American firms.
“Buy American” suggests that net jobs will be created if Americans stop buying foreign products. The implication is that the United States can protect its way to prosperity and full employment. To be sure, protection reduces imports, but it also reduces exports by imposing an invisible tax on all the inputs that exporting firms need to compete in global markets. Research shows that there is no connection between high tariffs and low trade deficits, nor is there any connection between protection and low unemployment. While protection benefits particular industries, the benefit comes at a high cost to economy.2
Perhaps the US Trade Representative’s 2017 report on trade barriers(link is external) released during the Trump administration summarizes the disadvantages of “Buy American” best:
“In recent years, the United States has observed a growing trend among our trading partners to impose localization barriers to trade—measures designed to protect, favor, or stimulate domestic industries, service providers, or intellectual property at the expense of imported goods, services or foreign-owned or developed intellectual property. These measures may operate as disguised barriers to trade and unreasonably differentiate between domestic and foreign products, services, intellectual property, or suppliers. They can distort trade, discourage foreign direct investment and lead other trading partners to impose similarly detrimental measures. For these reasons, it has been longstanding U.S. trade policy to advocate strongly against localization barriers and encourage trading partners to pursue policy approaches that help their economic growth and competitiveness without discriminating against imported goods and services.
NOTES
1. See Hufbauer et al., 2013, “Not Buying It: Buy American/Buy America” in Local Content Requirements: A Global Problem, Washington, Peterson Institute for International Economics.
2. Research by the Organization for Economic Cooperation and Development (link is external) tracks the impact of local content requirements (LCRs) attached to government procurement (GP), as well as localization policies more broadly. They conclude that GP LCRs “reduce the number of firms eligible to enter markets which can lead to an increase in market power and a reduction in output and employment. These outcomes raise the cost of GP, undermining the ‘value for money’ objective.” Mandates or conditions attached to local content can restrict trade and increase domestic prices, but the ultimate effect depends on the structure of the affected market, as well as a country’s policies related to market entry.
“Es tiempo de solidaridad, no de exclusión”
- blog de cdeleon
- 3515 lecturas
“La Covid-19 tendrá efectos graves en el corto y el largo plazo en la oferta y la demanda a nivel agregado y sectorial, cuya intensidad y profundidad dependerán de las condiciones internas de cada economía, el comercio mundial, la duración de la epidemia y las medidas sociales y económicas para prevenir el contagio”, ha alertado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su primer informe especial ‘América Latina y el Caribe ante la pandemia de la COVID-19. Efectos económicos y sociales’.
El documento expone que las acciones para enfrentar la expansión del coronavirus —como el autoaislamiento, la cuarentena y el distanciamiento social— podrían afectar “la actividad económica porque el distanciamiento generalmente implica la desaceleración de la producción o incluso su interrupción total”.
“Esto disminuye las horas de trabajo y los salarios y da lugar a la consiguiente reducción de la demanda agregada de bienes y servicios”, indica, “dado que la mayoría de las empresas financian sus inversiones principalmente con ganancias retenidas, la formación bruta de capital fijo se verá afectada negativamente”.
“El efecto multiplicador del consumo será significativamente negativo y se verá agravado por la falta de inversiones privadas”, señala.
En el mediano y largo plazo, quiebra de empresas, reducción de la inversión privada, bajo crecimiento económico, menos integración de cadenas de valor, deterioro de las capacidades productivas y del capital humano.
“La economía mundial vive una crisis sanitaria, humana y económica sin precedentes en el último siglo y que evoluciona continuamente”, reconoce el organismo de Naciones Unidas.
Aún más, el desempeño económico de la economía mundial ya era débil antes de la Covid-19. En el período 2011-2019, la tasa media de crecimiento mundial fue del 2,8%, cifra significativamente inferior al 3,4% del período 1997-2006.
En 2019, la economía mundial registró su peor desempeño desde 2009, con una tasa de crecimiento de solo un 2,5%, y las previsiones de crecimiento del PIB mundial para 2020 se habían revisado a la baja.
La contingencia impactará en América Latina por la disminución de la actividad económica de sus principales socios comerciales, la caída de los precios de los productos primarios, la interrupción de las cadenas de valor, la menor demanda de servicios de turismo, la aversión al riesgo y el empeoramiento de las condiciones financieras mundiales.
El efecto económico final dependerá de las medidas que se tomen a nivel nacional, regional y mundial, se advierte.
No se descarta que el coronavirus “acelerará algunos cambios estructurales en curso en la última década. Por ejemplo, las cuarentenas forzosas aumentarán la virtualización de las relaciones económicas y sociales; el teletrabajo prevalecerá en más industrias y regiones, y la digitalización avanzará aún más rápido. En este marco, las empresas más avanzadas tecnológicamente aumentarían sus ventajas en relación con las empresas atrasadas, en particular las mipyme.”
“Además, los largos períodos de cuarentena de los trabajadores fomentarían la inversión en automatización y robótica”, apuntan.
El texto sugiere que el Estado asuma “actividades de planificación que generen las condiciones para sostener y después estimular la oferta y la demanda. Esto requiere capacidades y recursos públicos, e instrumentos de política.”
Se contempla que “la pérdida de confianza en la democracia será aún más grave si los gobiernos no dan una respuesta adecuada a la Covid-19”.
Esto se combinará con una profundización de la crisis geopolítica y la redistribución del poder económico, político y militar entre las naciones líderes.
“En el plano nacional, el resurgimiento de los partidos de extrema derecha y aislacionistas es el resultado de la pérdida de confianza en las instituciones multilaterales y los proyectos estratégicos de integración, como la Unión Europea o los acuerdos comerciales multirregionales”, destacan.
Ante la complejidad del panorama, se recomienda tomar medidas urgentes tales como:
— estímulos fiscales de un monto suficiente para apoyar los servicios de salud y proteger los ingresos y los empleos;
— reforzar los sistemas de protección social para apoyar a las poblaciones vulnerables;
— los bancos centrales deben asegurar la liquidez de las empresas para garantizar su funcionamiento y la estabilidad del sistema financiero;
— la cooperación internacional y las organizaciones multilaterales deberían diseñar nuevos instrumentos técnicos y financieros para apoyar a los países que se enfrentan a la presión fiscal. E incluso considerar la posibilidad de conceder préstamos con bajos intereses y ofrecer alivio y aplazamientos de la deuda para aumentar el espacio fiscal.
— “levantar sanciones a los países sujetos a ellas para permitir su acceso a alimentos, suministros médicos y acceso a pruebas de la Covid-19 y asistencia médica.
“Es tiempo de solidaridad, no de exclusión”, concluye este organismo de Naciones Unidas.
“Esta pandemia tiene el potencial de dar nuevas formas a la geopolítica de la globalización, y es también una oportunidad para recordar los beneficios de las medidas multilaterales e iniciar acciones muy necesarias para alcanzar un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo”, finaliza la CEPAL en su balance preliminar.
Noticias
- 6620 lecturas
2013
- 3306 lecturas
Enero
EE UU sufre una inesperada contracción en el cuarto trimestre de 2012
El País (31, Enero)
La UNCTAD teme recesión económica global
CNN Expansión (17, Enero)
Juncker da por zanjado el "superfluo" debate sobre el rescate para España
El País (17, Enero)
Rajoy pide a Alemania y a los países acreedores "estimular el crecimiento"
El País (17, Enero)
Lagarde asegura que se evitó el "colapso" pero insta a evitar una recaída en la crisis
El País (17, Enero)
España registrará este año la mayor caída del precio de la vivienda de Europa
El País (17, Enero)
Bank of America triplica el beneficio anual
El País (17, Enero)
Alemania cederá el cetro de 'Economía más fuerte de Europa' a Rusia
Russia Today ESP (17, Enero)
Estamos en el umbral de "guerras mundiales de comercio y de divisas"
Russia Today ESP (17, Enero)
La calificadora Fitch amenaza a EE.UU. con rebajar su nota
Russia Today ESP (16, Enero)
Alemania recobra su oro, ¿el temor al colapso sobrevuela el país?
Russia Today (16, Enero)
Los alemanes ven amenazada su soberanía
Russia Today (16, Enero)
- 3233 lecturas
Multiplicadores fiscales: la transformación discursiva del FMI
- blog de noyolara
- 4337 lecturas
A raíz de la crisis de 2008, el Fondo Monetario Internacional (FMI) sufre de una nueva crisis de credibilidad. Su misión es mantener la estabilidad de la economía mundial para que no se repitiera una crisis como la del 29. ¿Qué estaban mirando cuando reventó la crisis? La crisis iniciada en agosto del 2007 recién fue analizada en enero del 2009. El problema subyace en el diagnóstico equivocado de Estados Unidos en su informe del Artículo IV del 2007.
A partir de la segunda mitad de los setenta, el FMI ha actuado más como el ‘brazo armado' del Departamento del Tesoro estadunidense y cobrador judicial y menos como un fondo multilateral de ayuda a la estabilización monetaria. La crisis de la deuda en América Latina (AL) en la década de los ochenta y la crisis asiática de 1997-98 pusieron al descubierto su articulación acorde con los intereses del complejo financiero bancario con base en Wall Street y la City.
Disponible en: Click aqui
La crisis estructural: los imponderables de mediano plazo
- blog de noyolara
- 3603 lecturas
A partir del agravamiento de la crisis, el mundo es testigo de una transición sistémica. Subyacen a la vez, tres procesos en el periodo de transición: 1) el cambio climático, 2) las pandemias y 3) la guerra nuclear.
No son imponderables en cuando a los peligros que entrañan para toda la humanidad. Son imponderables en cuanto al momento en que podría ocurrir cualquiera de tales desastres.
Por un lado, todo lo que ha estado ocasionando el cambio climático de hecho está acelerando en vez de amainar en velocidad. Los antagonismos entre Estados en desarrollo y desarrollados parecen hacer inconseguible cualquier acuerdo que pudiera mitigar los riesgos.
Adicionalmente, se sabe que los niveles de agua subirán, las temperaturas en varias partes del mundo cambiarán, así como también es posible un cambio en la localización de la producción agrícola y las fuentes de energía a zonas diferentes.
En cuanto a las pandemias, se ha descubierto que los gérmenes han encontrado nuevos modos de volverse más resistentes y de crear nuevas clases de afecciones que nuestras fuerzas médicas hallan extremadamente difícil de combatir.
Finalmente, el incremento de la proliferación nuclear puede dotar a los agentes no estatales de dicho armamento. Con todo, parece que el aumento de armas nucleares podría reducir la probabilidad de enfrentamiento inter estatales.
¿Qué hacer? Tomar acciones para que evitar cualquiera de los tres imponderables.
Texto completo da clíck aquí
Estados Unidos: Desconexión del hombre-enfermo del mundo y última fase del impacto de la crisis sistémica global
- blog de noyolara
- 4021 lecturas
La crisis mundial se ha venido desarrollando en cinco fases: 1) inicio, 2) aceleración, 3) impacto, 4) decantación y 5) desarticulación geopolítica global. No obstante, a partir de las dos últimas fases se puede observar la irrupción de una sexta fase: la fase final de la crisis que tendrá lugar en 2013.
Esta etapa estará caracterizada por tensiones extremas, que serán básicamente de dos tipos, tensiones políticas internas y las financieras mundiales. Podría haber señales que provoquen la desaparición de los últimos compradores de bonos del Tesoro.
Desaparición que la Fed ya no estará en condiciones de compensar, lo que conllevará a un aumento de los tipos de interés que impulsará el endeudamiento estadunidense a niveles astronómicos no dejando ya ninguna esperanza a los acreedores de ser reembolsados.
De tal suerte, que de acuerdo con el GEAB, 2013 se convertirá en el año 1 de esta "racionalización", tanto de las cuentas estadunidenses como mundiales. Al final de cuentas, el problema central de la economía mundial continúa siendo Estados Unidos y su dólar.
Todos estos factores, económicos, geopolíticos, estadunidenses, globales, convergen simultáneamente en el segundo trimestre de 2013. Se identifica el periodo que va de marzo a junio de 2013 como explosivo, al final de las negociaciones en Estados Unidos sobre el techo de la deuda y el abismo fiscal.
Se prevé en un primer momento la caída de los mercados a finales de 2013, posteriormente la propagación del impacto a todo el planeta y finalmente, el arrastre a la recesión económica mundial.
Texto completo da clíck aquí
Febrero
Flujo de capital, trampa para emergentes
CNN Expansión (18, Febrero)
El Bundesbank prevé que se produzca pronto una recuperación de la economía
El País (18, Febrero)
Draghi aboga por recortar gastos en lugar de subir impuestos para reducir el déficit
El País (17, Febrero)
Entre los tres peores de la Eurozona
El País (17, Febrero)
Los bancos centrales se reinventan
El País (17, Febrero)
El G-20 se compromete a combatir la evasión fiscal de las multinacionales
Russia Today ESP (16, Febrero)
- 3046 lecturas
Mercados financieros internacionales en el 2012: “Cumbres borrascosas”
- blog de fmartinez
- 3940 lecturas
La trayectoria de los mercados financieros durante el 2012 no fue favorable y, al igual que el año anterior, primó la incertidumbre respecto a la evolución de la crisis de deuda soberana en la eurozona, dentro de la cual se caracterizaron tres elementos a lo largo del 2012: la crisis de las finanzas públicas, la fragilidad de los sistemas bancarios domésticos y la aplicación de programas de rescates con una alta dosis de austeridad.
Aunado a la crisis de la eurozona, el desempeño de la economía estadounidense continuó con un ritmo de crecimiento bajo y con fuertes presiones fiscales y de deuda.
Para atenuar los problemas, disminuir los riesgos e imprimir confianza a los inversionistas, las autoridades monetarias de las naciones industrializadas continuaron con sus políticas expansivas, pero el impacto de estas no fue suficiente para reanimar el crédito, la producción y el consumo, y una vez más el año culminó con sombrías perspectivas para superar la crisis.
Marzo
Las Bolsas europeas se suman a la euforia de los inversores de Wall Street
El País (Marzo, 14)
Sólido panorama laboral en América Latina
El País (Marzo, 14)
Guerra en Irak = 2 billones de dólares
CNN Expansión (Marzo, 14)
El peso pierde fuerza frente al dólar
CNN Expansión (Marzo, 14)
Apoyos por desempleo caen en EU
CNN Expansión (Marzo, 14)
Agencias de inteligencia de EE.UU. tendrán acceso a información bancaria
Russia Today ESP (Marzo, 13)
La deuda de hogares en EU cae a mínimos
CNN Expansión (Marzo, 13)
El 15% de los estadounidenses vive con vales de comida
Russia Today ESP (Marzo, 12)
Recortes de EU, ‘catarrito' para México
CNN Expansión (Marzo, 4)
El crecimiento económico de Brasil en 2012 fue el más bajo de los BRICS
Xinhua (Marzo, 4)
La inacción del BCE choca con Italia
CNN Expansión (Marzo, 4)
Las reservas de China superan el doble del valor de las reservas mundiales de oro
Russia Today ESP (Marzo, 4)
China se convierte en el mayor importador de petróleo en diciembre de 2012
Russia Today ESP (Marzo, 4)
La hegemonía económica ya pertenece a China
Russia Today ESP (Marzo, 3)
Experto: BRICS sustituiría al FMI por ser el motor del crecimiento económico mundial
Russia Today ESP (Marzo, 2)
- 3199 lecturas
2012
- 4049 lecturas
Enero
El rechazo checo y británico al Tratado del euro no inquieta a la UE
El País (Enero, 31)
El paro de la Eurozona alcanzó el 10,4% en diciembre, su mayor nivel desde 1998
El País (Enero, 31)
La UE consagra el principio de austeridad
El País (Enero 31)
Alza al IVA y tasa a operaciones financieras, impone Sarkozy
La Jornada (Enero, 30)
Rebaja la agencia Fitch la calificación a Italia y España
La Jornada (Enero, 28)
Reclaman a Alemania oposición a elevar los fondos de estabilidad para Europa
La Jornada (Enero, 28)
Alemania podría destruir la UE, advierte George Soros
La Jornada (Enero, 26)
Creará BM fondo por 27 mil mdd para Europa
La Jornada (Enero, 26)
BM: sólo grandes reformas a los gobiernos salvarán la eurozona
La Jornada (Enero 25)
Europe poses global recession threat, IMF says
Reuters UK (Enero, 25)
United Kingdom economy heads for recession
Reuters UK (Fnero, 25)
El Tesoro español aprovecha la alta demanda y los tipos bajos para cerrar un enero de récord
El País (Enero, 25)
Garantizan nuevo rescate para Grecia
La Jornada (Enero, 24)
United Kingdom debt hits 1 trillion pounds as recession looms
Reuters UK (Enero, 24)
World needs 600 million new jobs in next decade
Reuters UK (Enero, 24)
Se requerirá un billón de dólares para financiamiento si empeora la crisis: FMI
La Jornada (Enero, 19)
Las reformas de Mario Monti despiertan a Italia
El País (Enero, 19)
El BM reduce pronósticos de crecimiento mundial
La Jornada (Enero, 18)
Jobless in UK rate at new 17-year high
Reuters UK (Enero, 18)
El mundo está al borde de otra recesión económica, alerta ONU
La Jornada (Enero, 18)
Rebaja S&P la calificación al fondo de rescate europeo
La Jornada (Enero, 17)
Francia coloca deuda a tipos más bajos pese a la pérdida de la "triple A"
El País (Enero, 17)
Dispara tensión S&P en Europa al bajar nota crediticia a 9 países
La Jornada (Enero, 14)
Pide FMI a Hungría "pasos tangibles" para estabilizar la economía
La Jornada (Enero, 13)
Rechazó el Parlamento Europeo nuevo borrador del pacto de disciplina fiscal
La Jornada (Enero, 12)
Anuncia Rajoy recortes en España por 40 mil millones de euros
La Jornada (Enero, 11)
Advierte Cameron de veto a impuesto a acuerdos financieros en la Eurozona
La Jornada (Enero, 9)
Londres sale en defensa del euro con una mayor aportación al FMI
El País (Enero, 9)
Desencuentro en la UE por la insisitencia de Francia de gravar operaciones financieras
La Jornada (Enero, 8)
En categoría basura, entra deuda pública de Hungría
La Jornada (Enero, 7)
Rebeldía del gobierno húngaro ante el FMI y la UE exaspera inversionistas
La Jornada (Enero, 6)
Euro zone´s economy slumps at year-end
Reuters UK (Enero, 6)
Anuncia el gobierno de Rajoy medidas "difíciles e impopulares"
La Jornada (Enero, 6)
High irish unemployment keeps lid on recovery hopes
Reuters UK (Enero, 5)
La UE estrecha el cerco sobre Hungría
El País (Enero, 5)
Mil millones de personas en el umbral de hambre: FAO
La Jornada (Enero, 4)
Podría superar el 8% el déficit de España en 2012
La Jornada (Enero, 3)
- 3181 lecturas
Febrero
El BCE adjudica 530.000 millones de euros en fondos a 3 años
Reuters España (Febrero, 29)
El PIB del cuarto trimestre de EEUU, revisado al 3,0%
Reuters España (Febrero, 29)
LTRO II will "buy time, ease pain and remove stigma"
Institutional Investor (Febrero, 29)
La crisis internacional tiene costo social de 200 millones de desempleados: OCDE
La Jornada (Febrero, 25)
Grecia y la zona euro logran un respiro temporal con el segundo rescate
El País (Febrero, 22)
El avance de las ganancias de los bancos en México, 20 veces mayor al de la economía
La Jornada (Febrero, 22)
Berlín y Bruselas aplauden los recortes aprobados en Grecia
El País (Febrero, 13)
Bancos de EU aportarán 25 mil mdd para enfrentar la crisis hipotecaria
La Jornada (Febrero, 10)
Greece to Eliminate 15,000 Government Jobs
New York Times (Febrero, 6)
Bélgica, primer país de EU en caer en recesión
El Economista (Febrero, 1)
Desempleo en la eurozona, en máximo nivel de 14 años: 10.4%
La Jornada (Febrero, 1)
- 3155 lecturas
Marzo
Monti asegura que la crisis de la zona euro "casi ha terminado"
El País (Marzo, 28)
Alemania presiona para que España haga este año más de la mitad del ajuste
El País (Marzo, 27)
EEUU advierte a Europa del peligro de ajustes presupuestarios drásticos
El País (Marzo, 20)
El Tesoro echa el freno y coloca menos bonos de los previstos a menor interés
El País (Marzo, 15)
FMI avala entrega de 36,700 mdd a Grecia
CNN Expansión (Marzo, 15)
El BCE advierte riesgos de inflación
CNN Expansión (Marzo, 15)
El Eurogrupo "condena" a España a un ajuste de 5.000 millones más
El País (Marzo, 13)
Eurozone may see years without growth, say ECB
Institutional Investor (Marzo, 9)
El Eurogrupo aprueba la quita y pone en marcha el segundo rescate de Grecia
El País (Marzo, 9)
Alemania, Francia y Holanda vendieron armas a Grecia por 1.300 millones de dólares en 2010
Librered (Marzo, 8)
Cae 0.3 por ciento PIB de UE y zona euro a finales de 2011
Notimex/Provincia (Marzo, 6)
El dinero de la banca en el BCE vuelve a marcar otro récord con 820,819 millones
El País (Marzo, 5)
Para superar la crisis, Grecia necesitará un tercer rescate
La Jornada (Marzo, 5)
Europa se obceca con la austeridad
El País (Marzo, 2)
Unemployment and inflation rise in Euro Zone
New York Times (Marzo, 1)
Los grandes gremios de Europa repudian las políticas restrictivas de la EU y el FMI
La Jornada (Marzo, 1)
- 3153 lecturas
Abril
Prevé la OIT: 202 millones sin empleo este año
La Jornada (Abril, 30)
Merkel se enroca en los recortes en la UE
El País (Abril, 27)
Desconcierto ante plan de la UE de subir su gasto
La Jornada (Abril, 26)
La economía del Reino Unido sufre su peor recaída en la recesión desde los 70
El País (Abril, 25)
La Reserva Federal se resiste a aprobar más medidas de estímulo
El País (Abril, 25)
La recesión de España se agrava con una caída del 0,4% en el PIB del primer trimestre
El País (Abril, 23)
OIT: Desolador panorama para los trabajadores este año y en 2013
La Jornada (Abril, 22)
El precio internacional de los alimentos superó el máximo alcanzado en 2008
La Jornada (Abril, 21)
Recomienda la IP al G20 que el dólar deje de ser la única divisa para el comercio
La Jornada (Abril, 20)
Los mercados, responsables de la crisis europea; no es un problema fiscal: Soros
La Jornada (Abril, 19)
Italia secunda a España y aplaza los objetivos de reducción del déficit
El País (Abril, 18)
Juncker confirma que renunciará al Eurogrupo
Reuters España (Abril, 18)
Italia secunda a España y aplaza los objetivos de reducción del déficit
El País (Abril, 18)
FMI: Europa necesita unidad económica para salir de la crisis
Reuters España (Abril, 18)
El FMI pide garantizar rescate a bancos
CNN Expansión (Abril, 18)
Alemania vende deuda a dos años a un interés mínimo del 0,14%
El País (Abril, 18)
FMI estima un mayor crecimiento mundial
CNN Expansión (Abril, 17)
El mundo compra menos deuda de EU
CNN Expansión (Abril, 16)
Portugal aprueba el Tratado de Estabilidad Financiera
El País (Abril, 13)
El costo de la deuda italiana a tres años sube con fuerza
Reuters España (Abril, 12)
Déficit presupuestal de EU sube en marzo
CNN Expansión (Abril, 11)
FMI anticipa golpe por materias primas
CNN Expansión (Abril, 10)
La economía francesa se estancó en el primer trimestre
Reuters España (Abirl, 10)
El déficit comercial de Portugal se reduce un 39%
Reuters España (Abril, 9)
EEUU crea 120.000 empleos en marzo, menos de lo esperado
Reuters España (Abril, 6)
El FMI: La recesión lusa podría alterar las metas de déficit
Reuters (Abril, 6)
El paro de la eurozona alcanza un nuevo récord en febrero
Reuters España (Abril, 2)
- 3246 lecturas
Mayo
Goldman Sachs cifra en 25.000 millones el capital necesario en la banca cotizada
El País (Mayo, 31)
Inflación anual de Alemania baja 2% en mayo
El Financiero (Mayo, 29)
Japón y China cambiarán yenes y yuanes directamente
El Financiero (Mayo, 29)
Los principales bancos griegos reciben una inyección de de 18.000 millones
El País (Mayo, 28)
Maltese most opposed to financial transaction tax
The Independent Malta (Mayo, 25)
Britain´s Cameron vows to fight EU financial tax
AFP (Mayo, 24)
El paralamento europeo avala la tasa Tobin pese a las voces críticas
Funds people (Mayo, 24)
El parlamento europeo aprobó la tasa a las transacciones financieras
El Clarín (Mayo, 24)
La recesión británica se profundiza ante los problemas del euro
Reuters España (Mayo, 24)
Incertidumbre sobre el futuro de Grecia hunde a principales bolsas del mundo
La Jornada (Mayo, 24)
Cuatro hombres y cinco semanas, un plan para el futuro europeo
Reuters España (Mayo, 24)
Alemania saca beneficio de la crisis al financiarse prácticamente gratis
La Jornada (Mayo, 23)
South Korea economy to pick up but at slower pace: OECD
Reuters (Mayo, 22)
El FMI recomienda a Reino Unido más medidas de estímulo y recorte de tipos
El País (Mayo, 22)
India´s economic growth to quicken in 2013: OECD
Reuters (Mayo, 22)
Propondrá Hollande emitir eurobonos para frenar la crisis de deuda en la UE
La Jornada (Mayo, 22)
Pactan en la UE plan para endurecer controles sobre agencias de calificación
La Jornada (Mayo, 22)
El Tesoro cumple objetivos y vende 2.525 millones en letras tras subir los intereses
El País (Mayo, 22)
Marchan en repudio a la austeridad en Europa
La Jornada (Mayo, 20)
Merkel planteó hacer referendo sobre la moneda única: Atenas, Berlín lo niega
La Jornada (Mayo, 19)
Golpearía a México eventual salida de Grecia de la zona euro: Ortiz
La Jornada (Mayo, 19)
Contra planes de Merkel, Estados Unidos presiona a Europa para que se aleje de la austeridad
La Jornada (Mayo, 18)
OCDE tiene 100 millones de desempleados
CNN Expansión (Mayo, 17)
Francia reitera que no ratificará el tratado fiscal sin crecimiento
El País (Mayo, 17)
La eurozona reporta inflación de 2.6%
CNN Expansión (Mayo, 16)
El BM alerta por el adiós griego al euro
CNN Expansión (Mayo, 16)
La eurozona esquiva la recesión gracias a la recuperación de Alemania
El País (Mayo, 15)
CNN Expansión (Mayo, 14)
Brasil incumplirá crecimiento en 2012
CNN Expansión (Mayo, 14)
Máximo histórico del riesgo-país español por la banca y la posible salida de Grecia del euro
El País (Mayo, 14)
Alemania afirma que Europa sobreviviría a una salida de Grecia de la zona euro
El País (Mayo, 11)
Italia presiona a Alemania por más flexibilidad en la crisis
Reuters España (Mayo, 9)
La crisis bancaria española desata temor de efecto contagio en la UE
La Jornada (Mayo, 9)
Olvidar el déficit y focalizarse en reducir el masivo desempleo de EU, pide Krugman
La Jornada (Mayo, 8)
El incremento en los suicidios en Italia y Grecia, barómetro de la crisis económica
La Jornada (Mayo, 6)
Prevén que recesión en la UE se profundice
La Jornada (Mayo, 5)
- 3444 lecturas
Junio
Inyectar directamente la ayuda a bancos en crisis, acuerda la UE
La Jornada (Junio, 30)
Portugal: "Si la puerta se abre, no se abre solo para España"
El País (Junio, 29)
El Parlamento alemán aprueba el Pacto Fiscal Europeo
El País (Junio, 29)
Europa acuerda la recapitalización directa de la banca española
El País (Junio, 29)
Chipre podría requerir rescate hasta por 10 mil millones de euros
La Jornada (Junio, 27)
S&P dice EEUU tiene 20 pct de posibilidad de nueva recesión
Reuters Latinoamérica (Junio, 26)
Italia coloca 4.000 millones en deuda a un mayor interés
El País (Junio, 26)
Merkel buries euro bonds as summit tension rises
Reuters UK (Junio, 26)
Sufren bolsas europeas la peor caída en tres semanas; la de Grecia cierra en -6.84%
La Jornada (Junio, 26)
Italia coloca 4.000 millones en deuda a un mayor interés
El País (Junio, 26)
Corta Moody´s nota de deuda de 28 bancos españoles
La Jornada (Junio, 26)
Chipre solicita rescate de la UE
Reuters Latinoamérica (Junio, 25)
Spain requests bank aid, awaits Moody´s cut
Reuters UK (Junio, 25)
Spain and Cyprus seek rescue for ailing banks
Nwe York Times (Junio, 25)
Inflation expectations of UK lowest since april 2010
Reuters UK (Junio, 25)
Japón dice que su economía se recupera moderadamente: reporte
Reuters Latinoamérica (Junio, 22)
La UE destinará 130.000 millones a un nuevo plan para el crecimiento
El País (Junio, 22)
Los cuatro grandes de la zona euro buscan una salida a la crisis
Reuters Latinoamérica (Junio, 22)
Moody´s cuts credit ratings of 15 big banks
New York Times (Junio, 21)
Europa presenta a Obama un plan inmediato para la salvación del euro
El País (Junio, 20)
La Fed moviliza otros 267.000 millones para estimular la economía de EEUU
El País (Junio, 20)
Dinamarca presume de seguridad y emite deuda a tipos negativos por primera vez
El País (Junio, 19)
Francia impulsa "euroletras" a falta de "eurobonos"
El Financiero (Junio, 19)
Las dudas sobre la solvencia de España se agudizan a pesar del resultado en Grecia
El País (Junio, 18)
Hollande plantea a la UE medidas de crecimiento
La Jornada (Junio, 18)
FMI logra recursos nuevos por 456,000 mdd: Lagarde
El Financiero (Junio, 18)
Demandan a G-20 regulación equilibrada y justa de los mercados de capitales
La Jornada (Junio, 18)
UE duplicará plazo de repago al rescate de Irlanda: reporte
El Financiero (Junio, 18)
Agotado el modelo mexicano: Ocampo
El Universal (Junio, 18)
BCE continúa renuente a comprar bonos europeos
El Financiero (Junio, 18)
Fitch degrada panorama de India a "negativo"
El Financiero (Junio, 18)
Las elecciones en Grecia, manchadas por le chantaje y una campaña de miedo
La Jornada (Junio, 17)
Quieren fuera del G20 a Argentina, México y Rusia
La Nación Paraguay (Junio, 15)
Tasa de empleo en zona euro cae e 1T12
El Financiero (Junio, 15)
Baja Fitch la calificación de filiales de BBVA y Santander que operan en México
La Jornada (Junio, 14)
Deuda italiana, nuevo reto en Unión Europea
El Universal (Junio, 14)
Solicitudes de desempleo en EU suben; sorprenden al mercado
El Economista (Junio, 14)
Degrada Moody´s calificación a la deuda española; se acerca a "los bonos basura"
La Jornada (Junio, 14)
Londres pide apoyos a los países con problemas y que Grecia salga del euro
El País (Junio, 14)
Prepárense para un largo periodo de inestabilidad económica, advierte BM
La Jornada (Junio, 13)
BM proyecta un crecimiento de 3.5% para México en 2012
El Universal (Junio, 13)
Las inversiones de países de la UE en paraísos fiscales se dispararon en 2011
El País (Junio, 13)
Crisis en Estados Unidos anula casi dos décadas de riqueza acumulada de las familias
La Jornada (Junio, 12)
BCE bate récord de préstamos a bancos portugueses
El Financiero (Junio, 11)
India, cerca de ser primer BRIC en perder grado de inversión
El Financiero (Junio, 11)
Italia entra oficialmente en recesión
El Financiero (Junio, 11)
Aumentar a 500 mil millones de dólares el capital del FMI, buscará México ante G-20
La Jornada (Junio, 10)
Irlanda y Portugal presionan para renegociar su auxilio
El País (Junio, 10)
PIB revisado de Japón sube 1.2% en 1T12
El Financiero (Junio, 7)
FED adelanta propuesta sobre Basilea III
El Financiero (Junio, 7)
Capitales golondrinos huyen de Europa y se refugian en México
La Joranda (Junio, 6)
Francia reduce la edad de jubilación a algunos trabajadores
Reuters España (Junio, 6)
La UE y Alemania exploran un rescate que España aún no ha pedido
Reuters España (Junio, 6)
BCE tiene margen para rebajar tasas de interés: Lagarde
El Financiero (Junio, 5)
Merkel y Barroso impulsan el plan que reformará Europa
El País (Junio, 5)
Chipre admite que puede necesitar un rescate europeo para salvar su banca
El País (Junio, 5)
Bruselas abre la puerta a que la banca reciba ayuda directa del fondo
El País (Junio, 4)
Portugal recibirá otro desembolso del FMI y UE
El Economista (Junio, 4)
Fondo rescate zona euro debería usarse para bancos
El Financiero (Junio, 3)
Crece a 8.2% el desempleo en EU por primera vez en un año
La Jornada (Junio, 2)
Merkel abre la puerta a una tasa para transacciones financieras
El Universal Venezuela (Junio, 2)
Irlanda ratifica por abrumadora mayoría el corsé fiscal europeo
El País (Junio, 1)
Bonos de EU se desploman por incremento de desempleo
El Financiero (Junio, 1)
Desempleo de la UE toca niveles históricos en abril
El Economista (Junio, 1)
- 3499 lecturas
Julio
La inflación zona euro, estable al 2,4 por ciento en julio
Reuters España (Julio, 31)
Desempleo en Alemania crece en 7.000 personas en julio
Reuters América Latina (Julio, 31)
PMI manufacturero de Japón cae a su mayor tasa desde terremoto
Reuters América Latina (Julio, 30)
S&P mantiene calificación "AAA" de Reino Unido, panorama estable
Reuters América Latina (Julio, 27)
El desempleo en Francia, en el nivel más alto en 13 años
La Jornada (Julio, 26)
Irlanda da un importante paso para salir de rescate financiero
Reuters América Latina (Julio, 26)
Moody´s rebaja perspectiva del FEEF
El Financiero (Julio, 25)
PIB de Reino Unido se desploma en 2T12; profundiza recesión
El Financiero (Julio, 25)
El banco malo irlandés sale de pérdidas y gana 247 millones a lo largo de 2011
El País (Julio, 25)
Fed leaning to new stimulus if no growth is seen
New York Times (Julio, 24)
Moody´s da el primer aviso a Alemania por la crisis del euro
El País (Julio, 24)
Portugal reduce 47% su déficit en 1S12
El Financiero (Julio, 23)
Economía del FMI acusa a fondo de ocultar información
Reuters América Latina (Julio, 20)
El crecimiento económico alemán se desacelerará
Reuters España (Julio, 20)
Economía de Brasil se acelerará, pero preocupa inflación: FMI
Reuters América Latina (Julio, 20)
Economía argentina en cae en mayo, primera vez desde 2009
Reuters América Latina (Julio, 20)
La crisis en la eurozona dañará a las principales regiones del mundo: BM
La Jornada (Julio, 19)
Manipulación de la tasa Libor, el fraude financiero más grande
La Jornada (Julio, 18)
FMI: BCE podría hacer más en la lucha contra la crisis de la deuda
Reuters España (Julio, 18)
La economía de Estados Unidos estuvo en recesión en el primer semestre: Bernanke
La Jornada (Julio, 18)
El FMI aprueba un desembolso de 1.480 millones para Portugal
Reuters España (Julio, 17)
Rebaja FMI a 3.5% su pronóstico de crecimiento global para 2012
La Jornada (Julio, 17)
El superávit comercial de la eurozona, en 6.900 millones en mayo
Reuters España (Julio, 16)
La inflación en la zona euro sube un 2,4% interanual en junio
Reuters España (Julio, 16)
Lockhart apoyaría Q3 si EU no repunta pronto
El Financiero (Julio, 13)
Moody´s rebaja nota de Italia en 2 escaños
El Financiero (Julio, 12)
Alemania ofrece trabajo a jóvenes españoles desempleados
El Financiero (Julio, 12)
Euro cae a mínimo en 2 años contra el dólar
El Financiero (Julio, 12)
Alemania vende bonos a 10 años al 1,31% y bate un nuevo récord
El País (Julio, 11)
Sin empleo, 48 millones de personas de países miembros de la OCDE
La Jornada (Julio, 11)
El BCE advierte de un aumento de la fuga de capitales de la eurozona por la crisis
El País (Julio, 11)
Bonos alemanes tocan mínimo histórico en subasta
El Financiero (Julio, 11)
El fondo europeo de rescate logra vender una emisión de 6.000 millones en bonos
El País (Julio, 10)
Fitch mantiene "AAA" de EU, sostiene panorama negativo
El Financiero (Julio, 10)
Draghi avisa de que las subidas de impuestos "conducen a la recesión"
El País (Julio, 9)
El PIB francés se frena más de lo previsto y cae un 0,1% en el segundo trimestre
El País (Julio, 9)
FMI: deterioro de la economía mundial
La Jornada (Julio, 7)
Países del G-20, responsables del 66% del proteccionismo mundial
La Jornada (Julio, 6)
La ministra finlandesa de Finanzas: "No nos aferramos al euro"
El País (Julio, 6)
Se desacelera sector servicios de Estados Unidos; caen ventas al por menor
La Jornada (Julio, 6)
Chipre pide a Rusia un préstamo de 5.000 millones de euros
El País (Julio, 6)
Bancos centrales de Europa y China bajan sus tasas; se debilita la eurozona: Draghi
La Jornada (Julio, 6)
El euríbor se desploma y marca un mínimo tras la rebaja de tipos del BCE
El País (Julio, 6)
Banco de Inglaterra inyecta estímulo de 50,000 mdl
El Financiero (Julio, 5)
Monti aplicará nuevas reformas ante la deuda de Italia; no busca ayuda externa
La Jornada (Julio, 5)
Italia recortará gasto y empleos públicos
El Financiero (Julio, 5)
La rescatada Irlanda vende deuda a tipos más bajos que España en su regreso
El País (Julio, 5)
El Tesoro paga el interés más alto por sus bonos a 10 años desde noviembre
El País (Julio, 5)
Krugman: El acuerdo europeo es más un rescate bancario, pero no resuelve la crisis
La Jornada (Julio, 4)
El déficit de Italia sube hasta el 8% y Monti revisa al alza el dato de 2012
El País (Julio, 4)
Calculan que Hollande deberá recortar 33 mil millones de euros
La Jornada (Julio, 3)
Impugnan en Alemania la contribución al nuevo fondo de rescate europeo
La Jornada (Julio, 1)
Cierra la primera institución financiera alemana por la crisis
La Jornada (Julio, 1)
- 3082 lecturas
Agosto
Hollande y Merkel reconstruyen el eje francoalemán para dirigir la UE
El País (Agosto, 29)
Alemania aprueba adopción de Basilea III
El Financiero (Agosto, 22)
Clase media de EU retrocede en la última década
El Financiero (Agosto, 22)
Alemania avisa que no habrá una solución rápida para Grecia
El País (Agosto, 22)
Las exportaciones japonesas se caen por la crisis en Europa
El País (Agosto, 22)
Europa condiciona más tiempo a Grecia
CNN Expansión (Agosto, 22)
Rusia ya es oficialmente miembro de la OMC
Russia Today ESP (Agosto, 22)
Minutas de la Fed sugieren que intervendrá con estímulo económico
Wall Street Journal ESP (Agosto, 22)
El Bundesbank se muestra "crítico" con la posibilidad de que el BCE compre deuda
El País (Agosto, 20)
Caso Libor: 7 bancos comparecerán en Estados Unidos
Le Monde FR (Agosto, 16)
La prima baja de los 500 puntos básicos y el Ibex recobra los niveles de abril
El País (Agosto, 16)
La inflación de la zona euro se mantiene estable en el 2,4%
El País (Agosto, 16)
Las exportaciones mantienen su buen tono en España durante el mes de junio
El País (Agosto, 16)
España e Italia son capaces de hacer frente a su deuda sin reestructurarla
Russia Today ESP (Agosto, 16)
El colapso del euro, ¿motor del derrumbe del sistema financiero?
Russia Today ESP (Agosto, 16)
La venta de armas por parte de EE.UU. en 2012 creció vertiginosamente
Russia Today ESP (Agosto, 15)
El desempleo en Portugal afecta más a los hombres mayores de 45 años
Argenpress (Agosto, 15)
La recesión de Portugal se agudiza
CNN Expansión (Agosto, 14)
Las tarjetas de crédito en EE.UU. sacan tajada a sus clientes con demandas falsas
Russia Today ESP (Agosto, 14)
España volverá a pedir esta semana un rescate multimillonario para su banca
Russia Today ESP (Agosto, 14)
A la zona euro le espera un "otoño caliente"
Russia Today ESP (Agosto, 14)
Londres 12: ¿Un triunfo para la economía de Reino Unido?
Russia Today ESP (Agosto, 14)
La crisis de la deuda de la euro zona lastra a la economía alemana
Wall Street Journal ESP (Agosto, 13)
Los grandes bancos pierden confianza en el euro
Wall Street Journal ESP (Agosto, 13)
Latinoamérica comienza a sentir los primeros efectos de la crisis española
El País (Agosto, 12)
Japón se frena más de lo esperado
El Financiero (Agosto, 12)
Alemania, en riesgo de recesión
CNN Expansión (Agosto, 10)
Polonia podría recurrir a las pensiones privadas ante la crisis
Reuters España (Agosto, 10)
Inglaterra lanza reforma a la tasa Libor
El Financiero (Agosto, 10)
Estados Unidos reduce su déficit fiscal
CNN Expansión (Agosto, 10)
Banco de Francia apunta a recesión en 3T12
El Financiero (Agosto, 8)
Fitch alerta a Alemania sobre su deuda
CNN Expansión (Agosto, 8)
Sistema Libor ha dejado de funcionar: BoE
El Financiero (Agosto, 8)
Banco de Inglaterra recorta previsión de crecimiento
El Financiero (Agosto, 8)
Standard Chartered se desploma en Bolsa tras ser acusado de trabajar para Irán
El País (Agosto, 7)
La economía de Chipre, es un estado "peor del esperado" afirma la troika
La Jornada (Agosto, 7)
La caída de la producción industrial arrastra el crecimiento de Italia
El País (Agosto, 7)
Italia cumple un año de recesión
CNN Expansión (Agosto, 7)
Bruselas presentará el 11 de septiembre su propuesta de unión bancaria
El País (Agosto, 6)
El BCE busca nuevo plan de ayuda
CNN Expansión (Agosto, 6)
Ciclo económico mexicano, en fase de desaceleración
El Financiero (Agosto, 6)
La inflación se le escapa a Banxico
CNN Expansión (Agosto, 6)
Finland risks recession, says finance minister
Reuters (Agosto, 6)
UE prepara "colchón" para países pobres
CNN Expansión (Agosto, 6)
As libor fault-finding grows, it is now every bank for itself
New York Times (Agosto, 5)
Italy doesn´t need German cash, Monti tells germans
Reuters (Agosto, 5)´
Políticos alemanes, preocupados por mayor rol para el MEDE
Reuters América Latina (Agosto, 4)
S&P recorta nota de 15 bancos italianos
El Financiero (Agosto, 3)
Germany´s jobless numbers buck euro zone trend
New York Times (Agosto, 3)
El BCE aplaza las ansiadas medidas para contener las presiones de los mercados
La Jornada (Agosto, 3)
Fed subiría tasa de interés antes de fines 2014: Lacker
El Financiero (Agosto, 3)
No escape from slump for Europe´s top economies in july
Reuters (Agosto, 3)
El desempleo sube a 8.3% en EU
CNN Expansión (Agosto, 3)
Shares continue losing streak for week as europeans
New York Times (Agosto, 2)
Alemania elogia la negativa BCE a dar licencia bancaria al MEDE
Reuters España (Agosto, 2)
El Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés
Reuters España (Agosto, 2)
EU: tiempo de estímulo, no de austeridad
CNN Expansión (Agosto, 2)
Draghi edges closer to bond purchases, but hopes are blunted
New York Times (Agosto, 2)
Draghi dice que la licencia bancaria MEDE excede los límites
Reuters España (Agosto, 2)
FMI pide mayor rigor monetario en Rusia
CNN Expansión (Agosto, 2)
Suben solicitudes de desempleo en EU
El Financiero (Agosto, 2)
Société Générale´s profit falls below expectations
New York Times (Agosto, 1)
Min. economía alemán, en contra de licencia bancaria para MEDE
Reuters América Latina (Agosto, 1)
Fed sees slowing economy, but defers new action
New York Times (Agosto, 1)
El caso libor minó la confianza bancaria
CNN Expansión (Agosto, 1)
- 3771 lecturas
El PIB de la zona euro se contrae 0.2%, segundo trimestre 2012 (Texto en inglés)
- blog de noyolara
- 2914 lecturas
El Producto Interno Bruto (PIB) de la zona euro cayó en el segundo trimestre del año un 0,2% en comparación con el primer trimestre del presente año, cuando se estancó.
En tasa interanual, el PIB de la Eurozona bajó un 0,4%.
Texto en inglés da clíck aquí
Sovereign Debt Restructurings 1950–2010
- blog de noyolara
- 3070 lecturas
Primer conjunto de datos completo de los casos de reestructuración de deuda soberana, abarca el péríodo 1950-2010, el cual comprende 186 canjes de deuda con bancos extranjeros y tenedores de bonos, y 447 acuerdos de deuda bilateral con el Club de París.
Se presentan nuevos hechos estilizados sobre el resultado y el proceso de reestructuración de la deuda, incluido el tamaño de los recortes, la participación de los acreedores, y los aspectos legales.
Se analizan los recientes episodios de reestructuración, y se examinan los debates en curso sobre los mecanismos de resolución de la crisis, los swaps de incumplimiento crediticio, y el papel de las cláusulas de acción colectiva.
Septiembre
La Unión Europea, camino de derrumbarse como la URSS
Russia Today ESP (28, Septiembre)
La crisis hunde el futuro de Europa
Russia Today ESP (28, Septiembre)
Bruselas, el Eurogrupo, el BCE y el FMI dan la bienvenida a las pruebas a la banca
El País (28, Septiembre)
El oro, ¿una inversión de locos?
CNN Expansión (26, Septiembre)
Fuga de capitales... y de millonarios: La nueva tendencia migratoria en la zona euro
Russia Today ESP (26, Septiembre)
Bruselas se enfrenta a Berlín por el calendario del mecanismo de rescate
El País (26, Septiembre)
Europa se enreda en la unión bancaria
El País (26, Septiembre)
Draghi pide acciones "decisivas" a los Gobiernos para que su plan tenga éxito"
El País (25, Septiembre)
El FMI plantea vetar las actividades de más riesgo a los bancos
El País (25, Septiembre)
La locomotora de la economía mundial se frena: China va hacia la recesión
Russia Today ESP (24, Septiembre)
Brasil: "El proteccionismo de EE.UU. desatará una guerra de divisas"
Russia Today ESP (22, Septiembre)
Barclays gana casi 900 millones de dólares especulando con alimentos básicos
Russia Today ESP (20, Septiembre)
Rusia aventaja a Arabia Saudita en producción de petróleo
Russia Today ESP (20, Septiembre)
¿América Latina inmune a la crisis?
CNN Expansión (19, Septiembre)
La tensión entre China y Japón amenaza con derivar en una guerra comercial
Russia Today ESP (19, Septiembre)
Japón realiza una inyección masiva de liquidez para reactivar la economía
El País (19, Septiembre)
Estados Unidos reduce el déficit exterior al 3% de su PIB en el segundo trimestre
El País (18, Septiembre)
El retraso en los pagos a la banca española alcanza un nuevo récord
Russia Today ESP (18, Septiembre)
El ‘lobby' bancario mundial insta a España a pedir el rescate al BCE
El País (18, Septiembre)
La prima de riesgo cambia de signo y logra bajar tras la subasta del Tesoro
El País (18, Septiembre)
El frenazo del consumo alemán dispara la alarma
El País (17, Septiembre)
La deuda de EE.UU., ¿una 'bomba' financiera en manos chinas?
Russia Today ESP (14, Agosto)
El BCE opina que la unión bancaria es un paso clave para la estabilidad financiera
El País (12, Septiembre)
Moody's empuja a EE.UU. al precipicio fiscal
Russia Today ESP (12, Septiembre)
Los demandantes advierten de que Berlín no puede pagar la solución a la crisis
El País (12, Septiembre)
La Justicia avala aporte alemán de €190.000 millones para rescatar la zona euro
Russia Today ESP (12, Septiembre)
La economía, víctima del maltrato bancario
Russia Today ESP (11, Septiembre)
Londres trata de evitar que el BCE asuma la supervisión de toda la banca europea
El País (11, Septiembre)
El FMI está dispuesto a cooperar con el BCE, dice Lagarde
Wall Street Journal ESP (6, Septiembre)
Las bolsas se disparan por cifras de empleo y medidas del BCE
Wall Street Journal ESP (6, Septiembre)
El BCE y España se aprestan a contener una crisis bancaria
Wall Street Journal ESP (5, Septiembre)
¿Existe riesgo de una paralización del comercio global?
Wall Street Journal ESP (5, Septiembre)
- 3076 lecturas
Octubre
Wall Street resiste impacto de ‘Sandy'
CNN Expansión (31, Octubre)
Rajoy: "La UE se mueve, aunque a un ritmo desesperadamente lento"
El País (31, Octubre)
El Eurogrupo presiona a Grecia para que acuerde el nuevo paquete de austeridad
El País (31, Octubre)
La firmeza de Europa con Atenas mantiene la presión sobre la deuda
El País (31, Octubre)
EE.UU. puede entrar en cese de pagos a finales de año
Russia Today ESP (31, Octubre)
Sandy deja daños en EE.UU. que rondan los 90.000 millones de dólares
Russia Today ESP (31, Octubre)
Europa no puede con la crisis: La tasa de desempleo alcanza un récord histórico
Russia Today ESP (31, Octubre)
Se desacelera economía alemana en cuarto trimestre; podría caer en recesión: gobierno
La Jornada (22, Octubre)
La crisis saca a flote nuevas fortunas
Russia Today ESP (22, Octubre)
Bruselas equipara el déficit público de España de 2011 al de Grecia
El País (22, Octubre)
Merkel y Hollande prometen un trato especial para Irlanda y su ayuda a la banca
El País (22, Octubre)
La Unión Europea apuesta por China para salvarse de la crisis
Russia Today ESP (20, Octubre)
Demanda de crudo de EU cae 30% en septiembre
El Financiero (19, Octubre)
Tasas de desempleo caen en la mayoría de estados de EU
El Financiero (19, Octubre)
La venta de casas usadas baja en EU
CNN Expansión (19, Octubre)
Rajoy trata de desdramatizar un Consejo que defrauda las expectativas españolas
El País (19, Octubre)
Alemania vuelve a imponerse en Europa y deja a España en una situación crítica
Russia Today ESP (19, Octubre)
El 41% de los estadounidenses no trabaja y el 33% ni siquiera busca empleo
Russia Today ESP (19, Octubre)
La morosidad del sector financiero marca otro récord en agosto al escalar al 10,5%
El País (18, Octubre)
El Gobierno calcula que si pide el ‘rescate preventivo' la prima bajará 150 puntos
El País (16, Octubre)
Las ventas minoristas suben en EU
CNN Expansión (15, Octubre)
EU mantiene ‘récord' de déficit de 1 bdd
CNN Expansión (15, Octubre)
Atonía en los mercados antes de la cumbre europea del jueves
El País (15, Octubre)
La UE endurece sus sanciones contra Irán
Russia Today ESP (15, Octubre)
EE.UU. deja a su pueblo a merced de las aguas revueltas: Cada hogar es una mini-Grecia
Russia Today ESP (14, Octubre)
Guerra 'caliente' entre EE.UU. y China por la placas solares: Solyndra demanda a Suntech
Russia Today ESP (14, Octubre)
CNN Expansión (13, Octubre)
Grecia podría entrar en mora en noviembre
Russia Today ESP (5, Octubre)
El crédito al consumidor repunta en EU
CNN Expansión (5, Octubre)
Obama fracasa: déficit supera 1.1 bdd
CNN Expansión (5, Octubre)
Bruselas enfría la posibilidad de un rescate inminente a España
El País (5, Octubre)
El BCE suspenderá la compra de bonos a los dos meses para examinar a los países
El País (5, Octubre)
Draghi pasa la pelota a Rajoy y Merkel
El País (4, Octubre)
FMI: "El mundo sufrirá 10 años de crisis económica"
Russia Today ESP (4, Octubre)
La banca europea se recapitaliza con 200.000 millones de euros adicionales
El País (3, Octubre)
El desempleo en España sube durante septiembre en 80.000 personas
Russia Today ESP (2, Octubre)
El sector industrial de la zona euro ha entrado en una nueva recesión
Russia Today ESP (1, Octubre)
La UE advierte de el alto paro puede causar un desastre económico y social
El País (1, Octubre)
Bernanke defiende la nueva ronda de estímulos en plena oleada de críticas
El País (1, Octubre)
Alemania frena el rescate inmediato a España
El País (1, Octubre)
- 3177 lecturas
Noviembre
La OCDE dice que la zona euro es aún el mayor riesgo para la economía mundial
El País (27, Noviembre)
Europa y el FMI desbloquean ‘in extremis' la ayuda a Grecia
El País (27, Noviembre)
Guindos responsabiliza a Bruselas de los despidos que sufrirá la banca
El País (27, Noviembre)
Argentina apela el fallo judicial de EE.UU. que la obliga a pagar a 'fondos buitres'
Russia Today ESP (27, Noviembre)
Alemania y Francia se enfrentan al FMI por Grecia
El País (13, Noviembre)
Grecia necesita 32.600 millones más para cumplir con el déficit
El País (13, Noviembre)
Londres dejará de ser el mayor centro financiero del mundo en 2012
Russia Today ESP (12, Noviembre)
Japón modera su crecimiento con una caída del 3,5% y se acerca a la recesión
El País (12, Noviembre)
El Parlamento de Grecia desoye las protestas y ratifica el presupuesto para 2013
Russia Today ESP (11, Noviembre)
Capitales externos generan burbujas en los mercados de América Latina
Russia Today ESP (11, Noviembre)
Obama exige subir impuestos a los ricos para evitar el abismo fiscal
El País (9, Noviembre)
El FMI dice ante el G20 que la austeridad en el sur de Europa puede ser insostenible
El País (9, Noviembre)
- 3313 lecturas
Diciembre
El desempleo juvenil en EE.UU., el más alto desde la Segunda Guerra Mundial
Russia Today ESP (7, Diciembre)
- 2944 lecturas
2011
- 4350 lecturas
Febrero
Dura autocrítica del FMI por su actuación en la reciente crisis económica
Infobae (Febrero, 10)
- 3031 lecturas
Petróleo, Alimentos, América Latina y Medio Oriente. 25 de febrero de 2011
- blog de Anónimo
- 5381 lecturas
La semana del 19 al 25 de Febrero del año en curso, atiende las directrices de un descontento social sin una auténtica solución en Medio Oriente. En la Gran Jamahiriya Árabe Libia Popular y Socialista, ya se exponen cifras de cientos de muertos junto a un discurso del general y jefe de Estado, Muammar al-Gaddafi, en el que se expone su firme e irrenunciable lucha por mantener su poder. Pero lo más trascendente al análisis es seguir de cerca el gran freno a la producción de petróleo en ese Estado de la región del Magreb y sus consecuencias para la esperada recuperación de la crisis plurifactorial de 2008. América Latina observa los precios de los alimentos al alza y aquellas ganancias por el petróleo exportado (caso méxico) también tienen un revés por las mismas importaciones del hidrocarburo. La nota del 24 de Febrero del año en curso en la edición impresa de The Economist analiza vectores económicos, sociales y políticos estratégicos para comprender la evolución actual del levantamiento en Trípoli y su relación con el Medio Oriente y las llamadas Revoluciones del Jazmín que no serán compradas ni interrumpidas con ningun abono extra a los ciudadanos como lo intentó el rey y jefe de Estado de Bahrein, segun el New York Times. Dejo el link de "interactive world middle east" del NYTimes también.
http://www.nytimes.com/2011/02/26/world/middleeast/26bahrain.html?_r=1&ref=bahrain
http://www.economist.com/node/18239888?story_ID=18239888&fsrc=nlw|wwp|02-24-2011|politics_this_week
http://blogs.wsj.com/simonnixon/2011/02/02/middle-east-turmoil-made-in-america/
http://www.nytimes.com/interactive/world/middleeast/middle-east-hub.html?ref=world
Abril
- 3130 lecturas
Junio
Obama: si techo deuda EEUU no sube, es posible crisis financiera
Reuters América Latina (Junio, 14)
- 2972 lecturas
Julio
La agencia de rating Moody´s vuelve a estudiar rebajar la calificación de la deuda española
Qué (Julio, 29)
La crisis de deuda soberana en Europa y EEUU, en el punto de mira de Lagarde
Expansión (Julio, 26)
La Gaceta Argentina (Julio, 26)
Merkel afirma que Europa saldrá reforzada de la crisis
La Nueva (Julio, 22)
Senado italiano aprueba plan de austeridad que intenta frenar crisis económica
Gobierno Venezuela (Julio, 14)
Europa lucha contra reloj para frenar contagio de crisis griega
El País Uruguay (Julio, 13)
España trata de calmar a los mercados por la crisis financiera
Prensa Libre (Julio, 13)
Irlanda quiere una solución "europea" para la crisis económica
Expansión (Julio, 13)
Crisis económicas se expande en Europa
La República (Julio, 13)
Bonos EEUU suben por temores crisis Europa, subasta nota 3 años
Reuters México (Julio, 12)
- 3412 lecturas
Agosto
El BM aboga por medidas estructurales en Europa ante la crisis de deuda
Expansión (Agosto, 16)
Suramérica sólida ante crisis económica
La Prensa Nicaragua (Agosto, 11)
El FMI urge a Europa a frenar la crisis y a evitar el contagio global
Europa Sur (Agosto, 9)
BCE hace frente a crisis financiera
El Universal (Agosto, 8)
Nada salvará a EU de crisis económica
Vanguardia (Agosto, 3)
- 2998 lecturas
Septiembre
Europa rechaza las lecciones de Obama porque olvida que la crisis comenzó en Estados Unidos
El Mundo (Septiembre, 27)
FMI advierte que crisis financiera puede ser peor que en 2008
Terra (Septiembre, 23)
Se encienden alarmas por crisis Europa en reunión G-20
Reuters América Latina (Septiembre, 22)
El FMI pidió a Europa "actuar en conjunto" para afrontar la crisis
El Comercio Perú (Septiembre, 20)
La UE tambalea por situación helénica
ABC (Septiembre, 15)
Grecia y Europa tratan de contener la crisis
La Prensa (Septiembre, 14)
- 3270 lecturas
Octubre
Se desinflan expectativas resolver hoy crisis Europa
Hoy Digital (Octubre, 25)
Europa exige "más sacrificios" a Italia por crisis
La Prensa (Octubre, 24)
El G20 espera de Europa hechos inmediatos para evitar que su crisis contagie
Expansión (Octubre, 15)
Trichet dice crisis deuda en Europa se ha vuelto sistémica
Reuters América Latina (Octubre, 11)
Latinoamérica crecerá en 2012, pese a la crisis financiera, según el FMI
La Nación Paraguay (Octubre, 9)
- 2944 lecturas
Noviembre
Crisis de deuda avanza hacia el corazón de Europa
Reuters América Latina (Noviembre, 22)
España vota hoy agobiada por la crisis económica
El Comercio (Noviembre, 20)
Dólar subió $13 en la semana hasta $511 presionado por la crisis de deuda en Europa
La Tercera (Noviembre, 11)
Crisis en Italia aumenta temor a división en zona euro
Reuters América Latina (Noviembre, 10)
Cepal pide más integración y reacción colectiva contra crisis económica
Los Andes (Noviembre, 9)
La crisis en Europa ahora es en Italia
Analítica (Noviembre, 7)
Obama: hay que "resolver la crisis financiera en Europa"
Expansión (Noviembre, 3)
Las dudas sobre la crisis de deuda empañan el cierre de un mes alcista
Cinco días (Noviembre, 1)
- 2933 lecturas
Diciembre
El país critica plan de ajuste de gobierno de Rajoy
El Financiero (Diciembre, 31)
La eurozona y la década perdida
El Financiero (Diciembre, 31)
E.E. U.U. presiona a Europa ante la crisis, en público y privado
Prensa Libre (Diciembre, 12)
Economía griega se contrae 5% durante tercer trimestre
El Financiero (Diciembre, 9)
Sarkozy ante la crisis: "El riesgo de que Europa estalle es enorme"
Quilmes (Diciembre, 9)
Precios bonos EEUU suben, caen esperanzas solución crisis Europa
Reuters México (Diciembre, 8)
Francia y Alemania impulsan crisis, BCE se reúne
Grupo Fórmula (Diceimbre, 8)
Crisis económica: Estados Unidos no ve la luz al final del túnel
Opinión Bolivia (Diciembre, 3)
- 3122 lecturas
2010
- 5231 lecturas
Febrero
Anuncia Alemania ayuda de la UE para Grecia por 25 mil millones de euros
La Jornada (Febrero, 21)
Grecia Tratará de colocar Bonos a 10 años para pagar sus deudas (ingles)
The Wall Street Journal (Febrero, 18)
Japon se convierte en el primer tenedor de Bonos del Tesoro (ingles)
The Wall Street Journal (Febrero, 16)
Senadores Norteamericanos temen a una crisis de deuda (ingles)
New York Times (Febrero, 16)
Grecia, España y la dura realidad de los llamados PIGS.
El Argentino (Febrero, 14)
Se agrieta la respuesta de la UE a la crisis griega; asegura solidaridad pero no dinero
La Jornada (Febrero, 12)
Prevé OCDE que China superará a EU en cinco años
Terra Mexico (Febrero, 2)
- 3120 lecturas
CEO de Goldman Sach y Consejo demandados por accionistas
- blog de Anónimo
- 4108 lecturas
Un grupo de accionistas de uno de los mayores bancos de inversión han decidido llevar a juicio al principal corporativo de Goldman Sach Lloyd Blankfein y a todo su equipo por la falta de previsión de riesgos de activos financieros. Dicha demanda se lleva a cabo tan solo unos días después de que la Comisión de Activos del congreso lo demandara igualmente por las mismas razones. Leer
Septiembre
- 3275 lecturas
Deuda de EU, ¿cerca del nivel ‘basura’?
- blog de Anónimo
- 3595 lecturas
Estados Unidos ha mantenido su calificación de
crédito AAA, pero algunos analistas difieren; en algunos rubros, el
déficit del país se asemeja o supera los niveles mostrados por Grecia. Leer
Noviembre
La Fed anuncia estímulo por 600,000 mdd
CNN Expansion (Noviembre 3)
Regularán en la UE fondos especulativos
La Jornada (Noviembre 11)
- 3367 lecturas
Diciembre
Ayudó la Fed con 3.3 billones de dólares a bancos y grandes empresas
La Jornada (Diciembre, 3)
- 3221 lecturas
2009
- 6123 lecturas
Enero
Wall Street sinks as economic woes mount
Reuters (Enero, 29)
The Bank Bailout is Broken
BusinessWeek (Enero, 29)
Taxpayers still hate the bank bailout
CNNMoney (Enero, 29)
Ford posts record loss, draws $ 10 billion in credit
Reuters (Enero, 29)
Jobless claims hit record peak, orders plummet
Reuters (Enero, 29)
Dollar gains as Fed holds rates
CNNMoney (Enero, 28)
Fed says prepared to buy debt to aid economy
Reuters (Enero, 28)
Oil settles up - a bit
CNNMoney (Enero, 28)
Not all dividends are at risk
CNNMoney (Enero, 28)
Fed says ready to buy debt to aid economy
Reuters (Enero, 28)
Soros urges U.S. to create "good bank" as aggregator
Reuteres (Enero, 28)
Boeing targeting 10,000 job cuts
Reuters (Enero, 28)
Bank bailout could cost $4 trillion
CNNMoney (Enero, 27)
Fin de la crisis ¿una interrogante?
El Economista (Enero, 27)
Dollar tumbles amid return to risk
CNNMoney (Enero, 26)
Home Sales Tick Up but Job Cuts Deepen Gloom
Reuters (Enero, 26)
Much of Stimulus Won't Be Spent Before 2011, CBO Says
Bloomberg (Enero, 20)
Treasury Demands Banks with TARP Funds Report Lending
Bloomberg (Enero, 20)
Credit insurers cautious as bankruptcy risk rises
Reuters (Enero, 20)
BofA and Citi shares sink as investors fear more losses
Reuters (Enero, 20)
Stocks battered on recession fears
CNNMoney (Enero, 20)
Oil Prices struggle on demand worries
CNNMoney (Enero, 18)
Banks get bashed again
CNNMoney (Enero, 16)
Acciones de EU se hunden por débiles cifras: papeles bancarios se desploman
El Economsta (Enero, 14)
Another bad day for the Dow
CNNMoney (Enero, 14)
US Stocks- Wall St Tumbles on bank woes, consumer gloom
Reuters (Enero, 14)
Bernanke suggests U.S. buy toxic assets from banks
Reuters (Enero, 13)
- 4526 lecturas
Febrero
Citigroup’s Third U.S. Rescue May Not Be Its Last, Analysts Say
Bloomberg (Febrero, 28)
World Bank, EBRD to Give East Europe $31 Billion Aid
Bloomberg (Febrero, 27)
Citi Gets Third Rescue as U.S. Plans to Raise Stake
Bloomberg (Febrero, 27)
U.S. Economy: GDP Shrinks 6.2%, More Than Previously Estimated
Bloomberg (Febrero, 27)
DATOS-¿Cómo se está gastando el dinero del rescate de EEUU?
Reuters (Febrero, 24)
La confianza de los consumidores de EEUU toca su mínimo histórico
Finanzas (Febrero, 24)
La ONU oide impulsar la manufactura como salida a la pobreza
Reuters (Febrero, 23)
Get ready for a wave of bank failures
CNN Money (Febrero, 20)
BofA's investment bank "fun" may be done for good
Reuters (Febrero, 20)
Citigroup planea venta en Brasil para enfrentar la crisis
El Economista (Febrero, 20)
Highland Capital CDO Fund Is Insolvent, Wiping Out Investors
Bloomberg (Febrero, 20)
U.S. Stocks Drop on Concern Banks Will Need to Be Nationalized
Bloomberg (Febrero, 20)
Dodd Says Short-Term Bank Takeovers May Be Necessary
Bloomberg (Febrero, 20)
Chile's economy: Stimulating
The economist (Febrero, 20)
The collapse of manufacturing
The economist (Febrero, 20)
Acciones de Citigroup y Bank of America se hunden por temor a una nacionalización
El Economista (Febrero, 19)
El Banco Central de Inglaterra pide permiso al Gobierno para imprimir dinero
Cinco Días (Febrero, 19)
Gordon Brown se fija en Suiza en su campaña contra los paraísos fiscales
Finanzas (Febrero, 19)
6,4 millones de personas reciben pagos por desempleo en E.U.
El Tiempo (Febrero, 19)
Indice actividad fabril Fed Filadelfia cae en feb
Reuters (Febrero, 19)
Economic catastrophe looms
Asian Times (Febrero, 19)
Europe Banks to Set Up Default Swap Clearing
The Street (Febrero, 19)
Hedge Funds Pressed to Consolidate as Losses Cut Fees
Bloomberg (Febrero, 18)
Obama Pledges $275 Billion to Stem U.S. Foreclosures
Bloomberg (Febrero, 18)
La construcción de viviendas en EEUU cae en enero a su mínimo histórico
Finanzas (Febrero, 18)
Obama Sets $75 Billion Plan to Stem U.S. Foreclosures
Bloomberg (Febrero, 18)
Steinbrueck Says Euro States May Bail Out Members
Bloomberg (Febrero, 17)
S&P revisaría calificación bancos del este de Europa
Reuters (Febrero, 17)
Obama firma y convierte en ley iniciativa de estímulo fiscal
Pueblo en Linea (Febrero, 17)
Greenspan backs bank nationalisation
Bloomberg (Febrero, 17)
Greenspan Says U.S. Crisis Response May Not Be Enough
bloomberg (Febrero, 17)
Japan Economy Shrinks 12.7%, Steepest Drop Since 1974
Bloomberg (Febrero, 16)
Death of Corporate Bonds Is Worth Investigating
Bloomberg (Febrero, 16)
Geithner Reassures G-7 on U.S. Financial Rescue Plan
Bloomberg (Febrero, 15)
G-7 Takes ‘Back Seat’ as Crisis Pushes G-20 to Fore
Bloomberg (Febrero, 15)
The Great Crash, 2008
Foreing Affairs (Febrero, 15)
Ailing Banks May Require More Aid to Keep Solvent
The New York Times (Febrero, 12)
Nationalized Banks Are "Only Answer," Economist Stiglitz Says
Deutsche Welle (Febrero, 6)
France to call for hedge fund crackdown
Financial Times (Febrero, 12)
Federal Reserve is prepared to expand term Asset-Baked Securities Loan Facility (TALF)
Fed (Febrero, 10)
Fed in Talks to Add Primary Dealers as Sales Surge
Bloomberg (Febrero, 12)
EE.UU.: Rescates podrían sumar hasta dos billones de dólares
El Clarín (Febrero, 11)
China Needs U.S. Guarantees for Treasuries, Yu Says
Bloomberg (Febrero, 10)
IMF Chief Says Nations in 'Depression'
By BOB DAVIS and ELFFIE CHEW
Wall Street Journal 9 de febrero
International Monetary Fund chief Dominique Strauss-Kahn said the world's advanced economies -- the U.S., Western Europe and Japan -- are "already in depression," and that the IMF could slash its global growth forecasts further. The "worst cannot be ruled out," he said.
The IMF managing director's comments to reporters after a speech in Kuala Lumpur, Malaysia, represent the most dire estimate thus far of the state of the global economy by a major political figure, and were far more pessimistic than forecasts released by the IMF as recently Jan. 28.
Political figures generally avoid using the word depression because of the association with the Great Depression of the 1930s, when unemployment hit 25% in the U.S. and economic output fell even more steeply. Last week, when British Prime Minister Gordon Brown used the word "depression" to describe the global economy, his aides quickly said it was a slip of the tongue.
In the U.S., chief White House economic adviser Lawrence Summers said that while the economic situation was serious, it wasn't as bad as Mr. Strauss-Kahn seemed to suggest.
"We were really in a very different situation than" the Great Depression, he said on ABC television's "This Week with George Stephanopoulos."
Since the events of the 1930s, there hasn't been a widely accepted definition of economic depression.
Former IMF Chief Economist Simon Johnson, a professor at MIT's Sloan School of Management, said the term refers to a significant contraction that lasts around five years. Under that definition, he said, Japan during the 1990s could have been classified as having been trapped in a depression.
Whatever the definition, by using the word "depression," Mr. Strauss-Kahn, a 59-year-old former French finance minister who has worked for decades on economic issues, has achieved shock value.
That could increase political pressure on national leaders on at least two fronts, Mr. Johnson and several IMF officials said.
The IMF has been campaigning for months to get governments in many countries to boost fiscal spending by about two percentage points to fight the global downturn. It has recently pressed governments again to repair their banking systems, even at a steep cost.
But it has been frustrated by what it feels is an inadequate response, especially in Europe, where governments worry that additional spending will lead to unmanageable inflation. U.S. plans have brought more applause by IMF officials.
The IMF also has also begun to campaign to double its lending war chest to $500 billion, from $250 billion. The declaration of a depression could help Mr. Strauss-Kahn pressure reluctant IMF board members to pitch in and fund that plan. The IMF is close to finalizing a deal with Japan for a $100 billion loan that could be tapped in emergencies, and plans to call on other countries with large reserves, such as China and Saudi Arabia, to make emergency loans available too.
In addition, the IMF is considering issuing bonds for the first time in its history. It's likely that such bonds would be sold only to governments or central banks; in that way, they would become part of those nations' official reserves. The holders of the bonds could sell them to other nations, though probably not on the open market. That would make the bonds a more liquid version of loans to the IMF.
Issuing bonds is seen as a more controversial measure by some IMF members, especially the U.S., Germany and the Netherlands, which prefer to keep the IMF on a tighter leash by limiting its ability to lend.
Our lethargic leaders must work together on the crisis
New York Times (Febrero, 8)
On the Edge
New York Times (Febrero, 8)
China’s Blackstone Pain Is Good News for Treasuries
Bloomberg (Febrero, 9)
Goldman’s Blankfein Says Banks Shouldn’t Abandon Mark-to-Market
Bloomberg (Febrero, 9)
U.S. Taxpayers Risk $9.7 Trillion on Bailouts as Senate Votes
Bloomberg (Febrero, 9)
GM, Chrysler May Face Bankruptcy to Protect U.S. Debt
Bloomberg (Febrero, 9)
Geithner Plans to Bring in Private Investment for Toxic Assets
Bloomberg (Febrero, 9)
Triple trouble. Are AAA ratings bad for firms’ health?
The economist (Febrero, 5)
598,000 Jobs Lost in January
BusinessWeek (Febrero, 6)
Bank of America or THE Bank of America?
CNNMoney (Febrero, 6)
Stocks jump despite job cuts
CNNMoney (Febrero, 6)
Oil falls below $40 as U.S. job losses mount
Reuters (Febrero, 6)
U.S job losses accelerate
Reuters (Febrero, 6)
Stocks in a struggle
CNNMoney (Febrero, 4)
Citigroup deploys $36.5 billion, eyes exit on mets
Reuters (Febrero, 3)
Auto sales hit 27-year low
Reuters (Febrero, 3)
Oil rises as OPEC cuts production
CNNMoney (Febrero, 3) del 2009
Big opportunities for small banks
CNNMoney (Febrero, 3)
- 4577 lecturas
Marzo
Global Mutual Funds Buy U.S. as Risks Rise
The Street (Marzo, 30)
BID sufre pérdidas en su cartera de inversiones
El Economista (Marzo, 30)
Contracción economía zona OCDE sería de 4,3 pct 2009
Reuters (Marzo, 30)
BID aumenta en 1.265 millones los préstamos sin garantía soberana
Terra (Marzo, 30)
Obama afirma que General Motors puede ir la bancarrota para reestructurarse
Expansión (Marzo, 30)
Bernanke Treasury Plan Drives Pimco to Mortgage
Bloomberg (Marzo, 30)
G-20 Targets Hedge Funds as Leaders Near Consensus
Bloomberg (Marzo, 30)
Fed Buys Fewer Bonds Than Some Traders Anticipated
Bloomber (Marzo, 30)
Nobel de Economía Stiglitz aboga por nuevo sistema monetario globalo
Xin Hua (Marzo, 25)
El dólar no está amenazado: Strauss-Kahn
El Economista (Marzo, 27)
China Urges New Money Reserve to Replace Dollar
New York Times (Marzo, 23)
¿Hacia una nueva divisa mundial?
Deutsche Welle (Marzo, 26)
World Bank Launches Its Largest-Ever Bond Issuance
World Bank (Marzo, 26)
AIG Subpoenaed on Credit Default Swaps
The Street (Marzo, 27)
ECB Eyes a New Tactic: Buying Corporate Bonds
Wall Street Journal (Marzo, 27)
Fed de NY compra bonos del tesoro de EU por US7,541 millones
El Economista (Marzo, 27)
Treasuries Rise as Traders Prepare for Tomorrow's Fed Purchases
Bloomberg (Marzo, 26)
SEC pledges to strengthen oversight
Financial Times (Marzo, 26)
The purple panda principle of financial regulation
Financial Times (Marzo, 26)
Geithner Calls for ‘New Rules of the Game' in Finance
Bloomberg (Marzo, 26)
Geithner Relies on Investors for $1 Trillion Plan
Bloomberg (Marzo, 23)
Treasurys sink on stocks' rally
CNN Money (Marzo, 23)
Plan de "activos tóxicos", destinado a fracasar: Krugman
El Economista (Marzo, 23)
La Fed y los bonos
Expansión (Marzo, 23)
Sharing the pain
The Economist (Marzo, 20)
Fed debt foray aims to get mortgages moving
Financial Times (Marzo, 20)
EU prevé déficit en presupuesto por más de US1.8 billones
El Economista (Marzo, 20)
FDIC Revises Quarterly Banking Profile
The Street (Marzo, 20)
Correa enfrenta en Ecuador duro dilema sobre el dólar
Reuters América Latina (Marzo, 20)
Obama y el final de los paraísos fiscales
El país (Marzo, 18)
Citigroup venderá 2.300 millones en bonos respaldados por tarjetas de crédito
El País (Marzo, 19)
La compra de bonos por parte de EE UU eleva el precio de la deuda europea
El País (Marzo, 19)
Hedge Funds Buy Stocks for First Time Since October
Bloomberg (Marzo, 19)
Fed Plans to Inject Another $1 Trillion to Aid the Economy
New York Times (Marzo, 19)
Forex: a la espera de la decisión de la FED
Finanzas (Marzo, 18)
Jefe AIG defiende pago bonos, crece la furia política
Reuters (Marzo, 18)
La inflación aumenta en EEUU un 0,4 por ciento, su mayor ritmo en 7 meses
Finanzas (Marzo, 18)
Hedge Funds Can't Save Themselves With Lower Fees: Matthew Lynn
Bloomberg (Marzo, 18)
Treasuries Advance as Traders Pare Bets Before Fed Statement
Bloomberg (Marzo, 18)
China teme por su inversión en EE.UU.
BBC (Marzo, 13)
China's Leader Says He Is ‘Worried' Over U.S. Treasuries
The New York Times (Marzo, 13)
Treasurys sink on supply, stock rally
CNN Money (Marzo, 10)
Cards Raise ‘Canary in Coal Mine' Alert in Canada
Bloomberg (Marzo, 10)
Islandia Nacionaliza el último de sus grandes bancos
El País (Marzo, 9)
Japón, con déficit récord en su cuenta corriente en enero
Reuters (Marzo, 9)
Buffet dice economía en precipicio, teme inflación
Reuters (Marzo, 9)
Treasuries Fall as U.S. May Announce $60 Billion of Debt Sales
Bloomberg (Marzo, 3)
JPMorgan Said to Reap $5 Billion Derivatives Profit
Bloomberg (Marzo, 3)
Hidden Pension Fiasco May Foment Another $1 Trillion Bailout
Bloomberg (Marzo, 3)
AIG warns on ratings, collateral calls, solvency
Market Watch (Marzo, 2)
U.S. Economy: Manufacturing Slump Persists as Sales, Jobs Sink
Bloomberg (Marzo, 2)
AIG Gets More Aid After Record $61.7 Billion Loss
Bloomberg (Marzo, 2)
AIG anuncia pérdidas récord de 99.289 millones de dólares en 2008
Finanzas (Marzo, 2)
La crisis bancaria sacude a HSBC y AIG y las bolsas se desploman
AFP (Marzo, 2)
- 3617 lecturas
Abril
Chrysler Lenders Tried Obama's Patience, Lost Game of Chicken
Bloomberg (Abril, 30)
España celebra el 1 de Mayo con la tasa de paro más alta de la UE
Expansión (Abril, 30)
Obama financia con 8.000 millones la bancarrota controlada de Chrysler
ABC (Abril, 30)
U.S. Bank Stress Test Results Delayed as Conclusions Debated
Bloomberg (Abril, 30)
Treasuries Fall as Debt Supply, Demand for Risk Assets Increase
Bloomberg (Abril, 10)
Quiebra en EU el banco 22 en este año
La Jornada (Abril, 10)
Rescates de bancos y automotrices disparan el déficit fiscal de EU
La Jornada (Abril, 10)
Treasuries Drop as Stocks Gain, U.S. Prepares 10-Year Auction
Bloomberg (Abril, 8)
Credit-Default Swaps' ‘Big Bang' Loosens Banks' Grip
Bloomberg (Abril, 8)
Being Morgan Stanley With Stock Up 50% Means JPMorgan Debt Wins
Bloomberg (Abril, 6)
Milton Friedman's ‘Pluck' Gives Hope to Jobless: Kevin Hassett
Bloomber (Abril, 6)
- 3183 lecturas
Mayo
Gross Reduces U.S. Debt for First Time Since January
Bloomberg (Mayo, 11)
JPMorgan y Goldman se harán un festín con sus rivales urgidos de fondos frescos
Cronista (Mayo, 11)
La suspensión pagos de General Motors es "probable", dice su máximo ejecutivo
Finanzas (Mayo, 11)
Dólar se recupera frente al euro y yen
El Economista (Mayo, 11)
Krugman divisa década perdida para economía de EU
El Economista (Mayo, 11)
Fannie Mae's IndyMac Deal With FDIC Missed Target
Bloomberg (Mayo, 8)
AIG Near $1 Billion Tokyo Tower Sale to Nippon Life
Bloomberg (Mayo, 8)
Market can do the stress testing
Asian Times (Mayo, 8)
Shadow-Banking System Next Up for De-Stressing
Bloomberg (Mayo, 8)
Say Goodbye To GM
Forbes (Mayo, 7)
The torpor of the TALF
Economist (Mayo, 7)
Stress test day arrives at last
CNN Money (Mayo, 7)
- 3447 lecturas
Agosto
Central bankers stuck in a hole
Asía Times On Line (Agosto, 31)
As Big Banks Repay Bailout Money, U.S. Sees a Profit
The New York Times (Agosto, 31)
Recuperan capitalización bursátil los 15 mayores bancos del mundo
El Economista (Agosto, 31)
Citi, AIG, CIT: Financial Winners and Losers
The Street (Agosto, 29)
U.S. GDP declines 1 percent, optimism returns
The Miami Herald (Agosto, 28)
Banks' insurance fund falls to $10.4B
The Miami Herald (Agosto, 28)
US ‘problem' bank list hits 15-year high
Financial Times (Agosto, 27)
Banks in the deep South: Sweaty days
Economist (Agosto, 27)
U.S. regulators prep defenses to survive bank crisis
Reuters (Agosto, 25)
Financial Times (Agosto, 25)
El 2009 deja 81 bancos quebrados en EU
El Economista (Agosto, 24)
- 3289 lecturas
Septiembre
Fed's Strategy Reduces U.S. Bailout to $11.6 Trillion
Blomberg.com (Septiembre, 25)
- 3089 lecturas
Octubre
Vers la fin du dollar comme monnaie d'échange
Atlas alternatif (Octubre 16)
- 3066 lecturas
¿Socialismo en Estados Unidos?
- blog de noyolara
- 3831 lecturas
Después del rescate de emergencia del sistema hipotecario (Fannie Mae, Freddy e Indy Mac) el longevo ex presidente de la Reserva Federal (por 18 años, hasta el 2006) Alan Greenspan vaticinóhace ya tres semanas que más bancos terminarían siendo rescatados de la quiebra, antes de que la crisis crediticia termine (F. Times del 4 de agosto del 2008).
Pero no solo Greenspan prevé que las autoridades de los EEUU deberán nuevamente intervenir a instituciones para salvarlas de la insolvencia por sus depreciados patrimonios y sus negros estimados de ganancias.
Por ello, los bancos y, desde la venta de emergencia del Bear Stearns en marzo 08, también los bancos de inversión, acuden a las ventanillas de emergencia que ofertan los mayores bancos centrales, precisamente para evitar una crisis sistémica. En el caso de Bear, la Reserva Federal (FED) y el Tesoro actuaron con tal celeridad porque se enteraron que dicho banco iba a aplicar a uno de los Capítulos de quiebras, el Capitulo 11 y al hacerlo, admitir legalmente su insolvencia.
El literalmente dramático rescate del Bear Stearns implicó después su posterior remate (a un precio irrisorio por acción) al JP Morgan y en condiciones consideradas (por un Senador Demócrata)lesivas para el Estado. Y, por supuesto, para el contribuyente, pensionista o mediano inversionista. Ni siquiera durante la gran depresión el Estado había rescatado a un banco de inversión.
Esta situación no va a mejorar pronto en la ardua pelea de los bancos por el "des-palacamiento" financiero y por salir de sus bonos basura (fuga hacia títulos de calidad) y de buscar "paraísos seguros" (como los bonos del tesoro, que ya no son tan seguros) o paraísos financieros en alguna isla del Pacífico.
Lo que resulta paradójico es que no obstante las diversas medidas de emergencia adoptadas por elFED y el Tesoro, mientras los bancos disponen de abundante liquidez, sus clientes quiebran a tasas crecientes
En Inglaterra, el Northern Rock, sí es un banco que recibe depósitos del publico (por ello hubieron colas de ahorristas para retirar sus fondos y en el Bear fueron mas bien los accionistas los que vendieron ansiosamente) el Estado lo que hizo fue nacionalizarlo, como hace H.Chávez en Venezuela.
Descargar aquí
2008
- 6368 lecturas
Febrero
U.S. Stocks Decline on Economic Concern; AIG, Sprint Retreat
Bloomberg (Febrero, 29)
Fed Officials: Housing Crisis Critical
CnnMoney (Febrero, 29)
Recession Fears Slam Stocks
CnnMoney (Febrero, 29)
U.S. Stocks Drop on Slumping Durable Goods Orders; Intel Falls
Bloomberg (Febrero, 27)
Bernanke Pledges Fed Will Act in a " Timely Manner"
Bloomberg (Febrero, 27)
El titular del FMI insta a tomar medidas a escala mundial para contrarrestrar la desaceleración
FMI Boletín (Febrero, 13)
Citi to make $3.5 billion available to SIVs
Cnnmoney (Febrero, 12)
1.2 Billion Write-Down at Credit Suisse
New Yor Times
Bond raters in effort to repair credibility
New York Times (Febrero, 12)
Mortgage crisis spreads past subprime loans
New York Times (Febrero, 12)
Bank of America, Chevron replace Altria Group Inc and Honeywell International Inc. In the Dow Jones
Bloomberg (Febrero, 11)
World equity markets lose $5.2 trillonin Juanary
CNNmoney (Febrero, 11)
AIG Discloses Accounting "Weakness, " Stock Declines
Bloomberg (Febrero, 11)
Most U.S. stock Decline, Led by banks, AIG, Citigroup, Retreat
Bloomberg (Febrero, 11)
Citi and Goldman most exposed to loan writedowns:report
Reuters (Febrero, 11)
Bears Stears sees $125-$175 billion writedown for financials
Reuters (Febrero, 11)
Recorte de Empleo en EE.UU.
BBC Mundo (Febrero, 1)
Bond crisis : Sovering funds hold their bets
CNNMoney. (Febrero, 1)
- 3921 lecturas
Marzo
U.S. Stocks Drop, Led by Banks, Retailers; Citigroup Tumbles
Bloomberg (Marzo, 28)
Anuncia la Fed subatará 100 mil millones de dólares en Abril
Federal Reserve (Marzo, 28)
Central Banks Act to Calm Financial Markets
Financial Times (Marzo, 28)
U.S. Consumers Cautios Despite Rise in Incomes
Financial Times (Marzo, 28)
Consumers, Inflation Weaken as Slowdown Drags On
Reuters (Marzo, 28)
Consumer Mood Weaker, Confirms Recession: Survey
Reuters (Marzo, 28)
Fed Says Securities Firms Borrow $37 Bln With New Financing
Bloomberg (Marzo, 27)
Fed Policy-Maker Warns U.S near Recession
Reuters (Marzo, 27)
Central Banks Step up Efforts to Slow Credit Crisis
Reuters (Marzo, 27)
New-Home Sales Fall to 13-year Low
Bloomberg (Marzo, 26)
Clear Channel Banks May Lose $3 Billion in Buyout (Update 3)
Bloomberg (Marzo, 26)
Paulson Urges Broader Fed Oversight of Wall Street (Update 4)
Blomberg (Marzo, 26)
U.S. Stocks Fall on Banking Outlook, Durable Goods Orders Slump
Bloomberg (Marzo, 26)
U.S. Hedge Funds Managing $3.9 bln closed in 2008
Reuters (Marzo, 26)
Crece Pesimismo de consumidores en EEUU, precios casas caen
Reuters (Marzo, 25)
Wall Street May Face $Bln in Losses, Goldman Says (Update 1)
Bloomberg (Marzo, 25)
U.S. Stocks Drop on Falling Consumer Confidence, Credit Concern
Bloomberg (Marzo, 25)
U.S. Economy: Confidence Slides, House Prices Decline
Bloomberg (Marzo, 25)
Existing Home Sales in U.S. Unexpectedly Increased
Bloomberg (Marzo, 24)
Bank of America May Take $6.5 Billion Loss Provision
Bloomberg (Marzo, 22)
Premios Nobel Discrepan Sobre la Magnitud de la Actual Crisis: ¿Es la Peor desde los 30?
Iar- Noticias (Marzo, 22)
JPMorgan Woos Beras Stearns Insiders as Lewis Dissents
Bloomberg (Marzo, 20)
Lehman Brothers gana un 57% menos, hasta los 489 millones de dòlares
Cinco Dìas (Marzo, 18)
Bears Stearns Gets Emergency Funds From JPMorgan, Fed
Bloomberg (Marzo, 14)
Fed to Lend $200 Billion, Take on Mortgage Securities
Bloomberg (Marzo, 11)
Acciones en EEUU Caen por Turbulencias de Crédito y por Temor a una Recesión
Reuters América Latina (Marzo, 10)
Fed Boosts Lending to Banks as Credit Rout Continues
Blommber (Marzo, 10)
Fed Loans Not Easing Credit Crunch
CNNMoney (Marzo, 10)
Countrywide Shares Fall After FBI Probe Repports
Reuters (Marzo, 10)
U.S Stocks Retreat, Led By Financials; Bears Stearns Tumbles
Blomberg (Marzo, 10)
Bear Stearns Shares Fall on Liquidity Speculation
Bloomberg (Marzo, 10)
Lehman to Cut 5% of Global Workforceas Economy Slows
Bloomberg (Marzo, 10)
Carlyle Capital Says Lenders May Force Futher Sales
Bloomberg (Marzo, 10)
Carlyle Group Holdings Crisis Talks in N.Y.
WashingtonPost (Marzo, 10)
Blackstone Swings to Loss
The Street (Marzo, 10)
Recession and Credit Woes Rattle Global Markets
New York Times (Marzo, 10)
Jobs: A Frosty February Points to Recession
Business Week (Marzo, 7)
Jefe de Countrywide, Preocupado por Criterios de Entraga de Créditos
Reuters América Latina (Marzo, 7)
Fed Report Says U.S. Growth Slowed in Early
Reuters (Marzo, 5)
Citi Stock Drops on Loss Forecasts
Washington Post (Marzo, 5)
Thornburg Drops as Citigroup Sees Possible Bankrupcy
Bloomber (Marzo, 3)
Oil Prices Pass Record Set During 80s Energy Crisis
New York Times (Marzo, 3)
Buffet Says Reccesion In U.S.A Is A Reality
Forbes (Marzo, 3)
Manufacturing Lowest in nearly 5 Years
CnnMoney (Marzo, 3)
U.S. Stocks Drop, Led By Financials; JP Morgan, Citigroup Fall
Bloomberg (Marzo, 3)
- 4014 lecturas
Abril
U.S. Economy: Gross Domestic Product Expanded 0.6%
Bloomberg (Abril, 30)
Fed Tone May Send Food and Gasoline Prices Higher
Reuters (Abril, 30)
Fed Lowers Rates, Hints Cuts May be at an End
Reuters (Abril, 30)
Oil Falls $2 After Fed Announcement
CNNMoney (Abril, 30)
Visa Shares Fall as Quarterly Results Rise
Reuteres (Abril, 28)
Fed Easing Pause May Lift the Dollar, PayRolls Key
Reuters (Abril, 28)
Dow at Nearly 4-month High
CNNMoney (Abril, 25)
Vital Signs: The Fed´s Next Move
Business Week (Abril, 24)
Credit Suisse Reports $2.1 Billion Loss
The New York Times (Abril, 24)
In Food Crisis, U.S. ay Cut Support for ag Research
Reuters (Abril, 24)
Speculators Worsening World Food Crisis?
Business Week (Abril, 23)
U.S Economy: Sales of Existing Homes Fell in March
Bloomberg (Abril, 22)
U.S Stocks Retreat on Earnings Concern, Record Oil Prices
Bloomberg (Abril, 22)
U.S. Stocks-Surging Oil, Disappointing Outlooks hits Wall St
Reuters (Abril, 22)
New Threat: Loan Losses
The Wall Street Journal (Abril, 22)
U.S Stocks Drop on Earnings Concern; Bank of America Retreats
Bloomberg (Abril, 21)
Bank of America Net Falls on Credit Losses
Reuteres (Abril, 21)
Bank of America Crunched
Forbes (Abril, 21)
Oil Up, Banks Down
Forbes (Abril, 21)
Citi Posts Loss, Cuts 9,000 more Jobs
CNNMoney (Abril, 18)
Dollar Rises Versus Euro on Bets Firms to Weather Credit Losses
Bloomberg (Abril, 18)
Merrill Posts Loss on Mortgage Writedowns, Cuts Jobs
Bloomberg (Abril, 17)
Experts See Depression Parallels in U.S Crisis
Reuters (Abril, 17)
Dollar Slips More Against the Euro
The New York Times (Abril, 16)
Economy Slowing, Prices Rising: Fed Beige Book
Reuters (Abril, 16)
Fed Beige Book Says Economy "Weakened" Since February
Bloomberg (Abril, 16)
Fed Risks Higher Prices With Low Rates, Yellen Says
Bloomberg (Abril, 16)
Otro Banco Norteamericano Anunció Pérdidas Millonarias
Ieco.clarin (Abril, 14)
CEO Pay Helped Fuel Subprime Crisis, AFL - CIO Says
Bloomberg (Abril, 14)
Finance Ministers Emphasize Food Crisis over Credit Crisis
The New York Times (Abril, 14)
Credit Crisis Crimps GE
BusinessWeek (Abril, 11)
Fed eased in 2002 as Deflation Worry Surfaced
Reuters (Abril, 11)
Banks Take Blame of Credit Crisis
Financial Times (Abril, 10)
G7 Shies From Market Intervention
Financial Times (Abril, 10)
Goldman Sachs CEO Says Credit Crisis in Late Stages
Reuters (Abril, 10)
Bernanke Says Fed to Review Guidance on Bank Capital, Liquidity
Bloomberg (Abril, 10)
IMF offers a Pesimistic View
Financial Times (Abril, 9)
IMF Urges Stronger U.S., Europe Response to Slowdown
Bloomberg (Abril, 9)
Fed Weights Its Options in Easing Crunch
The Wall Street Journal (Abril, 9)
Pérdidad Globales Subprime superarán 1 Billón de Dólares: Soros
Reuters (Abril, 9)
IMF: U.S is Sliding into a Recession
Forbes (Abril, 9)
IMF Puts Cost of Credit Crisis at $945 Bln
Financial Times (Abril, 8)
Greenspan, on CNBC: U.S. in Recession
Reuters (Abril, 8)
Fed: Sever Downturn Possible
Reuters (Abril, 8)
Fed Minutes Spell Recession; Street Stays Steady
Forbes (Abril, 8)
Fed Former Chief: Inflation isn´t Dead
CNNMoney (Abril, 8)
Fed Officials Saw Contraction in Economy 'Likely'
Bloomberg (Abril, 8)
Fed Sees Economy Getting Worse
CNNMoney (Abril, 8)
U.S. Stocks-Market flat as Earnings Fears Temper Credit Hopes
Reuters (Abril, 7)
Consumer Borrowing Slows Dramatically
New York Times (Abril, 7)
U.S. Consumer Borrowing Rose $5.2 Billion in February
Bloomberg (Abril, 7)
Fed Official: Economy "All but Stalled"
CNNMoney (Abril, 4)
80,000 Jobs Lost, Unemployment Spikes
CNNMoney (Abril, 4)
Job Losses Mount, Recession Feared
Reuters (Abril, 4)
JPMorgan Dominates Merged Investment Bank
Reuters (Abril, 4)
Surge in US Bank Borrowing from Fed
Finacial Times (Abril, 4)
US Loses Jobs at Fastest Rates in 5 Years
Financial Times (Abril, 4)
EE.UU. Pierde 80.000 Empleos en Marzo y Eleva el Índice de Desempleo 5.1%
Financiero (Abril, 4)
U.S. Economy: Services Industries Shrink, Claims Rise
Bloomberg (Abril, 3)
Geithner Says Markets Still " Impaired" , Urges Action
Bloomberg (Abril, 3)
Regulators and Bankers Defend Bear Stearns Rescue
Reuters (Abril, 3)
Bernanke warns U.S Economy Could Shrink
Financial Times (Abril, 3)
U.S Services Sector Stronger than Expected
Financial Times (Abril, 3)
IMF Urges Greater Focus on Housing
Financial Times (Abril, 3)
U.S Economy is "Down Sharply", Paulson says.
Reuters (Abril, 3)
Dollar Unable to Sustain Early Gains
Financial Times (Abril, 2)
IMF Cuts Global Forecast on Worst Crisis Since 1930's
Bloomberg (Abril, 2)
Paulson Says Treasury 'Flexible' on Housing Measures
Bloomberg (Abril, 2)
Bernanke: Fed Had Little Choice But To Rescue Bear
Reuters (Abril, 2)
Bernanke: Recession possible, growth to rebound
Reuters (Abril, 2)
El FMI Cuenta Con una Recesión en E.U.A
Financiero (Abril, 1)
- 4044 lecturas
Mayo
Oil falls $4, Shruggs Off U.S. Supply Drop
Reuters (Mayo, 29)
Wall Street seen axing 25,000 Jobs in Rosier Forecast
Reuters (Mayo, 29)
GDP Growth Revised Higher, Jobless Claims Up
Reuters (Mayo, 29)
Bad News Banks
Forbes (Mayo, 29)
GDP. Claims Data Fuel Recession Debate
Businees Week (Mayo, 29)
Stocks end Higher in Volatile Session
Business Week (Mayo, 28)
U.S Prices Fears Up, Consumers Down
Forbes (Mayo, 27)
U.S Stocks Retreat on Housing, Energy Concern; Ford Slumps
Bloomberg (Mayo, 23)
Home Sales Slip, Stock of Unsold Homes Rises
Reuters (Mayo, 23)
U.S Homes Not Moving
Forbes (Mayo, 23)
Oil Up, Again, and Stocks Sink Ahead of Long Weakend
Forbes (Mayo, 23)
Oil Declines More than $2 a Barrel on Signs Rally Unjustified
Bloomberg (Mayo, 22)
Oil Fever Bubbles Over
Forbes (Mayo, 22)
Fed Sees Economy Getting Worse
CNNMoney (Mayo, 21)
Oil and Fed Knocks Stocks
CNNMoney (Mayo, 21)
Stocks Stumble on Inflation Fears
CNNMoney (Mayo, 20)
Oil Ends at Record Above $129
CNNMoney (Mayo, 20)
Inflation: Fed´s Biggest Worry
Business Week (Mayo, 19)
Is the Recession Off? Housing Holds Key
Reuters (Mayo, 18)
Saudi Arabia Says It Will Boost Oil Output in June
Bloomberg (Mayo, 16)
Consumers´ Grim as Stagflationary 80´s; housing mixed
Reuters (Mayo, 16)
U.S. To Suspend Oil Reserve Shipments
CNNMoney (Mayo, 16)
Stocks Slide on Record Oil, Mixed Housin, Anxius Consumer
Forbes (Mayo, 16)
U.S Economy: Consumer Prices Rise Less than Forecast
Bloomberg (Mayo, 14)
JPMorgan May Cut 4,000 jobs on Bear Merger, Fee Drop
Bloomberg (Mayo, 14)
Benign Inflation and Strong results Boost Wall Street
Reuters (Mayo, 14)
Bank of America Expects Higher Losses on Home Equity
Bloomberg (Mayo, 14)
Bernanke: Credit Crisis Isn´t Over Yet
The Street (Mayo, 13)
Oil Demand to Weaken as Prices Soar
Financial Times (Mayo, 13)
Stocks Fall on Poor Earnings, Oil Prices
Businees Week (Mayo, 9)
AIG, Citi Rekindles Credit Fears; Stocks Stumble
Forbes (Mayo, 9)
AIG Sees Market Affecting Mortgages Units into 2009
Reuters (Mayo, 9)
Oil Near $126 Hits Stocks as Credit Worries Back
Reuters (Mayo, 9)
Citigroup Aims to Sell $400 Billion of Assets
Reuters (Mayo, 9)
Oil Hits Record Despite Supply Growth
CNNMoney (Mayo, 7)
Some Signs of an Upturn for the Dollar
The New York Times (Mayo, 7)
Sachs to E.U : Food Aid Won´t Solve Crisis
Business Week (Mayo, 6)
U.S sees oil Use Down on Weak Economy and High Prices
Reuters (Mayo, 6)
Wall Street Pulls Off a Rally
CNNMoney (Mayo, 6)
Dollar Rally Tempered by Rate Cuts
CNNMoney (Mayo, 5)
- 3777 lecturas
Junio
EU Boosts Food and Fuel Crisis Aid
BusinessWeek (Junio, 20)
Bonds Rise on Credit Crisis Fears
CNNMoney (Junio, 20)
Vital Signs: What will the Fed Say Now?
BusinessWeek (Junio, 19)
U.S. Stocks Fall on Morgan Stanley Profit Decline, FedEx´s Loss
Bloomberg (Junio, 18)
Dollar may Fall for a third Day on Bets Fed to Delay Rate Advance
Bloomberg (Junio, 18)
Major U.S. Airlines see $10Bln loss in 2008
Reuters (Junio, 17)
U.S. Banks May need $65Bln new capital: Goldman
Reuters (Junio, 17)
Despite Billions, AIG Seen As a Loser
Forbes (Junio, 16)
Beige Book Blahs
Forbes (Junio, 13)
Get over it! Rising Crude is good for you: analyst
Reuters (Junio, 13)
Another Fed official talks tough on Inflation
CNNMoney (Junio, 11)
Oil Leaps, Stocks Fall, Fed´s Stuck
Forbes (Junio, 11)
Lehman Raises $6Bln, Expects big 2nd Quarter Loss
Reuteres (Junio, 9)
Lehman posts $2.8 Billion Loss
CNNMoney (Junio, 9)
Washington Mutual Falls on $22 Billion Loss Estimate
Bloomberg (Junio, 9)
Stocks: Wall Street Hits the Panic Botton
BusinessWeek (Junio, 6)
The latest gas pain: More job losses
CNNMoney (Junio, 6)
Jobs: A Slowing Slowdown?
Business Week (Junio, 4)
Bernanke Puts the Dollar on Fed´s Radar
Business Week (Junio, 3)
What now? Wachovia
Forbes (Junio, 2)
Stagflation Rears Its Ugly Head
Forbes (Junio, 2)
Stocks Fumble on Bank Woes
CNNMoney (Junio, 2)
Wachovia Ousts CEO Thompson after Losses Mount
Reuters (Junio, 2)
- 3851 lecturas
Julio
The Credit Crisis Turn One
Business Week (Julio, 31)
U.S. Job Losses Mount in June
BusinessWeek (Julio, 3)
- 3871 lecturas
¿Recesión-Deflación en el Centro?-Aceleradores y Efectos de la Crisis, Hasta ahora, Una mirada desde el Sur
- blog de noyolara
- 3574 lecturas
Hemos entrado a la segunda mitad del año y la volatilidad internacional se ha incrementado con la abrupta subida del precio de los alimentos y combustibles, creando un ambiente de incertidumbre a nivel global. Tanta incertidumbre, anima desde siempre nuestra curiosidad por tratar de explicar el fenómeno desde una perspectiva global y conocer qué distintos escenarios de inserción se abren a nuestros países, durante y después de la crisis.
La laxa política monetaria y regulatoria de las últimas dos décadas creó una arquitectura financiera muy compleja de mecanismos (intra e inter paises) de transmisión de crisis que vinculan mercados, inversionistas y regiones.
Ligan también a la banca tradicional y las oscuras operaciones de la banca de inversión "en la sombra", como la bautizara el NYT hace poco con motivo del "remate de emergencia" del Bear Stearns. En abril del 2008 - tardíamente- el FMI alertó del peligro de la extensión de esta crisis hipotecaria (en EEUU) a otros mercados (en primer lugar de bonos hipotecarios).[1]. Advirtió también de sus "profundos efectos de retroalimentación macroeconómica".
[1] Credit Crisis Is Broadening IMF Warns Global financial stability report.. By Laura Kodres IMF Monetary and capital Markets Department April 8, 2008
Descargar aquí
Agosto
Fannie, Fredie Attract Buyers to Short-Term Debt
Bloomberg (Agosto, 27)
Most US Metropolitan jobless rates in July
Reuters (Agosto, 27)
Fed Expects Next Rate Move to be up
The Street.com (Agosto, 26)
Fed Worried about inflation and Slowdown
CNNMoney (Agosto, 26)
Fed´s Fisher: Fed must be ready to act on inflation
Reuters (Agosto, 19)
Lacker Says Fed May Need to Raise Rates Even with weak Economy
Bloomberg (Agosto, 19)
Fed´s Lacker Clashes with Paulson on Fannie-Freddie Strategy
Bloomberg (Agosto, 19)
Gold, Oil Slump, Leading Commodities Plunge to Four - Month Low
Bloomberg (Agosto, 15)
Oil Sinks as Global Economy Slows
CNNMoney (Agosto, 15)
Stucks Struggle to Rise
CNNMoney (Agosto, 15)
Fannie´s Pain: $2.3Bln Loss, Dividen Cut
CNNMoney (Agosto, 8)
Big Loss, Grim Outlook at Freddie Mac
CNNMoney (Agosto, 6)
- 3751 lecturas
Septiembre
The U.S. Financial Crisis is Spreading to Europe
The New York Times (Septiembre, 30)
La FED inyecta otros 330.000 millones para evitar el caos financiero
Finanzas (Septiembre, 29)
US "will lose financial superpower status"
Financial Times (Septiembre, 25)
U.S Financial Crisis Goes Global
Forbes (Septiembre, 22)
Why the Fed pulled the trigger oon AIG
CNNMoney (Septiembre, 17)
Fed´s $85 Billion Loan Rescues Insurer
The New York Times (Septiembre, 16)
Dollar is Mixed as Fed holds rate at 2%
CNNMoney (Septiembre, 16)
The Fed´s focus: Lending, Not Cutting
Business Week (Septiembre, 16)
Fed´s Next Move could be to lower rates
CNNMoney (Septiembre, 12)
Lehman sufferes Nearly $4 Billion Loss
CNNMoney (Septiembre, 10)
Lehman Said to Be Looking for a Buyer as Pressure Builds
The New York Times (Septiembre, 10)
Los Reyes del Libre Mercado a los Brazos del Estado
El País (Septiembre, 9)
Fannie, Freddie: Feds Step in
Business Week (Septiembre, 7)
Jobless Rate at 5-year high
Reuters (Septiembre, 5)
U.S. Mortgage Forclosures, Deliquencies Reach Highs
Bloomberg (Septiembre, 5)
Oil Falls to Five-Month Low on Dollar Gain, U.S. Jobless Rate
Bloomberg (Septiembre, 5)
Why the Fed Cuts Haven´t Worked?
CNNMoney (Septiembre, 4)
Jobs: More Losses Likely in August
Busines Week (Septiembre, 4)
Stocks add to losses
TheStreet.com (Septiembre, 3)
- 3781 lecturas
Aceleradores de la Crisis
- blog de Anónimo
- 5359 lecturas
Según Bloomberg, el desplome en 90% - en relación al pico alcanzado en mayo del 2008- del indicador global del costo del total de embarques marítimos internacionales de materias primas denominado Baltic Dry Index, ya sobrepasó la retracción del índice industrial Dow Jones durante la gran depresión que fue de 89% entre 1929 y 1932. Indicando que estaríamos ante la globalización de la crisis, incluidos los países mas dinámicos como China e India.
Después de varios días de pérdidas bursátiles, el 24 de octubre, las bolsas de Asia, EUA, UE y Latinoamérica se desplomaron -en cascada- en menos de 24 horas y, simultáneamente, la crisis sistémica bancaria se propagaba rápidamente al sector real de casi todas las economías del globo. Las acciones de emblemáticas empresas tales como Sony entre otras empresas transnacionales perdían, en una sola sesión bursátil, mas del 12%. Chrysler, GMAC, Ford y otras grandes empresas anunciaron pérdidas y fuertes reducciones de personal calificado o cierres de plantas, mostrando suficiente evidencia empírica que los aceleradores financieros y el “contagio” del sector bancario al real de las economías es ya un hecho comprobable y, por lo tanto, dejaron de ser una mera hipótesis de trabajo.
(Julio 2008.¿Recesión-Deflación en el centro?.Aceleradores financieros de la crisis.)
Mientras Cristina Kirchner anunciaba la nacionalización del sistema privado argentino de pensiones y la recesión se instauraba en Inglaterra, el pánico vendedor en la bolsa rusa obligó a las autoridades a suspender su sesión bursátil para evitar mayores pérdidas. Algo similar sucedió en la bolsa de materias primas (commodities) de Chicago, acompañada de fuertes oscilaciones monetarias ( El Yen se devaluó respecto del dólar en un solo día a un nivel comparable al de hace 13 años). No obstante los mayores países petroleros (OPEP) anunciaron -después de una reunión de emergencia- un corte de la producción del crudo, el precio de barril de petróleo siguió cayendo a mas del 50% del precio máximo de 147 U$ por barril alcanzado en julio del 2008.
La situación es tan grave que también los países asiáticos y Europeos realizan una cumbre de emergencia con la finalidad de detener el pánico y la recesión económica global.
¿Cómo llegamos a este punto?
Del 2002 al 2007, principalmente EUA y los mayores países industrializados vivieron un inédito periodo de expansión de la inversión y el crédito, que multiplicó el consumo improductivo y aumentó artificiosamente el precio de los bienes inmuebles. Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007 sucede el fenómeno inverso: la velocidad de la caída del valor de los inmuebles es mayor que incluso 1929. Y más extendida: en 1929 la crisis inmobiliaria estalló en la Florida. La actual crisis abarca el Sur de California, La Florida, Nebraska (Las Vegas), casi todos los Estados alrededor del Lago Michigan, entre otros. ¿Pero, como explicar la velocidad de las quiebras y de la caída de las bolsas en el mundo?
Después de 1969-1972 tiene lugar la fase descendente del ciclo largo plazo de las mayores economías occidentales (EUA, Japón y Alemania) y, desde finales del 2007, esta crisis larga coincide con la crisis bancaria sistémica bancaria, en el mero centro del sistema.
La hipótesis que manejamos sostiene que la crisis crediticia retroalimenta y eventualmente acentúa -a manera de efecto pro cíclico- en el descenso de ciclo económico de largo plazo (fase B de Kondratieff). Ahora, no es lo mismo China que EUA, el primero es un país acreedor y, hasta ahora, en crecimiento, el segundo, desde Reagan, es un país que consume más de lo que produce y su consumo lo hace “de fiado” de sus países acreedores China, Rusia, Japón, Arabia Saudita, hace ya mas de dos décadas. Pero China ya es parte de la globalización y, para bien o, para mal, esta indisolublemente ligado a su socio comercial mas importante: EUA
En 1992 la crisis bancaria sueca dejó la economía 5 o 6 años recesada. El nivel de desempleo subió a niveles no nórdicos y la solución que optó el gobierno fue rescatar a los bancos comprando acciones que no valían casi nada(como ahora). Los banqueros tuvieron que reconocer sus deudas, avalarla y pagarla a los contribuyentes en un lapso de tiempo. Se estima que el costo hubiera sido del 6 al 8% de la producción total, si los suecos en 1992 hubieran cargado la cuenta a los contribuyentes, como propone ahora Paulson. Las medidas adoptadas en Suecia incluyeron mecanismos para ir pasando al contribuyente los pagos de los banqueros y, también, canalizando la venta de las acciones cuando se recuperaron. El costo estimado de estas medida de intervención del Estado redujo el costo social a aproximadamente el 2% del PBI. En Finlandia, la crisis bancaria costó más de la mitad del PBI(54%) pero no sé muy bien como la resolvieron. Hablando rápido, en EUA, hasta ahora, la acción pública se ha orientado a socializar las pérdidas después de haber privatizado las ganancias.
En este complejo escenario ya no cabe duda de la poca relevancia de la política económica (fiscal y monetaria) y de las múltiples mega intervenciones de los bancos centrales del mundo para disminuir la volatilidad. De un lado, la política monetaria de subir o bajar la tasa de interés para controlar la inflación o reactivar la economía aplicada por casi dos décadas –desde que el inefable A. Greenspan fue presidente de la Reserva Federal- no va funcionar en el futuro cercano (ni lejano) por que el problema central ahora es la deflación de precios y la recesión económica. La reducción de la tasa de interés referencial no ha podido reducir el costo real del dinero, ni mejorar el acceso al crédito, ni detener la cadena de embargos moras pagos de las familias norteamericanas, ni la quiebra de los mayores bancos del mundo y, ciertamente, el desplome de las bolsas. En lo referente a política fiscal, subir impuestos o cortar el gasto público también sería más recesivo. Además, como sabemos, el déficit fiscal de EUA es insostenible después de los mayores gastos en la guerra de Irak, así como su persistente déficit en cuenta corriente comprobable desde 1982 (Reagan)
Desde marzo, las quiebras han ido aumentando en dimensión y complejidad, hasta llegar a la quiebra de AIG, la aseguradora más grande del mundo, en septiembre. Su rescate no calmó los ánimos, le hizo cosquillas a las bolsas del mundo y, mas bien, aumentó la volatilidad, tanto, que tuvieron que lanzar en la siguiente semana una nueva “Ley de Emergencia Económica” (700 billones de U$, 4% del PBI). Y las bolsas siguieron desplomándose, como ahora.
En mi opinión, la nacionalización de AIG disparó el gatillo de la crisis sistémica bancaria, el efecto dominó que vivimos actualmente en el mundo.
En suma, la crisis es global y también, la globalización neoliberal está en crisis. Y, -como en 1929- la teoría económica neoclásica (que usa extensivamente el FMI-BM) no aporta mucho para interpretar lo que pasa y, menos aún para prevenir lo que podría pasar. La especialidad de los neoclásicos es el análisis estático, la dinámica económica les es ajena. La onda nos está alcanzando y eso es una realidad verificable.
Octubre
Crisis Financiera Mundial
El País (Octubre, 29)
Fed Loans to Banks, Dealers, AIG Soar to $410 Billion
Bloomberg (Octubre, 2)
- 3581 lecturas
Noviembre
Fighting the Financial Crisis, One Challenge at a Time
The New York Times (Noviembre, 17)
- 3955 lecturas
Diciembre
Lockhart Says Recession Worsens, Job losses to Grow
Bloomberg (Diciembre, 4)
U.S. Auto Chiefs Appeal to Congress for Emergency Aid
Bloomberg (Diciembre, 4)
U.S. Economy: Jobless Rolls Climb to 26-Year High
Bloomberg (Diciembre, 4)
U.S. Recession Started in 2007, Longest since 1980s
Bloomberg (Diciembre, 1)
Officials Vow to Act Amid Signs of Long Recession
The New York Times (Diciembre, 1)
BRIC Shoppers Will ‘Rescue World’ Goldman Sachs Says
Bloomberg (Diciembre, 1)
Credit-card industry may cut $2 trillion lines: analyst
Reuters (Diciembre, 1)
- 4378 lecturas
Análisis
- 17296 lecturas
2014
- 3981 lecturas
Enero
- 3187 lecturas
Estancamiento con deflación, el décimo momento de la crisis
- blog de noyolara
- 5935 lecturas
Estancamiento con deflación, el décimo momento de la crisis
Oscar Ugarteche[1], Ariel Noyola Rodríguez[2]
Todo parece indicar que ha comenzado con fuerza el décimo momento de la crisis iniciada en agosto de 2007 que ha implicado múltiples quiebras bancarias y costos fiscales masivos en Estados Unidos. Esto ha sido seguido por ajustes de consumo que han impactado sobre el crecimiento de la economía de la Zona Euro y británica. La inyección de liquidez de la banca central para evitar una deflación llevó en un primer momento a un auge de precios en el mercado de commodities y generó una crisis de dos velocidades: los detenidos y los que crecían porque sus exportaciones tenían precios altos.
Los programas de estímulo monetario de la Reserva Federal (Fed) y el Banco de Inglaterra desde 2009, el Banco Central Europeo (BCE) desde 2012 y el Banco de Japón desde 2013, terminaron por dotar a la banca de inversión de un mayor apalancamiento y con ello, favorecieron apuestas especulativas en los mercados de renta variable (commodities, acciones, tipos de cambio y bienes raíces). De ahí se desprende que el repunte de los mercados de valores no haya arrastrado la recuperación del mercado de trabajo en ninguna parte. Lo que hizo fue sostener un nivel de precios en leve crecimiento artificialmente en un contexto de contracción del consumo en las economías maduras.
La decisión de Ben Bernanke de terminar con el programa de la Fed en mayo de 2013 puso sobre la mesa la fragilidad de la recuperación económica global y reveló el unilateralismo estadounidense en la toma decisiones para beneficio propio sin mirar los efectos sobre el resto del mundo. Durante su discurso en el Club de Prensa Nacional en Washington a mitad de enero de este nuevo año, la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, se convirtió en la primera autoridad mundial en alertar de “riesgos de deflación” en las “economías avanzadas”. Esto es cierto para Estados Unidos pero en especial para la Zona Euro, con una inflación interanual de 0.80% a diciembre de 2013, por debajo del objetivo de 2% fijado por el BCE, los datos oficiales muestran deflación para prácticamente la mitad de Europa desde mayo. Japón apenas logra salir de su deflación de larga data iniciada en los años noventa.
Con expectativas de reducción de precios a futuro, el consumo presente se contrae con un efecto multiplicador negativo sobre la demanda agregada. La inversión se reduce y la banca se muestra más renuente a prestar. De otro lado, se precipita la quiebra de bancos y empresas y aumenta la centralización de capital (Véase A. Graña, “¿El mundo en deflación?”, http://www.obela.org/node/1624). Los datos antes de la deflación muestran que durante 2013 desaparecieron 269 instituciones financieras europeas (EUbusiness, 21/01/2014) y 767 estadounidenses entre diciembre de 2010 y septiembre de 2013 según el FDIC, la agencia de seguros de depósitos de dicho país.
Por otro lado, de acuerdo con el informe Perspectivas de la economía mundial del FMI actualizado a enero de 2014, las economías emergentes crecerán 5.1% en promedio durante el año en curso arrastradas por China que crecerá 7.5 por ciento. Como ya es habitual, los estimados del Fondo están sobre valuados. Los indicadores del Metals Futures Market de enero mismo muestran una baja de precios de 11 por ciento. El descenso iniciado en el año 2011 se ha acentuado conforme se anunció el inicio del fin del programa de estímulos monetarios en mayo, se concretó en diciembre de 2013 y comenzó a implementarse en enero. Los precios de las materias primas están determinados a medias por la demanda real, la demanda financiera también juega un papel importante.
Lo que se está viendo por tanto es el fin del triple arbitraje de tasas de interés, tipos de cambio y precios de activos financieros, observado desde que las tasas de interés se volvieron negativas en el año 2003 y acentuaron su caída desde 2009. El fin del triple arbitraje implica la inversa con el impacto sobre los tipos de cambio de las economías emergentes, la tasa de inflación en dichas economías y las tasas de interés. La consecuencia de una contracción del consumo podría derivar río abajo en una recesión económica en el mundo emergente. En agregado significa la generalización global de la crisis. La interrogante es hasta cuándo permanecerá el continente asiático al margen de esta dinámica.
"La cooperación monetaria internacional se ha roto […] Los países industrializados tendrían que desempeñar un papel protagónico en la restauración de [la cooperación entre los bancos centrales], no pueden lavarse las manos y ajustar" sentenció Raghuram Rajan, actual gobernador del banco central de la India y ex funcionario del FMI en una entrevista a Bloomberg TV (Citado por Larry Elliot, The Guardian, 30/01/2014). La verdad es que no les interesa. Mientras las tasas de interés en las economías maduras sigan negativas en términos reales, subirán en las economías emergentes; así aseguran el traslado de riqueza mientras intentan contener lo inevitable al menos en el corto plazo. Estamos en un escenario similar a 1934, con el optimismo de que la crisis ya pasó y el desastre ad portas.
Disponible: Aqui
[1]Economista peruano, trabaja en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México. Miembro del SNI/Conacyt. Coordinador del Observatorio Económico de América Latina (OBELA) www.obela.org y presidente de ALAI www.alainet.org.
[2]Miembro del proyecto OBELA, IIEC-UNAM. Contacto: anoyola@iiec.unam.mx.
El rumbo de la Alianza del Pacífico
- blog de noyolara
- 4081 lecturas
Tres años después de que naciera la Alianza del Pacífico, la organización está lista para dar un salto cualitativo en materia de comercio. El próximo 10 de febrero, durante la VIII Cumbre de Mandatarios de Cartagena, se oficializará la creación de una gran zona de libre comercio, con la firma de un acuerdo que elimina los aranceles para 92% de los bienes y servicios que se comercializan entre sus cuatros miembros: Chile, Colombia, México y Perú.
La Alianza del Pacífico busca potenciar a los países miembros ante la comunidad internacional y estrechar los vínculos con Asia, un continente en expansión económica. Los cuatros miembros de la Alianza mueven cerca de 50% del comercio latinoamericano, representan 35% del PIB de la región y tienen 210 millones de billones. En conjunto representan la octava economía del mundo.
El proceso de integración no se limita a la liberalización del comercio, incluye ya la libre circulación de personas y la integración de las bolsas de valores a través del MILA (Mercado Integrado Latinoamericano). Dentro de los retos están aumentar el comercio intrarregional y generar una mayor igualdad social. Finalmente, en los hechos entra en competencia con Brasil y proyectos de integración de América Latina como el Mercosur y ALBA.
Texto completo da clíck aquí
¿Aniquila el Senado de EU la Asociación Transpacífica (TPP)?
- blog de noyolara
- 3755 lecturas
La creciente impopularidad de Obama significa que casi con seguridad no habrá ni Asociación Transpacífica (TPP, por sus siglas en inglés), ni Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés), por lo menos mientras sea presidente. Si se consigue, esto será en la próxima presidencia.
El historiador Zuesse considera que una de las prioridades de Obama era “conseguir dos tratados comerciales internacionales, uno con Europa y el otro con Asia, que permitan a las trasnacionales anular las leyes de los países participantes (nota: el “México neoliberal itamita”) y así proveer el último control trasnacional sobre las regulaciones que conciernen al uso de pesticidas, la seguridad alimentaria, la disminución del calentamiento global, la negociación colectiva y otros asuntos”.
En México ¿los adherentes fast track al TPP estadunidense por la vía de la hostil y subrepticiamente latinófoba Alianza del Pacifico estarán conscientes que su genuflexión ha sido pospuesta por lo menos tres años mientras el CELAC empieza a tomar vuelo http://www.youtube.com/watch?v=-xDOovjv07c?
Texto completo da clíck aquí
Dossier: la devaluación argentina
- blog de noyolara
- 3498 lecturas
Por separado, Guillermo Almeyra y Julio Gambina realizan un análisis sintetizado sobre la actual devaluación cambiaria en Argentina. De un lado, hay una crisis aguda en los llamados “países emergentes” que arrastra no sólo a Argentina sino también a Brasil y a Venezuela, sus socios en el Mercosur y que comienza a afectar las compras chinas de materias primas agrícolas.
La devaluación haría más competitivos los productos argentinos, frenaría las importaciones favoreciendo el saldo de la balanza de pagos, al reducir el salario real aumentaría las ganancias del capital. Esto terminará por favorecer a los grandes productores y exportadores, de hecho, es la principal demanda de los sectores hegemónicos de la producción local, buena parte asociada a la trasnacionalización capitalista de la economía argentina.
En suma, son pocos los beneficiados, el poder económico más concentrado, y son millones lo que verán afectada su capacidad de compra.
Texto completo da clíck aquí
VIDEO: "La promesa de la Alianza del Pacífico"
- blog de noyolara
- 4449 lecturas
Video da clíck aquí
World Economic Forum: Global Risks Report 2014
- blog de noyolara
- 4736 lecturas
El reporte “Global Risks 2014” elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) hace énfasis en los riesgos de carácter sistémico que afectan el funcionamiento de la economía mundial.
Establece además las conexiones entre la evolución de la crisis del sistema Financiero Internacional de un lado, y las implicaciones para el medio ambiente, la seguridad, la geopolítica, la salud, entre otros. De ahí la necesidad de llevar a cabo acciones colectivas entre entes supranacionales, gobiernos y sociedad civil para consolidar la “resiliencia” hacia los shocks que enfrenta la economía mundial en su séptimo año de crisis.
El WEF analiza un total de 31 riesgos divididos en tres categorías según su impacto. Finalmente, en esta edición centra su atención en tres riesgos principales 1) el reacomodo de un mundo crecientemente multipolar, 2) el alto desempleo juvenil o “generación perdida” y 3) los nuevos retos del ciber espacio para la seguridad global.
FMI: La economía global en 2014
- blog de noyolara
- 4267 lecturas
En un discurso pronunciado en Washington, la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó que el año 2014 es decisivo para la economía mundial. Es el cien aniversario del inicio de la Primera Guerra Mundial, el setenta aniversario de la Conferencia de Bretton Woods en New Hampshire y el veinticinco aniversario de la caída del Muro de Berlín. Asimismo, es el séptimo aniversario de la génesis de la mayor crisis financiera desde tiempos de la Gran Depresión de 1929.
De acuerdo con Lagarde, las expectativas del FMI están en hacer del año 2014 el punto de quiebre entre los “sietes años débiles” y en adelante los “siete años fuertes”. No obstante, los riesgos aún persisten, sobre todo para las economías avanzadas. La recuperación se ha concentrado en los sectores de mayor ingreso, en Estados Unidos los beneficios han ido a parar al 1 por ciento.
Además, se observa que a pesar de los programas de estímulo monetario emprendidos por los bancos centrales, hay una tendencia creciente hacia la deflación en las economías avanzadas. Esto representa un riesgo por encima de la inflación, ya que sus efectos sobre la actividad económica son altamente negativos. El reto está en llevar a cabo de un lado, “reformas estructurales” que favorezcan la creación de empleo y de otro, el regreso a políticas monetarias convencionales.
El reto está en hacer del FMI el espacio de discusión central a favor del multilateralismo para concretar la recuperación económica mundial.
Texto en inglés completo da clíck aquí
2008-2013: Cinco años del desplome de la sociedad occidental y lo que no aprendimos de la Crisis Financiera Global de 2008
- blog de noyolara
- 4243 lecturas
Está claro que la recuperación de la economía estadounidense favorece sobre todo a Wall Street. La participación del mercado de valores de nueva york en el conjunto de beneficios empresariales ha vuelto a ser superior a 40 por ciento.
De acuerdo con un reporte de la Northeastern University, desde que empezó la recuperación en el segundo trimestre de 2009 los beneficios empresariales se llevaron el 88% del crecimiento del ingreso nacional, los trabajadores apenas pudieron captar 1 por ciento. En suma, la “recuperación” de la economía estadounidense opera a favor de los ricos al tiempo que no genera empleo suficiente y las remuneraciones reales caen, esta situación no tiene precedente histórico.
Las cuatro lecciones fundamentales que aún no se han aprendido de la Gran Crisis de 2007/2008 son: 1) la crisis no fue producto de un “exceso de liquidez”, 2) la importancia de las garantías a la hora de otorgar un crédito, 3) entidades financieras no reguladas muestran una inclinación mayor por el fraude y 4) lo peor es el “enmascaramiento”. Si no hay cambios al respecto, otra crisis de una magnitud mayor azotará al mundo entero.
Febrero
- 3226 lecturas
República e desenvolvimentismo
- blog de noyolara
- 3696 lecturas
La República es la gente, es el Estado. El desarrollismo es la estrategia que promueve el progreso y el desarrollo económico. Esto tiene que ver principalmente con garantizar derechos: derechos civiles, derechos políticos, derechos sociales y derechos republicanos, éstos últimos se definen como los derechos de cada ciudadano a poder contar con un patrimonio público y que éste no sea capturado por intereses privados.
Luego de la “Revolución capitalista” y de la “Revolución Industrial” se inició el inicio del desarrollo de una etapa para que la humanidad lograra en buena medida sus principales objetivos: seguridad, libertad individual, bienestar económico, justicia social y protección del medio ambiente.
Finalmente, dependerá de la sociedad en su conjunto construir un mejor futuro con base en su propio potencial.
Texto completo da clíck aquí
La recurrente volatilidad del movimiento de capitales hacia América Latina: experiencia reciente y perspectivas
- blog de noyolara
- 3883 lecturas
El flujo de capitales hacia América Latina se ha vuelto más volátil principalmente por los siguientes factores: 1) las políticas monetarias de las economías industrializadas; 2) los precios de los productos básicos en el mercado mundial; 3) la estabilidad bancaria y financiera internacional y 4) el desempeño macroeconómico y las perspectivas de crecimiento de las naciones latinoamericanas.
De este modo, la entrada de flujos de a corto plazo a disminuido y en algunos casos también se han constatado salidas cuantiosas por el menor atractivo que representó para arbitrajistas y especuladores invertir en el mercado cambiario latinoamericano ante la inestabilidad y el peligro de devaluación reinante.
Adicionalmente, bancos extranjeros radicados en la región sustrajeron capital para transferir a sus casas matrices con el objetivo de satisfacer la mayor demanda de liquidez de los países industrializados.
Finalmente, las naciones de América Latina tendrán que priorizar el resguardo de los fundamentos económicos básicos y ser consecuentes con las políticas monetarias y fiscales pues sólo así conseguirán atraer flujos más estables y fomentar la demanda interna, y, de ese modo, disminuir la vulnerabilidad ante el imprescindible de capital internacional.
¿El mundo en deflación? (2)
- blog de noyolara
- 4303 lecturas
Desde el segundo semestre del año 2013, la amenaza deflacionaria global se aceleró e incluso expandió a Europa y Estados Unidos; también en la periferia e incluso en los mayores países de Europa.
En particular, en países como Portugal, Irlanda, Grecia, Chipre y España; al subordinarse a condicionadas y contraproducentes políticas de austeridad y ajuste estructural impuestas por la troika (BCE, UE y FMI).
Para el caso de Estados Unidos, las cifras de octubre de 2013 indican precios decrecientes, simultáneamente, en -0.1% tanto los precios al consumidor (ipc) como los precios pagados a los productores (ipm).
Finalmente, para China se observa una creciente desaceleración de la tasa de inflación, ésta cayó de 6.2% en agosto de 2011 a 2.7% en julio de 2013, excluidos los alimentos; si a esto se añade la reciente caída gradual del mercado de commodities, pueden preverse tiempos de turbulencia para las economías emergentes.
América Latina: La montaña rusa del financiamiento externo
- blog de noyolara
- 4279 lecturas
Treinta años después de la crisis de deuda externa en América Latina, es importante reflexionar de nueva cuenta sobre la forma en que ha evolucionado el acceso al financiamiento externo, las lecciones aprendidas y lo largo del período y los desafíos, antiguos y nuevos que enfrenta. En especial en el mercado de bonos.
Ya en la década del nuevo milenio, la composición de las emisiones de deuda había cambiado y el mayor peso había pasado de la deuda soberana a la deuda corporativa y a los mercados locales; la deuda se emitía en un espectro de divisas más amplio, había mejorado considerablemente la calidad de crédito, y la deuda externa de América Latina y el Caribe atraía a una mayor y más diversificada base de inversores.
Finalmente y sin embargo, los avances económicos y financieros de los últimos treinta años, no han producido cambios en la estructura productiva de la región. Los cambios estructurales deben estar en el centro de un proceso de crecimiento a largo plazo para que la igualdad sea una realidad.
¿El TLCAN ayudó a México? Una valoración tras 20 años
- blog de noyolara
- 6684 lecturas
Han pasado veinte años desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Canadá y Estados Unidos. Para el caso mexicano, la promesa consistió en que el acuerdo impulsaría el crecimiento y el desarrollo del país. A la fecha esto no ha sucedido.
De hecho, México ocupa el lugar 18 de 20 países en cuanto al crecimiento del PIB real per cápita. Lo que hay en contraste, es un aumento importante de la pobreza fundamentalmente a partir de la crisis de 2007/2008. Visto en retrospectiva, la pobreza se encuentra prácticamente al mismo nivel de 1994.
Adicionalmente, México no ha logrado diversificar su comercio exterior, por el contrario, la dependencia al ciclo económico estadounidense ha sido mayor en relación a los veinte años anteriores. Con la crisis, las remesas han caído al tiempo que la franja migratoria se volvió más rígida a partir de los atentados del 11 de septiembre.
En suma, el salario real se ha estancado y las perspectivas de la economía mexicana pese a haber concretado “reformas estructurales” no parecen apuntar hacia un futuro promisorio. La revisión de los resultados del TLCAN obligan a llevar a cabo una discusión que replantee la inserción de México en la economía mundial.
Marzo
- 3294 lecturas
México y el TLCAN: amoldamiento y sumisión estratégica
- blog de noyolara
- 4129 lecturas
México y el TLCAN: amoldamiento y sumisión estratégica[1]
Ariel Noyola Rodríguez[2]
El 19 de febrero pasado los presidentes de México, Enrique Peña Nieto; de Estados Unidos, Barack Obama; y el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, se reunieron en la ciudad de Toluca para llevar a cabo la Cumbre de Líderes de América del Norte. Tras cumplirse 20 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en enero de este año, hay consenso en que el acuerdo no logró concretar los objetivos planteados en 1994 para México, el socio comercial menos aventajado del bloque: impulsar el crecimiento y el desarrollo aumentando la productividad laboral y la competitividad internacional mediante un proceso de apertura comercial y de inversión (Center for Economic and Policy Research, febrero 2014).
Al contrario, la economía mexicana parece haber llegado a un punto de no retorno. Incrementa su fragilidad estructural y profundiza su dependencia de la economía estadunidense. Lejos de tratar los temas urgentes de la agenda bilateral (reforma migratoria, tráfico de armas, comercio, crecimiento económico, etcétera), se lleva al límite la (des)integración subordinada de México a través de la entrega sistemática de recursos naturales estratégicos y el sometimiento a todo plan de seguridad diseñado por Washington.
Ante la complicada coyuntura de la economía mundial y la débil recuperación de la economía estadunidense durante 2013, el gobierno de Peña Nieto optó por aprobar un conjunto de “reformas estructurales” para permitir la participación de la inversión privada en áreas antes restringidas al Estado, y con ello favorecer la rentabilidad de grandes grupos de capital estadunidense. Sin embargo, aún no existen indicios de recuperación del crecimiento. Al cuarto trimestre de 2013, México registró un avance de 0.7 por ciento, y en todo el año apenas creció 1.1 por ciento, la cifra más baja desde 2009, cuando la actividad económica mundial se desplomó en medio de la crisis hipotecaria subprime. Para 2014, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la encuesta del Banco de México estiman en 3.9 y 3.4 por ciento el crecimiento económico; sin embargo, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado y el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, AC, lo calculan cercano a 3 por ciento y con alta probabilidad de que apunte a la baja en los próximos meses (El Financiero, 19 de febrero de 2014); con todo y el aumento de la nota crediticia, primero de parte de la agencia de calificación de riesgo Standar & Poor’s a BBB+ en diciembre de 2013, y luego de Moody’s, desde Baa1 a A3 en febrero de este año (Bloomberg, Limeted Partnership, 5 de febrero de 2014). ¿Dónde quedó el llamado “momento de México”? Es evidente que tanto la estimación oficial de crecimiento como la evaluación de las calificadoras de crédito están sobreestimadas.
Con relación a la posición mexicana en la economía mundial, cabe destacar que el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio en 2001, terminó por reorientar gradualmente el flujo de importaciones no petroleras de Estados Unidos en detrimento de la economía nacional. Mientras la presencia de esta última en el mercado estadunidense pasó de 7 a 12 por ciento, China incrementó su posición de 6 a 25 por ciento en las 2 décadas del TLCAN. Asimismo, el déficit comercial de México con China por 100 mil 925 millones de dólares en 2013 (una relación entre importaciones y exportaciones de 7 a 1) no hace sino poner de manifiesto el rotundo fracaso de la industria maquiladora.
El ajuste para reducir las presiones sobre los pagos al exterior ha consistido básicamente en reducir los costos de producción mediante la desvalorización de la fuerza de trabajo (aumento de la jornada de trabajo, incremento de la intensidad de trabajo sin aumento salarial y reducción del fondo de consumo de los trabajadores). Las organizaciones del Foro Trinacional Multisectorial calculan en 6 millones 84 mil 740 puestos de trabajo el déficit acumulado de empleo de las últimas 2 décadas (véase “Mitos e impactos del TLCAN a 20 años a nivel trinacional”, http:// bit.ly/1fEVtvb). En enero de 2014, el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó la creación de 21 mil 979 empleos, una caída de 50.3 por ciento y 71.6 por ciento con relación a 2013 y 2012, respectivamente. El poder adquisitivo del salario mínimo disminuyó 20.13 por ciento en comparación con 1994 y 76.48 por ciento con 1976. De acuerdo con el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, un trabajador que percibe un salario de hasta 60 pesos diarios requiere únicamente 9 minutos para generar el valor de su trabajo. El resultado es un creciente nivel de pobreza. Mientras en 1994 el 52.4 por ciento de los mexicanos se encontraba en situación de pobreza, para 2012 la cifra se ubicó en 52.3 por ciento: el peor desempeño en la región, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Finalmente, la incorporación de México a la Alianza del Pacífico y al Acuerdo de Asociación Transpacífico ejemplifica de manera nítida su amoldamiento al doble imperativo estadunidense de fracturar la integración latinoamericana y contener el ascenso económico de China, cuestión abordada en nuestra próxima entrega.
[1] Texto preparado para la Revista Contralínea. Disponible en Web: http://bit.ly/1cGiOy9
[2] Miembro del Observatorio Económico de América Latina, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Contacto: anoyola@iiec.unam.mx
Necesidades de Financiamento de Soberanos Latinoamericanos en 2014
- blog de noyolara
- 4090 lecturas
Fitch Ratings estima que los gobiernos de América Latina (17 países países analizados en el informe) requerirán emitir 491,000 millones de dólares (mdd) para financiar déficit fiscales y refinanciar deudas existentes, un aumento de 9% comparado con 2013. Este aumento se debe principalmente a la expansión de los déficit fiscales y a una leve caída en las amortizaciones de deudas. Así, las necesidades de financiamiento podrían alcanzar 8.2% del PIB regional en 2014, comparado con 8.2% promedio registrado durante 2012-2013. Se proyecta además una oferta de bonos externos para la región de 17,300 mdd en 2014, 8,000 mdd menos que en 2013. De este modo, Fitch estima que América Latina podría cubrir hasta un 92% de sus requerimientos de fondeo con fuentes domésticas, principalmente mediante subastas de bonos.
Las dos economías más grandes (Brasil y México) serán las mayores contribuyentes al deterioro fiscal de 2014. Asimismo, se espera que más de la mitad de los países latinoamericanos aumenten sus brechas presupuestales, expandiendo el déficit fiscal agregado de la región a 3% del PIB regional durante el año en curso, desde 2.3% en 2013. La mediana de las necesidades de fondo de los 17 países incluidos en este informe será de 6.1% del PIB en 2014. Esto compara favorablemente con la mediana de los soberanos calificados por Fitch en Europa Central y del Este (8.3%), Asia (9.3%) y África y el Medio Oriente (10.1%).
Finalmente, como riesgos globales deben tomarse en cuenta el retiro del estímulo monetario de la Reserva Federal estadounidense y la desaceleración en el crecimiento de Asia Pacífico, específicamente China lo cual podría profundizar la caída del precio de materias primas y presionar sobre las fuentes de financiamiento de América Latina.
Alianza del Pacífico: bastión estadounidense del regionalismo abierto
- blog de noyolara
- 4871 lecturas
Alianza del Pacífico: bastión estadounidense del regionalismo abierto[1]
Ariel Noyola Rodríguez[2]
La crisis de deuda de la década de 1980 marcó un punto de inflexión en los esquemas de integración bajo la perspectiva cepalina (haciendo alusión a la teoría económica desarrollada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, desde 1950). De una estrategia basada en la industrialización sustitutiva de importaciones y la ampliación del mercado intrarregional se pasó a otra sustentada en las exportaciones extrarregionales impulsada por un proceso de liberalización comercial creciente que culminó con la adhesión al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por su sigla en inglés). Así, ya en la década de 1990, la Cepal hizo del regionalismo abierto la doctrina para la “transformación productiva con equidad” con fundamento teórico en el equilibrio walrasiano-paretiano: máxima optimización de los recursos con base en las señales del mercado de libre competencia.
El planteamiento central de la Comisión consistía en hacer compatibles las políticas de integración regional (acuerdos preferenciales) con las de apertura (libre flujo de bienes, servicios y capitales) para aumentar la competitividad. Sin embargo, este enfoque omitió nociones elementales de poder y conflicto, tópicos fundamentales para comprender la dinámica de las relaciones económicas internacionales bajo el capitalismo: eliminó de facto el dilema del desarrollo en un mundo económicamente interdependiente y jerarquizado; hizo abstracción del contexto económico de la etapa (mundialización del capital dirigida por empresas trasnacionales); y suprimió el análisis de los efectos de la integración sobre el capitalismo periférico. En suma, la concepción desarrollista de integración se transformó en un mecanismo de subordinación al mercado mundial abandonando así sus funciones como instrumento compensatorio de las tensiones de la industrialización periférica en curso.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ejemplifica claramente este giro. Para México, según la Cepal, el TLCAN permitió “un acceso más estable a su principal mercado [Estados Unidos], reforzó la credibilidad de sus políticas y garantizó la incorporación del país al proceso de globalización” (Cepal, El regionalismo abierto en América Latina y el Caribe, 1994, http://bit.ly/1kjTjST). Luego de 20 años de su entrada en vigor, la prospectiva cepalina quebró: la recuperación estadounidense tras la crisis de 2007-2008 permanece incierta, y con ello su “efecto de arrastre” sobre la economía mexicana; la “credibilidad política” (equilibrio fiscal, control de la inflación, contención salarial, etcétera) derivó en una distribución regresiva del ingreso y, finalmente, la “incorporación a la globalización” quedó reducida a la emigración masiva de mano de obra hacia Estados Unidos y la extranjerización de la planta productiva.
Iniciado el nuevo milenio, Washington intentó consolidar el libre comercio para el conjunto de América Latina a través de un “TLCAN ampliado”: el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Si bien la iniciativa estadounidense logró frustrarse en Mar de Plata, Argentina, en 2005, como resultado de una fuerte oposición popular y el ascenso de gobiernos de centro izquierda, Estados Unidos se abrió paso con la firma de acuerdos de libre comercio bilaterales con Centroamérica y el Caribe y sumó varios aliados en Suramérica. En este sentido, la Alianza del Pacífico (lanzada en Lima, Perú, en abril de 2011) que integra a Chile, Colombia, México y Perú, constituye hoy una especie de mini-ALCA y la continuidad del regionalismo abierto. En el plano económico, representa el 35 por ciento del producto interno bruto, 50 por ciento del comercio y 41 por ciento de la inversión extranjera de América Latina. En agregado, las cuatro economías constituyen la octava economía mundial y la séptima potencia exportadora. En el plano geopolítico, el bloque se amolda bien a los intereses estratégicos estadounidenses: hace avanzar de otra forma el libre comercio con las Américas; disputa hegemonía regional con otros procesos de integración (la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el Mercado Común del Sur, la Unión de Naciones Suramericanas, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, etcétera); y articula una estrategia subregional con gobiernos neoliberales afines para hacer frente al desafío económico chino a través de su apéndice global, el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por su sigla en inglés).
En febrero de este año, bajo el marco de su VIII Cumbre, la Alianza del Pacífico concretó la eliminación arancelaria sobre el 92 por ciento de los bienes y servicios, y la adhesión de Estados Unidos en calidad de nuevo Estado observador junto con 13 países, sumando un total de 29. Adicionalmente, Costa Rica acelera los trámites para ingresar como miembro pleno y no se descarta que Washington pueda hacerlo en breve. Con todo, el éxito de la Alianza no está asegurado. El regreso de Michelle Bachelet a la presidencia de Chile y su deseo de “recuperar” las relaciones con Brasil y Argentina (miembros del Mercado Común del Sur), “revisar exhaustivamente” el TPP y “reforzar” sus vínculos con China (Xinhua, 12 de marzo de 2014) podría poner en cuestión los términos de la Alianza y acotar las ambiciones económicas y geopolíticas de Estados Unidos en la región.
[1] Texto preparado para la Revista Contralínea. Disponible en Web: http://bit.ly/1hTu9YO
[2] Miembro del Observatorio Económico de América Latina del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Contacto: anoyola@iiec.unam.mx
Argentina: Reflexiones sobre la crisis
- blog de noyolara
- 4219 lecturas
Los efectos de la crisis de 2007/2008 iniciada en Estados Unidos dejaron claro que para el caso de Argentina, no se previó que la crisis podía desatar una fuga de capitales en el orden económico interno. Conjuntamente con esto, se manifestó el deterioro del superávit de la balanza comercial y fiscal. En simultáneo, ese deterioro volvió más difícil el pago del servicio de la deuda externa, las disponibilidades de dólares, y de moneda extranjera para hacer frente a los requerimientos de importaciones necesarias para el funcionamiento de la actividad económica interna. Luego, se desató un proceso inflacionario que a su vez llevó a un “retraso cambiario”, esto es, a que la producción nacional pierda competitividad en los mercados internacionales y a que el pago de las importaciones se haga más oneroso. Con la expectativa de que el gobierno argentino devaluaría, se precipitó aún más la fuga de capitales.
No obstante, lo que es evidente que Argentina no ha resuelto su problemática estructural. Por ejemplo, a raíz de la crisis en casi todos los sectores de la economía se produjo una creciente concentración y centralización de capitales. Esta concentración y extranjerización quedaron de manifiesto por ejemplo, en la persistencia del extractivismo. De otro lado, si bien durante el gobierno de los Kirchner algo se avanzó en la industrialización, ésta no fue sustitutiva de importaciones ni generadora masiva de empleo.
En la coyuntura actual, la devaluación agravó la crisis. El peligro de todo esto es que se termine aplicando un ajuste altamente regresivo a la usanza del Fondo Monetario Internacional.
Beginning of the End of the Neoliberal Approach to Development?
- blog de noyolara
- 3817 lecturas
La crisis de los noventa del sudeste asiático permitió la ruptura con los esquemas neoliberales del desarrollo impuestos por el Consenso de Washington desde principios de la década de los ochenta.
A partir de ese momento, el conjunto de políticas aplicadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) sufrieron una crisis de legitimidad a tal punto, que el presupuesto del primero llegó a un mínimo histórico.
En 2009, tras la crisis de 2007/2008 Estados Unidos pretendió relanzar al FMI a nivel global con lo cual algunos países en desarrollo realizaron nuevos aportes a la institución multilateral al tiempo que ésta flexibilizaba sus condicionalidades.
No obstante, la “renovación” del FMI ha resultado insuficiente frente a la crisis, de ahí entonces la creciente influencia de organismos regionales y de una tendencia mayor hacia la multipolaridad.
Texto completo da clíck aquí
Fondos Buitre. El juicio contra Argentina y la dificultad que representan en la Economía Mundial.
- blog de auramg
- 6123 lecturas
“Buitre” es un adjetivo que se utiliza para quienes sacan ventajas de alguien o alguna situación en desgracia.
Los fondos buitres han sido una novedad desafortunada en el ámbito financiero. Como tal se definen como los fondos de capital de alto riesgo que compran a precio de default títulos de deuda de las economías más débiles y al borde del colapso. Sin embargo, los tenedores de este tipo de bonos no entran tal cual en la dinámica del mercado, sino los compran con el objetivo de que se pueda reclamar legalmente el valor del bono completo más los intereses que se generaron.
Este tipo de bonos llamaron la atención pública, luego que Argentina ofreciera una apertura de canje de su deuda en default en 2005; pues cuando el 91% de los acreedores aceptaron entrar en las negociaciones, el 9% restante esperaba rechazarlas para exigir el valor total de los bonos.
No obstante, las formas legales para reclamar los bonos sólo alimentan rumores y mitos en torno a las naciones. En el caso de Argentina, se inició la percepción general de que no pagaban sus deudas ni les interesaba y que además no negociaban de manera justa.
Entonces, los fondos buitres se aprovechan de las situaciones varias veces, pues compran muy barato los bonos de acreedores que los venden en desesperación, y una vez que son suyos, presionan a los países para que se les pague el valor completo de dichos bonos, mismo que ellos no pagaron. Esta práctica no aporta realmente nada a la economía, y sus prácticas de presión bloquean la recuperación de los países por la percepción que se les crea ante el mundo y haciendo que tengan que pagar deudas millonarias.
En la década de los años ochenta, las deudas soberanas se contraían con los bancos. Sin embargo la banca no buscaba demandar ni entrar en pleitos legales con los países, ya que sólo obstaculizarían las actividades comerciales y la rentabilidad a largo plazo. Después de la crisis económica de 1982 que se inició en México, los países afectados hicieron reestructuraciones. Entonces, el Plan Brady que se hizo con la intención de ser un aliciente para los países endeudados, terminó afectándolos más, pues permitió el comercio libre en el mercado de los títulos públicos de deuda. En este momento se inicia su compra y el concepto de Fondo Buitre.
Habiendo conceptualizado los fondos buitres, el presente trabajo analiza distintos casos que bien fomentaron o inhibieron la expansión de este tipo de prácticas. Se profundiza en el caso Weltover contra la República Argentina de 1992, Elliot Associates Inc contra la República de Perú y NML Capital ACP LLC II LLC contra la república Argentina.
Finalmente se explican las consecuencias económicas y hasta sociales que puede tener un fallo a favor de los fondos Buitres. Pues como se mencionó anteriormente, entorpecen la recuperación de las naciones, pero se disfrazan como una salvación en los momentos de crisis más fuertes de los países, cuando necesitan de la cooperación internacional para recuperarse y no para hundirlos.
Integración Monetaria, Crisis y Austeridad en Europa.
- blog de auramg
- 4097 lecturas
La construcción de la Unión Monetaria en Europa fue un proceso de tres etapas. Se inició con la liberalización de capitales y la coordinación de políticas económicas; de ahí se pasó a la siguiente etapa de creación del Instituto Monetario Europeo en 1994, y obligan a los países interesados a entrar a independizar sus bancos centrales del gobierno y financiar los déficits públicos. La tercera etapa fue sobre fijar los tipos de cambio de los países que aspiraran a la Unión, y todos adoptaron el Euro.
La soberanía del Estado sobre sus políticas monetarias es abolida totalmente, pues es ahora parte del ámbito supranacional y administrada como tal, pero sin contar con un federalismo fiscal que lo harían una unión monetaria óptima. El Banco Central Europeo tiene una autonomía que no se había visto antes, incluso superior a la de la Reserva Federal de Estados Unidos.
Europa se ha impuesto a si misma reformas de corte neoliberal, que van desde sus criterios de aplicación hasta sus objetivos, donde las necesidades de su sociedad se les ha ido adaptando las necesidades de mundialización.
Con el estallido de la crisis económica mundial de 2007, se tuvieron consecuencias funestas en Europa hasta 2010, donde las deudas públicas de los países se dispararon hasta el 85% del PIB. La situación no mejoró con las declaraciones públicas de los dirigentes europeos, las cuales eran contradictorias, implicando la falta de coordinación y consolidación de la Unión. Tampoco tenían mecanismos para prever que los problemas a nivel macro de un país pudieran afectar a toda la UE, o incluso afectar la viabilidad del Euro.
Se tuvieron que establecer Fondos de Estabilización y comprar deudas soberanas de los países más vulnerables o en la peor situación. En esta crisis, como en muchas de la historia, una vez más se pusieron a discusión los defensores de Hayek, y las de Keynes, cada uno argumentando sus propuestas para encontrar una solución.
Las políticas públicas se están sometiendo a una minoría que no fue electa democráticamente, que tiene influencia política y que tampoco se hace responsable ni es juzgada por medios legales. Que imponen la austeridad a las sociedades sin padecerla.
Estados Unidos sin recuperación ni inflación
- blog de noyolara
- 5437 lecturas
Estados Unidos sin recuperación ni inflación
Oscar Ugarteche[1], Ariel Noyola Rodríguez[2]
El presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Ben Bernanke, al enfrentar la mayor crisis después de la Gran Depresión de 1929, a partir de noviembre de 2008 dejó a un lado dos de los tres objetivos del banco central, la estabilidad financiera y el control de precios, e hizo del tercero, el pleno empleo, el blanco de la política monetaria: los programas de estímulo monetario (Quantitative Easing) puestos en marcha no serían retirados hasta que la tasa de desempleo se redujera a 6.5 por ciento. Ahora, empero, la Fed retira el estímulo monetario mientras Estados Unidos no asiste a una recuperación sostenida del PIB, ni a una baja sustancial del desempleo, y parece enfrentar riesgos de deflación y de nuevas burbujas financieras.
El Bureau of Economic Analysis (BEA), desde hace como cinco años saca proyecciones de crecimiento trimestrales que luego revisa a la baja con variaciones sustantivas. De esta forma, los anuncios del PIB hay que mirarlos con precaución, no en su primer anuncio sino en la tercera revisión. El primer anuncio parece hecho para manejar expectativas y tomar decisiones de política monetaria. En septiembre de 2013, fecha del estimado más certero del crecimiento del PIB anual, calcularon que el año cerraría en 2.8%, muy encima de lo observado de 2009 en adelante. A la tercera revisión en marzo de 2014 el dato fue de 1.9% anual del año 2013 en su conjunto. Según la BEA se debió a una caída en la tasa de formación bruta de capital, del consumo privado y a un menor gasto público, lo que tiene sentido en el marco de políticas de austeridad fiscal. Eso pone las cifras anuales de crecimiento de 2009 en adelante en -2.8%, 2.5%, 1.8%, 2.8% y 1.9% en el 2013. No existe pues una recuperación vigorosa. Los estimados, siempre están en el ojo del que mira.
Los programas de inyección comenzaron en noviembre de 2008 para reactivar el crédito y evitar la deflación con el QEI que se mantuvo hasta agosto de 2010. La inflación (core inflation) anual a mayo de 2010 bajó hasta 0.3 % que es cuando Bernanke decidió inyectar liquidez más seriamente para generar un poco de inflación monetaria. Entonces inició el QEII en noviembre. Este sí tuvo algún efecto y en agosto de 2011 la inflación llegó a 3.1% anual y comenzó el declive. Por ello, en septiembre de 2013 se inició el QEIII con un monto inicial de 45,000 mdd, que aumentó a 85,000 mdd en diciembre de ese mismo año. Con todo y estímulos monetarios, la evidencia muestra que la inflación está de bajada desde 2011 cuando cerró el año en 2.9%; en 2012 fue de 1.9% y finalmente en 2013, de 1.7 por ciento.
A lo anterior se suma la débil recuperación del mercado laboral. El desempleo parece estancado en 6.7% a febrero de 2014. El cálculo oficial deja de lado que en los últimos cincos años alrededor de 5 millones 730 mil personas abandonaron la búsqueda de trabajo ante la debilidad estructural de la economía estadounidense según The Economic Policy Institute. De añadirse en la contabilidad, la tasa de desempleo sería de al menos 10 por ciento. El rumbo de la macroeconomía a todas luces va por la reducción salarial en un intento por exportar más, lo que no está induciendo una recuperación de la tasa de inversión fija, ni menos aún la recuperación sostenida del ritmo consumo o producción de bienes y servicios a los niveles previos a la crisis.
En comparación con marzo de 2009, los índices de la Bolsa de Nueva York, el S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq han aumentado 178, 151 y 242% respectivamente. El peligro está en que los índices de la Bolsa no se sostienen con los datos económicos a la vista. Las compras masivas de bonos del Tesoro y de activos hipotecarios llevaron a que la hoja de balance de la Fed pasara de 1 billón a 4.18 billones (trillions en inglés) de dólares entre septiembre de 2008 y marzo de 2014. Muchos de estos salieron como capitales de corto plazo a los mercados emergentes. El retiro del estímulo pretende el retorno de los capitales para empujar el crecimiento en el centro al costo de estrangular al resto del mundo a través de depreciaciones cambiarias y caídas de las bolsas de valores, con las consecuentes reducciones del consumo y crecimiento económico.
El efecto global del retiro del estimulo monetario es triple cuando se considera que hay un triple arbitraje en los mercados de dinero, cambiario y de valores. La tasa de interés cero ha empujado los capitales al exterior y con estos anuncios hay regresos a casa. La rentabilidad en dólares es muy baja pero ante la posibilidad de shocks cambiarios es un refugio. Así tenemos la reversa del triple arbitraje. Hay quienes están regresando también a yuanes y a euros, ambos de mayor rentabilidad. Al mismo tiempo bajan los precios de los commodities y se produce un ajuste del consumo en las economías emergentes.
La semana que terminó el 12 de marzo, los bancos centrales vendieron 106,000 mdd invertidos en bonos del Tesoro estadounidense para sostener sus tipos de cambio, la mayor caída semanal en la historia. Una semana después, Janet Yellen, ahora al frente de la Fed, anunció la reducción del estímulo monetario a 55,000 mdd mensuales y declaró que el final de la política monetaria basada en bajas tasas de interés ocurrirá “mucho más allá del momento en que el desempleo sea de 6.5 por ciento”. Para evitar el mal rato de anunciar que el desempleo crece, mejor ha sido sacarlo de los criterios para retirar el estímulo monetario. El augurio para 2014 no es el mejor y consolida la tendencia de un ritmo bajo de crecimiento a nivel mundial.
Disponible: Aqui
[1]Economista peruano, trabaja en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México. Miembro del SNI/Conacyt. Coordinador del Observatorio Económico de América Latina (OBELA) www.obela.org y presidente de ALAI www.alainet.org
[2]Miembro del proyecto OBELA, IIEC-UNAM. Contacto: anoyola@iiec.unam.mx
Informe sobre el Comercio y Desarrollo 2013
- blog de auramg
- 3816 lecturas
El mundo sigue sin recuperarse completamente de la crisis económica que se inició en 2007. Los líderes de las naciones más fuertes no han dado un discurso congruente que pudiese evidenciar una línea de estrategia de recuperación. En cambio, los países desarrollados han optado por implementar políticas económicas expansivas, aumentando sus exportaciones pero sin incentivas la demanda interna lo suficiente. Los países en desarrollo son los principales receptores de las exportaciones de los desarrollados, y han podido mantener su demanda interna, pero también han seguido las mismas políticas expansivas enfocadas a las exportaciones. Sin embargo, si todas las naciones siguen las mismas políticas macroeconómicas, todas van a dejar de crecer.
Los países en desarrollo han tenido un mayor crecimiento de su Producto Interno Bruto. En Asia, países del sudeste son los que hacen que se mantenga el crecimiento de la producción en la región, ya que China se vio afectada en sus exportaciones por la desaceleración de la demanda externa, y se apoya en los países del sudeste como Indonesia, Filipinas y Tailandia que con sus políticas de ingresos sostienen la demanda interna, y como se mencionó anteriormente podrían acelerar la producción los siguientes años.
Los países del África Subsahariana han tenido crecimientos en una tasa anual mayor al 5% por las exportaciones de materias primas, no obstante, éstas se pueden ver reducidas en los próximos años por la desaceleración de la demanda externa.
Los países en desarrollo tienen buenas oportunidades de mejorar su posición en la economía mundial, si logran ampliar su demanda interna, y continúan con sus estrategias de desarrollo Sur-Sur. Asimismo, esta misma demanda ayudará a los países desarrollados a recuperar su crecimiento, mediante el consumo de las importaciones.
Con la crisis también, se detuvo casi por completo la expansión del comercio internacional. Europa no ha consolidado su comercio interno, y eso ocasionó el descenso de sus exportaciones en el año 2012. En el caso de Japón, sus exportaciones no se han recuperado desde el terremoto de 2011. Esta misma desaceleración asiática que impulsaba fuertemente al comercio internacional, ha afectado en mayor medida a los países en desarrollo. China por ejemplo, que tenía una tasa anual de crecimiento de sus exportaciones de 27% de 2002 a 2007, se vio disminuida en 13% en 2011 y 7% en 2012, lo cual ya es menor a la tasa de crecimiento de su PIB.
A pesar de que el comercio mundial ha crecido a una tasa de poco más del 1% después de la recesión de 2007-2008, los gobiernos no se han enfocado en hacer políticas expansivas que estimulen la demanda interna, que pueda consumir tanto de la oferta nacional como de las importaciones de los países desarrollados, sino en cambio, se han enfocado en los mercados financieros, aplicando políticas de austeridad fiscal.
La lógica que rige estas acciones es el temor de que la prima de riesgo de los países sea mayor, e imponer mayor carga de la deuda soberana a las finanzas públicas. Estas políticas que todos los países han impuesto al mismo, al contrario, han aumentado la tasa de paro -que por supuesto no incentiva la demanda privada-, así como la deflación general.
Abril
- 3184 lecturas
La rivalidad euro-dólar
- blog de noyolara
- 3717 lecturas
La rivalidad euro-dólar[1]
Ariel Noyola Rodríguez[2]
La crisis de deuda soberana europea iniciada en 2010, que siguió a la crisis de las hipotecas subprime estadounidense de 2007-2008, reveló la fragilidad de los cimientos de la Unión Económica y Monetaria (UEM) de la Comunidad Europea, en marcha desde 2002, a través del euro como moneda única de curso legal. Asimismo, el desenvolvimiento desigual de la crisis en ambas regiones pone de manifiesto el carácter jerárquico de la economía mundial y, con ello, las asimetrías de poder entre los Estados capitalistas dominantes: Alemania y Estados Unidos.
Estados Unidos goza de un sistema financiero de mayor resiliencia frente a las turbulencias de la economía mundial. La banca estadounidense reproduce su posición en la cima de la pirámide de los sistemas financieros nacionales concentrando y centralizando capital a través del binomio dólar-Wall Street como mecanismo de dominación financiera. En tanto, la Reserva Federal (Fed) estadounidense expandió su base monetaria (dinero depositado en los bancos y en circulación en una economía) en 400 por ciento; el Banco Central Europeo (BCE) apenas lo hizo en 150 por ciento. El BCE intenta no perjudicar la posición del euro como moneda de reserva. Los programas que ha lanzado incluyen esterilización de liquidez que la Fed no ha incorporado, es decir, el dinero que ocupa el BCE para comprar títulos financieros lo recupera retirándolo de su base monetaria.
Esto permitió a la banca estadounidense recuperarse más rápido que el sistema financiero europeo. Entre 2007 y 2013, el valor de los activos de los 10 bancos estadounidenses más grandes aumentó en 2 billones 859 mil 623 dólares, de acuerdo con la Corporación Federal de Seguro de Depósitos; en contraste, los bancos de mayor tamaño de la Unión Europea, hasta junio de 2013, poseían 660 millones de euros menos en activos en comparación con 2009, según el BCE. El sistema financiero europeo, al ser de naturaleza bífida –de un lado con bancos muy fuertes como Deutsche Bank, Commerzbank, BNP Paribas; y del otro, con bancos muy débiles en la periferia–, aumenta el riesgo regional frente a shocks financieros. Por ejemplo, el banco italiano Unitcredit, durante el cuarto trimestre de 2013, sufrió pérdidas por 14 mil millones de euros.
Para mantener la “confianza” en la moneda, la troika europea (Fondo Monetario Internacional, BCE y Comisión Europea) hace cumplir el Pacto de Estabilidad y de Crecimiento, que consiste en que los Estados miembros de la UEM no superen el límite de 3 por ciento de déficit fiscal y de 60 por ciento de deuda pública como porcentaje del producto interno bruto (PIB). Sin embargo, la aplicación de políticas de austeridad derivó en que actualmente haya 11 países incumpliendo dicho Pacto (Austria, Bélgica, Chipre, Eslovenia, España, Francia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia y Holanda). En cambio, la deuda pública de Washington (16.7 billones de dólares, más del 100 por ciento del PIB) se sostiene a través del dólar, que opera como refugio privilegiado de los capitales de corto plazo del resto del mundo. De facto, el riesgo del default estadounidense desaparece.
Por otro lado, la UEM se sumerge en un contexto económico signado por la deflación. La inflación, a partir de octubre de 2013, está debajo del 1 por ciento: menos de la mitad del objetivo fijado por el BCE, que es de 2 por ciento. En enero de 2014 fue de 0.80 por ciento y ha bajado a 0.70 por ciento en febrero. Esto ha puesto en sobre alerta a Mario Draghi, presidente del BCE, quien declaró que es posible que la política monetaria sea más expansiva e incluya medidas no convencionales (Financial Times, 2 de marzo de 2014), posiblemente al estilo de la Fed, aunque aplicadas de manera selectiva a nivel de país. De manera complementaria, luego de reducir la tasa de interés de referencia de 0.50 a 0.25 por ciento en noviembre de 2013, miembros del Consejo de Gobierno del BCE no descartan establecer tasas negativas en los depósitos bancarios para revertir la tendencia depresiva de la economía (The Wall Street Journal, 25 de marzo de 2014). El reciente espaldarazo a una eventual expansión monetaria (Quantitative Easing) europea de parte de Jens Weidmann, presidente del Bundesbank, una vez realizados los cambios legales al artículo 123 del BCE, que prohíbe financiar directamente a los Estados de la UEM, evidencia la angustia de Berlín de cara a la profundización de la crisis (Reuters, 25 de marzo de 2014). No es para menos. El agregado monetario M3 del BCE por debajo de cero; la contracción del crédito privado en 2.3 por ciento en términos anuales a diciembre de 2013, la mayor caída en 2 décadas; el récord de desempleo de 12 por ciento; y el tipo de cambio de 1.4 euros por dólar, amenazan el dinamismo exportador alemán, dependiente en su mayor parte del mercado interno europeo. El Índice de Clima Empresarial (IFO, por su sigla en alemán) que mide el nivel de confianza de las empresas alemanas, cayó a 110.7 puntos en marzo, la primer caída después de un alza consecutiva de 5 meses (Daily Forex, 25 de marzo de 2014).
Finalmente, la cuestión de fondo radica en que la crisis de la periferia europea ha resultado en un efecto bumerán para el euro y Berlín: entre 2011 y 2013 la proporción del euro en las reservas totales de los bancos centrales cayó de 25.1 a 24.2 por ciento. En 2007 Alemania cayó de tercera a cuarta economía en el ranking mundial. En contraste, la hegemonía del dólar permaneció intacta, conservando 64 por ciento del total. Así, Estados Unidos mantiene la supremacía económica global.
[1] Texto preparado para la Revista Contralínea con colaboración de Ulises Noyola Rodríguez, miembro del proyecto Mercado Mundial de Dinero y Renta Petrolera del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Disponible en Web: http://bit.ly/1snUup2
[2]Miembro del Observatorio Económico de América Latina del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Reform of the Bretton Woods Institutions: The IMF Might Not Live to See Its Anniversary
- blog de noyolara
- 3616 lecturas
2014 marca el setenta aniversario de la Conferencia de Bretton Woods de 1944, en la que se definieron los principales parámetros de la moneda mundial de la posguerra y el sistema financiero y se tomó la decisión de crear el Fondo Monetario Internacional.
Los elementos más importantes de este sistema es que se establecieron tipos de cambio fijos, y la libre convertibilidad de dólares en oro por el Tesoro de Estados Unidos.
La prueba de la capacidad del Fondo para resolver problemas complejos relacionados con el mantenimiento de la estabilidad del sistema monetario internacional fue la crisis financiera mundial de 2007-2009.
La reputación del Fondo se ha desplomado, China ha estado dando al llamado «tercer mundo» préstamos de países de tamaño similar a los ofrecidos por el FMI y el BIRF. Sin embargo, Pekín, a diferencia del FMI, no establece las condiciones políticas bajo el espíritu del Consenso de Washington.
Texto completo da clíck aquí
Perspectivas Económicas. Las Américas: Desafíos crecientes
- blog de noyolara
- 4071 lecturas
Las perspectivas para el crecimiento mundial han mejorado en los últimos meses, impulsadas por una recuperación más vigorosa en las economías avanzadas. Sin embargo, en América Latina y el Caribe el crecimiento probablemente continúe desacelerándose, aunque algunos países mostrarán un mejor desempeño que otros.
En esta a última edición del informe Perspectivas económicas: Las Américas se analizan los desafíos a los que se enfrenta la región y examinamos cuál es la mejor manera de hacer frente a los mismos..
El crecimiento económico en la región se ha estado debilitando desde 2010, y parece poco probable que 2014 sea una excepción. Según nuestras proyecciones más recientes, el producto regional crecerá a un ritmo de solo 2½ por ciento, la tasa más baja en 11 años (excluido 2009, cuando la crisis financiera mundial repercutió fuertemente en la actividad).
Mayo
- 3199 lecturas
Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe
- blog de noyolara
- 3985 lecturas
La evolución de los mercados de trabajo de América Latina y el Caribe muestra en 2013 una pérdida de dinamismo frente a las mejoras continuas que caracterizaron el último decenio y se reflejaron, entre otros indicadores, en un marcado aumento de la tasa de ocupación urbana, que se incrementó de 53,5% en 2004 a 56,6% en 2012 y en una baja de la tasa de desempleo urbano, que en el mismo período pasó de un 10,3% a un 6,4%.
En 2013 en cambio, la debilidad del crecimiento económico (que alcanzó un moderado 2,5%) se tradujo en una desaceleración de la demanda laboral, y el empleo asalariado creció a tasas más bajas que en los años anteriores (con la excepción de 2009, a causa de la crisis de 2007/2008).
El efecto de esto fue una leve caída de la tasa de ocupación. Con todo, las políticas de formalización empresarial y laboral contribuyeron a que el empleo formal continuara creciendo más que el empleo total.
El escenario económico de 2014 nuevamente es poco auspicioso para la evolución del mercado laboral en la región, ya que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) pronostica un crecimiento económico 2,7 por ciento.
En vista de este modesto crecimiento económico y de las tendencias recientes en el mercado laboral, es de esperar que en 2014 la tasa de desempleo regional se mantenga relativamente estable con respecto al nivel de 2013. Sin embargo, si se retoma la tendencia de largo plazo de crecimiento de la tasa de participación, el desempleo podría crecer de forma moderada.
La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2013
- blog de noyolara
- 3803 lecturas
En 2013, la inversión extranjera directa (IED) en América Latina y el Caribe alcanzó un nuevo máximo de 184.920 millones de dólares, monto que supera por un 5% el registrado en 2012. Esto significa que las entradas de IED se han mantenido prácticamente estables por tercer año consecutivo, en especial si se tiene en cuenta que se miden en términos nominales.
El crecimiento de la región se redujo al 2,5% en 2013, al mismo tiempo que la política monetaria de los Estados Unidos creó incertidumbre en los mercados, lo que redundó en fuertes depreciaciones de las principales monedas de la región. Por otra parte, los precios de los recursos naturales, si bien mantienen niveles históricamente altos, siguieron disminuyendo debido a la incertidumbre sobre la situación económica de China y el mundo desarrollado.
En la región, el sector que recibió en 2013 la mayor proporción de las entradas de inversión extranjera directa fue el de los servicios (38%), seguido por la manufactura (36%) y los recursos naturales (26%) pero, tal como se comentó en el caso de las cifras globales, estos promedios ocultan grandes diferencias entre países y subregiones. La compra en México, antes mencionada, significó que la industria manufacturera concentrara aproximadamente el 70% de las entradas de inversión a ese país.
En varios países, los recursos naturales sobrepasan el 50% de las entradas de IED y en algunos, como el Estado Plurinacional de Bolivia, llegan al 70%. De hecho, en América del Sur (excluido el Brasil) el sector de los recursos naturales recibe más IED que el sector de los servicios, mientras que la manufactura atrae montos pequeños.
Argentina acordó cancelar deuda con el Club de París
- blog de noyolara
- 3569 lecturas
Informes oficiales de las partes, el gobierno argentino y el Club de París, explican en la fecha el acuerdo para cancelar 9.700 millones de dólares en los próximos 5 años, con opción a que sean finalmente 7 los años de pagos, si es que no llegan inversiones externas desde los países acreedores.
Lo suscripto está condicionado al ingreso de inversiones externas demoradas por la falta de pago de antiguas deudas, parte importante de las cuáles fueron asumidas en la dictadura genocida para pertrechos bélicos, armamentos entre ellos. En la medida que ingresen esas inversiones externas, los pagos podrían acelerarse, o demorarse en caso contrario.
Japón y Alemania son de los países de mayor acreencia entre los 19 integrantes del Club de París. Entre otras, la empresa Toyota y la Siemens, que habían comprometido inversiones en Argentina esperaban el visto bueno de sus casas centrales y gobiernos, sujetos a la negociación por las cancelaciones de la deuda ahora consolidada en 9.700 millones de dólares.
Argentina pretende ser reconocido por el sistema mundial y ser sujeto de préstamos e inversiones, y por eso va en búsqueda de ser considerado “país emergente”. Esa es la razón para reivindicar la invitación rusa para ser parte de la próxima reunión de los BRICS en Brasil, e imagina la transformación en BRICSA.
El interrogante es si se puede transitar un camino alternativo, anticapitalista y antiimperialista. Ello supone fuerza política en la sociedad que desde nuevas mayorías desde la acumulación de poder popular pueda desafiarse el orden capitalista local, regional y mundial.
Es parte de lo que hoy 29 de mayo, a 45 años del Cordobazo se disputa en las elecciones de la CTA e intentar ser mayoría en el movimiento de trabajadores en la Argentina y desde allí disputar hegemonía en el seno del pueblo para ejercer soberanía integral para la liberación.
Junio
- 3293 lecturas
La Ruta de la Seda después de Crimea
- blog de noyolara
- 4652 lecturas
La Ruta de la Seda después de Crimea[1]
Ariel Noyola Rodríguez[2]
La gira del presidente chino Xi Jinping por Europa, que inició el 22 de marzo en Holanda bajo el marco de la Cumbre de Seguridad Nuclear en La Haya y concluyó el 1 de abril en Bruselas, Bélgica (sede de la Unión Europea), tuvo como eje rector la construcción de “cuatro puentes”: paz, crecimiento, reforma y progreso. El “deseo de prosperidad común” y la “confianza política mutua” se colocaron por encima de las diferencias culturales, económicas y, más recientemente, geopolíticas, como consecuencia de la crisis ucraniana y la hostilidad de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) contra Rusia.
No obstante, el creciente protagonismo adquirido por China en el nivel internacional, derivado de su ascenso económico, revela en los hechos la fragilidad de la diplomacia para eliminar las fricciones interestatales en un contexto económico mundial caracterizado por la caída de la rentabilidad capitalista, la incertidumbre que de ello deriva y, finalmente, la disputa entre capitales individuales en el mercado mundial para garantizar su supervivencia. Aunque las proyecciones recientes del Banco Mundial apuntan que para finales de 2014 China superará a Estados Unidos como primera potencia económica (Financial Times, 30 de abril de 2014), esto no significa la inexistencia de un amplio abanico de condicionamientos.
La capacidad de adaptación a una “nueva normalidad” en el ritmo de crecimiento (Xinhua, 10 mayo de 2014) y la transición de un régimen de acumulación sustentado en la sobre inversión, la súper explotación del trabajo y la exportación de manufacturas con base en recursos naturales, a otro con eje en la ampliación del mercado interno y la producción de mercancías de alto valor agregado dependerá, en buena medida, del modo en que China gestione las contradicciones internas y articule alianzas estratégicas en ambos lados del Atlántico.
De este modo, el interés de China por hacer de Europa un socio clave radica básicamente en la necesidad de consolidar mercados de exportación y recibir transferencias de tecnología para la producción masiva de maquinaria y equipo en un futuro no distante. Después de visitar Francia y Holanda, y firmar acuerdos de cooperación en los sectores de la energía nuclear, la industria automotriz, la exploración aeroespacial, la educación y la agricultura, el presidente Xi se dirigió a Alemania para rediseñar la Ruta de la Seda, ahora en el siglo XXI, y fortalecer así las relaciones entre China, Asia Central y Europa: un cinturón económico de 11 mil kilómetros que atravesará por ferrocarril Rusia y Kazajstán y conectará en sólo 16 días la ciudad de Chongqing (China) con Duisburgo (Alemania), uno de los centros de transporte y comercio más importantes de Europa.
En efecto, las relaciones económicas euroasiáticas cobraron nuevo ímpetu tras la incorporación de Crimea a territorio ruso y la jugada maestra de Pekín que, en alianza con Alemania, construye perspectivas pacíficas de cooperación entre Rusia y el llamado viejo continente.
Hay que considerar que la Ruta de la Seda forma parte de un interés compartido de largo aliento entre China y Alemania por ganar preeminencia económica a nivel mundial que incluye, además del comercio, la inversión y las finanzas internacionales. De los 850 proyectos de inversión extranjera directa que Alemania cerró en 2012, 11 por ciento eran de origen chino; en contrapartida, Alemania representa para China casi la mitad de la transferencia de tecnología de la Unión Europea (People’s Daily, 25 de mayo de 2013). Por otro lado, el apoyo a la internacionalización del yuan mediante swaps cambiarios bilaterales entre bancos centrales y la instalación de centros de liquidación en Alemania, Inglaterra y más recientemente en Luxemburgo (South China Morning Post, 8 de mayo de 2014), al tiempo que reducen el riesgo cambiario de los flujos bilaterales de comercio e inversión, socavan gradualmente el poderío del dólar.
Tras el posicionamiento neutral de China en el Consejo de Seguridad con respecto al referéndum de la península de Crimea, y la actitud conciliatoria entre Rusia y Europa a través de la Ruta de la Seda, la rivalidad entre China y Estados Unidos llega a un nuevo episodio de confrontaciones indirectas a nivel regional. La tercera semana de abril, Barack Obama visitó a sus aliados asiáticos tradicionales (Japón, Corea del Sur, Malasia y Filipinas) y dejó claro que la “doctrina del pivote” contra Pekín no ha muerto.
Estados Unidos refrendó su apoyo incondicional a Japón y las Filipinas, por las disputas territoriales que ambos países mantienen con China, apuntaló las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) y avivó las tensiones en el Mar del Sur a través de Vietnam. Sin embargo, el acuerdo energético firmado entre Moscú y Pekín el 20 de mayo y el alivio reciente de las tensiones entre los gobiernos de Angela Merkel y Vladimir Putin para evitar una depresión económica europea, neutralizaron la ofensiva estadounidense.
En suma, Washington buscó aislar a Rusia y desarticular la integración asiática, que –dicho sea de paso– constituye uno de los principales mecanismos de la región frente a la debilidad de la recuperación económica mundial, y no hizo sino favorecer la consolidación de un espacio económico euroasiático tras la coyuntura de Crimea.
[1] Texto preparado para la revista Contralínea. Disponible en Web: http://bit.ly/U4ZTVy
[2] Miembro del Observatorio Económico de América Latina del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México
Ecuador regresa al financiamiento externo
- blog de noyolara
- 5463 lecturas
Ecuador regresa al financiamiento externo
Oscar Ugarteche[1]
Los cambios en la economía internacional están afectando a las economías latinoamericanas que se pensaban más allá de las restricciones externas habituales al crecimiento. Quizás el más visiblemente afectado esté siendo por el momento Ecuador que había confiado su destino petrolero, y de balanza de pagos, a Venezuela y PDVSA con una refinería en Manta efectuada entre ambos. Esta llegó a ser anunciada en el 2008 por los presidentes de ambos países, inclusive. En el 2014 sabemos que la Refinería del Pacifico en Manta será construida con dinero del gobierno de China y en sociedad con PetroChina. Las razones por las que Venezuela no haya cumplir con su parte del trato quizás tenga que ver con los precios del petróleo, que no mantuvieron la trayectoria esperada por la introducción del shale oil.
La reversión de las políticas ambientales y la desafiliación oficial de su base ecologista para explotar Yasuní, condición que pusieron los chinos, debe haber sido el precio para mantener un ritmo de crecimiento alto y estable a futuro. La no explotación de Yasuní porque no vale la pena para los chinos, si bien es un alivio ecológico, ni amista al gobierno con su base ecologista ni le facilita las proyecciones de crecimiento.
De otro lado la apuesta ecuatoriana fue que el Banco del Sur iba a crearse y que ellos serían actores importantes dentro del mismo. Ahora se sabe que la que salió fortalecida fue la Corporación Andina de Fomento (CAF) que para Ecuador es la principal fuente de financiamiento externo después de haberse distanciado el país en términos políticos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y en términos drásticos de los mercados financieros internacionales tras declarar que el íntegro de su deuda externa era ilegítimo excepto unos bonos globales. También se distanció del BNDES de Brasil por un problema en una obra y el país llevó el caso a las cortes de París. Esos actos han dejado al gobierno en manos y con las condiciones que quieran prestarle.
Según el Ecuador Times, el gobierno buscará 700 millones de dólares adicionales con obligaciones en el extranjero y 1,000 millo0nes del Banco Mundial para Hidroeléctricas. La banca ha pedido para comenzar 100% de garantía en oro y 4.3% de interés dando a entender una percepción de riesgo CCC aunque en las tablas publicadas por las agencias calificadoras es B estable. Contrario a lo esperable, el cese de pagos de la deuda del 2009 no derrumbó la calificación de riesgo de Ecuador de manera importante y rebotó a su nivel anterior inmediato por el performance de su crecimiento y la solvencia del manejo macroeconómico. El regreso al mercado empero, está siendo costoso.
La operación específica del oro es lo que se llama un swap de oro, donde se entrega oro a cambio de moneda y luego se devuelve moneda a cambio de oro a una fecha fija a un precio fijo. En 2014 es la única operación financiera internacional efectuada hasta ahora y fue con una prenda física del oro para un crédito a tres años. En estas operaciones el banco o el inversionista no corren ningún riesgo porque la garantía física está en sus manos. El Banco Central valoró la entrega a 1,299 dólares la onza y la opción de recompra seguramente fue hecha a 1,281.9 que es el precio que tiene Goldman Sachs en pantalla por onza de oro a junio del 2017. Si la operación sale bien, el BCE ganará algo, si el precio baja y Ecuador compra su oro a menor precio en el 2017. Por ejemplo, si el precio baja a 1,200, el BCE vendió a 1,299 y recompra más oro a 99 dólares menos. Si el precio subiera, ejecutará su opción de compra a 1,281.9 USD la onza y el Banco habrá salido nivelado cubriendo el interés pagado con la ganancia de 18.90 dólares la onza-diferencia entre 1,299.00 y 1,281.90 USD/oz. El dinero el banco lo presta a 4.3%, es decir Goldman no arriesga nada y gana algo y un tercio de ese costo lo paga en parte el diferencial de precios establecido.
La impresión que comienza a salir de Ecuador es que los costos internacionales de sus políticas están llegando y los nuevos acreedores chinos están poniendo las condiciones del juego. A esta se van a sumar las condiciones del Banco y luego sin duda las del Fondo. Es poco pensable que el país haga una emisión internacional de bonos sin garantía, aunque sea de 350 millones de dólares en realidad, sin el aval de alguien y sin un margen de riesgo muy alto. Esa es la única explicación para la operación del oro. Mientras el fondo de contingencia de los BRICs no se firme y se arme el observatorio económico del mismo para seguir y respaldar a las economías emergentes, es poco probable que haya otro actor que no sea el mismo FMI el que dé estos avales. Si el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) fuese mucho más potente y expresión real de la potencia de América del Sur, al menos, quizás podría ser el aval de estas emisiones. Pero no lo es y la reforma de la arquitectura financiera de América del Sur ha quedado frenada por vez enésima desde inicios del siglo XIX. La política económica internacional de Ecuador parece haber dado un giro sustantivo de su punto de partida y estar recorriendo el país en este campo un camino distinto del previsto.
Dispnible: Aqui
[1] Economista peruano, trabaja en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México. Miembro del SNI/Conacyt. Coordinador del Observatorio Económico de América Latina (OBELA) www.obela.org y presidente de ALAI www.alainet.org
Estados Unidos: la bolsa en auge y la economía estancada
- blog de noyolara
- 5865 lecturas
Estados Unidos: la bolsa en auge y la economía estancada
Oscar Ugarteche[1], Ariel Noyola Rodríguez[2]
A partir de la crisis de 2007/2008, un doble rasero ha sido aplicado a la economía de Estados Unidos con resultados a la vista: de un lado está la calle (Main street) estancada, y de otro Wall Street en euforia. Los argumentos de los republicanos a favor del “equilibrio fiscal”, contrastan con el apoyo irrestricto del Departamento del Tesoro y la Reserva Federal (Fed) al sector financiero a través de rescates bancarios, inyecciones masivas de liquidez, desgravación fiscal y regulación laxa. Los republicanos han saltado a la yugular del déficit fiscal ajustando salarios y consumo y asistiendo a un proceso de concentración del ingreso inédito, dicen Saez, Piketty y otros.
Existe una falta de impulso de la recuperación que de 2009 a la fecha no remonta. La noticia es que en la segunda revisión del Bureau of Economic Analysis (BEA), el PIB creció no 0.10% como dijeron en su primera entrega, sino -1.0% en el primer trimestre de 2014. La explicación es que se observa una baja en inventarios, exportaciones, inversión fija no residencial y residencial y gastos público local y estadual, mientras las importaciones crecen. Esto aumenta deliberadamente los riesgos de nuevas burbujas financieras en Wall Street.
Existe evidencia de que las medidas de inyección de liquidez “no convencionales” poco han contribuido a reducir la deuda de las familias y reactivar el consumo con firmeza. Con menos liquidez, la tasa de inflación es cada vez menor a la esperada por la Fed. Las deudas promedio de los préstamos hipotecarios, de los estudiantes y de las tarjetas de crédito de los hogares no han mejorado mucho con relación a 2009. A partir del primer trimestre del año en curso, el crédito ha vuelto a aumentar de acuerdo con la Fed de Nueva York (Véase “Household Debt and Credit Report”, en nyfed.org/1hMuFY2), lo cual no se ha reflejado en el aumento del PIB. De otro lado, alrededor de 19% del total de propietarios, todavía poseen casas con un valor inferior a sus hipotecas (Wall Street Journal, 21/05/2014), situación que demuestra que los problemas financieros no están resueltos. En el plano real, Estados Unidos todavía no recupera el nivel de inversión en el PIB previo a la crisis, en la actualidad todavía 3.26% por debajo del nivel de 2007 según la OCDE (Véase “OECD Economic Outlook 2014”, en bit.ly/1qALoXC).
No obstante, el optimismo del gobierno recuperó brillo cuando la nómina no agrícola registró un aumento de 288,000 personas en el mes de abril, y la tasa de desempleo cayó a 6.3 por ciento. La Fed habría cumplido finalmente con su meta de 6.5% de desempleo planteada por Ben Bernanke. Sin embargo hay que considerar que en 2008 trabajaba el 65% de la PEA (Población Económicamente Activa) y ahora 58%, porque 7% abandonó la búsqueda de empleo por no encontrar nuevos empleos adecuados. La duración promedio del desempleado se ubica en alrededor de 9 meses. De este modo, el desempleo es el 13.5% de la PEA de 2008, que es lo comparable. Se han generado un promedio de 190,000 empleos en la nómina no agrícola durante los últimos 12 meses lo que es insuficiente tomando en cuenta la dinámica de los jóvenes entrando al mercado laboral a partir de junio, cuando acaban las escuelas, y los 3 millones de empleos sin recuperar como consecuencia de la crisis. Durante su comparecencia ante el Congreso el 7 de mayo, Janet Yellen justificó un nuevo recorte de 10,000 millones de dólares mensuales al estímulo monetario como efecto de la “mejora del mercado laboral”. Los recortes al estímulo monetario mensual que llegaron a ser de 85,000 millones de dólares mensuales se han reducido por cuarta vez en 10,000 millones y ahora suman 45,000 millones de dólares. Lo que salta a la vista es que con esas inyecciones de liquidez la inflación no repunte, ahora estamos viendo cómo de 3% a finales de 2008, hemos pasado a cifras cercanas a 1.5% con tendencia a la baja en el IPC. Europa y Japón están bordeando cero.
Las acciones de la Fed favorecen a Wall Street a costa de Main Street y sin que se vea una mejora real. Desde que se inició el final de los estímulos monetarios el índice de capitalización de la bolsa ha crecido de manera sostenida en lo que es el símil financiero del juego de “Gallina”. El que gana es el último en saltar de un coche en marcha antes de llegar al abismo. Con datos para la economía de Estados Unidos de bajo crecimiento del PIB, tendencias deflacionarias y niveles de empleo bajos en la PEA, el índice Dow Jones compuesto creció 21% en relación a su pico anterior de octubre de 2007. Está en 16,945 puntos al 11 de junio de 2014. Si la economía norteamericana apenas crece, la pregunta es ¿De dónde sale dicha capitalización? ¿Es ingreso concentrado del resto del mundo? ¿Es retorno de capitales de otros mercados? Si es como en el 2008, el costo de un pinchazo financiero será una nueva exportación global de la crisis. No hay correlación entre los índices de bolsa y la marcha económica de Estados Unidos y nada que indique una recuperación económica ni una mejora en la tendencia depresiva de los precios, a pesar de los discursos.
Disponible: Aqui
[1] Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México. Miembro del SNI/Conacyt. Coordinador del Observatorio Económico de América Latina (OBELA) www.obela.org y presidente de ALAI www.alainet.org
[2] Miembro del proyecto OBELA, IIEC-UNAM. Contacto: anoyola@iiec.unam.mx
Las remesas a América Latina y el Caribe 2013
- blog de noyolara
- 3695 lecturas
Durante 2013, el monto total de remesas recibido en América Latina y el Caribe (ALC) no presentó cambios con relación al año anterior, con lo que su tasa de variación anual fue prácticamente nula a nivel regional. Tras la caída de estos flujos en 2009 provocada por la crisis financiera internacional, los flujos de remesas a ALC mostraron una leve recuperación en 2010-2011, para luego estabilizarse a partir de 2011. En 2013, el ingreso de remesas del exterior a la región alcanzó US$61.251 millones. Este total refleja las variaciones positivas en tasas de crecimiento de remesas hacia Centroamérica y el Caribe, compensado por tasas negativas para México y los países de Sudamérica.
En los años previos a la crisis financiera internacional el ingreso de remesas del conjunto de países de ALC alcanzó tasas promedio de crecimiento anuales de 17%. Sin embargo, la crisis económica de 2008-2009 provocó un cambio importante en las tendencias observadas hasta entonces: primero, hubo una fuerte caída de las remesas en 2009 de más de -10%; que fue seguida por un modesto incremento de 6% en 2011, ingresos que más adelante terminaron por estancarse a nivel regional. La estabilización de estos flujos agregados oculta tendencias divergentes significativas entre países y subregiones.
Pese a que los flujos de remesas a nivel regional aún no recuperan sus niveles previos a la crisis económica de 2008-2009, para países como Haití, guyana, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Jamaica y Guatemala estos flujos aún representan más de 10% del PIB, mientras que para la mitad de los países latinoamericanos y del Caribe más del 5% del PIB, lo que demuestra su importancia para las economías en la región.
Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe 2014
- blog de noyolara
- 4008 lecturas
Panorama de las Administraciones Públicas en América Latina y el Caribe ofrece un conjunto de más de 30 índicadores para ayudar a quienes toman las decisiones de politica, a analizar y referenciar el desempeno de los gobiernos, tanto al interior de la región latinoamericana como comparado con los países miembros de la OCDE. Esta publicación se enfoca en 4 áreas principales: practicas y procedimientos presupuestarios, Empleo en la Administración General y Compensación en las ocupaciones de determinados sectores públicos, Adjudicación de contratos públicos y finanzas Públicas y economía.
A pesar de que la región lationamericana no ha sido tan gravemente afectada por la reciente crisis financiera y economica global.Panorama de las Administraciones Públicas en América Latina y el Caribe argumenta que los gobiernos deben propender por políticas más incluyentes, transparentes receptivas y eficientes. Para ello, necesitan mejorar, entre otras, las prácticas presupuestarias de empleo público e incrementar los niveles de transparencia.
Texto completo da clíck aquí (acceso vía RED UNAM)
Future State 2030: The global megatrends shaping governments
- blog de noyolara
- 4205 lecturas
Para 2030, los gobiernos de todo el mundo tendrán que hacer frente a factores críticos cruciales, por ejemplo, el crecimiento demográfico global, que provocará una enorme tensión en torno del suministro de alimento y agua.
Para entonces, casi dos tercios de la población mundial residirá en ciudades, y se espera que el mundo en desarrollo asuma de 75% a 80% de los costos de las adaptaciones requeridas.
Con este estudio, podemos concluir que es necesario adoptar una visión a largo plazo, así como planear y actuar de manera diferente para solucionar los nuevos desafíos sociales y ambientales.
VI Cumbre del BRICS: las semillas de una nueva arquitectura financiera
- blog de noyolara
- 4499 lecturas
VI Cumbre del BRICS: las semillas de una nueva arquitectura financiera[1]
Ariel Noyola Rodríguez[2]
Al día siguiente de la final del torneo de fútbol en Brasil, se llevará a cabo la VI Cumbre del BRICS (sigla de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Fortaleza y Brasilia serán las ciudades anfitrionas del encuentro a realizarse los días 14, 15 y 16 de julio, para asentar finalmente una arquitectura financiera de nuevo cuño bajo el eslogan: “Crecimiento incluyente y soluciones sostenibles”. A diferencia de las iniciativas de regionalización financiera asiática y sudamericana, los países del BRICS, al no conformar un espacio geográfico común, al tiempo que están menos expuestos a sufrir turbulencias financieras en simultáneo, incrementan la efectividad de sus instrumentos defensivos.
Un fondo de estabilización monetario denominado Acuerdo de Reservas de Contingencia (CRA, del inglés Contingent Reserve Arrangement) y un banco de desarrollo, llamado Banco BRICS, ejercerán funciones de mecanismo multilateral de apoyo a las balanzas de pagos y fondo de financiamiento a la inversión. De facto, el BRICS tomará distancia del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, instituciones edificadas hace siete décadas bajo la órbita del Departamento del Tesoro estadounidense. En medio de la crisis, ambas iniciativas abren espacios de cooperación financiera frente a la volatilidad del dólar, y alternativas de financiamiento para países en situación crítica sin someterse a condicionalidades mediante programas de ajuste estructural y reconversión económica.
Como consecuencia de la creciente desaceleración económica mundial, se ha vuelto más complicado para los países del BRICS alcanzar tasas de crecimiento por encima de 5 por ciento. La caída sostenida del precio de las materias primas para uso industrial derivada de una menor demanda del continente asiático y el retorno de capitales de corto plazo hacia Wall Street han impactado negativamente sobre el comercio exterior y los tipos de cambio. A excepción de la ligera apreciación del yuan, las monedas de los países del BRICS han perdido desde 8.80 (rupia india) y hasta 16 (rand sudafricano) puntos porcentuales frente al dólar entre mayo de 2013 y junio del año en curso. En este sentido, el CRA BRICS –dotado de un monto de 100 mil millones de dólares anunciado en marzo de 2013, con aportes de China por 41 mil millones de dólares; Brasil, India y Rusia, 18 mil millones cada uno; y Sudáfrica, con 5 mil millones de dólares–, una vez en marcha reducirá sustantivamente la volatilidad cambiaria sobre los flujos de comercio e inversión entre los miembros del bloque. Los escépticos argumentan que el CRA tendrá importancia secundaria y ejercerá sólo funciones complementarias a las del FMI. Dejan de lado que en contraste con la Iniciativa Chiang Mai, por ejemplo (integrada por China, Japón, Corea del Sur y 10 economías de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), el CRA BRICS podrá prescindir del aval del FMI para realizar sus préstamos, con lo cual garantiza una mayor autonomía política frente a Washington. La guerra de divisas de las economías centrales contra las economías de la periferia capitalista exige su ejecución a la brevedad.
Por otro lado, el Banco BRICS ha despertado muchas expectativas. El Banco que iniciará operaciones con un capital de 50 mil millones de dólares (con aportaciones de 10 mil millones y 40 mil millones en garantías de cada uno de los miembros), tendrá posibilidades de ampliarse en 2 años a 100 mil millones de dólares, y en 5 años a 200 mil millones; contará con capacidad de financiamiento de hasta 350 mil millones de dólares para proyectos de infraestructura, educación, salud, ciencia y tecnología, medio ambiente, etcétera. Sin embargo, para el caso de América del Sur, los efectos en el mediano plazo presentan un carácter dual. No todo es miel sobre hojuelas en los mercados de crédito. Por un lado, el Banco BRICS bien podría contribuir a reducir los costos de financiamiento y fortalecer la función contracíclica de la Corporación Andina de Fomento (CAF), a través del aumento de créditos en momentos de crisis y así descartar los préstamos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Por otro lado, no obstante, como oferente de crédito, el Banco BRICS entraría en competencia con otras entidades financieras de influencia considerable en la región como el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil), la CAF y los bancos chinos con mayor número de acreencias (China Development Bank y Exim Bank of China). Es inverosímil que las instituciones financieras susodichas hagan converger sus ofertas de crédito de modo complementario sin afectar sus carteras de prestatarios.
Al interior del BRICS también hay fricciones. La elite china pretende realizar la aportación mayoritaria (a diferencia de la propuesta rusa de establecer aportaciones alícuotas) y convertir a Shanghái en sede del organismo (en lugar de Nueva Delhi, Moscú o Johannesburgo). En caso de que los préstamos del Banco BRICS se denominen en yuanes, la moneda china avanzará en su internacionalización y afianzará gradualmente su posición como medio de pago y moneda de reserva en detrimento de otras divisas. Más allá de la consolidación de un mundo multipolar, el CRA y el Banco BRICS representan las semillas de una arquitectura financiera que emerge en una etapa de la crisis llena de contradicciones, lo mismo caracterizada por la cooperación que por la rivalidad financiera.
[1]Texto preparado para la revista Contralínea. Disponible en Web: http://bit.ly/1jyVKiE
[2]Miembro del Observatorio Económico de América Latina del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México
Tax policy in Latin America: assessment and guidelines for a second generation of reforms
- blog de noyolara
- 3863 lecturas
Este documento identifica las principales características de los sistemas tributarios de América Latina en las últimas dos décadas.
Aunque hay una gran cantidad de heterogeneidad entre los países, la presión fiscal ha aumentado en casi todos los casos, y la estructura tributaria en promedio, se ha concentrado más en el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta.
Sin embargo, ciertas debilidades estructurales se han mantenido, tales como el sesgo a favor de los impuestos indirectos y el bajo peso de los impuestos sobre la renta, que determina el bajo impacto redistributivo de los impuestos en el plano regional.
Por otra lado, el alto grado de informalidad, el alto nivel de gastos fiscales (o concesiones) y los niveles inaceptables de evasión fiscal han obstaculizado la consolidación de los sistemas fiscales con fundamento en la equidad y la eficiencia.
Dado que los objetivos de la política fiscal se expanden más allá de lo meramente fiscal, se ha vuelto cada vez más importante establecer nuevas pautas para la reforma fiscal en los países latinoamericanos.
Julio
- 3289 lecturas
Entrevista a Oscar Ugarteche sobre Deuda Externa / Fondos Buitres (AUDIO)
- blog de noyolara
- 7598 lecturas
Geoestrategia financiera BRICS. Creación de un mercado de derivados
- blog de noyolara
- 4192 lecturas
Geoestrategia financiera BRICS. Creación de un mercado de derivados
Leonel Carranco Guerra
Miembro del OBELA-IIEc/UNAM
15 de julio del 2014
1.-Hacia el nuevo orden financiero internacional
Las decisiones de geoestrategia financiera de los BRICS[1] en la sexta reunión, serán el comienzo de los nuevos pilares en el orden financiero internacional. Estos se convertirán en los contrapesos al Banco Mundial y al FMI, los cuales son:
a) La creación de un Banco de Desarrollo BRICS con un capital asignado de 100 mil millones de dólares el cual tendrá como objetivo el financiar proyectos de infraestructura estratégicos para los países integrantes del BRICS. Se analizará la posibilidad de financiamiento a países no integrantes.
b) Fondo de Reservas[2]: En esta reunión es muy posible la creación de un fondo financiero para contrarrestar los ataques monetarios de la “guerra de divisas” que tanto afectan a los tipos de cambio, al comercio y a las empresas. Este fondo tendrá un capital de 100 mil millones de dólares.
2.-Propuesta del Mercado de derivados BRICS
Uno de los mecanismos geoestratégicos de desestabilización es la manipulación financiera de los precios internacionales de los activos financieros por medio de los mercados de derivados. El valor del mercado de derivados a finales del año 2013, según el BIS[3], es de 710.18 billones de dólares mientras que el PIB mundial, según el factbook de la CIA, es de 87.25 billones de dólares[4].
En la actualidad es inaudito que los bancos que integran la London Bullion Market Association[5] (que por cierto sus orígenes están basados en el oro sustraído de Brasil y transportado a Londres a finales del siglo XVII) manipulen el precio internacional de la plata, y el oro a través del mercado de derivados[6].
Con los derivados también se manipulan los tipos de cambio, tasas de interés[7], precios de los energéticos y de los productos agrícolas. Este fenómeno tiene otro epicentro además de Londres y es por medio del Chicago Mercantil Exchange Group (CME Group).
Los grandes bancos estadounidenses tienen una gran influencia en los precios financieros del oro utilizando herramientas, entre otras, como los mini-flashes-crashes (Mfc) en los mercados de derivados. Según Paul Craig Roberts (ex subsecretario del Tesoro en el gobierno de Reagan) comenta que los Mfc producidos por grandes bancos como Goldman Sachs y JP Morgan en el precio del oro llegan a proporcionar apoyo al dólar cuando este se encuentra debilitado[8].
Pero dado que el dólar es el referente de los precios internacionales, este “apoyo” a la divisa estadounidense también afecta a los precios de los granos, a los tipos de cambio monetario, a las tasas de interés, y estos dos últimos tienen influencia en las estructuras financieras y productivas de las empresas; también pueden inducir un movimiento repentino de los capitales trasnacionales de corto plazo y todo esto puede llegar hasta desestabilizar a la balanza de pagos.
La manipulación de los precios financieros por medio de los mercados de derivados crea vulnerabilidades en los países en desarrollo y es por eso la necesidad de la creación de un mercado de derivados de los BRICS que amortigüe la volatilidad internacional de los precios provocado por shocks especulativos de los grandes bancos trasnacionales de las grandes plazas financieras en Estados Unidos e Inglaterra.
[1]Acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica
[2]Prensa Latina (2014), Cumbre de los BRICS en Brasil arranca con cita de los ministros, ver: http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=2878741&Itemid=1, 14 de julio del 2014
[3]BIS (2014), OTC derivatives statistics at end-december 2013. Revisar en: http://www.bis.org/publ/otc_hy1405.pdf , mayo del 2014
[4]CIA, Factbook, ver: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html
[5]Los bancos integrantes del LBMA son 5 bancos (Barclays, Deutsche Bank, Bank of Novia Scotia, Hsbc, Societé Generale)
[6]DealBook (2014), Banks sued on claims of Fixing price of gold, New York Times, 5 mayo del 2014.
[7]CNN Money (2012), Big Banks at center of interest rate probe, ver: http://money.cnn.com/2012/03/11/markets/bondcenter/interest-rate-manipulation/, 11 de marzo del 2012
[8]Schiff, Peter, The gold Price is fixed. So What?, Euro Pacific, mayo del 2014, ver: http://www.europacmetals.com/Portals/0/newsletters/may2014.html
El comercio intrarregional sudamericano: patrón exportador y flujos intraindustriales
- blog de noyolara
- 3832 lecturas
Entre 2003 y 2011, el comercio entre los paises sudamericanos tuvo un muy buen desempeño, que superó el dinamismo de las exportaciones mundiales y de la región hacia el resto del mundo.
Este estudio examina los atributos más relevantes del intercambio intrasudamericano durante el período mencionado y analiza en detalle los flujos de comercio intraindustrial, tanto de manufacturas como de productos basados en recursos naturales.
Los resultados obtenidos contribuyen al debate sobre la integración sudamericana y permiten extraer conclusiones relevantes tanto para los hacedores de política como para el sector privado.
Geopolítica del Banco BRICS: estrategia y cooperación financiera
- blog de noyolara
- 5577 lecturas
Geopolítica del Banco BRICS: estrategia y cooperación financiera
Ariel Noyola Rodríguez[1]
I. Introducción
La «Declaración de Fortaleza» contiene grosso modo, las conclusiones y perspectivas de integración al término de la VI Cumbre del BRICS, realizada del 14 al 16 de julio en Brasil. A través un documento[2] de 72 puntos de carácter oficial, el grupo pentapartita integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica –que aglutina 40% de la población, 26% de la superficie terrestre, 27% de la producción y 21% del PIB mundial- reafirmó su compromiso con el derecho internacional, el multilateralismo político, el desarrollo económico, la equidad social, el crecimiento sostenible y la preservación del medio ambiente.
En materia política, el bloque resaltó su preocupación por la creciente inestabilidad geopolítica derivada de los conflictos armados en Afganistán, República Centroafricana, Sudán del Sur, Siria, Ucrania y más recientemente en la Franja de Gaza. Además de hacer un llamado a favor de una reforma profunda de la Organización de Naciones Unidas (ONU), orientada a resolver los conflictos de manera pacífica y colectiva; China y Rusia expresaron su apoyo a Brasil e India para conseguir un asiento permanente en el Consejo de Seguridad, y en el caso de Sudáfrica, sumarán esfuerzos para aumentar su participación en el concierto internacional.
En materia económica, celebraron la creación de nuevos mecanismos de cooperación financiera para reducir los impactos de las fluctuaciones del dólar y el cierre de los circuitos de financiamiento externo en coyunturas críticas. Un Acuerdo de Reservas de Contingencia (CRA por sus siglas en inglés) y un nuevo banco de desarrollo (Banco BRICS), constituyen las semillas de una arquitectura financiera que intentará por un lado, avanzar en la construcción de un nuevo orden mundial con la mira puesta en ampliar la representación de la periferia capitalista en la toma de decisiones globales y por otro, contrarrestar la unipolaridad del dólar en los mercados financieros internacionales.
II. La crisis de la unipolaridad del dólar
El segundo día de la Cumbre realizada en la ciudad de Fortaleza, el bloque hizo hincapié en la gravedad y débil recuperación de la crisis económica iniciada en septiembre de 2008 en Estados Unidos con la quiebra de Lehman Brothers y contagiada al resto del mundo después, mediante la contracción del crédito internacional (credit crunch) en la primavera de 2009. La drástica reducción de las tasas de interés internacionales de los bancos centrales de los países industrializados, y la implementación de diversos programas de estímulo monetario por la Reserva Federal (Fed), el Banco Central Europeo (BCE), el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra para evitar una depresión económica, aumentaron el atractivo de los activos financieros de renta variable de las economías de la periferia (acciones, commodities, bienes raíces, etc.).
Las bolsas de valores y los tipos de cambio se apreciaron como efecto del incremento de los flujos de capital de corto plazo reduciendo significativamente el dinamismo exportador y los ritmos de crecimiento económico observados de 2003 a 2009. Adicionalmente, el anuncio de mayo de 2013 de Ben Bernanke, anterior presidente de la Fed, de reducir el monto del programa de inyección de liquidez a medida que avanzara la recuperación del mercado de trabajo estadounidense, multiplicó la velocidad del efecto inverso del triple arbitraje de tasas de interés, tipos de cambio y precios de activos financieros. Según el Instituto de Finanzas Internacionales, las salidas de capitales de corto plazo de las economías denominadas “emergentes”, durante 2013 fueron de 1 billón 360 mil millones de dólares y para 2014 se calcula que serán de 1 billón 348 mil millones de dólares.[3]
El malestar de las elites de la periferia capitalista radica fundamentalmente en las acciones unilaterales de los bancos centrales del capitalismo central, las consecuencias generadas a través de los desequilibrios de las balazas de pagos y la falta de representatividad del Fondo Monetario Internacional (FMI). Como lo sostuvo el brasileño Celso Furtado en 1954, el FMI constituye en esencia, un instrumento de la política exterior estadounidense. Con todo, hay que considerar que bajo el capitalismo, el Estado no es antagónico al Mercado. En realidad, el nexo Estado-finanzas es estratégico como instrumento geopolítico clave para llevar a cabo la acumulación de capital a escala global en un contexto económico crecientemente internacionalizado. La acumulación capitalista no acontece en el vacío, sino en espacios acotados territorialmente, es global sólo en el sentido de que ocurre en una etapa muy avanzada de la integración del mercado mundial. Por lo anterior, la internacionalización económica coexiste en un contexto conflictivo de multipolaridad política. El punto número 18 de la Declaración Final de la VI Cumbre del BRICS, ejemplifica de manera nítida que la competencia interestatal es un rasgo imperativo del capitalismo contemporáneo:
Quedamos decepcionados y seriamente preocupados por la actual falta de aplicación del FMI de las reformas de 2010, lo que afecta negativamente la legitimidad, credibilidad y eficacia del FMI. El proceso de reforma del FMI se basa en compromisos de alto nivel, para fortalecer los recursos del Fondo y conducir a la modernización de su estructura de gobierno a fin de reflejar mejor el peso cada vez mayor de las economías emergentes en la economía mundial. El Fondo debe seguir siendo una institución basada en cuotas. Hacemos un llamado a los miembros del FMI para encontrar maneras de implementar la 14a revisión general de cuotas sin más demora. Reiteramos nuestro llamado al FMI para desarrollar opciones para seguir adelante en su proceso de reforma, con el fin de garantizar una mayor voz y representación de las economías emergentes.
Según datos del propio Fondo, el PIB de Estados Unidos representa 19.2% del PIB mundial y detenta un aplastante 16.75% del poder de voto, la economía China en cambio, constituye 16.1% de la economía mundial y apenas posee 3.81% en términos de representación por debajo de Japón (6.23%), Alemania (5.81%), Francia (4.29%) y Gran Bretaña (4.29%).[4] En el nivel de grupos, el G-7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Gran Bretaña) concentra actualmente 43.09% del poder de voto y el BRICS apenas 11.03 por ciento. En virtud de que el Congreso de Estados Unidos nunca ratificó el nuevo sistema de cuotas del Fondo, el BRICS pasaría entonces de la inercia a la acción.
III. La creación de un Banco de Desarrollo BRICS
A más de dos años de distancia de haber sido anunciado por primera vez en la Cumbre de Nueva Delhi, el BRICS aprobó finalmente la creación de un nuevo banco de desarrollo (New Development Bank), denominado Banco BRICS, “con el fin de movilizar recursos para proyectos de infraestructura y de desarrollo sostenible del BRICS y de otras economías emergentes y en desarrollo”.[5] La institución tendrá inicialmente un capital autorizado de 100 mil millones de dólares y un capital suscrito de 50 mil millones de dólares. Algunos analistas prevén que en un lapso de dos décadas logre alcanzar un stock de préstamos de hasta 350 mil millones de dólares, con lo cual lograría superar los fondos disponibles del Banco Mundial.[6]
El poder de voto de cada miembro al ser repartido en partes iguales, rompe con la estructura vertical del FMI y el Banco Mundial. La membresía estará abierta a países integrantes de la ONU aunque los miembros del BRICS conservarán el control sobre 55% de las acciones del Banco. La sede principal estará en Shanghái, el centro neurálgico de negocios de China. Su primer presidente será indio, su primer director general brasileño y su primer gobernador, de origen ruso.
En cuanto a la operatividad, el bloque acordó que la presidencia del organismo multilateral será rotada entre sus miembros bajo el siguiente orden: India, Brasil, Rusia, Sudáfrica y China. La primera sede subregional se establecerá en Johannesburgo y será lanzada al mismo tiempo que la sede principal. Se contempla la creación de nuevas sedes subregionales en Brasil, Rusia e India, la segunda sede subregional será establecida en Brasil. En lo que se refiere al perfil del personal reclutado, será requisito indispensable cumplir con los méritos requeridos por el Consejo de Administración. Finalmente, para iniciar operaciones el acta fundacional del Banco BRICS requiere la aprobación de las legislaturas nacionales de sus cinco miembros, con ello podría iniciar el otorgamiento de préstamos a más tardar en dos años.
IV. En suma
El reto principal del Banco BRICS consiste en responder de manera oportuna a las necesidades de financiamiento de las economías periféricas. A excepción de China, que crece anualmente a tasas de crecimiento superiores a 7%, el resto de los miembros del BRICS enfrenta serias dificultades económicas al igual que la mayoría de los países de Suramérica, consecuencia de la dependencia estructural del capitalismo central. No es un dato menor que de manera sorpresiva, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, haya propuesto una alianza entre el Banco del Sur –cuya carta fundacional fue suscita en diciembre de 2007 por Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela- y el Banco BRICS para apoyar de manera conjunta el financiamiento de la región latinoamericana.
En este sentido, la construcción de mecanismos de cooperación financiera de carácter multilateral no debe ser entendida únicamente para apuntalar la acumulación capitalista. Es menester que el BRICS avance en la agenda de un auténtico orden mundial multipolar que no se reduzca, en palabras de Samir Amin, a “re-equilibrar el atlantismo”.[7] El rechazo del proyecto imperial impulsado por Washington en escala planetaria y la exigencia por la autodeterminación de las soberanías nacionales, deberán acompañarse de un cuestionamiento radical de las relaciones Norte-Sur en todas sus dimensiones.
[1]Miembro del Observatorio Económico de América Latina del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
[2]“Sixth BRICS Summit – Fortaleza Declaration” en Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil (Itamaraty), en <http://brics6.itamaraty.gov.br/media2/press-releases>. Fecha de publicación: 15-07-2014.
[3]Instituto de Finanzas Internacionales. May 2014 Capital Flows to Emerging Market Economies, en <http://www.iif.com/emr/capflows201405.php>. Fecha de publicación: 29-05-2014.
[4]Fondo Monetario Internacional. “Members' Quotas and Voting Power”, en <http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.aspx>. Fecha de actualización más reciente: 16-07-2014.
[5]Ibídem.
[6]Griffith-Jones, Stephany. “Guest post: a new BRICS bank to mark global shift”, en Financial Times, en <http://blogs.ft.com/beyond-brics/2014/06/03/guest-post-a-new-brics-bank-to-mark-global-shift/?Authorised=false>. Fecha de publicación: 03-06-2014.
[7]Véase Amin, Samir. Por un Mundo multipolar. Ediciones El Viejo Topo: España, 2005.
El regreso de las deudas externas. Argentina y el juicio del siglo en los Estados Unidos
- blog de noyolara
- 4329 lecturas
EL REGRESO DE LAS DEUDA EXTERNAS
Argentina y el juicio del siglo en los Estados Unidos
Carlos Marichal
En las últimas semanas el tema de las deudas externas ha vuelto a colocarse en el candelero de las finanzas y de la política internacional debido a un juicio de la Suprema Corte de los Estados Unidos, que ha emitido una resolución en contra del gobierno de Argentina. Esta decisión evoca el profundo dilema que existe entre soberanía nacional y globalización financiera. Cuando un gobierno coloca deuda en los mercados internacionales, ofrece garantías de pagos que comprometen a sus contribuyentes al pago a mediano o largo plazo. Sin embargo, al venderse los bonos públicos se convierten en títulos privados que pueden convertirse en determinadas circunstancias en objeto de gigantescas especulaciones que pueden desencadenar bancarrotas de los Estados deudores.
Recordemos que en 2011 y 2012, España, Portugal y Grecia estuvieron sujetos a este tipo de especulaciones por parte de bancos e inversores quienes se beneficiaron de las abruptas subidas del premio (tasa de interés) de los bonos soberanos. En algún momento se temió que podría producirse una bancarrota soberana y, por consiguiente, el hundimiento de la moneda común, el euro. Fue la intervención de Mario Draghi, director del Banco Central Europeo, factor clave en disipar la burbuja de la especulación y el peligro de “default”. Pero el fantasma de la deuda sigue planeando y no tardará en regresar.
En el caso de América Latina, no pueden olvidarse la brutalidad y persistencia de las crisis de las deudas externas, tanto en los años de 1980 como en las crisis financieras de México en 1995, Brasil en 1998 y Argentina en 2001-2002. Cada una de estas debacles tuvo impactos económicos y sociales muy costosos y sus historias constituyen capítulos claves de la historia reciente de la globalización financiera.
La experiencia de Argentina al doblar el siglo fue de las más traumáticas. Hacia 2000 su gobierno comenzaba a hacer agua, y por ello solicitó un enorme rescate al Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, antes de concretarse, la confianza de los ahorradores e inversores se evaporó y las retiradas de dinero de los bancos argentinos comenzaron en gran escala. Con objeto de evitar el hundimiento de su administración, el presidente Fernando De la Rúa nombró a Domingo Cavallo como ministro de economía en abril de 2001 pero su plan, conocido como el “Megacanje” de las deudas públicas, fracasó debido a la falta de confianza de todos los actores económicos y financieros. El pánico bancario siguió su curso hasta que el ministro estableció un control sobre los depósitos en los bancos que fue bautizado popularmente como “el corralito”. A partir de ese momento el gobierno ya tenía sus días contados y en diciembre cayó tras revueltas populares cada vez más extendidas.
Después siguieron dos años marcados por una enorme inestabilidad política (con cuatro presidentes en un año y pico) y aumentos dramáticos del desempleo y de la pobreza. No sería hasta la elección a la presidencia argentina de Nestor Kirchner, político peronista de izquierdas, en mayo de 2003, que comenzó a vislumbrarse un posible cambio de rumbo. El nuevo gobierno tuvo la fortuna de contar con un aumento sostenido de las exportaciones agropecuarias pero igualmente importante fue su respuesta a la crisis financiera. Desde diciembre de 2001 el gobierno estaba en “default” sobre sus deudas, lo cual se debió en buena medida a la negativa explícita del FMI de activar el rescate. Para principios del año de 2004, la deuda externa alcanzaba la estratosférica cifra de 178,000 millones de dólares. A partir de repetidos viajes a Washington, el ministro de economía, Roberto Lavagna, con el apoyo muy firme de Kirchner, logró una reprogramación de las obligaciones con los principales organismos financieros multilaterales (FMI, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo). Luego se negoció con los acreedores privados garantías de pagos del servicio de los bonos externos a cambio de una reducción de su valor nominal que se estimaba en 100,000 millones de dólares en marzo de 2005: se alcanzó una quita de cerca de 55%, una de las mayores en la historia financiera internacional reciente.
Como consecuencia, el gobierno de Argentina fue marginada de los mercados de capitales internacionales pero durante los últimos diez años ha pagado el servicio acordado de la deuda de manera puntual todos los años, lo cual ya ha representado una transferencia de más de 100 mil millones de dólares a los tenedores de bonos y una reducción dramática de la deuda externa. Sin embargo, una pequeña porción de bonos que no entraron en el acuerdo fueron adquiridos por un par de fondos de inversión de los Estados Unidos que son conocidos como “fondos buitre” porque compran por centavos para luego tratar de cobrarlos a precios mucho más altos. Este negocio depende de la posibilidad de convencer a una corte de Nueva York que las compras especulativas deben reembolsarse al cien por cien de su valor nominal. Esto es lo que ocurrió hace unas semanas a partir de la decisión del juez Thomas P. Griesa de la Corte del Distrito Sur de la ciudad de Nueva York, que ha sido avalado por la instancia superior del sistema judicial norteamericano: en este caso, se sostiene que los reclamos de los especuladores serían de mayor valor jurídico que aquellos de un gobierno soberano.
El gobierno argentino ha respondido con dos estrategias complementarias. Por una parte ha ofrecido negociar con los fondos buitre durante este mes de julio, pero al mismo tiempo ha puesto en marcha una campaña política internacional para limitar los daños a su economía. Desde el lunes 7 de julio, el juez Griesa ha autorizado a un intermediario, el famoso abogado Daniel Pollack de Nueva York, para que supervise el proceso de negociaciones alucinantes en ciernes entre los especuladores y el gobierno de Argentina.
La respuesta internacional de solidaridad con Argentina ha sido impresionante. En primer término, ha logrado el apoyo de los gobiernos latinoamericanos, incluyendo los de Mercosur así como una resolución de apoyo de la Organización de Estados Americanos, aprobada el 4 de julio En segundo lugar, ha obtenido los apoyos de diversas instancias multilaterales, entre ellas, la Comisión Económica para América Latina (Cepal) y la agrupación de 77 países en Naciones Unidas conocida como G77. Pero, además, ha atraído la atención de dos grandes potencias, Rusia y China. En los días de 15 y 16 de julio se reúnen los presidentes del grupo de naciones conocido como BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) en la ciudad de Fortaleza, Brasil. El presidente de Rusia, Vladimir Putin ha anunciado que después visitará a Buenos Aires para demostrar su apoyo en contra de los especuladores. Más importante aún, ha sido la declaración del presidente de China, Xi Jinping, quien también viajará a Argentina para firmar acuerdos comerciales y demostrar su apoyo en contra de los “fondos buitre” de Nueva York.
En resumidas cuentas, se trata de un episodio de geo/política y financiera de considerable impacto. Cabe preguntar: ¿cuál es el alcance de la soberanía de un gobierno y sobre todo de los contribuyentes en esta época de globalización financiera? Este es un problema medular que afecta a las democracias modernas. El principio fundamental del gobierno parlamentario consiste en que el pago de los impuestos es la base de la representación política: por ello, la soberanía fiscal y por ende de los ciudadanos, merece una defensa mucho más visible y transparente que la de los intereses financieros privados. De ello depende en buena medida la supervivencia y la legitimidad de las democracias contemporáneas y, precisamente por ello, el debate sobre las deudas públicas no dejará de acrecentarse en el escenario nacional e internacional.
¿Francia y Alemania resucitarán al petroeuro?
- blog de noyolara
- 3975 lecturas
¿Francia y Alemania resucitarán al petroeuro?[1]
Ariel Noyola Rodríguez[2]
Con el argumento de buscar “dinero ilícito”, el gobierno de Barack Obama ha impuesto en los últimos meses fuertes sanciones económicas en contra de entidades bancarias europeas, principalmente de Gran Bretaña, Suiza, más recientemente Francia y, posiblemente, Alemania. Por otro lado, la profundización de la crisis a partir de octubre de 2013, cuando la inflación se ubicó por debajo de 1 por ciento en el conjunto de la Zona Euro, ha echado por la borda las expectativas de recuperación del Fondo Monetario Internacional. El optimismo de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, contrasta con el nivel de precios de apenas 0.50 por ciento, y la tasa de desempleo promedio para el conjunto de países que integran la Unión Monetaria que se mantiene muy cerca de 12 por ciento, según los datos oficiales actualizados a junio de 2014.
Así, en un contexto económico que bordea la deflación y la depresión económica, BNP Paribas, el primer banco de Francia y el segundo mayor de la Unión Europea, se hizo acreedor a una sanción de 8 mil 900 millones de dólares a principios de julio, la mayor multa aplicada a un banco europeo en la historia reciente. Hasta antes de esa fecha, la multa mayor había sido impuesta al Creditt Suisse, cuya sanción fue de 2 mil 600 millones de dólares por una supuesta evasión de impuestos. De acuerdo con la investigación realizada por el Departamento de Justicia estadounidense, mediante complejas operaciones bancarias BNP Paribas violó los embargos que rigen la ley estadounidense y realizó transacciones, entre 2002 y 2009, que involucraron la compra-venta de gas y petróleo por un valor aproximado de 22 mil millones de euros (30 mil millones de dólares), y que fueron efectuadas a través de París, Ginebra y Singapur, procedentes de Sudán e Irán, países que forman parte de la “lista negra” de Estados Unidos.
Por añadidura, el castigo implica la prohibición de realizar operaciones en dólares en cualquier parte del mundo durante los próximos meses. Washington, al poseer el derecho de señoreaje, impone unilateralmente sus condiciones al resto del mundo. El uso estratégico del binomio dólar-Wall Street le ha permitido mantener su protagonismo en los mercados financieros internacionales, aun a pesar del declive gradual de la economía estadounidense en la economía mundial. Por ejemplo, más de la mitad de los préstamos y depósitos transfronterizos son realizados en dólares. Según el último sondeo del mercado de divisas, cuyo volumen de operaciones diarias se calcula en alrededor de 5 billones de dólares; al día de hoy, cerca de 87 por ciento de las transacciones se llevan a cabo en la divisa estadounidense (Financial Times, 1 de julio de 2014).
Adicionalmente, Estados Unidos se da el lujo de castigar de manera implacable a los bancos extranjeros que no se ajustan a los lineamientos de su política exterior. Las sanciones impuestas a BNP Paribas desataron la furia del gobierno de François Hollande en contra del imperio del dólar que, dicho sea de paso, antes del fallo intentó negociar con el gobierno de Obama sin resultados favorables. En respuesta a la ofensiva del dólar, Michel Sapin, ministro de Finanzas francés, declaró la urgencia de diversificar el mercado de divisas. El 3 de julio pasado, en una rueda de prensa en Bruselas, Bélgica, espetó: “¿No debería el euro ser más importante en la economía mundial?” (Bloomberg, LP, 5 de julio de 2014). Días después, en una entrevista con The Financial Times (6 de julio de 2014) reiteró su interés en fomentar el uso de la moneda común europea: “Nuestras empresas están en aprietos porque vendemos mucho en dólares; sin embargo, no siempre queremos tratar con todas las reglas y regulaciones de Estados Unidos”. De este modo, quizá con la mira puesta en llevar a Francia a sumarse a las estrategias de Rusia y China, que buscan desdolarizar gradualmente sus economías, Sapin sentenció que “la Zona Euro tiene que pensar en el papel que le está dando a su moneda y movilizarse para impulsar el uso del euro como moneda de intercambio internacional” (Reuters, 9 de julio de 2014).
Las declaraciones del ministro de finanzas hicieron eco en Christophe de Margerie, presidente ejecutivo de la petrolera Total: “Nada impide que alguien pueda pagar por el petróleo en euros”, dijo a la prensa después de una conferencia dictada a economistas en Aix-en-Provence, Francia (Bloomberg, LP, 5 de julio de 2014). Actualmente, los precios de referencia del petróleo y de las principales materias primas, invariablemente cotizan en dólares; los inversionistas que buscan reducir el riesgo cambiario tienen que hacerlo en el mercado de derivados (swaps, futuros, opciones, etcétera), que opera fundamentalmente en dólares. En este sentido, el uso del euro en lugar del dólar en la compra-venta de petróleo incrementaría la influencia de Europa en el mercado petrolero mundial y sus cotizaciones.
De concretarse, se trataría de la mayor apuesta geopolítica en contra de Estados Unidos desde 2000, cuando el entonces presidente de Irak, Sadam Husein, lanzó el temerario proyecto de valuar las transacciones petroleras en euros, es decir, petroeuros en lugar de petrodólares. Finalmente, a raíz de que los bancos alemanes Deutsche Bank y Commerzbank también están siendo investigados por Washington, cabría la posibilidad de que Berlín uniera esfuerzos con París para apoyar la resurrección del petroeuro.
[1]Texto preparado para la revista Contralínea. Disponible en Web: http://bit.ly/1rVKeDE
[2]Miembro del Observatorio Económico de América Latina del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México
Agosto
- 3224 lecturas
La crisis latinoamericana de la deuda desde la perspectiva histórica
- blog de noyolara
- 4162 lecturas
A inicios de la década de los ochenta estalló la crisis de la deuda externa, marcando un punto de inflexión en la historia económica de América Latina y el Caribe. Con ello se desencadenó la crisis de una estrategia de desarrollo que —con diferencias entre países y modificaciones a lo largo del tiempo— había caracterizado las décadas anteriores. Varios países no estuvieron en condiciones de atender sus compromisos y entraron en cesación de pagos. Se aplicaron una variedad de medidas encaminadas a superar la crisis, que generalmente tuvieron un sesgo contractivo.
El impacto sobre la capacidad productiva, el empleo y las condiciones sociales fue tan fuerte que la CEPAL caracterizó los años siguientes como una “década perdida” para el desarrollo económico y social de la región.
En este libro se reúnen cuatro ensayos que permiten entender los factores que originaron la crisis y las circunstancias que determinaron que sus consecuencias para la región fueran aún más graves que las de la Gran Depresión de los años treinta.
En el libro se explican también los procesos de negociación que condujeron a los países deudores a una situación desmejorada, los programas de reestructuración de la deuda y su incidencia en el desarrollo financiero de la región, y el modo en que los cambios en las políticas económicas experimentados por la región pueden contribuir a prevenir la ocurrencia de este tipo de crisis en el futuro.
Treinta años después de la crisis que más gravemente afectó el desarrollo de la región, en un mundo cada vez más interdependiente y turbulento, las lecciones aprendidas de este episodio están plenamente vigentes.
Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2014: CEPAL
- blog de noyolara
- 4244 lecturas
Las economías de América Latina y el Caribe crecerán en promedio 2,2% en 2014, a causa de la debilidad de la demanda externa, un bajo dinamismo de la demanda interna, insuficiente inversión y un limitado espacio para la implementación de políticas que impulsen la reactivación, anunció hoy el organismo.
Estos elementos impactan de manera diferenciada a los países y subregiones de América Latina y el Caribe, verificándose una alta heterogeneidad en las dinámicas de crecimiento, agregó la CEPAL.
En el informe se indica que la desaceleración económica observada en el último trimestre de 2013 se mantuvo en los primeros meses de 2014, con lo que la región anotará un crecimiento inferior al del año pasado (2,5%). Sin embargo, advierte que la gradual mejora de algunas de las principales economías del mundo, debería permitir un cambio de tendencia hacia fines de 2014.
“Las políticas macroeconómicas tienen que tomar en cuenta las vulnerabilidades específicas de los países. Sin duda, en todos los casos es importante aumentar la inversión y la productividad, para garantizar en el mediano plazo un cambio estructural con igualdad. Ambas determinantes son retos claves para la sostenibilidad económica del desarrollo, especialmente en el contexto actual”, señaló Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, durante la presentación del documento.
Situación económica de Latinoamérica: Tercer trimestre de 2014
- blog de noyolara
- 3692 lecturas
Todo apunta a que la calma en los mercados financieros internacionales en el segundo trimestre de 2014 también se trasladó a los de América Latina con aumento en el precio de los activos pese a la significativa desaceleración de la actividad económica en la región.
Previsiblemente, el crecimiento en América Latina aumentará del 1.6% en 2014 al 2.5% en 2015 de la mano de un aumento del crecimiento mundial y por la recuperación de la inversión, especialmente pública. De otro lado, la Alianza del Pacífico crecerá 3.1% en 2014 y 4% en 2015.
La desaceleración económica disminuye la presión sobre los déficits exteriores, pero la aumenta sobre las cuentas fiscales, con lo cual los retos para enfrentar la crisis por parte de los gobiernos de la región son cada vez mayores.
La debilidad del crecimiento ha tendido a sesgar las políticas monetarias en la región hacia un tono más acomodaticio incluso en economías donde la inflación permanece en niveles bajos.
Crecimiento económico y productividad en América Latina: una perspectiva por industria, según la base de datos LA-KLEMS
- blog de noyolara
- 4040 lecturas
El propósito de este artículo es analizar el crecimiento económico, la productividad y sus determinantes en cinco países principales de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México) durante el período comprendido entre 1990 y 2010.
Este análisis se aplica para el agregado de la economía como también para nueve sectores económicos. Se utiliza una nueva base de datos que servirá como una herramienta fundamental para la investigación empírica y teórica en el área del crecimiento económico y productividad para América Latina; la base de datos LA-KLEMS.
En esta base las variables se organizan en torno a la contabilidad del crecimiento, metodología que proporciona un marco conceptual claro que permite analizar de una manera coherente la interacción entre las variables.
Francia y la rebelión contra la austeridad en Europa
- blog de noyolara
- 3839 lecturas
Francia y la rebelión contra la austeridad en Europa[1]
Ariel Noyola Rodríguez[2]
La cúpula europea sostiene que el aumento de la incertidumbre económica en la región deriva fundamentalmente de la inestabilidad geopolítica en Ucrania y Oriente Medio. De este modo, los dirigentes políticos del llamado viejo continente pretenden evadir su responsabilidad ante el agravamiento de la crisis. El segundo trimestre del año en curso, las tres economías mayores de la Zona Euro obtuvieron pésimos resultados en términos de crecimiento económico: Alemania registró una contracción de -0.2 por ciento (primera caída desde 2012); Francia, una tasa de crecimiento cero; e Italia, una recesión de triple hundimiento. La gran noticia es que el motor de crecimiento (Alemania) no marcha más y todo indica que la Eurozona continuará padeciendo recesión crónica en los próximos meses.
“Es mejor admitir lo que es, a mantener la esperanza en algo que no será”, se lamentó Michel Sapin, ministro de Finanzas francés, quien de manera inédita rechazó que las políticas de austeridad fiscal y las reformas estructurales sugeridas por la troika europea (Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Comisión Europea) vayan a revertir la tendencia recesiva de la economía francesa (The Telegraph, 14 de agosto de 2014). De este modo, Francia tomó distancia de las políticas de ajuste exigidas por el gobierno de Angela Merkel y abandonó el límite de 3.8 por ciento de déficit fiscal como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) aprobado por la Comisión Europea con el respaldo de Berlín. “Me niego a subir los impuestos para cerrar cualquier brecha presupuestaria”, remató Sapin.
El aparente viraje francés ocurre en un momento crítico de gran calado: 2 trimestres consecutivos sin crecimiento y un aumento del descontento social sin precedentes. En enero de 2012, la confianza puesta en el gobierno de François Hollande era de 55 por ciento. Actualmente se ubica en menos de 20 por ciento según diversas encuestas. La baja inflación para el conjunto de la Zona Euro, que se ha mantenido en 0.4 por ciento, podría provocar la bifurcación política en el proceso de integración, según el tipo de medidas para enfrentar la crisis: Francia de un lado promoviendo políticas contracíclicas para revertir la caída de la actividad económica, y Alemania de otro apuntalando y marcando los ritmos del ajuste. No obstante, si el gobierno de Hollande decide mantener la austeridad fiscal y la contracción salarial, la debacle electoral del Partido Socialista francés sería inminente y el ascenso al poder de la extrema derecha podría concretarse en breve con el apoyo de grandes grupos empresariales.
De otro lado, el aumento de las tensiones en la relación con Estados Unidos también tuvo un efecto multiplicador negativo sobre la economía gala. La multa de 8 mil 900 millones de dólares impuesta por el Departamento de Justicia estadounidense en contra de BNP Paribas aumentó en más de ciento por ciento el saldo deficitario de la cuenta corriente el mes de junio. Por añadidura, provocó pérdidas trimestrales al banco por un total de 4 mil 300 millones euros (5 mil 750 millones de dólares). En enero, el precio de una acción de BNP Paribas oscilaba entre 55 y 57 euros, en tanto las primeras 2 semanas de agosto cayó a menos de 50 euros (una reducción de 15 por ciento). El banco Crédit Agricole, también de origen francés, y los alemanes Deutsche Bank y Commerzbank están siendo investigados actualmente por parte de Washington para determinar si violaron, al igual que BNP Paribas, los embargos establecidos por la ley del dólar (The New York Times, 31 de julio de 2014).
En el marco de la cooperación multilateral y con el objetivo de evitar angustias económicas derivadas de multas bancarias futuras, Francia realizó un llamado a discutir el tema de las acciones judiciales del gobierno de Estados Unidos en la próxima reunión del Grupo de los 20 (G-20), a realizarse a finales de año en Brisbane, Australia. Es decir, si bien Hollande evitó un conflicto diplomático de grandes proporciones con el gobierno de Barack Obama, nada le ha impedido cuestionar los términos y el alcance extrarregional de las multas aplicadas por la jurisdicción de Nueva York. “Debe haber una coordinación entre los reguladores”, declaró un alto funcionario europeo, quien confirmó además que ha habido algunas discusiones sobre el tema entre los países que forman parte del G-20 aunque de carácter “informal” (Financial Times, 3 de agosto de 2014). En caso de nuevas sanciones, las repercusiones sobre el nivel de capitalización del sistema bancario europeo serán desastrosas. Dicha situación incrementaría las restricciones en el otorgamiento de crédito y el fomento a la inversión, reduciría aún más las perspectivas de recuperación de mediano plazo y finalmente, la conformación de la Unión Bancaria podría enfrentar nuevas resistencias.
En definitiva, un cambio de rumbo económico sustancial requiere de algo más que declaraciones promisorias de altos funcionarios: es urgente rebelarse a través de acciones que alivien de raíz el malestar económico en la Zona Euro, castigada desde hace 4 años por la crisis y la austeridad. En sintonía con los discursos, Francia estaría llamada a convertirse en la protagonista de semejante transformación. Ojalá.
[1]Texto preparado para la revista Contralínea. Disponible en Web: http://bit.ly/1q9pTdq
[2]Miembro del Observatorio Económico de América Latina del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Columnista de la revista Contralínea (México) y colaborador de la Red Voltaire (Francia). Contacto: anoyola@iiec.unam.mx
Intervención de Oscar Ugarteche en el encuentro "Los fondos buitres sobre América Latina" (VIDEO)
- blog de noyolara
- 5676 lecturas
La inaceptable extorsión de los "Fondos Buitres" sobre la soberanía de distintos países de América Latina exige un fuerte posicionamiento de las organizaciones de la sociedad civil y de sus redes regionales.
Acompañan esta convocatoria: Encuentro de Entidades No Gubernamentales para el Desarrollo - Foro Latinoamericano de Juventudes [FLAJ] - Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos [FOCO] - Plataforma Argentina de Organizaciones Sociales para la Integración Regional y la Incidencia en el G-20 [PLARSUR].
Para ver el video da clíck aquí
Con el espíritu de las viejas utopías
- blog de noyolara
- 3553 lecturas
Hace setenta años, en medio del caluroso verano de 1944, los vecinos del tranquilo pueblo rural de Bretton Woods en New Hampshire fueron testigos de uno de los eventos más importantes de la época moderna. Durante tres semanas se reunieron 730 delegados de 44 naciones en el elegante hotel Mount Washington, famoso centro de descanso y esparcimiento, para discutir y formular los lineamientos fundamentales que habrían de establecer la nueva arquitectura financiera y económica internacional de la posguerra.
Hoy en día cabe preguntar si nos encontramos ante un nuevo escenario global que requiere cambiar las formas de pensar conceptos y prácticas que fueron dominantes durante más de medio siglo. Por una parte, resulta evidente que actualmente la economía mundial depende cada vez más del dinamismo de los países de Asia, América Latina y África, y menos de la hegemonía tradicional de Estados Unidos y de Europa. También es claro que tras el colapso financiero de 2008 y sus secuelas, el propio desarrollo económico tropieza con agudos desafíos, que se acentúan por el enorme impacto del cambio climático, cuyas graves consecuencias apenas comenzamos a vislumbrar, patentes, entre otras cosas, por el acelerado aumento del calentamiento global.
A su vez, es urgente dirigir más atención a la calidad de vida de los pueblos rurales, muy olvidados por administraciones centralizadas que no aprecian a las comunidades de campesinos e indígenas, que siempre han sufrido la mayor explotación y descuido en Latinoamérica. En suma, es necesario cambiar los términos en que se plantean los modelos de desarrollo, que requieren adecuarse a las nuevas condiciones sociales y económicas para ofrecer una mayor sintonía tanto con la naturaleza como con las necesidades cotidianas de las mayorías, que sufren por el desempleo, el subempleo y la pavorosa concentración del ingreso en la época contemporánea. Solo así se podrá recuperar algo del espíritu de las viejas utopías, tan golpeadas en nuestros días.
Texto completo da clíck aquí
Septiembre
- 2945 lecturas
Jackson Hole. El laberinto de los banqueros centrales ante la crisis deflatoria europea y global
- blog de noyolara
- 3910 lecturas
La importancia que ha cobrado el riesgo deflacionario global, explicaría los motivos de la reunión de presidentes de bancos centrales de Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, Canadá y Japón. Y, el presidente del Banco central europeo, Mario Draghi.
Si bien los banqueros centrales concuerdan con la filosofía mercantilista de seguir inyectando liquidez al sistema financiero, por el tenor de los discursos de la FED y del Banco Central Europeo, “hasta donde sea necesario”, se identifican matices en la aplicación del QE.
Yellen espera poder releer el rol de la FED el mercado laboral. Y vaya que lo necesita ya que enfrenta, según sus propios términos, una lenta disminución de la tasa de desempleo y de la infrautilización de los recursos humanos, con muchos trabajadores atascados en empleos a tiempo parcial”. El tamaño de la QE inyectada en 5 años tiene un costo de oportunidad social y económico en relación al pírrico decrecimiento del desempleo.
Existe coincidencia al señalar que los trabajadores desplazados del sistema laboral activo, muestran una situación social relacionada al surgimiento de una nueva clase social precaria (Precariat social class) , sin derechos o protección social y sin libertad económica, situación que viene siendo la antítesis de una clase proletaria como la prevista en la sociedad de bienestar, representada por sindicatos de trabajadores, como fuerza de balance al deterioro de los ingresos derivados de trabajo y las condiciones de vida.
Banco del Sur, crisis global y turbulencia en Latinoamérica
- blog de noyolara
- 5145 lecturas
Banco del Sur, crisis global y turbulencia en Latinoamérica[1]
Ariel Noyola Rodríguez[2]
La fragilidad de la recuperación del capitalismo central ha puesto en cuestión el modo de inserción de América Latina en el mercado mundial. A principios de agosto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo su pronóstico de crecimiento del PIB mundial para 2014 a 3.4 por ciento, 3 décimas menos en comparación con el cálculo del informe Perspectivas publicado en abril. En entrevista exclusiva con el diario francés Les Échos (7 de septiembre de 2014), la titular del organismo, Christine Lagarde, consideró la posibilidad de reducir el estimado a 3 por ciento en octubre próximo. Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) disminuyó de 2.7 a 2.2 por ciento la proyección de crecimiento para el conjunto de la región latinoamericana. De acuerdo con la secretaria ejecutiva, Alicia Bárcena, “la debilidad de la demanda externa, un bajo dinamismo de la demanda interna, insuficiente inversión y un limitado espacio para la ejecución de políticas que impulsen la reactivación”, explican la caída en los ritmos de acumulación.
Por otro lado, el alza eventual de la tasa de interés de los fondos federales por parte de la Reserva Federal (Fed) estadounidense antes de mediados de 2015, así como la última reducción de los programas de estímulo monetario (Quantitative Easing) en octubre próximo, marcan el final de una estrategia de política monetaria “no convencional” que, lejos de apoyar la recuperación del mercado de trabajo estadounidense, incrementó el nivel de apalancamiento de los bancos de inversión y, con ello, las posiciones largas en los mercados de renta variable (materias primas, acciones, bienes raíces, etcétera) de las economías periféricas. El cese de las inyecciones de liquidez por parte de la Fed pretende ahora reforzar la posición de Estados Unidos como importador mundial de capital, mediante el traslado del ahorro acumulado por los países de América Latina y la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
No hay duda de que el retorno de los flujos de capital de corto plazo hacia Estados Unidos, producto del alza gradual de los bonos del Tesoro de largo plazo (10 años), ha incidido negativamente sobre los tipos de cambio de las economías denominadas “emergentes” en lo que va del año. Para colmo de males, la depreciación cambiaria ya no impulsa las exportaciones. Así, la caída del precio de las materias primas (a excepción de los productos cárnicos) a una mayor velocidad desde de mediados de 2013 ha deteriorado drásticamente la situación económica de la mayor parte de los países suramericanos. De acuerdo con la firma de análisis Capital Economics (Beyondbrics, 5 de septiembre de 2014), Brasil, Argentina, Perú y Colombia son las economías con mayor grado de vulnerabilidad a los canales de contagio financiero (saldo de la cuenta corriente, deuda externa, reservas internacionales y tasas de interés reales). Existe un riesgo latente de enfrentar una nueva “década perdida”, tal como ocurrió a principios de la década de 1980.
Por ello, es fundamental poner en marcha el Banco del Sur, un banco de desarrollo multilateral de nuevo tipo, cuyas contribuciones para conformar los 20 mil millones de dólares de capital autorizado fueron anunciadas finalmente en julio pasado, luego de 7 años de haber firmado su carta fundacional: Brasil, Argentina y Venezuela contribuirán con 4 mil millones de dólares cada uno; al tiempo que Uruguay, Paraguay, Bolivia y Ecuador aportarán en conjunto 8 mil millones de dólares. La sede principal estará en Caracas y otras dos sucursales funcionarán en Bolivia y Argentina. Asimismo, ya se ha constituido el Consejo de Ministros, el Consejo de Administración y el Consejo Directivo, lo único que falta es elegir al presidente.
Según Pedro Páez (ex viceministro de Economía de Ecuador), el reto principal del Banco del Sur consiste en fortalecer la soberanía latinoamericana en todos los frentes. Los créditos en monedas nacionales a tasas bajas, la utilización del Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE), la construcción de una red de ferrocarriles y una energética de alcance continental, entre otros proyectos, constituyen los cimientos para avanzar en la integración productiva y social de la región con el Banco del Sur como punta de lanza. En sintonía con dicha posición, Ernesto Samper, recientemente elegido secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) por un periodo de 2 años, considera prioritaria la creación de un sistema financiero que articule las operaciones del Banco del Sur, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el nuevo banco de desarrollo del BRICS (sigla formada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) para apoyar el financiamiento de proyectos de infraestructura.
En suma, todo indica que la bonanza económica latinoamericana, impulsada por los precios altos de las materias primas, quedó atrás. Por lo tanto, es imperativo poner en funcionamiento el Banco del Sur a la brevedad. Igualmente importante resulta adherir nuevos miembros y dotar de mayores recursos (actualmente de 3 mil 609 millones de dólares) al Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) para potenciar sus funciones como instrumento de apoyo a las balanzas de pagos. Llevar a cabo una arquitectura financiera suramericana es urgente para enfrentar con mayor resiliencia la crisis económica global en curso y las turbulencias financieras en la región. Ha llegado el momento de pasar a la acción.
[1] Texto preparado para la revista Contralínea. Disponible en Web: http://bit.ly/1yl27lA
[2] Miembro del Observatorio Económico de América Latina del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Columnista de la revista Contralínea (México) y colaborador de la Red Voltaire (Francia). Contacto: anoyola@iiec.unam.mx
Descargar aquí
El mundo en deflación número 3
- blog de mchaverria
- 3738 lecturas
El impacto deflactorio para Alberto Graña expresa que los resultados de la política aplicada por la Reserva Federal después de 2009 y hace 17 años por el Banco Central de Japón, no han podido sustituir a la política económica y fiscal-expansiva. A esto, Mario Draghi, actual presidente del Banco Central Europeo, reconoció que para la reactivar a las economías europeas la política del QE per se no puede reemplazar a la política económica o fiscal.
Lo que muestran los crecientes excesos de liquidez observados desde 2009 es la incapacidad del sistema financiero para efectivamente otorgar créditos al sector real de la economía. Las cifras confirman que en el segundo trimestre del año 2014, tal exceso de liquidez habría sido orientado hacia inversiones financieras de mayor riesgo como es el caso de la venta de hedge funds cuyo crecimiento fue exponencial, pasando a 2,8 billones en el segundo trimestre de este año, muy por encima de la cifra alcanzada poco antes del crack del 2008.
En relación con las economías emergentes, Graña expone lo que el Banco Mundial dictamina en su último reporte sobre flujos de capital y riesgos, éste estima que después del colapso del 2008, ingresaron 4 billones de dólares de capitales de corto plazo hacia países emergentes; sin aún saber cuán rápido o cuánto saldrán otra vez. De igual manera, advierte que “el retiro de los estímulos monetarios (tapering) por parte de la Reserva Federal podría ser un punto de inflexión del sistema financiero mundial. Si la respuesta del mercado-a este recorte- es precipitada los flujos de capital a los países en desarrollo podrían contraerse hasta en 80% Y la cuarta parte de estas economías paralizarían súbitamente.
Por lo que hace a la “liberación” de la crisis de insolvencia bancaria - bajo la presión del FMI o la troika-, se establece que se inicia con la operación tendiente a transformar la deuda y las pérdidas privadas, en deuda pública, generalmente, previa a una campaña mediática intimidatoria sobre lo catastrófico que sería el default de pagos. Debido a esto es un gran paso la aprobación del reglamento para la refinanciación de deudas soberanas por parte de la Asamblea de las Naciones Unidas.Además, Graña establece que la evidencia muestra que la ejecución de tales beneficios o avales han conducido a los países europeos sobre endeudados a entrar en una verdadera trampa Ponzi de austeridad.
América Latina y el Caribe: Continúa la desaceleración
- blog de noyolara
- 3921 lecturas
Tras casi una década de rápido crecimiento en 2003–11, en los últimos tres años la actividad en América Latina y el Caribe ha perdido ímpetu. Recientemente, la desaceleración se ha acentuado, y en el primer semestre de este año el crecimiento prácticamente se ha estancado en varias economías. ¿A qué se debe esto? ¿Y qué se necesita hacer para reactivar el crecimiento en la región?
Los frenos que han reprimido la actividad económica en la región son en parte de origen externo (los vientos a favor se han tornado en contra) y en parte de origen interno (los motores del crecimiento han empezado a flaquear).
Es probable que las perspectivas continúen siendo difíciles. Por ejemplo, si China se desacelerara más de lo que se proyecta actualmente, la demanda de exportaciones de materias primas de América Latina se debilitaría aún más. Los mercados financieros también podrían volver a crear un terreno resbaloso. Por ejemplo, la volatilidad podría dispararse y podrían surgir presiones para la salida de capitales si las tasas de interés en Estados Unidos aumentaran más bruscamente de lo previsto.
Texto completo da clíck aquí
Notas sobre el estado de la economía capitalista mundial
- blog de noyolara
- 4002 lecturas
La inmensa acumulación de capital ficticio, cuyas operaciones el sector hipotecario fueron la chispa que desencadenó la crisis global de 2007/2008 y que le dieron el aspecto de una crisis financiera, sólo se vio empañada por la recesión mundial de 2009/2010. Pasado el momento de pánico y salvado el sistema financiero mundial, los inversores financieros lograron salir airosos gracias a las inyecciones de liquidez emprendidas por los bancos centrales, básicamente del G-7. Así, los mecanismos mundiales de valorización del capital por apropiación de la plusvalía han dependido permanentemente de la inyección continua de moneda por parte de la Reserva Federal (Fed) estadounidense.
En la mayoría de las grandes economías denominadas “emergentes”, el endeudamiento privado sigue siendo muy inferior al alcanzado en los antiguos países industrializados. No obstante, desde febrero de 2014 es evidente que hay una creciente inquietud por parte de las autoridades de estos países en relación a nuevas crisis bancarias.
La constatación de la atonía del crecimiento mundial, a pesar de las “políticas monetarias de inyección de liquidez”, lleva a las organizaciones financieras internacionales a exigir con insistencia a los gobiernos que dejen de depender de los bancos centrales. Sin embargo, ello podría desencadenar una depresión económica mundial de enormes proporciones. En suma, la crisis sigue su curso.
Octubre
- 2811 lecturas
Perspectivas de la economía mundial (Octubre, 2014)
- blog de noyolara
- 6227 lecturas
De acuerdo con el informe Perspectivas de octubre de 2014, publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la recuperación económica en el plano global continúa siendo muy desigual.
En las economías avanzadas, persiste un un alto nivel de endeudamiento, tanto público como privado. Asimismo, existen inquietudes en torno a un mayor número de apuestas especulativas en los mercados de valores. Este hecho, ha llevado en los meses recientes a los principales índices de la Bolsa de Nueva York, a alcanzar niveles máximos. No obstante, los diferenciales de riesgo y los principales indicadores de volatilidad implícita están cercanos a los niveles mínimos registrados previamente a la crisis, los rendimientos a largo plazo disminuyen y en paralelo, aumenta el apetito por el riesgo ante la falta de rentabilidad en la esfera financiera de la economía mundial.
De modo preocupante, el nivel de precios o inflación, se mantiene por debajo de los objetivos de la mayor parte de los bancos centrales de las economías avanzadas, indicio de que quizás existen brechas del producto de carácter sustantivo. La Zona Euro, cuyo nivel de inflación en agosto se ubicó en 0.40 por ciento, muy por debajo del objetivo del Banco Central Europeo (BCE) de 2 por ciento, es el principal foco de atención global al respecto.
De otro lado, los riesgos geopolíticos han ido al alza en los meses recientes. Incluyen entre otros, la agitación en Medio Oriente y las tensiones internacionales derivadas de la situación en Rusia y Ucrania.
Hay que tomar en consideración que como el crecimiento mundial fue más débil el primer semestre de lo previsto, en general se revisan a la baja los estimados económicos en relación al informe Perspectivas publicado en abril del año en curso. Para 2014, el crecimiento proyectado es de 3.3 por ciento, 4 décimas porcentuales menos. Para 2015, se proyecta un crecimiento de 3.8 por ciento, cifra también menor en relación al reporte anterior.
Descargar aquí
How strong are the linkages between real estate and other sectors in China?
- blog de noyolara
- 6008 lecturas
La experiencia internacional señala que el papel de la estabilidad de los mercados de propiedad inmobiliaria es fundamental para lograr el mantenimiento de la estabilidad financiera. En China no obstante, el sector inmobiliario ha cobrado mayor importancia para la economía. Con todo, la evidencia existente probablemente ha subestimado su importancia así como sus vínculos con otros sectores que no se han tomado en consideración.
En este trabajo se intenta arrojar luz sobre estos vínculos que se producen a través de canales tanto reales como financieros. El análisis, sobre la base de las tablas de insumo-producto muestra que los vínculos entre el sector inmobiliario y otros sectores se han fortalecido a través de canales reales, y que el sector inmobiliario ha sido mucho más importante para la producción de la economía de lo que sugieren los datos en relación a la participación de su valor agregado en el valor añadido total.
Por otro lado, hay que considerar que el sector inmobiliario también está estrechamente vinculado a otros sectores a través de diversos canales de carácter financiero, incluyendo servir como garantía en la expansión del crédito. El trabajo cuantifica los efectos de estos vínculos financieros mediante el estudio de los efectos indirectos del riesgo crediticio en todos los sectores que utilizan los datos de las empresas en cuestión.
En general, nos encontramos con que el riesgo de crédito de las empresas ha aumentado en los últimos años, y que el riesgo de crédito en el sector de bienes raíces puede tener potencialmente grandes efectos indirectos sobre otros sectores. En consecuencia, una crisis en el mercado inmobiliario podría tener mucho mayor impacto en la economía china de lo que sugieren las cifras publicadas por estudios convencionales.
Descargar aquí
Noviembre
- 2994 lecturas
América Latina en medio de la crisis mundial : Trayectorias nacionales y tendencias mundiales
- blog de noyolara
- 5529 lecturas
Los programas de ajuste económico, impuestos en un número importante de países europeos, demuestran la existencia de un mando autoritario capitalista, conformado por las agencias calificadoras de riesgo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central europeo, cuya preocupación principal ha estado centrada en garantizar el pago de la deuda y, con ello, en la acumulación financiera, sin preocupación alguna por sus efectos sociales.
Contrario a las expectativas iniciales que sugerían un retorno a políticas reformistas y redistributivas de ingreso de corte neo keynesiano, entre tanto ha quedado en evidencia que la crisis ha sido instrumentalizada para darle continuidad a las políticas neoliberales de estabilización macroeconómica por intermedio de la llamada sostenibilidad fiscal.
Así es que se está en frente de un nuevo ciclo de desmonte de las instituciones del bienestar que han sobrevivido a décadas de reestructuración capitalista.
Descargar aquí
Shanghái y Hong Kong: la nueva dupla bursátil
- blog de noyolara
- 6207 lecturas
Shanghái y Hong Kong: la nueva dupla bursátil
Ariel Noyola Rodríguez[1]
En materia de finanzas, la Gran Muralla China se transformó radicalmente el lunes 17 de noviembre toda vez que se ha acelerado el proceso de apertura de la cuenta de capital: las bolsas de valores de Shanghái y Hong Kong, vincularon sus operaciones mediante un nuevo programa denominado «Stock Connect». Ello permite a inversionistas internacionales comprar y vender más de 500 acciones tipo A originarias de China continental, a través de la plaza financiera de Hong Kong.
Desde que fue anunciada por primera vez, la conexión bursátil levantó muchas expectativas entre las autoridades financieras asiáticas. A través de la cooperación financiera que incluye su dimensión geopolítica de cara a la rivalidad de las divisas en el Sistema Monetario Internacional, el programa «Stock Connect» contribuye de manera decisiva para cumplir los objetivos planteados en el XII Plan Quinquenal (2011-2015). Charles Li, director general de la bolsa de Hong Kong, sentenció a principios de abril de 2014: «creemos que este proyecto podría allanar el camino para una mayor apertura de los mercados de capital […] y ayudar a promover la internacionalización del renminbi. También creemos que podría proporcionar una nueva oportunidad y crear un impulso para el desarrollo de Hong Kong como centro financiero internacional».
Desde el año 2002, los inversionistas con vocación global únicamente podían comprar acciones chinas a través del Programa Chino de Inversores Institucionales Extranjeros Calificados (QFII, por sus siglas en inglés). Dicho proyecto contiene diversos obstáculos regulatorios, por ejemplo, está sujeto a la firma de un memorándum de entendimiento entre China y el país de origen del agente financiero interesado, así como a un límite de inversión. En 2012 no obstante, las autoridades supervisoras de Beijing anunciaron la creación de un nuevo mecanismo, el Programa Chino de Inversores Institucionales Extranjeros Calificados en Renminbi (RQFII, por sus siglas en inglés).
El lanzamiento del RQFII, además de complementar las operaciones del QFII, cruzó las fronteras asiáticas para involucrar a un mayor número de países en los flujos de comercio e inversión denominados en la “moneda del pueblo” (renminbi). A finales de 2013, George Osborne, ministro de Finanzas británico, anunció el lanzamiento de la City de Londres como la primera plaza financiera del yuan ubicada en territorio occidental. A partir de entonces, los inversionistas británicos comenzaron a realizar operaciones de compra y venta de instrumentos financieros de origen chino por un monto límite de 80 mil millones de dólares. Posteriormente, Alemania y Francia comenzaron a llevar a cabo operaciones análogas a Gran Bretaña en el continente europeo. Más recientemente, el RQFII fue adoptado por Qatar y Canadá, a través de cuotas máximas de 30 mil y 50 mil millones de dólares respectivamente. En el plano global, las cuotas de los ocho países suscritos hasta la fecha en este proyecto de inversión suman un total de 720 mil millones de dólares.
El nuevo programa piloto «Stock Connect», a diferencia de los dos proyectos anteriores (QFII y RQFII), reduce el tiempo de espera para que un inversor comience a realizar operaciones de compra y venta de capital accionario de empresas chinas. Aunque también funciona por la vía de cuotas máximas de inversión, sus límites ya no se establecen en el ámbito del inversor, sino del mercado.
Las reglas para los flujos de capital entre ambas bolsas son básicamente de dos tipos:
Por un lado, para las inversiones dirigidas desde el mercado de valores de Hong Kong hacia Shanghái o «Northbound». Los inversionistas internacionales pueden comprar y vender las acciones de 568 empresas chinas relacionadas con los sectores de la salud, materiales industriales y productos básicos de consumo. El límite de inversión es de 49 mil millones de dólares (300 mil millones de yuanes) y la cuota diaria de 2 mil 127 millones de dólares (13 mil millones de yuanes).
Por otro lado, para las inversiones dirigidas desde el mercado de valores de Shanghái hacia Hong Kong o «Southbound». Los inversionistas chinos tienen acceso a los títulos de 266 compañías que cotizan en la bolsa de Hong Kong y cuyas acciones representan más de 82 por ciento de la capitalización total del mercado. El límite de inversión es de 41 mil millones de dólares (250 mil millones de yuanes) y la cuota diaria de mil 718 millones de dólares (10 mil 500 millones de yuanes). Adicionalmente, los inversionistas de la vía «Southbound» deben poseer un mínimo de 500 mil yuanes (81 mil 833 dólares) en una cuenta corriente bancaria.
No cabe duda de que si bien la conexión bursátil entre Shanghái y Hong Kong coadyuvará a afianzar gradualmente el liderazgo global de China y el yuan, al mismo tiempo constituye un mecanismo de ingeniería financiera para aliviar, al menos en el corto plazo, las crecientes contradicciones internas del régimen de acumulación.
En primer lugar, existen múltiples sospechas en torno a la solvencia del sistema bancario chino como efecto de una crisis vinculada a la sobreinversión y la sobrecapacidad productiva en el sector inmobiliario. En su informe relativo al tercer trimestre de 2014, el Banco Popular de China confirmó que ha llevado a cabo dos rondas de inyecciones de liquidez durante el año por un total de 125 mil 900 millones de dólares (769 mil 250 millones de yuanes). Por otro lado, diversas investigaciones científicas calculan en más de 250 por ciento la suma de la deuda pública y privada como porcentaje del PIB. Adicionalmente, el crecimiento exponencial del sistema bancario en la sombra (shadow banking system) así como su participación ascendente en los circuitos de financiamiento tradicionales, representan una grave amenaza tanto para la economía china como para el resto del mundo. Según los cálculos realizados por Xiao Qi (beyondbrics, 20/11/2014), el sistema bancario en la sombra de origen chino podría poseer activos financieros de alto riesgo por un monto equivalente a 7.56 billones de dólares (46.30 billones de yuanes), aproximadamente la décima parte del PIB global del año 2013 medido en términos nominales.
En segundo lugar, tanto la falta de liquidez como la caída de la rentabilidad de las empresas, han provocado profundos estragos en el mercado de valores en los últimos años. Atrás quedó el auge del primero de octubre de 2007, cuando el índice principal de la bolsa de Shanghái (SSE Composite Index) obtuvo su registro más alto por un total de 5 mil 954 puntos. A partir de la crisis crediticia en Estados Unidos de agosto de ese mismo año, los registros de la bolsa china apuntaron a la baja de manera sostenida hasta alcanzar un mínimo de mil 728 puntos a principios de octubre de 2008, una caída de más de 70 por ciento. Sin embargo, luego de anunciarse el programa «Stock Connect», el mercado de valores chino volvió a registrar cotizaciones alcistas: entre el 3 de abril y el 18 de noviembre del año en curso, pasó de 2 mil 58 a 2 mil 456 puntos, un aumento significativo de 20 por ciento, aunque todavía por debajo de la mitad del nivel alcanzado a finales del año 2007.
Una de las grandes paradojas de la crisis actual, consiste en el aparente desacoplamiento entre la fuerza mercantil de la potencia económica en ascenso (China) y el poder financiero del país hegemónico en declive relativo (Estados Unidos). Hasta el momento, ninguna divisa parece desafiar el poderío del dólar en el mercado mundial de capitales. Según las estimaciones de Jonathan Anderson, miembro de Emerging Advisors Group, los inversionistas internacionales tienen acceso a aproximadamente 56 billones de dólares en activos financieros denominados en dólares incluyendo bonos y acciones. Bajo denominación del euro y el yen japonés, pueden disponer de cantidades equivalentes a 29 billones y 7 billones de dólares respectivamente. En contraste, los activos financieros denominados en yuanes a disposición global alcanzan un monto de 300 mil millones de dólares, una cifra casi 187 veces menor en relación al dólar (The Economist, 21/06/2014).
En suma, las consecuencias de la conexión entre las bolsas de Shanghái y Hong Kong no escapan a un sinnúmero de riesgos y desafíos en escala nacional, regional y global. Diversas incógnitas podrían eventualmente, poner en un serio predicamento el éxito de la nueva dupla bursátil y, de manera especial un componente será clave en el futuro más cercano: evitar a toda costa los efectos perniciosos de la mundialización del capital financiero bajo la hegemonía del dólar y Wall Street.
[1] Miembro del Observatorio Económico de América Latina del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Columnista de la revista Contralínea (México) y colaborador de la Red Voltaire (Francia). Contacto: noyolara@gmail.com
Descargar aquí
The Opec oil price still matters (just not as much as before)
- blog de noyolara
- 5591 lecturas
La caída del precio del petróleo durante los últimos meses, ha puesto de nuevo sobre la mesa la vieja discusión en torno a realizar operaciones de coordinación para incidir sobre el precio del crudo. No obstante, parece que muy lejos están los años sesenta y setenta, cuando los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), podían influir sobremanera sobre las fluctuaciones del mercado petrolero mundial.
En la actualidad, tanto el ascenso de las economías denominadas “emergentes” (India, China, etc.), que son grandes demandantes de petróleo, como el papel de Rusia, país que no es miembro de la OPEP, también desempeñan un papel de primer orden. Asimismo, la relación entre el precio del petróleo y la volatilidad de la actividad económica mundial, ha variado enormemente de hace un par de décadas, a la fecha.
Por ello, es muy importante analizar de cerca el desenvolvimiento de una industria de enorme complejidad, sumergida en un contexto económico de características inéditas. Son algunos de los argumentos sostenidos por Larry Elliot, editorialista en jefe de la sección de Economía del diario británico The Guardian.
Descargar aquí
2013
- 4216 lecturas
Enero
- 3471 lecturas
Errores en las previsiones de crecimiento y multiplicadores fiscales
- blog de fmartinez
- 5050 lecturas
Los ajustes no sólo no funcionan sino que provocan el efecto contrario. Después de que generó desempleo y sufrimientos innecesarios a millones de personas, el FMI reconoce ahora que la política económica impuesta por Berlín, Bruselas y el propio FMI al sur de Europa es un fracaso. Un informe del organismo internacional con sede en Washington, firmado por su economista jefe, Olivier Blanchard, admite definitivamente una idea que habían adelantado tímidamente en su informe de octubre de 2012: los ajustes tienen un impacto mucho mayor de lo previsto en el desempleo, la inversión y el consumo. A pesar de que el informe tiene la firma del economista jefe y de que es alojado y publicado en su página web, el FMI publica una paradójica aclaración: no representa las opiniones del organismo. Basándose en estudios comparativos y modelos matemáticos, Blanchard y el también economista del organismo Daniel Leigh aseguran que la austeridad prescrita en países como Grecia, Portugal o España, es un error. Titulado "Errores en las previsiones de crecimiento y multiplicadores fiscales", su informe demuestra que la estimación de 0,5 euros de contracción por cada euro de ajuste era demasiado optimista. Según ellos, el efecto de los ajustes es tres veces mayor, y la economía se estaría achicando 1,5 euros por cada euro de ajuste.
La volátilidad del dólar y su efecto en Europa y América Latina
- blog de noyolara
- 5056 lecturas
La inyección masiva de dólares vía los programas de facilitación cuantitativa [Quantitative Easing] favoreció la depreciación del tipo de cambio dólar/euro en los últimos meses.
Prevalece la especulación financiera con posiciones largas, compra de divisas a un precio determinado que esperan venderse en el futuro a un precio mayor, pasando de 1.240 a 1.333 dólares por euro de julio de 2012 a enero de 2013. Los países de América Latina tampoco son ajenos a ésta situación.
Disponible en: Click aqui
Dualidades de América Latina: Economía y clases
- blog de noyolara
- 3764 lecturas
Las tendencias económicas hacia América Latina han sido reforzadas desde el inicio de la crisis global. Los nuevos márgenes de independencia de la región cobran relevancia cuando se pone el acento en la dimensión geopolítica y la reinserción periférica salta a la vista, cuando se prioriza la evaluación económica.
En este sentido, “Pos-liberalismo” y “Consenso de commodities” son dos conceptos que sintetizan ambas miradas. La primera noción remarca la vigencia de una nueva etapa signada por la política exterior independiente, la multiplicación de gobiernos progresistas y el retroceso de la derecha. El segundo término resalta el reforzamiento uniforme de modelos centrados en la exportación de bienes primarios.
La mundialización neoliberal ha reconvertido a América Latina en una economía con alta centralidad de la agro-exportación, la minera y los servicios a costa del desarrollo industrial. Lo más llamativo es la continuidad de tendencias en el reciente periodo de crisis global.
Is the beginning of the of Argentinian crisis?
- blog de noyolara
- 3485 lecturas
El 23 de enero de 2014 el peso de Argentina se devaluó 10% frente al dólar, el tipo de cambio cerró en 7.75. Hay voces que apuntan ya hacia una inevitable crisis cambiaria en la economía sudamericana.
Este proceso no es nuevo. Empieza por lo general por un creciente desequilibrio en la balanza de pagos, con lo cual la desconfianza de los inversionistas aumenta con su efecto en la suspensión de la renovación de la deuda, con esto el país sufre quiebras severas de bancos y empresas.
El paso siguiente es la apreciación gradual del tipo de cambio para contener la inflación al alza. Sin embargo, si el aumento del tipo de cambio es mayor al aumento del PIB las presiones aumentan sobre la cuenta corriente. Esto obliga el ajuste por medio de la devaluación cambiaria.
El país entra entonces en una mayor “fragilidad financiera” mermando aún más la confianza de los inversionistas y favoreciendo un circuito peligroso de endeudamiento.
La política se orienta a aumentar la tasa de interés para frenar la inflación, esto mantiene en el mediano al tipo de cambio sobrevaluado y crea un mercado “paralelo” para la moneda argentina. Esta situación encarece el crédito internacional y pone en riesgo la manutención de un alto nivel de reservas.
Febrero
- 3265 lecturas
Marzo
- 3479 lecturas
La crisis compleja
- blog de fmartinez
- 27041 lecturas
En este número de ALAI, coordinado por el Dr. Oscar Ugarteche, se brinda una postura sobre la naturaleza de la crisis exponiendo los diversos puntos de vista que hay sobre su complejidad. Este tema, que al día de hoy está en boca de todos, se expresa aparentemente en la economía, sin embargo, se ha demostrado que la crisis no sólo es económica sino también está presente en otros ámbitos muy diversos como el medio ambiente, la cultura, la religión, la política, y en términos generales en toda la humanidad. Podría decirse que estamos frente a una crisis civilizatoria de repercusiones muy importantes, y que como algunos autores argumentan, avizora un cambio de tiempos.
Es indispensable discutir los diversos puntos de expresiones de esta crisis de los tiempos, pues más allá del cuestionamiento hacia el capitalismo maduro, la falta de crecimiento y alto desempleo, se alzan preguntas más complicadas y sin dudas interesantes como saber qué es lo que estamos haciendo como humanidad, qué le estamos haciendo a nuestro planeta y a dónde nos dirigimos si lo importante son la rentabilidad y las ganancias de acuerdo al dogma del mercado, que no permite ninguna otra expresión más que la suya.
LA COOPERACIÓN FINANCIERA REGIONAL: MECANISMO DE AMORTIGUACIÓN FRENTE A LA CRISIS
- blog de noyolara
- 4120 lecturas
La naturaleza de la crisis mundial actual es compleja. No se trata únicamente de una crisis financiera que tuvo su desenlace en el sector inmobiliario por efecto de bajas tasas de interés y políticas crediticias expansivas en Estados Unidos. Se trata de una crisis de múltiples dimensiones: financiera, económica, ecológica, energética, ideológica, demográfica, cultural, religiosa, etc. Es una crisis de la civilización, de cambio de tiempos, que ha puesto de manifiesto el carácter insostenible de las formas de relacionamiento social (persona-persona y persona-naturaleza) bajo el neoliberalismo. Estamos ante un punto de inflexión.
No obstante, las tendencias que ha seguido la crisis en los cinco últimos años, desde el inicio en el 2007 de la crisis financiera -con énfasis en la etapa más reciente- acentúan el deterioro de la economía mundial y la vulnerabilidad de América Latina a los flujos de capital de corto plazo reduciendo su capacidad para atenuar su impacto sobre los tipos de cambio.
Disponible: Aqui
Richard Duncan (Entrevista): ¿Una nueva depresión mundial?
- blog de noyolara
- 4937 lecturas
En los últimos años se ha observado que Estados Unidos tiene un déficit comercial cada vez mayor y la economía estadunidense se ha venido vaciando. Es insostenible; la demografía hace imposible que ese sistema continúe funcionando. Esos desequilibrios globales crean burbujas en las economías con superávit comercial mientras el dinero vuelve a Estados Unidos. Todo comenzó por la expansión ilimitada del crédito posibilitada por el sistema monetario posterior al patrón oro y a Bretton Woods.
¿México toma la buena senda?
- blog de noyolara
- 3980 lecturas
México tiene graves problemas de seguridad en algunas regiones, pero también es un país que bien podría estar en el umbral de una enorme transformación política y económica. De hecho, desde hace un par de años, las tasas de crecimiento del PIB de México han estado casi al tope de la OCDE, y recientemente superaron a Brasil.
La agenda del nuevo gobierno incluyen entre otras cosas, una expansión de la base tributaria para reducir la dependencia de petróleo, aumentar la competencia en medios y telecomunicaciones y un cambio constitucional que permitirá que la compañía petrolera estatal Pemex se asocie con empresas extranjeras.
Los riesgos para echar atrás la agenda económica están en la renuncia del gobierno mexicano, en el posible enorme ingreso de capital y finalmente, en una posible recesión estadunidense.
Finalmente, debe tenerse en cuenta que muchos problemas de México son de orden bilateral, cuando no responsabilidad principal de Estados Unidos. Dentro de los cuales podemos enumerar: 1) la enorme demanda estadunidense de drogas ilícitas, 2) restricciones laxas en materia de compra
de armas y 3) falta de medidas en el tema del lavado de dinero.
Unión Europea: los nuevos ejes del NO
- blog de noyolara
- 3741 lecturas
La cumbre presupuestaria de la UE en Bruselas fue el comienzo, no el final de la pugna en torno a las finanzas de la Unión Europea. La comunidad se permite contar con una suprema autoridad escindida en el tema del presupuesto: el Consejo europeo y el Parlamento europeo tienen los dos, la palabra.
Los 27 jefes de Estado sólo pudieron acordaron de forma unánime el recorte del proyecto presupuestario de 960,000 millones de euros (mde) presentado por la Comisión europea. De no mediar un consenso sobre el próximo presupuesto de la UE, la unión de Estados deberá operar a partir de 2014 con presupuesto anuales.
Los vencedores fueron los fanáticos del ahorro -Alemania, Gran Bretaña y Holanda-, de los mil millones propuestos inicialmente por la Comisión, quedaron 960,000 mde, exactamente 1% del PIB europeo para los próximos siete años. La magnitud del "ahorro" se aprecia con los 994,000 mde en el que se fijó el presupuesto de la UE para el periodo anterior 2007-2013.
En definitiva, Merkel, Cameron y Mark Rutte no quieren perder la ocasión de imponer ampliamente en Europa políticas de austeridad. De ahí que con razón, algunos euro parlamentarios aboguen por una reforma financiera que ponga fin al toma y daca de las contribuciones, establezca impuestos propios para toda la Unión, implemente un impuestos sobre las transacciones financieras así como el derecho a contar con empréstitos propios -los famosos euro bonos.
Texto completo da clíck aquí
Japón: el misterio resuelto de las décadas perdidas
- blog de noyolara
- 4224 lecturas
Recientemente se informó que la economía japonesa se contrajo en el cuatro trimestre de 2012: caída de las exportaciones y de la inversión empresarial, a pesar de una ligera mejora del consumo privado. De ahí que el nuevo gobierno nipón haya aplicado un nuevo experimento keynesiano: estímulos monetarios y fiscales así como una depreciación muy fuerte de la moneda para apuntalar las exportaciones.
El crecimiento real promedio del PIB japonés fue de 4.6% entre 1980 y 1990, los años en que se infló la burbuja. Posteriormente el crecimiento se redujo a sólo un 0.7% anual entre 1993 y 1999 (eliminando los años de la crisis 1991-1992). Después de la recesión de 1998-1999, el crecimiento anual medio mejoró el 1.5% entre 2000 y 2007, esto es, el doble de la tasa de la década de los noventa pero todavía muy debajo de la burbuja de los años ochenta. Finalmente, en los últimos cinco años la economía japonesa se ha contraído un promedio de 0.2% anual.
Lo que se observa es que en la década del 2000 el capital japonés había descontado suficiente capital, tanto tangible como ficticio y los bancos estaban en mejores condiciones para prestar de nuevo: a costa de una década perdida de ingresos y empleo para su población en la década de 1990, que culminó con la grave crisis deflacionista de 1998.
No obstante, es poco probable que esta fórmula funcione al día de hoy. Japón no sólo tiene aún grandes deudas, menor rentabilidad capitalista y una población en declive. El capital debe entonces explotar la mano de obra más intensamente o invertir cada vez más en nuevas y caras tecnologías para tratar de elevar la plusvalía relativa y aumentar la rentabilidad.
Texto completo da clíck aquí
ALERTA MÁXIMA 2013: Wall Street y la nueva burbuja financiera
- blog de noyolara
- 4868 lecturas
En las últimas semanas se han venido observando auges en las principales bolsas de valores del mundo producto de políticas monetarias de expansión emprendidas por los principales bancos centrales. La Reserva Federal (Fed), el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Japón han inyectado liquidez recientemente bajo el argumento de evitar la tendencia deflacionista de sus respectivas economías.
No obstante, se alienta la especulación financiera y la concentración del ingreso mientras el sector bancario continúa sin otorgar préstamos al sector productivo. La prueba está en que la capacidad ociosa del sector industrial continúa siendo alta y la recuperación en el empleo muy débil.
El caso que amerita mayor atención es Wall Street, principal plaza financiera de Estados Unidos y epicentro de la última crisis. Desde el viernes 1º de marzo, la bolsa no ha parado de subir. Wall Street logró cerrar la segunda mejor semana del año con todos los índices subiendo por encima de 2%, el Dow Jones, Standard & Poor's 500 y Nasdaq.
Disponible: Aqui
OIT: AL necesita generar 40 millones de empleos en 2020
- blog de noyolara
- 4066 lecturas
América Latina necesita crear 40 millones de empleos para absorber la población económicamente activa hasta el 2020, además de incrementar el trabajo formal y elevar la productividad, de acuerdo con la OIT. La región ha tenido una tasa de crecimiento positivo en los últimos años que ha llevado la tasa de desempleo urbano hasta mínimos históricos de 6.4% en el promedio regional.
La representante de la OIT en América Latina y el Caribe, Elizabeth Tinoco, dijo además que es necesario hacer frente a temas relacionados con la calidad del empleo, así como atender la alta informalidad y la baja productividad, dos lastres de antaño de la región. Al nivel latinoamericano la tasa de informalidad no agrícola es de 47%, en México según las últimas cifras oficiales, es de alrededor de 60%.
Si la región lograra mejorar sus perspectivas de crecimiento económico y alcanzar un 4% anual, la tasa de informalidad demoraría 55 años en reducirse a la mitad. Finalmente, la población económicamente activa de América Latina aumenta en 2.5% al año y esto significa que anualmente se incorporan poco más de 5 millones personas a los mercados de trabajo.
Texto completo da clíck aquí
Abril
- 3658 lecturas
Swaps cambiarios empujan el avance del Yuan en América Latina
- blog de noyolara
- 4892 lecturas
Swaps cambiarios empujan el avance del Yuan en AL
Oscar Ugarteche[1], Ariel Noyola Rodríguez[2]
La V Cumbre BRICS se realizó del 25 al 27 de marzo en la ciudad de Durban, Sudáfrica. El objetivo de la reunión consistía fundamentalmente, en la eventual conformación de un "banco BRICS", que con un capital inicial de 50,000 millones de dólares (mdd) tendría como prioridad apuntalar el desarrollo económico de los países emergentes mediante el otorgamiento de créditos "blandos".[3]
El proyecto no logró concretarse como consecuencia de las diferencias en torno a las cuotas de participación, la divisa a utilizar y la sede del organismo emergente, la discusión se postergó para 2014. No obstante, se acordó a nivel de grupo la constitución de un fondo de compensación "anti crisis" por 100,000 mdd en caso de problemas de liquidez por efecto de la creciente volatilidad cambiaria en los mercados financieros internacionales. En esto sigue la tendencia creada por Chiang Mai y la UE de crear fondos multilaterales de apoyo a la balanza de pagos.
No deja de sorprender que el fondo de compensación sea presentado por la gran prensa como "idea novedosa" cuando en realidad, el referente teórico es la idea de Harry White allá en 1935: un sistema de estabilización monetario entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia que podría incluirse en el presupuesto nacional de los tres países y que en caso de haber una corrida contra alguna de estas monedas, los otros dos pudieran salir al rescate. Este mecanismo fue finalmente, el que funcionó como modelo en la constitución del Fondo Monetario Internacional (FMI). El ‘fondo de compensación BRICS' se inscribe entonces, dentro de la respuesta de las economías emergentes a la insuficiencia de las instituciones de Bretton Woods.
Por otro lado, es evidente que la actuación de China como potencia económica global conlleva el ascenso gradual del yuan como divisa en las finanzas internacionales. No obstante, mientras el Banco Central de China ha dejado flotar el yuan desde el año 2002 -observándose una tendencia de apreciación cambiaria ante el dólar entre septiembre y noviembre del 2012-, la Reserva Federal (Fed) por su parte, gestiona la depreciación del dólar mediante inyecciones de 85,000 mdd mensuales de liquidez [Quantitative Easing III] al mismo tiempo que mantiene su tasa de interés básica negativa, incrementándose la volatilidad del mercado cambiario y reduciendo la competitividad exportadora de la economía asiática. Esto se ha agravado por la nueva política monetaria de Japón, que imitando a la estadounidense, inyectará 77,500 mdd en yenes mensuales con la esperanza de subir la inflación a 2% de sus niveles negativos de las últimas dos décadas.
En el plano interno China ha reducido el costo del crédito al sector industrial y en el externo incrementado su comercio exterior con Asia, América Latina (AL) y África. Para el caso de AL, entre 2000 y 2010 el país asiático incrementó sus flujos comerciales cinco veces de 57,000 a 310,000 mdd mientras su inversión extranjera directa (IED) creció veinte veces, de 2,700 a 59,000 mdd.
Su creciente influencia económica en la región la ha llevado a minimizar el riesgo cambiario de sus flujos de capital de manera oficial. Para este fin, firma swaps cambiarios bilaterales con Argentina y más recientemente con Brasil; con el Perú establece por vez primera el pago de cuentas en yuanes hace un par de años; y conforma un Fondo Soberano de Riqueza [Sovereign Wealth Fund] a través del Banco de Exportaciones-Importaciones de China en coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de 1,000 mdd para la inversión en infraestructura.[4]
Para el caso brasileño, China logró formalizar la firma de un acuerdo que incluía la implementación de un swap cambiario por 30,000 millones de dólares (mdd) en el marco de la V Cumbre BRICS. Esto, a fin de utilizar sus respectivas monedas y reducir los impactos de la inestabilidad financiera -a partir de la depreciación del dólar frente al yuan, y el real y el consecuente aumento del flujo de capitales de corto plazo.
Actualmente, China es el principal socio comercial de Brasil, le siguen la Unión Europea y Estados Unidos, el comercio entre ambas partes alcanzó los 71,000 mdd en 2011, 40% superior con respecto a 2010. En contra parte, la relación comercial de México con China es deficitaria por 60,000 mdd en promedio, habrá que mirar si la visita reciente de Peña Nieto busca rediseñar la relación bilateral.
En suma, el yuan avanza en AL para amortiguar los efectos de la volatilidad del mercado cambiario y convierte a la región en ‘banco de pruebas' para su internacionalización posterior.
Notas
[1] Economista peruano. Investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México. Miembro del SNI/Conacyt. Coordinador del Observatorio Económico de América Latina (OBELA) www.obela.org y presidente de ALAI www.alainet.org
[2] Miembro del proyecto OBELA, IIEC-UNAM. Contacto: anoyola@iiec.unam.mx
[3] Marais, Peit. "BRICS bank prominent in pre-summit discussions" en Xinhua, 26 de febrero de 2013.
[4] Leahy, John. "Latin America ponders role of the reminbi" en Financial Times, 6 de junio de 2012.
Disponible: Aqui
¿Poskeynesianos a medio plazo, marxistas clásicos a largo plazo?
- blog de noyolara
- 3646 lecturas
Fuera de la economía dominante, la noción de falta de demanda en el sentido amplio es ampliamente aceptada. Aunque la mayoría de los economistas heterodoxos comparten este punto de vista en lo que se refiere al corto plazo, las perspectivas difieren con respecto al largo plazo.
En la perspectiva marxista-clásica, el argumento es que las economías capitalistas gravitan en torno a posiciones a largo plazo (también denominadas equilibrios a largo plazo, evoluciones a largo plazo, o situaciones de estabilidad), en las que el uso de la capacidad productiva puede ser descrito como "normal", es decir, independiente de los niveles de demanda.
La noción de niveles de demanda estructuralmente deficientes es, obviamente, contraria a este análisis marxista-clásico. En la perspectiva poskeynesiana, la economía también gravita en torno a posiciones a largo plazo, pero la tasa de utilización de la capacidad productiva depende siempre de los niveles de demanda. Hay también un amplio sector de lo que podría denominarse "keynesianismo marxista" para el que la falta de demanda no siempre está definida con precisión, ya sea a corto o largo plazo, a menudo en referencia a un sesgo en la distribución del ingreso a favor de los beneficios.
Texto completo da clíck aquí
La alternativa de Alemania
- blog de noyolara
- 4138 lecturas
La crisis del euro ya ha transformado a la Unión Europea de una asociación voluntaria de Estados iguales en una relación entre deudores y acreedores de la que no resulta fácil escapar. Los acreedores podrían perder grandes sumas, si un Estado miembro saliera de la unión monetaria; sin embargo, los deudores están sometidos a políticas que ahondan su depresión, agravan la carga de su deuda y perpetúan su situación subordinada. A consecuencia de ello, la crisis amenaza ahora con destruir a la UE. Sería una tragedia de proporciones sin precedentes, que sólo la dirección de Alemania puede prevenir.
Una vez entendido eso, la solución se desprende por sí sola. Se puede resumir en una palabra: eurobonos. Si se permitiera a los países que cumplen el nuevo Pacto Fiscal convertir el volumen total de su deuda estatal en eurobonos, las repercusiones positivas serían poco menos que milagrosas. El peligro de suspensión de pagos desaparecería y también las primas de riesgo. Los balances de los bancos recibirían un impulso inmediato, como también los presupuestos de los países profundamente endeudados.
Si Alemania optara definitivamente por los eurobonos o por la salida de la zona del euro, Europa estaría infinitamente mejor, independientemente del resultado; de hecho, Alemania estaría también mejor. La situación está deteriorándose y a largo plazo ha de llegar a ser por fuerza insostenible. Una desintegración desordenada con el resultado de mutuas recriminaciones y reclamaciones no zanjadas dejaría a Europa en una situación peor que cuando emprendió el audaz experimento de la unificación. No cabe duda de que eso no es lo que interesa a Alemania.
Texto completo da clíck aquí
Globalización económica y poder político sobre bases neoliberales
- blog de noyolara
- 6487 lecturas
Alberto Graña sostiene que a partir de la crisis, se han evidenciado espacios de disputa por el control del aparato del Estado y, en particular, por el control de las políticas fiscales y monetarias, sobre todo en aquéllos países en situación o camino de deflación.
Las políticas económicas de austeridad fiscal han traído consigo, la efervescencia de movimientos sociales que han puesto en cuestión el funcionamiento del sistema vigente. Las políticas han quedado sometidas a "una interacción de tres vías": entre Estados (naciones), ETN y corporaciones nacionales.
En cuanto a la globalización, es importante apuntar que se trata de un proceso que enmarca dos aspectos: 1) un proceso micro económico liderado por las corporaciones trasnacionales y 2) un proceso de regionalización económica y espacial llevada a cabo sobre la base de la suscripción soberana de diversos tratados de libre comercio de jure o de facto entre países o bloques de países.
Por otro lado, se define el poder económico a nivel global como: la capacidad que mantienen las ETN y las instituciones financieras sistemas internacionales, para efectivamente orientar, hacia objetivos pre-determinados la División Internacional del Trabajo. De ahí que se parta que las tres fuerzas capaces de mover los sistemas sociales son: el poder económico, el poder político y el poder del conocimiento, a lo anterior se añade el poder de los medios masivos de comunicación y las nuevas tecnologías de información y comunicación.
Finalmente, se puntualiza que un rasgo reciente de la globalización, es que se trata de un "fenómeno circular y acumulativo" que consiste en la "convertibilidad" (mutación) del poder económico acumulado, en este caso, con base al capital originario de las privatizaciones gracias a la intervención del poder político de diversos gobiernos.
Las tres velocidades de la crisis y su bifurcación
- blog de noyolara
- 5322 lecturas
Las tres velocidades de la crisis y su bifurcación
Oscar Ugarteche[1], Ariel Noyola Rodríguez[2]
Para la segunda mitad de 2012 el ritmo de la economía mundial mostraba dos velocidades: de un lado, Estados Unidos y Europa con crecimiento económico cercano a cero debatiéndose entre el ‘precipicio fiscal' y el ‘riesgo soberano'; de otro lado, las economías emergentes, con tasas de crecimiento positivas -en vías de desaceleración- si bien con riesgos crecientes efecto de la apreciación cambiaria ligada al flujo de capitales de corto plazo y la disminución de la actividad económica de los países avanzados.
Sin embargo, de acuerdo al informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Perspectivas[3] de abril de 2013, la crisis se regionaliza y pasa de dos, a tres velocidades: 1) recesión en Europa, 2) repunte con volatilidad en las economías emergentes y 3) débil recuperación en Estados Unidos.
La ‘fatiga del ajuste' se ha puesto de manifiesto en Europa con crisis política (Italia), incertidumbre financiera (Chipre se suma a la ecuación), tasas de paro en niveles históricos y depresión del mercado intrarregional. La actividad económica se contraerá 0.25% -incluyendo Alemania- en lugar de expandirse 0.25% como había registrado el Fondo en octubre de 2012. El propio José Manuel Durão Barroso, presidente de la Comisión Europea, reconoce que la austeridad ‘alcanzó su límite' en línea con el descrédito de trabajos ‘científicos' como Crecimiento en tiempos del endeudamiento de Reinhart y Rogoff, donde el endeudamiento público es concebido como el peor de los males posibles.
Estados Unidos por su parte, pareciera ‘despegarse' de la tendencia seguida por Europa: datos favorables en el mercado de trabajo colocan la tasa de desempleo por debajo de 8%, recuperación del crédito bancario, repunte del mercado inmobiliario y mayor solidez de los balances ‘fortalecen' la recuperación. No obstante, el FMI niega obtusamente la gestación de burbujas financieras en Wall Street -cuyos principales índices, Nasdaq, Dow Jones y S&P han alcanzado sus niveles previos a la crisis sin recuperación en el consumo y el empleo- si bien reconoce ‘señales de ingeniería financiera' inusuales en los últimos meses mediante la recompra de acciones con fondos captados por la vía de la emisión de títulos de deuda. En contraposición, el Informe sobre la Estabilidad Financiera Mundial[4] resalta que los ejercicios de flexibilización cuantitativa emprendidos por la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón aumentan la avidez de los inversionistas por activos financieros más riesgosos e incrementan el riesgo de liquidez en las economías emergentes.
Para Asia se prevé un repunte del crecimiento para 2013 de 5.7% producto de un mayor dinamismo en la demanda interna y alguna recuperación de la demanda externa en tanto el reciente reajuste cambiario del yen frente al resto de las monedas de la región podría desatar una guerra de divisas. La política monetaria nipona se encuentra en dilema: de un lado continuar con la inyección de liquidez para generar inflación en un contexto deflacionario; de otro el riesgo de cesación de pago de la deuda cuando la tasa de interés suba efecto del aumento de la inflación en el marco de una deuda total de 245% del PIB que absorbe el 40% del presupuesto nacional.[5]
En cuanto a América Latina (AL), si bien las perspectivas de crecimiento económico aumentan para 2013 a 3.25%, de 3% en 2012, la vulnerabilidad frente a los flujos de capitales transfronterizos permanece intacta. De ahí que Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, considere[6] necesario el fortalecimiento de la integración financiera regional por dos vías: 1) implementando mecanismos de financiamiento contracíclicos de apoyo a la balanza de pagos y 2) aumentando la canalización de recursos para el financiamiento del desarrollo productivo.
El Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) incluye únicamente a siete -Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela- de las treinta y tres economías de la región. El reto está en ampliar este Fondo en términos tanto de volumen como de membresía. Bárcena considera que el FLAR, debería sumar 15,000 millones de dólares (mdd), actualmente es de 2,344 mdd. Nuestra apreciación es que el FLAR debería de poder contener estampidas cambiarias simultáneas de la región, exceptuando a Brasil y México y que esto requiere entre 50,000 y 100,000 mdd que podrían ser financiados mediante un ITF a los flujos de capital de corto plazo que actualmente suman 900,000 mdd anuales según el FMI. De acuerdo con Ocampo[7], con contribuciones de Brasil equivalentes al doble de los países con mayores aportes en la actualidad, el Fondo Regional alcanzaría una capacidad de crédito de 21,000 mdd, suficientes para cubrir 82% de las deudas de corto plazo. No obstante, subestima las deudas de corto plazo porque no toma en cuenta los flujos de las bolsas de valores en los países donde se emite deuda en moneda nacional comprada por extranjeros. La base de datos del FMI muestra esto claramente. Lo más significativo es el flujo de capital chileno en la bolsa de Sao Paulo y los flujos de paraísos fiscales en Sao Paulo, Lima, Bogotá y Caracas.
En suma, la leve recuperación estadounidense podría tener un impacto sobre las tasas de interés de ellos con los efectos laterales sobre los flujos de capital de corto plazo, que para algunos podría ser tan pronto como mediados del año en curso (LEAP/E2020, ídem) mientras Europa se entierra en una depresión económica y Japón intenta inyectarle inflación a su deflación para recuperar crecimiento del consumo y las exportaciones con un mejor tipo de cambio. Para AL los caminos a seguir se bifurcan: 1) fortalecer el proceso de integración financiera regional para reducir el posible impacto de la crisis y aumentar el mercado intrarregional de la mano de un proceso de desarrollo productivo incluyente o bien, 2) permanecer en la inercia esperando que el huracán pase de largo. La moneda está en el aire y mientras, la crisis sigue su curso.
Disponible: Aqui
Notas
[1] Economista peruano. Investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México. Miembro del SNI/Conacyt. Coordinador del Observatorio Económico de América Latina (OBELA) www.obela.org y presidente de ALAI www.alainet.org
[2] Miembro del proyecto OBELA, IIEC-UNAM. Contacto: anoyola@iiec.unam.mx
[3] Fondo Monetario Internacional. World Economic Outlook. Fecha de publicación: Abril (2013).
[4] Fondo Monetario Internacional. Global Financial Stability Report. Old risks, new challenges. Fecha de publicación: Abril (2013).
[5] LEAP/E2020. "Crisis sistémica global. Es declarada la guerra entre el ámbito económico-político y el financiero bancario" en GEAB No. 74. Fecha de publicación: 16-04-2013.
[6] Bárcena, Alicia. "América Latina necesita integración financiera regional frente a la volatilidad" en Infolatam. Fecha de publicación: 25-04-2013.
[7] Ocampo, José Antonio. La arquitectura financiera mundial y regional a la luz de la crisis. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Serie Macroeconomía del Desarrollo No. 131. Fecha de publicación: Marzo (2013).
Mayo
- 3211 lecturas
Marx, Kalecki, Keynes: la superioridad de la economía política del trabajo sobre la economía política del capital
- blog de noyolara
- 4680 lecturas
La interpretación que dominó la explicación la recesión de mediados de la década de los setenta dice que el pleno empleo de la primera época keynesiana sentó las bases de la crisis al robustecer la posición del trabajo en relación con el capital.
Se atribuía de manera común la caída de la tasa de ganancia a un aumento de la participación salarial en el ingreso, con la consiguiente contracción de los beneficios empresariales, esto es lo que se ha llamado "teoría de la crisis por contracción de beneficios".
Boddy y Crotty, sostenían que a medida que la economía se acercaba al pleno empleo, se generaba un incremento en la participación de los salarios en el ingreso, lo que representaba una grave amenaza para los beneficios capitalistas y desembocaba en una "crisis económica estructural". De ahí que para estos autores la causa principal de la crisis de mediados de los setenta consistía en la contracción de los beneficios inducida por los salarios.
No obstante, para el economista polaco Michal Kalecki, el poder de los trabajadores para lograr aumentar los salarios monetarios no consistía en sí una amenaza económica relevante para el capital, ni siquiera en condiciones de pleno empleo a causa del enorme poder de las grandes empresas para influir en la determinación de precios.
En suma, la estrategia político-económica de Kalecki proponía socavar lo que Marx había llamado la principal "palanca" del capital para disciplinar a la clase obrera: la existencia de una población relativamente excedente o ejército industrial de reserva.
Las conclusiones político-económicas a las que llegó Kalecki estaban en línea con las de Marx, quien, precisamente en oposición al argumento de la contracción de beneficios, dejó dicho que la lucha de los trabajadores era una lucha racional, porque reflejaba al final de cuentas, la superioridad de la economía política del trabajo sobre la economía política del capital.
Texto completo da clíck aquí
La arquitectura financiera mundial y regional a la luz de la crisis
- blog de noyolara
- 4210 lecturas
El debate en torno a la AFI abarca tanto al sistema monetario internacional como la regulación financiera y la banca multilateral de desarrollo. Las cuestiones a resaltar a partir de la última crisis son dos. La primera ha sido el mayor nivel de acción, que en este sentido ha tenido mayor similitud con los esfuerzos que se realizaron a finales de 1960 y comienzo de 1970. La segunda ha sido el explícito reconocimiento del papel de las instituciones regional en la recuperación mundial. Porotro lado, las iniciativas de reforma del Sistema Monetario y Financiera Internacional se dividen en: 1) las orientadas a mejorar la regulación y supervisión financiera, 2) las relacionadas con la ampliación de financiamiento anticíclico, y 3) acciones de coordinación de las políticas macroeconómicas que han tenido lugar en el marco del G20.
De otro lado, las deficiencias del sistema monetario internacional tienen que ver con:
1) Los efectos recesivos que genera la asimetría entre el ajuste necesario que deben adoptar los países deficitarios y la menor presión a ajustarse que enfrentan los superavitarios, cuyo resultado neto es la contracción neta de la demanda agregada. Esto no hace sino poner de manifiesto la relación que existe entre el sistema monetario internacional y los desequilibrios de pagos.
2) El dilema de Triffin, que se refiere al hecho de que un sistema internacional de reservas basado en una moneda nacional tiene deficiencias básicas. Su expresión principal han sido los fuertes ciclos en el valor del dólar y de la cuenta corriente de los Estados Unidos y que se transmiten al conjunto de la economía mundial.
3) La tercera deficiencia es la necesidad que enfrentan los países sujetos a mayor volatilidad a acumular reservas internacionales, una especie de "auto-aseguramiento" que no obstante termina en "falacia de composición": las acciones individuales aumentan la protección de los países que las adoptan, pero en conjunto contribuyen a los desequilibrios de pagos mundiales y, si se tienen como contrapartida mejores balances en cuenta corriente, tienden a generar una contracción de la demanda agregada mundial y, por ende, un sesgo recesivo a escala global.
Junio
- 3364 lecturas
Crisis sistémica 2013: después de los récords, una inminente caída en recesión del mundo
- blog de noyolara
- 4102 lecturas
De acuerdo con el reporte No. 75 de la agencia GEAB, la economía mundial se ha desacelerado de manera grave y se avecina una recesión generalizada a nivel mundial. Lo anterior, porque Europa ya ha caído en recesión (con probable depresión); las exportaciones de China se encuentra en fuerte caída mientras los indicadores de su producción se precipitan a la baja junto con una importante burbuja en el sector inmobiliario/hipotecario; Australia, muestra signos de debilidad y finalmente; en Estados Unidos las ventas minoristas/mayoristas caen junto con indicadores clave como el PMI y el indicador mundial de Goldman Sachs.
De otro lado, se conoce que la mayoría de los bancos prevé que se avecina una nueva tempestad, de ahí la extravagancia de los balances contables de los primeros trimestres así como el colapso del oro a mediados de abril impulsado por varias instituciones financieras.
En cuanto a los Estados en "crisis", se sabe que van por ingresos fiscales a los paraísos fiscales, al tiempo que han dejado a sus sistemas bancarios utilizar métodos poco ortodoxos para evitar la quiebra, mientras otros, los menos, han escogido el oro como activo de refugio.
Esa es la razón de que China haya decidido comprar oro en grandes cantidades. Dicha demanda revela la estrategia china de alejarse gradualmente del dólar, además de que la posesión debiera acompañar la internacionalización del yuan para darle credibilidad. Finalmente, lo anterior sólo es posible con su corolario: la pérdida de influencia de Occidente, Estados Unidos y su arma letal, el dólar.
Texto completo da clíck aquí
La economía mundial se tambalea sobre una cabeza de alfiler
- blog de noyolara
- 3792 lecturas
Desde el estallido de la crisis financiera de 2008, Estados Unidos ha multiplicado por cuatro su base monetaria, pasando de 870,000 millones de dólares a 3.04 billones de dólares. Lo anterior constituye la mayor burbuja de activos para reactivar la economía de los últimos 100 años.
Considerando los ejercicios de flexibilización cuantitativa de la Reserva Federal (Fed), el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Japón de los últimos años, puede concluirse sin titubeos el absoluto fracaso de las políticas monetarias y de toda la doctrina monetarista que se arroba "a favor" del ciclo económico.
Lo anterior también es reflejo del fracaso de los planes de austeridad, cuya receta planteaba que la reducción del gasto público lograría incentivar la inversión y el consumo privados.
Ninguna de las recetas monetaristas cobró resultado: ni la austeridad, ni la flexibilización cuantitativa, ni mantener las tasas de interés cercanas al cero por ciento. Por el contrario, los bancos, sobre apalancados y con balances deficitarios, se niegan a prestar dinero y a potencia el "músculo económico" de la actividad productiva.
Texto completo da clíck aquí
Los BRICS en un SMI reformado. Posibilidad de internacionalizar el reminbi
- blog de noyolara
- 3800 lecturas
A partir de los años ochenta, la desregulación del sistema financiero internacional y la liberalización de la cuenta de capital provocaron una rápida expansión de los flujos de capital internacional. A tal punto, que dominan hoy las transacciones internacionales en los países avanzados y de manera creciente, en los emergentes. Las fuertes entradas de capital provocan inestabilidad macroeconómica, apreciación de los tipos de cambio y elevación en el precio de los activos financieros.
A raíz de la crisis financiera, se dieron cambios geopolíticos y geoeconómicos a nivel mundial, la ecuación de poder parece ser a favor de los países emergentes. En 2010, los países emergentes crecieron 7.3%, más del doble que los países avanzados. No obstante, la gran mayoría de los países emergentes no forma parte de la toma de decisiones de alcance global. Así, el papel limitado de las monedas de los países emergentes contraste con la creciente importancia de éstos en el PIB mundial, el comercio internacional y en los flujos financieros globales.
Entre los países emergentes destacan los llamados BRICS, que en 2011 representaban casi 26% del PIB mundial, 40% de la población global, responsables del 56% del crecimiento mundial y cuentan con 17% de las exportaciones mundiales. Entre 2000 y 2010, las entradas totales de IED a ellos aumentaron tres veces y las salidas 20 veces; la cima se alcanzó en 2008, cuando el grupo alcanzó 15% de las entradas globales de IED y 8% de las salidas.
En 2011, insistieron en modernizar el SMI, haciéndolo menos dependiente del dólar. Los BRICS podrían crear un referente alternativo que se usara junto con el dólar y el euro. Sería una moneda intangible integrada por cantidades establecidas de las monedas de los cinco países; sería sólo una unidad de cuenta en las transacciones entre ellos, pero los protegería de turbulencias monetarias.
El pivote del Dragón: Xi Jinping enamora a la Cuenca del Caribe
- blog de noyolara
- 4358 lecturas
El pivote del Dragón: Xi Jinping enamora a la Cuenca del Caribe
Oscar Ugarteche[1], Ariel Noyola Rodríguez[2]
La relación entre Estados Unidos y China ilustra, en buena medida, el diapasón de la economía mundial, con crecientes disputas regionales y desacuerdos globales (ONU, G20, FMI, OMC, etc.), a partir de la crisis. La reciente gira del presidente chino Xi Jinping por la Cuenca del Caribe ratifica el interés por la región y su papel hemisférico como pivote geopolítico, en lo que se podría considerar un espacio de disputa frente a Estados Unidos.
China, con la mira puesta en el exterior para consolidar su estrategia de transformación de modelo económico busca afianzar su sistema de alianzas a través de una política exterior defensiva sustentada en el soft power, esto es, en la utilización de instrumentos no ofensivos que incluyen la cultura y los valores cívicos como baluartes de su "ascenso pacífico" y "desarrollo compartido". La visita del primer ministro Li Keqiang a Alemania, anterior a la visita de Xi, muestra su observación del juego estadounidense de aislarlos a través de las negociaciones de la Asociación Transpacífico [TPP, Trans-Pacific Parthnership] en el Atlántico.
Dentro del Caribe, Trinidad y Tobago cuenta con pletóricas reservas de gas y petróleo. Con la reciente explotación de yacimientos de hidrocarburos de esquisto [shale] en Estados Unidos, los intereses parecen converger con China de manera natural como mercado sustituto. De paso por Puerto España, prometió un fondo para los miembros del CARICOM (Barbados, Bahamas, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Surinam y Antigua y Barbuda) y crea suspicacias diplomáticas con el anuncio de Hong Kong de crear un canal inter-oceánico alternativo al canal de Panamá que conecte el Pacífico.
Costa Rica, aunque no posee grandes reservas de recursos naturales, es el único país de la región centroamericana que reconoce a China. Con la firma de acuerdos de cooperación económica, Xi parece dispuesto a lubricar las resistencias de sus homólogos centroamericanos. Recordemos que este país ha pedido su ingreso a la Alianza del Pacifico hace pocas semanas, tras la visita de Obama.
México, por su parte, es el destino de mayor importancia de la gira.[3] Además de ser la economía más grande de la región visitada, es el socio tradicional de Estados Unidos; en contraste con China, país con el que mantiene un desequilibrio comercial que es diez veces las exportaciones de México a China. La modificación de la relación bilateral a carácter de "asociación estratégica integral" destraba la exportación de carne de cerdo y tequila con miras a ampliar las exportaciones de petróleo, minerales y oro, otorga líneas de crédito flexible a la empresa mexicana Pemex.[4] Sin embargo, no se descarta que China pretenda convertir a México en plataforma de re-exportación para ingresar al mercado estadounidense[5], si bien cabe la posibilidad de que ambos países (China y México) construyan cadenas intra-industriales en el mediano plazo.
Finalmente, con Estados Unidos, China inaugura una "una nueva relación entre grandes potencias". A los temas tradicionales en materia política (derechos humanos, programa nuclear en Corea del Norte, Tíbet y disputas regionales en el Mar del Sur y Este de China) y económica (sobrevaluación del reminbi, déficit gemelos estadounidenses, propiedad intelectual) se agregan la ciber seguridad[6],-China cuenta ya con la súper computadora más rápida del mundo destronando a Estados Unidos-, empañado por el espionaje de China a sus ciudadanos contrastando con el que Estados Unidos le hace al mundo entero y un nuevo ímpetu del triángulo geoeconómico formado por Estados Unidos, América Latina y China después de que la economía mundial pasara de dos, a tres velocidades.
En suma, mientras el cerco estadounidense contra China incluye la Alianza del Pacífico y su apéndice global, el TPP; para Xi Jinping, América Latina representa "años dorados" en lo económico -con Europa fuera de marcha- y no vacila en pivotear alianzas alrededor del mare nostrum estadounidense y hacia ambos lados del Río Bravo.
Disponible: Aqui
Notas
[1] Economista peruano, trabaja en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México. Miembro del SNI/Conacyt. Coordinador del Observatorio Económico de América Latina (OBELA) http://www.obela.org/ y presidente de ALAI http://www.alainet.org/
[2] Miembro del proyecto OBELA, IIEC-UNAM. Contacto: anoyola@iiec.unam.mx
[3] Consúltese el sitio del Woodrow Wilson Center, en <http://www.wilsoncenter.org/program/mexico-institute>.
[4] Vargas, Elvira. "Pactan Peña Nieto y Xi Jinping una asociación estratégica integral" en La Jornada, en <http://www.jornada.unam.mx/2013/06/05/politica/012n1pol>. Fecha de publicación: 05-06-2013.
[5] S/A. "Xi Jinping in America's backyard: From pivot to twirl" en The Economist, en <http://www.economist.com/news/china/21579062-chinese-leader-tries-smooth-move-americas-backyard-pivot-twirl>. Fecha de publicación: 08-06-2013.
[6] McGregor, Richard. "Obama and Xi talks tackle cyber security" en The Financial Times, en <http://www.ft.com/cms/s/0/ee0612aa-d094-11e2-be7b-00144feab7de.html>. Fecha de publicación: 09-06-2013.
«Consenso de los Commodities» y lenguajes de valoración en América Latina
- blog de noyolara
- 4843 lecturas
El «Consenso de los Commodities» marca el ingreso de América Latina en un nuevo orden económico y político-ideológico, sostenido por el boom de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo demandados cada vez más por los países centrales y las potencias emergentes.
Este orden consolida un estilo de desarrollo neoextractivista que genera ventajas comparativas visibles en el crecimiento económico al tiempo que produce nuevas asimetrías y conflictos sociales. Esta conflictividad marca un nuevo ciclo de luchas, centrado en la defensa del territorio y del ambiente.
El concepto de commodities, se refiere a productos indiferenciados, cuyos precios se fijan internacionalmente, o bien, productos de fabricación, disponibilidad y demanda mundial, que tienen un rango de precios internacional y no requieren tecnología avanzada para su fabricación y procesamiento.
En los últimos años del siglo XX en un contexto de cambio del modelo de acumulación, se han intensificado notoriamente la expansión de megaproyectos tendientes al control, la extracción y la exportación de bienes naturales, sin mayor valor agregado. El análisis del fenómeno debe realizarse desde una perspectiva múltiple, a la vez económica y social, política, ideológica, cultural y ambiental.
Texto completo da clíck aquí
Crisis Sistémica Global II: Segunda Deflagración devastadora/explosión social a escala planetaria
- blog de noyolara
- 5231 lecturas
Las inyecciones de liquidez de las economías avanzadas (Estados Unidos, Japón, Europa, etc.), tuvieron por objetivo ocultar las grandes consecuencias de la degradacción de Occidente en general. Con todo, lo que acontece ahora es prácticamente una segunda crisis mundial, provocada otra vez por Estados Unidos. Este periodo de cinco años finalmente sólo habrá significado retroceder para tomar impulso y saltar mucho más alto, denominada "la crisis al cuadrado".
La situación de la economía mundial se agrava, la economíua de China confirma su desaceleración, junto con Australia; las monedas de los países emergentes contionúan su caída; las tasas de las obligaciones suben; los salarios en Gran Bretaña permanecen a la baja; las protestas han llegado a turquía e incluso a Suecia; la Zona Euro sigue en recesión; y Estados Unidos no presenta condiciones de recuperación consistentes.
Se añade el contagio a los "índices stándard", esto es, los mercados bursátiles, los tipos de interés y los tipos de cambios, últimos bastiones todavía controlados por los bancos centrales. La Reserva Federal ha sido por mucho, la principal responsable de todas las burbujas actuales: de los inmuebles en Estados Unidos, los récords bursátiles, la burbuja y la desestabilización de los emergentes.
Texto completo da clíck aquí
Reserva Federal: ultimátum indefinido y factura global
- blog de noyolara
- 5325 lecturas
Reserva Federal: ultimátum indefinido y factura global
Oscar Ugarteche[1], Ariel Noyola Rodríguez[2]
Los mercados globales han vuelto a entrar en pánico luego de que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Ben Bernanke -que se retira en enero de 2014-, anunciara reducir las compras de activos [Quantitative Easing III] por 85,000 millones de dólares (mdd) al mes -40,000 mdd de valores respaldados por hipotecas y 45,000 mdd en Bonos del Tesoro a 10 años- a medida que la tasa de desempleo en Estados Unidos se acerque a 7%, estima que esto puede ocurrir en la primera mitad de 2014.
El barómetro de la Fed apunta claramente hacia la evolución del mercado de trabajo. El Comité de Operaciones de Mercado Abierto de la Fed estima que para finales de 2014 la tasa de desempleo podría ubicarse entre 6.5% y 6.8%, en marzo preveían entre 6.7% y 7%, las previsiones a finales de 2012 la situaban entre 6.8% y 7.3%. No obstante, el dato más reciente de subsidios de desempleo genera dudas[3] en torno a la recuperación sostenida de la economía estadounidense: las solicitudes en la semana terminada el 15 de junio se elevaron a 354,000, la semana previa se ubicaron en 336,000 y hace dos semanas en 334,000, la tendencia es al alza, no a la baja.
Las propias cifras de la Fed ensombrecen el optimismo de Bernanke: se calcula una expansión de la economía estadounidense de entre 2.3 y 2.6% para 2013, cifra menor a su previsión anterior de entre 2.3 y 2.8%, sin embargo, consideran que el PIB mejorará para 2014, situando la tasa de crecimiento en 3.5%. El Fondo Monetario Internacional (FMI), por su parte, mantiene sin cambios su previsión de crecimiento para la economía estadounidense para 2013, en 1.9%, sin embargo, y a diferencia de la Fed, recortó tres décimas su estimación para 2014, a 2.7%. Asimismo, toda vez que la inflación permanece por debajo de 2%, el organismo ha reiterado su intención de mantener las tasas de interés entre 0 y 0.25%, al menos en el corto plazo.
El impacto que tuvo para el resto del mundo el anuncio de la Fed se vio con el índice MSCI [Morgan Stanley Capital International] de los países emergentes, que se fue a pique después del anuncio de la Fed[4] cayendo de 953 a 888 puntos base, del 19 al 26 de junio del 2013.
Los países en desarrollo apuntan a la baja en el crecimiento del PIB de acuerdo con el informe Perspectivas[5] publicado por el Banco Mundial. Convenientemente se suma a la ecuación el problema financiero China y la creciente dificultad para hacer frente a un «credit crunch»[6] en medio de una burbuja especulativa en el mercado inmobiliario y del crecimiento inusitado del sector financiero no bancario. La Gran Prensa anglosajona culpa a China de los problemas que en realidad, vienen de Estados Unidos y de su cambio de política monetaria.
En suma, la situación de la economía mundial se complica. Las bajas tasas de interés y los programas de inyección de liquidez implementados por la Fed más allá de ser mecanismos de ocultamiento de la crisis, forman parte de una estrategia geopolítica global que data de inicios de la década de los setenta, que de acuerdo con Yanis Varoukais[7], tiene por objetivo incrementar los déficit de Estados Unidos con el resto del mundo para mantener un flujo enorme de capitales que le permita hacer frente a sus necesidades de financiamiento. Desde 2008, Estados Unidos ha multiplicado por cuatro su base monetaria, pasó de 870 mil mdd a 3.040 billones de dólares, la mayor expansión monetaria en la historia de la Fed, fundada en 1913.
Sin embargo, una vez llegado el proceso de "re-ajuste", Estados Unidos pasará una «factura global» mediante el retorno de los recursos de corto plazo ubicados en los mercados de valores, cambiarios y de commodities del mundo por su baja tasa de interés. Entonces, el ‘festín monetarista' habrá terminado y la crisis se habrá generalizado, mientras Estados Unidos se recupera.
Disponible: Aqui
Notas
[1] Economista peruano, trabaja en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México. Miembro del SNI/Conacyt. Coordinador del Observatorio Económico de América Latina (OBELA) www.obela.org y presidente de ALAI www.alainet.org
[2] Miembro del proyecto OBELA, IIEC-UNAM. Contacto: anoyola@iiec.unam.mx
[3] Politi, James. "Bernanke's rosier outlook to come under scrutinity" en Financial Times, en <http://www.ft.com/cms/s/0/e1649126-d9cb-11e2-98fa-00144feab7de.html>. Fecha de publicación: 21-06-2013.
[4] Minto, Rob. "Chartbook: EMs post-Fed" en beyondbrics, en <http://blogs.ft.com/beyond-brics/2013/06/20/chartbook-ems-post-fed/?Authorised=false#axzz2X8tXOGXS>. Fecha de publicación: 20-06-2013.
[5] Banco Mundial. World Economic Prospects. Less volatile, but slower growth en <http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1322593305595/8287139-1371060762480/GEP2013b_full_report.pdf>. Fecha de publicación: Junio, 2013.
[6] Jolly, David. "Markets Slump Over Fed Exit Plan and China Credit Squeeze", en The New York Times, en <http://www.nytimes.com/2013/06/21/business/global/daily-stock-market-activity.html?_r=0>. Fecha de publicación: 20-06-2013.
[7] Varoufakis, Yanis. El Minotauro Global. Editorial Capitán Swing: España, 2012.
Julio
- 3145 lecturas
Agosto
- 3078 lecturas
México en recesión: Reforma Financiera y cambio estructural
- blog de noyolara
- 7657 lecturas
México en recesión: Reforma Financiera y cambio estructural
Oscar Ugarteche[1], Ariel Noyola Rodríguez[2]
México es la segunda economía más grande de América Latina -después de Brasil- y la más articulada a Estados Unidos, con una tasa de crecimiento promedio anual que apenas y despega de 1% per cápita a lo largo de treinta años de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).[3] En 2009 con la Crisis estadounidense, la caída de la actividad económica fue de -7.1% per cápita mientras en América Latina en promedio fue de -3.0%. Estados Unidos registró en el segundo trimestre de 2013 un crecimiento de 1.7%[4], cuarto consecutivo por debajo de 2%.
La CEPAL por su parte, redujo su previsión de crecimiento para la región latinoamericana de 3.5% a 3%, principalmente por las caídas de Brasil y México. En el caso de éste último, la previsión pasó de 3.5% a 2.8% para el año 2013. Por otro lado, luego de registrar 0.80% de crecimiento durante el primer trimestre de 2013, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México redujo su propia revisión con "optimismo" de 3.5% a 3.1%; mientras el Banco de México ha venido alertando en torno a una "desaceleración importante" por la caída de las exportaciones manufactureras no automotrices y el reducido nivel del gasto público observado en los últimos meses. Por su parte, el IIEC de la UNAM hace un cálculo todavía menor, 2.8% de crecimiento para el año 2013.[5] De enero a mayo de este año, la economía mexicana creció 1.7%, avance menor al 4.9% registrado en igual periodo de 2012, el más bajo en cuatro años, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).[6]
Por lo anterior, Enrique Peña Nieto ha llamado a concretar las "reformas estructurales" que el Partido Acción Nacional (PAN) no logró aprobar en los doce años anteriores. Con esto piensan, se recuperará el "crecimiento sostenido". En la esfera de lo financiero, se presentó una propuesta de Reforma Financiera[7] para incrementar el otorgamiento de crédito para impulsar el crecimiento. Sus ejes principales son: 1) dotar de un nuevo mandato a la banca de desarrollo a favor del crecimiento del sector financiero; 2) fomentar la competencia en el sistema bancario y financiero para reducir los costos del crédito; 3) generar incentivos para aumentar el crédito otorgado por el sistema bancario; y 4) fortalecer el sistema financiero y bancario mexicano para favorecer el crecimiento del sector de forma sostenida. Estas reformas parecerían indicar que el sector financiero ha estado pasando angustias, lo cual no es cierto ni por márgenes de ganancia (de 2000 a 2012 sus utilidades netas acumularon 613,000 millones de pesos, la mitad en manos de BBVA-Bancomer y Citigroup-Banamex; sólo en 2012 éstos últimos obtuvieron 87,126 millones de pesos), ni por niveles de concentración (en 2012 fueron ocho los bancos de un total de 43, los propietarios de 81.5% de los activos financieros, seis extranjeros con 67.7%: BBVA-Bancomer 21.0, Citigroup-Banamex 18.6, Santander 12.5, HSBC 8.1, Deutsche Bank 3.8 y Scotiabank 3.7%; y sólo dos de capital mexicano mayoritario: Banorte-Ixe 9.8, e Inbursa 4.0%).
Lo cierto es que hay preocupación sobre ciertas carteras vencidas del sector no bancario y ésta sería la madre de la reforma que profundiza lo ya efectuado desde los años noventa. La propuesta aclara que no se trata de reducir las tasas de interés de referencia "por decreto", sino más bien, de "crear incentivos" para que el sistema bancario comercial "preste más" y en condiciones de "mayor flexibilidad". De lo que se trata es de prestar más dinero interbancario a tasas mínimas a la banca comercial para que sigan con sus operaciones de créditos de consumo a tasas altas.
Se argumenta que la paradoja del sistema bancario mexicano radica en que si bien presenta altos niveles de capitalización (incluso adoptó ya los criterios de Basilea III) y bajos índices de morosidad, no presta dinero productivo y tituliza los préstamos hipotecarios, de ahí que su "solidez" no se traduzca en una mejora significativa de la situación económica del país. A nuestro juicio, la afirmación anterior parte de un mal diagnóstico: el nivel de otorgamiento de crédito no depende únicamente de la "rigidez" de la institucionalidad financiera, sino fundamentalmente de las condiciones que permiten hacer efectivo su pago. Esto es, para que un banco preste dinero ni siquiera son necesarios los depósitos, sino la "fe" (crédito) en la solvencia de un agente económico (familias, empresas, gobierno). En suma, El crédito está directamente relacionado con el ciclo económico, depende de las expectativas de ganancias y no a la inversa, como sostuvo Keynes en su Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero. En un país con estancamiento económico como México, el crédito lejos de favorecer el crecimiento, incrementa el riesgo en la esfera financiera como quedó demostrado con la crisis bancaria de 1994. Por esta razón, la banca no presta a los sectores productivos.
La propuesta de Reforma Financiera no toca temas importantes como el 4% de diferencial entre tasas activas (las que cobran los bancos) y las tasas pasivas (las que paga el banco). El diferencial en créditos de consumo de 34%, deja a la clase media mexicana estrangulada y dota a los bancos de más y novedosos instrumentos legales para ejecutar garantías en caso de incumplimiento.
De otro lado, la tasa de interés de referencia de 4% encarece el costo del crédito a las empresas chicas y medianas nacionales y es irrelevante para las trasnacionales tanto mexicanas como extranjeras que se fondean en Estados Unidos donde la tasa de referencia es 0.25%. La consecuencia es que se estimula un flujo creciente de importaciones y de capitales de corto plazo que afecta negativamente la producción nacional y termina en la transferencia masiva de excedentes hacia el exterior. La evidencia muestra que los bonos de corto plazo pasaron de 81,399 millones de dólares (mdd) a 493,229 mdd entre 2001 y 2011, de los cuales, alrededor de la mitad están en manos de extranjeros[8], colocando a la economía de México en una situación de alta vulnerabilidad.
Un cambio estructural del sector financiero en realidad, re-colocaría el crecimiento económico y el empleo como mandatos principales del banco central (como lo estipula la Reserva Federal); y no sólo el control de la inflación y la estabilidad del tipo de cambio acorde con la teoría neoliberal. Finalmente, se requiere de una política redistributiva dado que la pobreza ha crecido de 52.8 a 53.3 millones personas entre 2010 y 2012[9]; una política de reactivación interna mediante el aumento del salario y el control democrático del sistema bancario mexicano.
Disponible: Aqui
Notas
[1] Economista peruano, trabaja en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México. Miembro del SNI/Conacyt. Coordinador del Observatorio Económico de América Latina (OBELA) www.obela.org y presidente de ALAI www.alainet.org
[2] Miembro del proyecto OBELA, IIEC-UNAM. Contacto: anoyola@iiec.unam.mx
[3] CEPAL. Estudio Económica de América Latina y el Caribe. Tres décadas de crecimiento desigual e inestable, en <http://www.cepal.org/publicaciones/xml/4/50484/EstudioEconomico2013.pdf>. Fecha de publicación: Julio (2013), pág.74.
[4] Harding, Robin. "US GDP growth lifts chances of taper" en Financial Times, en <http://www.ft.com/intl/cms/s/0/56cf4532-f9de-11e2-b8ef-00144feabdc0.html%23axzz2adxcohsf>. Fecha de publicación: 31-07-2013.
[5] Coordinación de Análisis Macroeconométrico Prospectivo (CAMP). Situación y Perspectivas de la Economía Mexicana, en <http://www.iiec.unam.mx/files/Situacion-abril-junio-2013-2905213.pdf>. Nueva Época, año 3, número 11, Abril-Junio (2013).
[6] Véase "Economía crece 1.7% anual en 5 meses" en El Financiero, en <http://www.elfinanciero.com.mx/component/content/article/44-economia/25076-economia-crece-17-anual-en-5-meses.html>. Fecha de publicación: 26-07-2013.
[7] Véase el discurso integral de Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la presentación de la Reforma Financiera el 8 de Mayo de 2013, en <http://www.shcp.gob.mx/SALAPRENSA/doc_discurso_funcionarios/secretarioSHCP/2013/lvc_reforma_financiera_08052013.pdf>.
[8] Ugarteche, Oscar y Leonel Carranco. "Flujos de Corto Plazo: una aproximación" en ALAINET, en <http://alainet.org/active/61945〈=es>. Fecha de publicación: 27-02-2013.
[9] Véase "La pobreza aumenta a 53.3 millones de personas en México" en CNN Expansión, en <http://mexico.cnn.com/nacional/2013/07/29/la-pobreza-en-mexico-aumenta-a-533-millones-de-personas>. Fecha de publicación: 29-07-2013.
Economía política de la hiperinflación: el manoseado caso de Zimbabue
- blog de noyolara
- 6043 lecturas
La inflación en el periodo 2003-2008 en Zimbabue, es un caso inédito en la historia económica. Entre esos años, la tasa de inflación pasó de 600% a más de 89 elevado a la veintiuno por ciento. La cifra carece de sentido, de la misma forma que la emisión de billetes de más de un trillón de dólares.
En el discurso neoliberal, la inflación evoca el mal manejo de la política monetaria, se le cataloga siempre como un "fenómeno monetario". Al mismo tiempo, la prensa internacional envía sutilmente el mensaje a favor de la austeridad para enfrentar la crisis internacional. Se insiste en que el exceso de inflación es lo que sucede cuando el gobierno tiene el control sobre el banco central. La conclusión es que ningún Estado debe tener la capacidad de tener su propio agente financiero, sino al contrario, debe someterse a los dictados de los mercados financieros internacionales.
No obstante los postulados monetaristas, es imposible comprender la crisis que enfrenta Zimbabue al día de hoy sin un recorrido de carácter histórico. Este análisis debe realizarse tomando en cuenta el papel que desempeñó África en el proceso de acumulación de capital a nivel mundial.
En suma, la hiperinflación en Zimbabue se presenta de manera superficial como crisis monetaria, pero su esencia está más relacionada con las contradicciones de la descolonización y con el papel de África en la acumulación de capital a escala mundial.
Texto completo da clíck aquí
Septiembre
- 3333 lecturas
Argentina. Fuga de capitales (2002-2012)
- blog de fmartinez
- 4572 lecturas
El presente texto fue elaborado por investigadores del CEFID-AR y un investigador- invitado de IDAES y constituye el primero de una serie de trabajos acerca del fenómeno de la fuga de capitales en Argentina que el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina realizará durante el período 2013-2015 en cooperación con N.U.P.I. (Norwegian Institute of International Affairs).
Este trabajo en concreto, pretende brindar la información básica oficial y de otras fuentes acerca del proceso de fuga de capitales desde Argentina, así como de la consecuente acumulación de activos offshore de residentes en el país y el respectivo análisis preliminar que dicha situación implica. Además, los autores pretender dar un primer abordaje de las relaciones entre fuga, incumplimiento tributario y blanqueo de capitales, para después hacer un esbozo de las principales vías de fuga de capitales, que no aparecen debidamente reflejadas en las estadísticas oficiales, junto con la presentación de algunas primeras estimaciones, inferencias e hipótesis acerca de sus órdenes de magnitud.
Entrevista a James Galbraith: Crisis de la Eurozona, Grecia, Syriza, Alemania y Estados Unidos
- blog de noyolara
- 3953 lecturas
En entrevista para la página web de origen alemán NachDenkSeiten, James Galbraith hace un análisis panorámico de la situación de la economía mundial, trata el tema de la Crisis de la Unión Monetaria Europea, el desempleo en Estados Unidos y el papel desempeñado tanto por las fuerzas al interior de Alemania y Grecia para revertir la situación.
De acuerdo con Galbraith, el empleo industrial en Estados Unidos supone alrededor de 8% de la fuerza laboral, de ahí que todo intento de reactivación pase forzosamente por tener instituciones de gran calado para reactivar ramas tecnológicas de punta. Asimismo, considera que son cuatro los obstáculos al crecimiento económico mundial: 1) el costo creciente de los recursos, 2) la incapacidad de arrastre del sector militar estadounidense, 3) los efectos de la tecnología sobre el mercado de trabajo y 4) el colapso del Sistema Financiero, tanto en Europa como en Estados Unidos.
A su juicio la mayor amenaza para los países de la periferia europea no es una fractura social, sino la inminencia de un ataque especulativo contra esos países. Incluso esto afectará gravemente a Alemania, una vez que se aprecie su moneda y su industria pierda rápidamente competitividad y habrá un aumento del desempleo. La principal decisión vendrá de Alemania, lo que hay que ver son los términos de dicha decisión.
Así, el énfasis para revertir la debacle europea debiera estar en el impulso a los servicios sociales, hacer lo imprescindible, y hacerlo en el marco de los tratados europeos vigentes en la medida en que se pueda.
Finalmente, sostiene que un gobierno de Syriza en Grecia es tal vez la mejor esperanza para Europa, ya que plantearía la elección en términos muy claros, al mismo tiempo, Syriza es un partido pro-europeo.
Texto completo da clíck aquí
MUNDIALIZACIÓN DE LA CRISIS Y REFORMA FINANCIERA EN MÉXICO: UNA APROXIMACIÓN
- blog de noyolara
- 4257 lecturas
La crisis financiera estadounidense de 2007-2008 inicia su mundialización al resto del mundo, particularmente hacia las economías emergentes toda vez que la Reserva Federal (Fed) ha anunciado su eventual retiro de estímulos monetarios. Esto ha traído consigo el alza de la tasa de interés de largo plazo (bonos del Tesoro a 10 años) revirtiendo gradualmente el flujo de capitales de corto plazo hacia las economías emergentes.
La exigencia de parte del complejo financiero bancario viene del lado de imponer “reformas estructurales” en países como México para continuar apuntalando la concentración del ingreso mundial en detrimento del bienestar de la mayoría de la población. No obstante, la caída de la actividad económica en los países emergentes podría echar por la borda la débil recuperación de la economía mundial e iniciar un nuevo ciclo depresivo.
Disponible: Aqui
¿Detroit pone en jaque a Alemania?
- blog de noyolara
- 5108 lecturas
¿Detroit pone en jaque a Alemania?
Oscar Ugarteche[1], Ariel Noyola Rodríguez[2]
Las bancarrotas municipales en Estados Unidos tienen tras de sí la experiencia traumática de la crisis fiscal de Nueva York en la década de los setenta. Liderada por Walter Wriston al frente de Citibank, la «Gran Banca» gestionó la quiebra de la Gran Manzana y demostró que los intereses de las instituciones financieras priman sobre el bienestar de los ciudadanos.[3] El costo de la quiebra fue el desmontaje del mecanismo municipal de apoyo social diseñado en los años treinta.
Ahora en pleno siglo XXI, aparece una nueva quiebra municipal en Detroit. Fundada en 1701, ubicada en el estado de Michigan y con una superficie de 370 kilómetros cuadrados, la ciudad se declaró técnicamente en bancarrota el 18 de julio con una deuda de 18,500 millones de dólares (mdd). La mayor quiebra registrada en Estados Unidos luego del default de Jefferson County en el estado de Alabama en 2011 por 4,200 mdd.[4] La “implosión financiera” de Detroit tiene más que ver con el declive de la posición estadounidense en el mercado mundial de automóviles y menos con la crisis de 2007-2008. Lo que ha ocurrido es un proceso de deslocalización industrial creciente hacia Mexico y Canadá y una competencia creciente de sus homólogos alemanes (VW, Mercedes y BMW), japoneses (Honda, Nissan y Toyota), del grupo Tata de la India y de la pujante industria automotriz china (FAW, Geely Holdings Group Co. Ltd., Shanghai Automotive Industry Corporation, etc.).
De contar con una población 2 millones de habitantes durante el apogeo industrial de la década de los cincuenta, ahora Detroit cuenta con 700,000. Entre 2000 y 2010 perdió 250,000 habitantes, el equivalente a la salida de una persona cada 20 minutos.[5] Su tasa de desempleo se ubica en 12%, mientras el promedio nacional es de 7.6 por ciento.
Durante los últimos años las necesidades financieras municipales se venían cubriendo con el respaldo de bonos respaldados por el Estado de Michigan. Sin embargo, la bancarrota llegó tras la falta de pago a vencimiento de diferentes emisiones de bonos. La mayor parte de la deuda (cerca de 50%) se constituye por obligaciones no fondeadas de planes de pensiones y gastos en salud para trabajadores jubilados. De los 18,500 mdd en deuda, hay 8,200 mdd en papeles negociables que se encuentran respaldados por empresas de seguros, altamente codiciados por hedge funds (fondos de cobertura) que consideran estos títulos muy lucrativos en el largo plazo.[6]
La bancarrota de Detroit ha puesto en jaque a la banca europea dado su alto grado de exposición a los “bonos municipales” estadounidenses. En 2004, cuando Detroit buscaba recapitalizar los fondos de pensiones de sus trabajadores, recurrió al banco suizo UBS, institución que colocó 1,400 mdd en “bonos municipales”, adquiridos por bancos de todo el mundo, incluido el alemán Commerzbank, el segundo más grande de Europa después de Deutsche Bank. Con la bancarrota, ahora se sabe que el municipio apenas puede ofrecer 30 centavos por cada dólar en acciones.[7]
El índice DAX de la Bolsa de Valores de Fráncfort podría caer ante nuevas pérdidas de Commerzbank, ya golpeado por Grecia y España y la disminución del ritmo de crecimiento alemán entre el 2008 y 2013. El efecto negativo de esto sobre el crédito al interior de Alemania podría echar por la borda la presunción de la Eurozona de haber superado su recesión durante el segundo trimestre de 2013 con una tasa de crecimiento de 0.30%, empujada por el avance de Francia y Alemania. La tasa de desempleo de la Eurozona se ubica en 12.1% a julio de 2013, con un total de 19.2 millones de personas en paro; un millón más en comparación con 2012. Alemania contribuye oficialmente con 2 millones 946 mil o el 15.7% del total de desempleados.
Los problemas financieros de los municipios americanos forman parte del deterioro general de la economía estadounidense en sus tres niveles de gobierno, y son mayores a partir de la crisis global de 2008.[8] Entre 1989 y 1995 hubo 93 quiebras municipales en territorio estadounidense, de 2010 a la fecha suman 37.[9]
En situación crítica están San Bernardino, Stockton, Orange County y Vallejo en California; Harrisburg en Pennsylvania y Central Falls en Rhode Island. En la mayoría el desempleo ha crecido fuertemente desde el 2008 mientras el costo de las pensiones y los programas de salud se han disparado.[10] La salida de estas quiebras posiblemente alimente más la concentración del ingreso en el sector financiero al costo de un menor salario social. Medida de acuerdo con el umbral del ingreso por familia (éste varía según el número de personas por familia)[11], la pobreza suma 46 millones de personas en Estados Unidos, según la Oficina del Censo de dicho país[12], cifra récord desde 1959, cuando inició sus funciones.
En definitiva, Estados Unidos podría complicar la débil recuperación de la economía mundial con la bancarrota de Detroit y sus efectos multiplicadores sobre la crisis bancaria europea. Bernanke evitó una depresión con deflación pero nadie asegura que vaya a haber una recuperación vigorosa. Podemos tener recesión para un rato más, y más contagios.
Disponible: Aqui
Notas
[1] Economista peruano, trabaja en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México. Miembro del SNI/Conacyt. Coordinador del Observatorio Económico de América Latina (OBELA) www.obela.org y presidente de ALAI www.alainet.org
[2] Miembro del proyecto OBELA, IIEC-UNAM. Contacto: anoyola@iiec.unam.mx
[3] Véase Harvey, David. Breve historia del neoliberalismo. Ed. Akal: España, 2007.
[4] Véase“Details of Detroit’s troubles come to light”, en Financial Times, en <http://on.ft.com/15AWICN>. Fecha de publicación: 25-07-2013.
[5] Brooks, David. “Éxodo, trabajo y murales” en La Jornada, en <http://bit.ly/14Vyx6e>. Fecha de publicación: 28-03-2011.
[6] Véase “Bonos de Detroit, los más codiciados”, en CNN Expansión, en <http://bit.ly/17JTbc2>. Fecha de publicación: 29-07-2013.
[7] Moreno, Marco Antonio. “Quiebra de Detroit crea un gran lío en Alemania”, en El Blog Salmón, en <http://bit.ly/15vBzk7>. Fecha de publicación: 28-07-2013.
[8] Jacobs, Gilda. “Detroit’s financial problems don’t stop at city limits”, en Detroit News, en <http://bit.ly/15pYkQs>. Fecha de publicación: 21-08-2013.
[9] Véase“Bankrupt Cities, Municipalities List and Map” en Governing Data, en <http://bit.ly/Th3FFg>. Fecha de actualización: Agosto, 2013.
[10] Véase “America’s public finances. The Unsteady States of America”, en The Economist, en <http://econ.st/18AsNMJ>. Fecha de publicación: 29-07-2013.
[11] Véase“How the Census Bureau Measures Poverty” en Census Bureau U.S., en <http://1.usa.gov/bz4bFZ>.
[12] Véase “El 80% de los estadounidenses se asoma a la pobreza alguna vez en su vida” en Russia Today, en <http://bit.ly/18oOpwP>. Fecha de publicación: 29-07-2013.
Libro Beige de la Reserva Federal
- blog de noyolara
- 3724 lecturas
El informe elaborado por los doce bancos estatales estadounidenses, denominado Libro Beige de la Reserva Federal (Fed), señala que las últimas informaciones sugieren que la economía de Estados Unidos se expandió a una tasa de "modesta a moderada" en buena parte del país entre inicios de julio y finales de agosto. El reporte del Libro Beige, que fue recopilado a partir de conversaciones con contactos de negocios de la Fed, apuntó a una fuerte actividad en el sector inmobiliario residencial, confirmando el repunte visto este año en el mercado de bienes raíces. Reportes de varios distritos sugieren que el aumento de los precios de las viviendas y de las tasas de interés hipotecarias podrían haber impulsado un repunte reciente en la actividad del mercado, dado que muchos observadores pasivos se vieron alentados a comprometerse a comprar.
Los bancos globales como exportadores de estrangulamiento crediticio permanente: los casos de México y la periferia de la Eurozona, comparado
- blog de noyolara
- 3684 lecturas
BRICS: atando cabos frente al dólar
- blog de noyolara
- 7331 lecturas
BRICS: atando cabos frente al dólar
Oscar Ugarteche[1], Ariel Noyola Rodríguez[2]
Bajo la convocatoria del G-20, que integra a las diecinueve economías más grandes junto con el Banco Central Europeo (BCE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial; el BRICS (acrónimo formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) se reunió a inicios de septiembre en San Petersburgo y coincidió en la urgencia de concretar la implementación de un “Acuerdo de Contingencia de Reservas” (CRA, por sus siglas en inglés) toda vez que sus monedas se han depreciado drásticamente frente al dólar.[3] De enero a agosto el real de Brasil se depreció 17.4%; el rublo de Rusia 8.4%; la rupia de India 17.2%; y el rand de Sudáfrica 20 por ciento. La excepción es el yuan (reminbi) de China, con una ligera apreciación de 2.40% durante el mismo periodo.[4] La depreciación de las monedas se produce por efecto del alza de las tasas de interés de largo plazo en Estados Unidos a causa del ultimátum indefinido de la Reserva Federal (Fed) de abandonar su programa de estímulos monetarios por 85,000 millones de dólares (mdd) al mes.[5]
El CRA quedaría constituido por 100,000 mdd; con aportes de China por 41,000 mdd; Rusia, India y Brasil 18,000 mdd cada uno y Sudáfrica 5,000 mdd.[6] Con esto, el bloque busca crear una red de seguridad financiera que dadas sus barreras geográficas resista mejor los efectos de la volatilidad del dólar. De otro lado, si bien sus recursos resultan muy limitados, 41.67% si se lo compara con la Iniciativa Chiang Mai de 240,000 mdd (integrada por China, Japón, Corea del Sur y diez economías de la ASEAN); a diferencia de ésta última el CRA BRICS parece alejarse del paraguas del FMI al prescindir de su aval para otorgar préstamos a sus miembros.[7]
El BRICS posee reservas internacionales en abundancia: Brasil 371,966 mdd; Rusia 512,834 mdd; India 287,987 mdd; China 3 billones 515,738 mdd y Sudáfrica 47,320 mdd. En conjunto alcanzan un monto de casi 5 billones de dólares. Con 16% de estas reservas, esto es, 800,000 mdd, su CRA rebasaría los fondos totales del FMI. Inédito. No obstante permanecen inconclusos los términos en que dicho Acuerdo sería extensivo a países no miembros del BRICS y, en los casos de préstamos, las condicionalidades requeridas.[8] Por el lado del fomento a la inversión productiva, la implementación del “Banco BRICS” (en apoyo a proyectos de infraestructura) está detenida. Todo indica que las negociaciones de esta iniciativa (impulsada por la India) serán retomadas en la VI Cumbre BRICS a realizarse en Fortaleza, Brasil en 2014; luego de haberse definido su capital inicial en Durban, Sudáfrica en marzo de este año por un monto de 50,000 mdd.
De otro lado, los programas de estímulo monetario de la Reserva Federal (Fed) apuntalan indirectamente el crecimiento volátil de las economías emergentes a través de la «Gran Banca» (Systemically Important Financial Institutions, SIFIs) mediante el movimiento de flujos de capital de corto plazo por diferenciales de tasas de interés. El final del uno traerá consigo el final del otro. A diciembre del 2011, el saldo total de los capitales de corto plazo ingresados hacia América Latina desde el resto del mundo sumaba 844,868 mdd. En sentido inverso, la advertencia del final de los estímulos monetarios en mayo de este año por el presidente de la Fed Ben Bernanke, impactó sobre la salida de divisas de las economías emergentes, obligando a los bancos centrales a intervenir para frenar la depreciación de sus monedas frente al dólar con pérdidas de reservas calculadas en 81,000 mdd de acuerdo con Societé Génerale.[9]
Hay que recordar que además de los programas de la Fed de apoyo al dólar están los programas del Banco de Inglaterra de apoyo a la libra, del BCE de apoyo al euro y del Banco de Japón de apoyo al yen. Este último de reciente creación en marzo tiene la misma vitalidad que el norteamericano y ha resultado en una recuperación del crecimiento económico japonés en el segundo trimestre del año. Por esta razón Christine Lagarde, del FMI, durante su intervención[10] en el Simposio anual sobre política monetaria en Jackson Hole la tercera semana de agosto señaló: “en comparación con la política monetaria tradicional, las políticas monetarias no convencionales de los últimos años han sido más ambiciosas y más amplias. Gracias a estas medidas excepcionales, el mundo no se precipitó hacia otra Gran Depresión”, y añadió: “las autoridades mundiales —todas, dentro de los países y entre países— tienen la responsabilidad de llevar a cabo la totalidad de las medidas necesarias para restablecer la estabilidad y el crecimiento, y reducir los desequilibrios”. Las inyecciones masivas de liquidez constituyen un arma de doble filo. Al mismo tiempo que lograron evitar un escenario mundial de depresión con deflación, no existe evidencia de que resuelvan el problema de la falta de empleo en general[11] ni el elevado nivel de concentración de capital del sector financiero. El total de activos de los diez bancos estadounidenses más grandes pasó de 8 billones 100,256 mdd a 10 billones 959,879 mdd entre 2007 y 2013 de acuerdo con la FDIC.[12]
Tras cumplirse cinco años de la quiebra de Lehman Brothers (15/09/2008), la economía mundial permanece sin recuperación sostenida en el G-7 (Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Japón, Italia y Canadá) y ahora observa una desaceleración en las economías emergentes. El 18 de septiembre la Fed redujo su previsión de crecimiento de la economía estadounidense para 2013 a un rango de entre 2 y 2.3%, desde 2.3 y 2.6% prevista en junio, mientras la inflación se mantiene por debajo del objetivo fijado de 2 por ciento. En un cambio de timón, Bernanke anunció que va a mantener su estímulo monetario y previendo este giro, se ha observado entre mediados de agosto y mediados de septiembre un cambio de tendencias de los flujos de capital de corto plazo hacia las economías emergentes que podría revertir en parte el proceso de depreciación cambiaria[13] y empujar de nueva cuenta el precio de los commodities. Está claro que no se puede confiar en que la Fed inyectará liquidez de manera ininterrumpida. Al revés, hay certeza que dejará de hacerlo. Pero, ¿cuándo? Los efectos sobre las economías emergentes ya se han puesto en evidencia. Posiblemente esto se encuentre detrás del retiro del asociado de Wall Street y ultra ortodoxo Larry Summers de la candidatura a la presidencia de la Fed. Se rumora que Janet Yellen, discípula de Joseph Stiglitz, será el relevo en el cargo a partir de enero de 2014. Sus opciones son las mismas, sus tiempos son distintos.
Es momento de definiciones globales. Tomando como referencia el tamaño de la economía combinada del BRICS de 14 billones de dólares (podría rebasar a Estados Unidos para 2015 de mantenerse las tendencias)[14] y su contribución de 50% al crecimiento del PIB mundial durante 2012 de acuerdo con cálculos del FMI[15]; resulta razonable que el presidente ruso Vladimir Putin aspire a convertirlo en “un mecanismo de cooperación estratégica completa que permita buscar en conjunto soluciones a problemas clave de la política global”.[16] No obstante, las buenas intenciones resultan insuficientes en tiempos de crecientes dificultades en la economía mundial. El eje de la cooperación debiera estar dirigido a estrechar los nexos de complementariedad intra-BRICS de forma acelerada para facilitar una mayor resiliencia del bloque pentapartita frente a los bandazos del dólar gestionados desde la Fed. La experiencia de Manmohan Singh (actual primer ministro de la India) como director ejecutivo del «South Centre» en la década de los ochenta y autor intelectual del informe “Reto para el Sur”[17] publicado en 1990 contribuirá en buena medida hacia ese objetivo.
Disponible: Aqui
Notas
[1] Economista peruano, trabaja en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México. Miembro del SNI/Conacyt. Coordinador del Observatorio Económico de América Latina (OBELA) www.obela.org y presidente de ALAI www.alainet.org
[2] Miembro del proyecto OBELA, IIEC-UNAM. Contacto: anoyola@iiec.unam.mx
[3] Véase “Brics: rétour à la case crise”, en Le Monde Diplomatique, en <http://bit.ly/1fuCJLr>. Fecha de publicación: 02-09-2013.
[4] Consúltese OANDA para más información sobre tipos de cambio, en <www.oanda.com>.
[5] Ugarteche, Oscar y Ariel Noyola Rodríguez. “Reserva Federal: ultimátum indefinido y factura global”, en Red del Tercer Mundo, en <http://bit.ly/198I7mz>. Fecha de publicación: 05-07-2013.
[6] Véase “G20: Los BRICS acuerdan crear las alternativas al FMI y al Banco Mundial” en Russia Today, en <http://bit.ly/15z3vhg>. Fecha de publicación: 05-09-2013.
[7] Stuenkel, Oliver. “The Politics of the BRICS Contingency Reserve Arrangement (CRA)” en Post-western World, en <http://bit.ly/19ggqpK>. Fecha de publicación: 12-05-2013.
[8] Nissan, Sargon. “Guest post: Brics without mortar” en Financial Times, en <http://on.ft.com/16uCEDl>. Fecha de publicación: 05-09-2013.
[9] Citado por Grey, Barry. “Turmoil in Emerging Economies: A Symptom of a Global Crisis”, en Global Research, en <http://bit.ly/14B2RTs>. Fecha de publicación: 27-08-2013.
[10] Véasediscurso integral “El cálculo mundial de las políticas monetarias no convencionales”, en <http://bit.ly/16WQHGS>.Fecha de publicación: 23-08-2013.
[11] Krichene, Noureddine. “Bernanke: Maestro of misery”, en Asia Times, en <http://bit.ly/17lkYxn>. Fecha de publicación: 29-08-2013.
[12] Citado por Zepeda, Carla. “El final del túnel aún no está cerca”, en El Financiero (edición impresa). Fecha de publicación: 13-09-2013.
[13] Véase “EM currencies feel benefit of Fed inaction”, en Financial Times, en <http://on.ft.com/18fX3jn>. Fecha de publicación: 20-09-2013.
[14] O’Neill, Jim. “To take on the dollar, Brics must develop their own Markets first” en The Telegraph, en <http://bit.ly/17hclTR>. Fecha de publicación: 06-09-2013.
[15] Citado por The Economist. “Emerging economies: When giants slow down”, en <http://econ.st/146klJn>. Fecha de publicación: 27-07-2013.
[16] Citado por Escobar, Pepe. “BRICS go to over the wall” en Asia Times, en <http://bit.ly/14rFyMt>. Fecha de publicación: 26-03-2013.
[17] The Challenge to the South: The Report of the South Commission. Oxford University Press: GB, 1990.
Octubre
- 2739 lecturas
Noviembre
- 3156 lecturas
La coyuntura económica internacional y sus consecuencias macroeconómicas para América Latina y el Caribe (Octubre, 2013)
- blog de noyolara
- 6762 lecturas
El deterioro del crecimiento económico mundial ha repercutido en dos tendencias principales: 1) vinculación a los efectos de las políticas fiscales aplicadas en los países afectados por la crisis financiera y 2) políticas monetarias aplicadas por esos mismos países.
Lo que se observa en América Latina es la disminución de la demanda interna a causa del encarecimiento del crédito externo. Además, hay contracción de las exportaciones, en parte por la caída de los precios de las materias primas exportadas. El menor crecimiento de los países desarrollados también ha perjudicado el flujo de turismo y las remesas. Al mismo tiempo, hay un creciente flujo de capitales de corto plazo, lo que ha repercutido sobre presiones inflacionarias y de apreciación de las monedas. Para lo anterior, se recomienda 1) emplear las reservas internacionales y 2) moderar las fluctuaciones más bruscas del tipo de cambio.
Es decir, se debe aceptar este nuevo escenario de manera gradual, lo que podría permitir recuperar parte de la competitividad perdida por los sectores transables (exportables e importables) de las economías de América Latina. Asimismo, es fundamental enfatizar la diversificación de la producción de los sectores transables y que la inversión y las exportaciones se centren en una dinámica de crecimiento de mayor igualdad. De forma complementaria, apoyar la demanda regional y la expansión del consumo dentro de América Latina con fundamento en un proceso de integración basado en la expansión de la dinámica de las inversiones y de las exportaciones intrarregionales.
¿Cómo va la vida? Medición del Bienestar 2013
- blog de noyolara
- 4295 lecturas
En los años de crisis económica se ha producido un leve aumento de las actitudes críticas hacia la inmigración. La crisis económica mundial ha tenido un profundo impacto en el bienestar de las personas, llegando mucho más allá de la pérdida de empleos y de ingresos, y que afectan a los ciudadanos la satisfacción con su vida y su confianza en los gobiernos. Esta segunda edición de Cómo va la vida? proporciona una actualización sobre los aspectos más importantes que moldean la vida de las personas y su bienestar: los ingresos, el empleo, la vivienda, la salud, la conciliación de la vida, la educación, las relaciones sociales, la participación ciudadana y la gobernabilidad, el medio ambiente, la seguridad personal y el bienestar subjetivo.,Además, el informe contiene estudios detallados de cuatro temas transversales fundamentales en el bienestar que son particularmente relevantes: ¿Cómo ha evolucionado el bienestar durante la crisis económica y financiera mundial, que tan grandes son las diferencias de género en el bienestar? ¿cómo podemos evaluar el bienestar en el lugar de trabajo; ¿y cómo definir y medir la sostenibilidad del bienestar a través del tiempo?
Los 12 países más vulnerables a una crisis financiera
- blog de noyolara
- 4813 lecturas
Un reporte publicado por el medio estadounidense “Business Insider” revisa a las economías en desarrollo y su posible exposición a una crisis financiera. El estudio realizado por “Wells Fargo's Jay Bryson and Mackenzie Miller” se basó en los indicadores económicos que se asocian a las crisis financieras, tales como reservas en moneda extranjera , tipo de cambio real , el crecimiento del crédito , crecimiento del PIB , y la cuenta corriente, es decir, los países que tienen bajas reservas de divisas. Sudáfrica es uno de los países vulnerable a esta situación, pero se encuentra en la última posición de esta lista que enumera a los 12 países con posibilidades de sufrir una crisis financiera.
Texto completo da clíck aquí
Contradicciones Centro/Periferia en la Unión Europea y la crisis del euro
- blog de noyolara
- 5370 lecturas
Luego de que la crisis financiera estadounidense de 2007/2008 mostrara sus efectos sobre Europa en 2010, no hay aún en 2013 recuperación económica a la vista, por el contrario, se observa que las desigualdades crecen al interior de la Unión, hecho que pone en cuestión todo el proceso europeo de integración.
La negativa de la Unión Europea (UE) a desarrollar unas verdaderas políticas comunes ha contribuido en buena medida a reforzar las “disparidades estructurales”, perjudiciales en el proceso de integración. Tal parece que los tratados fueron concebidos para servir a los intereses de las grandes empresas privadas, que aprovechan la desigualdad de las economías de la Unión para aumentar sus beneficios y reforzar su nivel de competitividad.
El endeudamiento de los países de la periferia de la Unión Europea se debe esencialmente al comportamiento del sector privado. Incapaces de competir con las economías más fuertes, los sectores privados se endeudaron con la banca del Centro de Europa (Alemania y Francia), financiarizando de esta manera su economía y alentando el consumo, burbujas especulativas y crecimiento de la deuda pública.
Para paliar sus problemas, los gobiernos de la periferia europea han recurrido a la “devaluación interna”: imponen la reducción salarial en beneficio de los dueños y directivos de las grandes empresas.
El macabro retorno de las burbujas especulativas
- blog de noyolara
- 4817 lecturas
En la economía mundial resoplan nuevamente vientos de burbujas especulativas que no hacen sino confirmar que el sistema financiero no ha aprendido nada de la crisis.
Lo que es que evidente es que los últimos seis años, los principales bancos centrales han triplicado los activos de sus balances dando cuenta de la importancia que tiene para el sistema capitalista la “salud” de la banca.
Todo mientras se ha practicado un claro abandono de las bases reales de la economía. El hecho es que la generación de crédito para el sistema financiero se multiplicó por tres, mientras la evolución de crédito hacia la economía real pasó a ser negativa en términos anuales.
En suma, lo que se ha puesto en cuestión es la efectividad de la política monetaria emprendida por los bancos centrales del G7 para revertir el ciclo recesivo-depresivo que aqueja a sus respectivas economías.
Diciembre
- 2973 lecturas
¿Está América Latina lista para el fin de la bonanza?
- blog de noyolara
- 3759 lecturas
En la última década, América Latina ha experimentado un largo periodo de bonanza económica, caracterizado por bajas tasas de interés internacionales, alta liquidez global, altos términos de intercambio y elevados precios de las materias primas.
El anuncio realizado el 22 de mayo de este año por la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, respecto a la posible reducción de sus compras de bonos en el transcurso de este año generó un cambio significativo en la percepción de los mercados financieros sobre los mercados emergentes. Esto podría traducirse en salidas sistémicas de capitales, la combinación de una baja valoración de los activos con una incipiente recuperación en Europa y Estados Unidos podría contribuir a la retirada de inversionistas en los mercados emergentes.
Se consideran cuatro riesgos importantes para los mercados emergentes: 1) el asociado con un marcado deterioro de la cuenta corriente de varias economías; una posible disminución sustancial en el crecimiento económico; 3) el asociado a una valoración errónea del riesgo en el sistema bancario y 4) el riesgo de una política (fiscal) que pueda desestabilizar aún más la situación.
De acuerdo con el Comité, los países emergentes se enfrentarán a cuatro grandes desafíos 1) la necesidad de identificar las fuentes de las deudas ocultas; 2) una evaluación para determinar si el nivel actual de reservas internacional es suficiente; 3) un importante dilema entre empleo y desigualdad de ingresos y finalmente 4) el grado de efectividad de las respuestas políticas, principalmente sobre la estabilidad de la inversión.
La era del petroyuan
- blog de noyolara
- 5313 lecturas
La era del petroyuan
Oscar Ugarteche[1], Ariel Noyola Rodríguez[2]
El siglo XXI es testigo de una creciente disputa entre grandes potencias por el control de recursos naturales estratégicos (minerales, agua, biodiversidad y toda fuente de energía primaria) y la creación de nuevas divisas. China, que ya se convirtió en el primer importador mundial de petróleo conforme a las mediciones de corto plazo de la Agencia Internacional de Energía (AFP, 10/10/2013) tendrá un papel protagónico. Su participación será 40% de la demanda global de energía para 2040. La consultora Wood Mackenzie calcula que 70% de la demanda petrolera china se satisfará mediante importaciones para 2020, un aumento de 146% que implicaría un gasto aproximado de 550,000 millones de dólares (mdd).
De ahí que Pekín haya decidido apostar por un mayor acercamiento con Medio Oriente y una mayor inversión en la zona amazónica y del Caribe afín de asegurar sus fuentes de suministro. En diciembre de 2013, el ministro de relaciones exteriores chino Wang Yi, realizó una visita a Riad (capital de Arabia Saudita), sede del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) que integra a seis petromonarquías (Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos) en el marco de una gira por la región que incluyó a Palestina, Israel, Argelia y Marruecos. En 2013, el presidente Xi Jinping visitó México, el Caribe y Sudamérica, siempre con el tema energético presente.
El deslizamiento de Pekín hacia Medio Oriente se ha producido por la pérdida de credibilidad de la política exterior estadounidense en la región tras su “viraje estratégico” en Siria e Irán (2013) y los pasos en falso en Afganistán (2001), Irak (2003), Egipto y Libia (2011). Arabia Saudita entró de la mano de Estados Unidos financiando a los opositores y perdió confirmando que no está comprometido con ellos (Financial Times, 07/01/2014). Ahora podrían querer jugar a ganador con China a través de una mayor cooperación económica bilateral (China Daily, 23/09/2013). Tienen 140 empresas chinas operando en la construcción de infraestructura, las telecomunicaciones y la industria petroquímica en proyectos que suman 18,000 mdd (Asharq Al-awsat, 20/11/2013). Como para coronar su visita, Wang convocó al príncipe Saud al-Faisal a iniciar negociaciones para establecer una Zona de Libre Comercio entre China y el CCG.
China quiere comerciar petróleo en yuanes. La moneda de cotización y comercialización del petróleo y los metales es una cuestión de distribución mundial de riesgo y de poder. El crecimiento exponencial del mercado de derivados a partir de 1994 aumentó la volatilidad en los mercados de renta variable en general y de commodities en particular bajo el argumento de “diversificar el riesgo”. El riesgo hoy está en operar en dólares.
En el mercado de futuros de petróleo y de commodities operan dos tipos de inversionistas: los que adquieren contratos de futuros para estabilizar el precio de compra/venta determinando hoy las condiciones y posponiendo la ejecución de la operación a “futuro”; y los que especulan, que son los bancos de inversión a cuenta propia o a cuenta de terceros. Actualmente hay tres mercados de futuros de petróleo en el mundo y están dolarizados: el London Intercontinental Exchange Futures Market de Londres; el Nymex de Nueva York y el Dubai Futures Exchange de Dubai. Todos bajo control mayoritario de la banca de inversión de origen estadounidense. Apuestas especulativas en el mercado de futuros podrían estar inflando en al menos 50% el precio del petróleo según diversos especialistas.
Mientras que el Tesoro de Estados Unidos ha introducido un creciente “riesgo cambiario” a través de su política monetaria y crediticia; China parece dispuesta a contrarrestar esta situación con la emisión de futuros denominados en yuanes a través de la Bolsa de Futuros de Shanghái (SHFE por sus siglas en inglés). En un primer momento, la meta es posicionar a la SHFE como el mercado de referencia petrolero para los países de Chiang Mai + 3. De acuerdo con el presidente de la SHFE, Yang Maijun: “China es el único país en el mundo que es a la vez productor, consumidor e importador de petróleo. Con lo cual reúne todas las condiciones necesarias para establecer un exitoso mercado de futuros de petróleo” (Reuters, 21/11/2013). Los dados se han tirado.
La SHFE aún no lo específica, pero en caso de que los futuros en el mercado de Shanghái puedan ser adquiridos por inversionistas no asiáticos, éstos aumentarán de facto el uso del yuan en el mercado petrolero mundial. La consecuencia previsible será una reducción de la demanda global de dólares y la consecuente apreciación de las monedas del resto. Esto es delicado tomando en cuenta que la economía mundial marcha bajo un contexto de estancamiento que bordea la deflación. La era del petroyuan está por comenzar.
Disponible: Aqui
[1]Economista peruano, trabaja en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México. Miembro del SNI/Conacyt. Coordinador del Observatorio Económico de América Latina (OBELA) www.obela.org y presidente de ALAI www.alainet.org
[2]Miembro del proyecto OBELA, IIEC-UNAM. Contacto: anoyola@iiec.unam.mx
2012
- 4768 lecturas
Enero
- 3457 lecturas
Kodak, el gigante que quedó fuera de foco
- blog de fmartinez
- 7069 lecturas
En el siguiente artículo se trata el tema de la reciente quiebra de una de las más grandes empresas de la industria de la fotografía. Más allá de lo que puedan pensar muchos, esta quiebra no tiene nada que ver con el advenimiento de la fotografía digital. Al contrario, Kodak fue de las empresas pioneras en la investigación y venta de cámaras digitales. Entonces ¿cuál fue el problema que llevó a la quiebra a Kodak? Según Henry Lucas y Jie Goh, el problema radicó en la incapacidad de la empresa para gestionar el cambio, es decir, no en la estrategia sino en la ejecución. Así, se intenta mostrar como es que los directivos más que ser los músculos del cambio de era, fueron el principal obstáculo, y como es que los conflictos entre la cultura y la estructura, el corto y el largo plazo, y la gestión del cambio fueron determinantes en la administración del que alguna vez fuese el grande de la industria fotográfica.
La crisis de América del Norte: un análisis desde la migración, el comercio y los flujos de capital
- blog de mcastillog
- 4635 lecturas
En el presente trabajo se realiza un análisis desde la economía política internacional donde lo que define a una región y lo que no la define tiene que ver con formas de cooperación estatal y formas de integración de mercado. En la medida que la cooperación avanza y consolida la integración de los mercados, el espacio geográfico se va conformando en región. En la medida en que la integración avanza sin el acompañamiento de la cooperación, se estructuran áreas subordinadas al mercado. Los espacios regionales que se van creando para responder a los estímulos de la crisis por lo tanto crecen cuanto más avanza la misma porque la dinámica crítica arrastra a todos.
Se distinguen los canales de transmisión de la Crísis y los efectos regionales de la misma, como lo son: la migracion y el comercio intrarregional en el TLCAN.
Consulta el documento dando click AQUÍ
Febrero
- 3465 lecturas
España: ¿Cuántas veces tendremos que pagar una deuda que no es nuestra?
- blog de fmartinez
- 3923 lecturas
Mientras los ojos de toda la zona euro se ciernen sobre la crisis de la deuda española, las grandes instituciones financieras siguen especulando en busca de mayores beneficios. El grave problema que conlleva esto, más allá de lo moral, es que la población paga las terribles consecuencias de la irresponsabilidad de los banqueros con empobrecimiento y una notable disminución en los presupuestos a servicios básicos, lo cual sólo incrementan aun más la desigualdad social. Ante estas medidas de austeridad, el Estado está careciendo de transparencia e incrementando de manera muy dudosa la deuda soberana al grado de poner en riesgo la salud económica del país: es claro, puesto que los constantes déficits sólo han privilegiado a las clases más acodadas de manera desmesurada. Así,parece totalmente injusto ahorrar sobre los servicios públicos como educación y sanidad para rembolsar una deuda que sólo ha aliviado a las clases más privilegiadas.
¿Los graduados en economía son adecuados para el propósito de la materia? (Inglés)
- blog de fmartinez
- 4166 lecturas
La crisis global ha venido no sólo a sacudir a la economía mundial sino también a la docencia y teoría económicas. Sin duda esta crisis ha representado un fracaso intelectual y ha levantado demasiados y diversos cuestionamientos sobre la vinculación entre lo que se enseña y lo que realmente pasa dentro de la economía. Muchos expertos han destacado que la teoría económica ha tenido importantes avances, ejemplo de ello son los campos de la economía del desarrollo o la teoría de la subasta; sin embargo sigue habiendo grandes limitaciones dentro del paradigma estándar durante casi 50 años.
Partiendo de esto, Diane Coyle, directora general de la consultoría Enlightenment Economics, hace una crítica sobre los grandes retos y soluciones a las que hoy en día se enfrenta la docencia económica.
Marzo
- 3465 lecturas
EZ Endgames: Timing is everything
- blog de emtzavila
- 3972 lecturas
Aún cuando las medidas adoptadas por la Troika (Fondo Monetario Internacional [FMI], Comisión Europea [CE] y Banco Central Europeo [BCE]) han comprado tiempo para la Zona Euro, no han atacado las causas subyacentes.
Ante el panorama citado, Greene, Parisi-Capone, Jungen y Williams abordan tres posibles escenarios para la Zona Euro. El escenario base denominado Expensive Divorce-Orderly Defaults and EZ Exits, cuya probabilidad es del 40%, prevé un acuerdo entre la Troika y el gobierno griego para la salida del país helénico de la Zona Euro pactado a finales de 2013, así como de Portugal e Irlanda para mediados y finales de 2014; España e Italia podrían comprar tiempo a través del refinanciamiento long-term refinancing operation (LTRO) pactado por el BCE, los fondos de rescate de la CE y los préstamos bilaterales con el FMI. En caso de no funcionar la estrategia, se plantearía la salida de España e Italia de la Zona Euro a finales de 2015.
El escenario optimista denominado Unhappy Marriage-Muddle Through, que prevé una posibilidad de 35%, describe un entorno donde se recupera el crecimiento de la Zona Euro debido a las medidas pactadas por el BCE incluido nuevas operaciones LTRO; aún con el panorama anterior se promovería la salida de Grecia y Portugal a finales de 2013 y 2014 respectivamente, reestructurando la deuda de Irlanda, España e Italia para permanecer en la zona.
Finalmente un último escenario, con probabilidad de 25%, plantea la salida inmediata de Grecia de la Zona Euro debido a la imposibilidad de pagos, evitando los rescates y políticas de austeridad. No obstante el contagio rápido a países vulnerables como España, Italia, Bélgica y Francia sería la característica principal.
Las paradojas de la crisis del capitalismo global
- blog de emtzavila
- 4735 lecturas
El mundo padece desde 2007 la peor crisis desde 1930. La crisis económica-financiera, expresada por seis etapas hasta la fecha, representa una crisis clásica de sobreproducción que requiere de un cambio en el patrón tecnológico siendo necesario, como propone Carlota Pérez, abrir espacio para la masificación de tecnologías ya existentes.
No obstante, hay por lo menos tres crisis que abarcan el campo social. La primera está relacionada con las economías desarrolladas como Estados Unidos y Europa que experimentan altos niveles de desempleo y dificultades en el pago de jubilaciones. Según proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el tamaño del Producto Interno Bruto (PIB) en la década iniciada, solo la economía de los Estados Unidos, Japón y Alemania quedarán entre las primeras siete economías, China será la primera economía en cinco años, y en diez Alemania habrá salido de la lista de siete mayores para dejar su lugar a Corea del Sur.
La segunda gira en torno a los conflictos derivados de la explotación minera y petrolera en Asia, África y América Latina organizándose movimientos en resistencia contra la degradación ambiental de gobiernos nacionales y empresas transnacionales. La tercera se caracteriza por los movimientos de migración a raíz de las contracciones económicas de los países desarrollados fomentando sentimientos xenófobos y en contra de los trabajadores extranjeros no documentados.
Desde 1994, acentuado en 2004, existe un mercado de títulos relacionados con materias primas que, ante la falta de rentabilidad de las economías líderes, se han vuelto un refugio para los fondos de inversión y de pensiones del mundo. Eso ha dado como resultado un auge brutal en los precios de las materias primas, lo que ha prestado oxígeno a las balanzas de pagos de las economías ricas en estos recursos.
Disponible: Aqui
Sí a la intervención del mercado: FMI
- blog de emtzavila
- 3822 lecturas
Contrario a las medidas que históricamente el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha emitido, el último estudio de la institución pugna por la intervención en los mercados cambiarios de las economías emergentes, interviniendo en los mercados de divisas y modificando la tasas de interés de la política monetaria, para generar un entorno de estabilidad con inflación controlada ante la entrada y salida de "capitales golondrinos".
Sin embargo ¿En qué medida las propuestas emitidas por el FMI forman parte de las presiones que países emergentes como China y Brasil han hecho a la institución, avalado por su mayor aportación de recursos?
Abril
- 3978 lecturas
"México: tan lejos de Dios, tan cerca de la crísis." Mecanismos de contagio de la crísis en norteamerica.
- blog de mcastillog
- 4570 lecturas
En este trabajo se revisan las etapas de la crisis (gran recensión de 2007) y se estudia si existe o no sincronicidad en la dinámica económica entre Estados Unidos y México, posteriormente se revisan los elementos que podrían ayudar a explicar dicha sincronicidad, los cuales son: migraciones y remesas, inversiones de corto y largo plazo, turismo y el comercio internacional; dado este detallado análisis finalmente se llega a la conclusión de que existe entrelazamiento en la economía norteamericana.
Este artículo fué publicado en la revista Nueva Sociedad No 237, enero-febrero de 2012, ISSN: 0251-3552
Disponible: Aqui
Financial Stability in Emerging Markets: Dealing with Global Liquidity
- blog de emtzavila
- 3931 lecturas
El aumento de liquidez a escala mundial en los últimos años, manifestado por el flujo comercial y financiero de las economías emergentes, plantea problemas en cuanto a los posibles efectos adversos para las economías receptoras.
El sobrecalentamiento de la economía internacional, la apreciación del tipo de cambio, las presiones inflacionarias sobre los precios al consumidor, particularmente los precios de las materias primas incluido los productos agrícolas, además de los activos y riesgos para la estabilidad financiera, son parte de las temáticas analizadas y debatidas en el presente libro editado por Ulrich Volz.
Las temáticas de riesgo estudiadas contemplan los efectos indirectos generados por el empleo de políticas monetarias expansivas en economías avanzadas como emergentes considerando, de igual forma, los riesgos a nivel macroeconómico y financiero conforme el exceso de liquidez y flujos internacionales de capital por parte de las segundas.
El texto concluye con una discusión sobre las propuestas para la disminución de los riesgos, siendo algunas propuestas: la gestión de las cuentas de capital y el empleo de políticas de control sobre los flujos internacionales de capital.
Las diversas facetas de la crisis europea
- blog de emtzavila
- 4682 lecturas
La recesión en las economías de Europa afecta no solo a aquellas que están dentro de la moneda en común sino a las 27 naciones integrantes de la Unión Europea; como ejemplo, la economía británica registró dos trimestres consecutivos de contracción (el último del 2011 y el primero del 2012).
Las estimaciones de la agencia Bloomberg informan que la economía de la zona euro probablemente continuará en el primer trimestre del 2012 la contracción de 0.3 por ciento que se confirmó a finales del 2011, promoviendo una tasa de desempleo del 10.8 por ciento. La falta de confianza y expectativas de crecimiento se resumen en los planes de austeridad pactados por la Troika (Fondo Monetario Internacional, Unión Europea y Banco Central Europeo) los cuales han fomentado un entorno de inestabilidad política en la región.
El semanario alemán Der Spiegel-Online afirma que las autoridades de Berlín están quedándose sin aliados en la crisis del euro. El gobierno holandés, uno de los aliados más fieles al gobierno de Merkel, ha manifestado a través de Geert Wilders, fundador del xenofóbico y neofascista Partido de la Libertad, que es necesario ceder "ante los dictadores de Bruselas" que reclaman una reducción del presupuesto como parte del plan de austeridad para bajar el déficit fiscal. En Francia, el candidato del Partido Socialista François Hollande, ganador en la primera ronda de las elecciones presidenciales ha prometido a los votantes a un entorno económico que deje a un lado la austeridad que dicta la Troika y el gobierno de Merkel.
Lo preocupante de la situación es el resurgimiento de partidos de extrema derecha con retóricas xenófobas, fascista y nazistas, como es el caso del partido francés Frente Nacional (FN) de Marine Le Pen, que en los comicios de la primera ronda presidencial se convirtió en la tercera fuerza electoral del país galo con el 17.9 por ciento de los votos, siendo una de sus propuestas abandonar el euro y los Tratados europeos, cerrar las fronteras a los inmigrantes y practicar un nacionalismo retrogrado.
Si los gobiernos como el de Holanda no están dispuestos a respetar la regla que limita el déficit fiscal al 3.0 por ciento del producto interior bruto (PIB), establecida hace 15 años, por qué, se pregunta el semanario alemán Der Spiegel, deberían cumplirla naciones como Grecia, España, Portugal e Italia que tienen problemas económicos de dimensiones superiores.
Prospectiva económica: Una primera aproximación al estado del arte
- blog de emtzavila
- 4748 lecturas
Avalado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Luis Mauricio Cuervo analiza de forma multidimensional, basado en ocho trabajos de distintas dependencias internacionales, los diversos escenarios o prospectivas sobre los que se prevé el futuro económico a nivel mundial y la incidencia de América Latina en el entorno internacional.
Regional economic outlook. Western Hemisphere: Rebuilding Strength and Flexibility
- blog de emtzavila
- 4096 lecturas
Según la postura del Fondo Monetario Internacional (FMI), el contexto económico internacional aún cuando sigue siendo débil se está estabilizando conforme los últimos indicadores económicos de Estados Unidos y las políticas estimuladas Europa, sin embargo el peligro latente de tensión financiera a corto plazo en la zona euro podría acelerar el proceso de apalancamiento bancario, perturbando los mercados internacionales en un contexto de conflicto en Medio Oriente que podría aumentar el precio del petróleo e incertidumbre en las expectativas de crecimiento chinas que impactarían en el precio de los commodities.
Pese a los buenos augurios del FMI, el panorama de desaceleración y estancamiento económico para las naciones desarrolladas en la próxima década no ha cambiado. En contra tendencia, regiones emergentes como la latinoamericana se han beneficiado del contexto, aunque volátil, de alza de los precios de las materias primas, complicado de revertirse en los próximos años debido al lento crecimiento y alto desempleo de las economías maduras, lo que estimula el financiamiento abundante y barato para los distintos mercados del mundo.
El crecimiento en la mayor parte de la región sigue siendo sólido aunque disminuirá ligeramente en 2012 a causa políticas más restrictivas que se aplicaron después del repunte posterior a la crisis y del efecto de la incertidumbre mundial, ante este contexto es necesario que América Latina fortalezca las exportaciones de otros productos básicos para evitar situaciones de sobrecalentamiento y/o el debilitamiento de la balanza de los pagos.
Proceso aparte experimentarán los países de América Central y el Caribe debido al fuerte vínculo que mantienen con las economías avanzadas siendo necesario que redoblen esfuerzos para consolidar sus posiciones fiscales, debido a que sus niveles de la deuda respecto al Producto Interno Bruto han superiores a los niveles previos a la crisis.
El ensayo elaborado en abril de 2012 por el World Economic and Financial Surveys del FMI, centrará su mirada en tres procesos: los shocks financieros mundiales, los efectos secundarios de las mayores economías de la región, y el crédito y la dinámica de la vivienda.
Los conclusiones principales muestran que las posiciones externas sostenibles y la flexibilidad del tipo de cambio son la clave para los mercados emergentes para disminuir los efectos adversos de los shocks financieros mundiales sobre la actividad económica; segundo, el impacto económico de Brasil, como líder económico de la región, es significativo solo para algunas economías de América Latina y por último, el rápido crecimiento de los créditos hipotecarios no parece plantear riesgos inminentes para la estabilidad de la región.
Mayo
- 4110 lecturas
Déficit y superávit en una zona económica
- blog de emtzavila
- 4849 lecturas
Adolfo José Acevedo Vogl, Coordinador de la Comisión Económica Coordinadora Civil del Gobierno de Nicaragua, realiza un análisis hipotético en el que países con diferentes niveles de desarrollo integran una zona económica con una moneda y Banco común, dentro de un proceso de desregulación financiera.
La consecución de un superávit externo para determinado país dentro del supuesto de la regionalización económica opera, ya sea, por el enfoque de absorción del ajuste de la balanza de pagos, que restringe el crecimiento de la Absorción (Consumo e inversión interna) por debajo del crecimiento del PIB para dar lugar a un saldo en cuenta corriente positivo y creciente, o, mediante la devaluación interna que limita el crecimiento de los salarios reales muy por debajo del crecimiento de la productividad, dado lugar a una devaluación del tipo de cambio efectivo real, mediante el abaratamiento del costo laboral unitario real del país en cuestión en relación a sus vecinos.
Sin embargo, para el logro de un superávit se requiere de una condición: que los países vecinos estén aumentando su absorción en relación a su PIB, es decir, un país superavitario no puede existir sin países deficitarios. Los países deficitarios estarán financiando su déficit con flujos de capital desde el exterior, y el país superavitario estará exportando capital. Este es el secreto de la existencia de superávit y déficit simétricos.
JPMorgan's Losses a Canary in a Coal Mine?
- blog de emtzavila
- 4011 lecturas
La empresa financiera estadounidense JP Morgan ha sufrido complicaciones económicas conforme la actual coyuntura en crisis de las economías desarrolladas. Se estima que sus pérdidas han fluctuado alrededor de los 2 mil millones de dólares siendo un banco cuyos activos representan aproximadamente el 20 por ciento de la producción estadounidense.
Para abordar esta temática, el periodista Bill Moyers entrevista al economista Simon Johnson, economista en jefe del Fondo Monetario Internacional de 2007 a 2008, debatiendo sobre los posibles escenarios que envuelven el futuro de la economía estadounidense e internacional.
Mexico´s financial crisis of 1994-1995
- blog de emtzavila
- 9686 lecturas
La crisis financiera mexicana desarrollada en 1994-1995, denominada "Efecto Tequila", representó la peor crisis bancaria de la historia del país, la más aguda depresión de la moneda en un año (modificándose la cotización de 5.3 pesos por dólar en diciembre de 1994 a 10 pesos por dólar en noviembre de 1995), además de provocar la más severa recesión de la década (caída del Producto Interno Bruto en más del 6% en 1995).
El exceso de confianza por parte de los inversionistas, ante la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), anexo a la débil regulación del sistema bancario nacional culminaron con el colapso financiero y bancario en México, potencializado por la modificación repentina en la política monetaria de los Estados Unidos generando cambios en las percepciones de los inversionistas sobre el futuro del país, particularmente en la balanza de pagos y la crisis bancaria.
Aunado a lo anterior, el asesinato del candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Donaldo Colosio, en marzo de 1994 y la aparición en enero del mismo año del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), demandando el cumplimento de los derechos indígenas históricamente violados, tensaron el ambiente económico, político y social que reventó en diciembre de 1994 con la maxidevaluación del peso, siendo rescatados los depósitos bancarios de los grandes inversionistas con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA).
Aldo Musacchio del Harvard Business School analiza las causas que culminaron con el "Efecto Tequila", contemplando, desde una perspectiva histórica, el proceso de liberalización de la economía, acorde a los postulados del Fondo Monetario Internacional (FMI), efectuados en la década de 1980 con el gobierno encabezado por Miguel de la Madrid.
Newsletter EU Financial Reforms, Issue 12
- blog de emtzavila
- 6008 lecturas
El boletín número doce del Newsletter EU Financial Reforms analiza, entre otros temas, la crisis del euro, contemplando el punto crítico que vive la región con la economía española, la agudización de la crisis bancaria europea carente de una reforma sólida que contrarreste los riesgos bursátiles, la regulación promovida por la Unión Europea para proteger de la especulación a los commodities así como el impuesto a las transacciones financieras propuesto por el presidente Hollande.
El boletín Newsletter EU Financial Reforms es elaborado y editado por las organizaciones independientes SOMO y WEED , que trabajan sin fines de lucro en la investigación de temáticas sociales, ecológicas y económicas, proponiendo cambios en las políticas financieras, económicas y ambientales para promover un entorno de mayor justicia social y sostenibilidad ecológica.
Se deben de reconsiderar las políticas monetarias, regulatorias y financieras en plena crisis global?
- blog de mcastillog
- 3700 lecturas
El 22 de mayo de 2012, los miembros de Comité Latino Americano de Asuntos Financieros (LASFRC por sus siglas en inglés) se reunieron en el Center for Global Development para discutir algunos de los temas fiscales y monetarios más urgentes que afectan a las economías de América Latina. Se emitió una declaración conteniendo recomendaciones claras para repensar las políticas financieras en medio de una crisis mundial. Dichio debate ha sido el resultado de un debate que ha tenido dos años y medio de duración. El Comité está compuesto por varios ex ministros latinoamericanos de finanzas y presidentes de bancos centrales que son capaces de regresar a sus países e influir directamente en las manos de los políticos tomadores de decisiones. Liliana Rojas-Suárez, presidenta del LASFRC, explica que hay razones para estar preocupados por los posibles efectos perjudiciales para la estabilidad financiera de América Latina, los sistemas y el crecimiento económico sostenido derivado de los acontecimientos mundiales actuales. Si bien América Latina ha logrado capear relativamente la crisis financiera mundial de 2008 en comparación con otros mercados emergentes, la región es ahora más débil en términos de la capacidad fiscal. "En 2007, antes de la erupción de la crisis mundial, un gran número de países de América Latina mantenía superávit fiscales, por lo que tenía un montón de espacio y margen de maniobra para hacer políticas fiscales contracíclicas. Ese no es el caso ahora".
Statement to the UN high level thematic debate: The state of the world economy
- blog de emtzavila
- 4022 lecturas
Después de tres años de la recesión económica que afectó a todo el mundo, aunque con mayor medida a las naciones desarrolladas, la recuperación de la economía mundial sigue siendo muy frágil, ante un entorno de contracción de las economías avanzadas (Estados Unidos, Japón y la Unión Europea) y las incertidumbres en los mercados financieros globales.
En cambio, las naciones en desarrollo han experimentado un crecimiento económico por encima de las economías desarrolladas en más de cinco por ciento en el periodo 2003-2008, aumentando la diferencia a once puntos porcentuales en la etapa más aguda de la recesión, 2008-2011.
Ante este panorama, el economista integrante de la organización South Centre, Yilmaz Akyüz, cuestiona la posible preponderancia en la relación Sur-Norte, analizando el papel de la crisis financiera internacional, las burbujas de crédito, las tasas de interés, los flujos de capital, el papel de China, entre otras variables.
United Nations experts call for global financial tax to offset costs of economic crisis
- blog de emtzavila
- 3548 lecturas
Ante un entorno de crisis económico-financiera que envuelven a las economías desarrolladas, la socialización de las deudas privadas y los planes de austeridad, acorde con los postulados de la Troika (FMI-BCE-CE), han provocado la pérdida de millones de puestos de trabajo aumentando el riesgo de causar importantes regazos en los derechos humanos.
Ante ello, un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas proponen a los delegados de la Unión Europea la adopción de un impuesto a las transacciones financieras internacionales que compense los costos de la actual crisis económica, de los combustibles, del clima y de las crisis alimentarias además de proteger los derechos humanos básicos.
El impuesto, considerando una de las tasas más bajas, generaría alrededor de 48 mil millones de dólares para las veinte economías principales del mundo, contemplando hasta un total de 250 mil millones de dólares al año con tasas más elevadas.
¿Se están construyendo vulnerabilidades en América Latina?
- blog de emtzavila
- 3799 lecturas
Las condiciones de financiamiento externo favorables y los elevados precios de las materias primas en la mayoría de los países de América Latina se han traducido durante la última década en importantes mejoras de los niveles de vida y la profundización del crédito, particularmente en el sector inmobiliario ante el profundo déficit de vivienda que existe en la región.
Aunque en los países latinoamericanos el crédito hipotecario es relativamente bajo comparado con los niveles internacionales es necesario subrayar que los créditos han crecido a una tasa real anualizada de 14% desde 2003, con Brasil a la cabeza. Bajo la misma lógica, los precios de la vivienda también han experimentado aumentos significativos.
Ante este panorama Cubeddu, Tovar y Tsounta discuten en El blog del Fondo Monetario Internacional sobre temas económicos de América Latina el posible impacto que podría causar en la región el aumento significativo de los créditos hipotecarios ante las distorsiones económico-financieras que caracterizan a economías desarrolladas como Estados Unidos, la Unión Europea y Japón.
Junio
- 3609 lecturas
Remarks at the Festival of Economics, Trento Italy
- blog de emtzavila
- 4066 lecturas
Los planteamientos sobre los que reposa la teórica económica que intentó establecer leyes universales y atemporales, fundamentados en la física newtoniana, son cuestionados, desde diversos ángulos, con mayor firmeza a partir de la crisis de 2008.
Los límites que el método científico ha exhibido, requiere según Soros, del establecimiento de un criterio independiente para juzgar la validez o verdad de las teorías. Lo anterior representa una problemática seria debido a que la lógica de las ciencias sociales no es equiparable a las ciencias naturales cuyos criterios
son independientes al desarrollo de los fenómenos. Dentro de las ciencias sociales, Karl Popper afirma que la interpretación de las personas sobre la realidad no es acorde a la misma, las decisiones de la sociedad no se basan únicamente en el conocimiento sino que contienen sesgos y conjeturas sobre el futuro.
En este sentido Soros analiza, con una postura más acorde a la realidad, los procesos de los mercados financieros, particularmente las burbujas financieras, comparándolo las crisis económico y financieras en curso, concluyendo que este tipo de fenómenos se retroalimentan de factores que abarcan la realidad y de componentes psicológicos que, aunque su dirección y culminación son predecibles, la magnitud y duración de las fases no lo son.
Los postulados teóricos dominantes no fueron cuestionados por las cúpulas académicas hasta 2008 con las crisis de los países desarrollados, particularmente la crisis del euro, explicada por distintas causas que desarraigan la naturaleza del problema. Soros analiza los procesos que consolidaron la regionalización del euro y las causas que están generando las distorsiones de grandes magnitudes, afirmando que la crisis sigue creciendo debido a la falta de comprensión de la dinámica del cambio social.
Resultados de la evaluación independiente del sector bancario español
- blog de emtzavila
- 4039 lecturas
Realizado por dos consultores externos, Oliver Wyman y Roland Berger, la siguiente presentación formalizada por el Banco de España tiene como objetivo realizar un análisis para evaluar la capacidad de resistencia del sector bancario español considerando el entorno macroeconómico adverso.
El siguiente estudio contempla a 14 grupos bancarios españoles (Santander, BBVA & Unnim, Popular & Pastor, Sabadell & CAM, Bankinter, Caixabank & Cívica, Bankia-BFA, KutxaBank, Ibercaja & Caja3 & Liberbank, Unicaja & CEISS, B. Mare Nostrum, CatalunyaBank, NCG Bank y B. Valencia) que representan el 90% del sistema financiero español, aplicable al ejercicio de los próximos tres años: 2012, 2013 y 2014.
La principal conclusión establece que, aún contemplando un escenario de estrés, las necesidades de capitalización de la banca se encuentran por debajo del los 100 mil millones de euros acordado por las autoridades españolas y el Eurogrupo.
Resultados de la prueba de esfuerzo al sector financiero español
- blog de emtzavila
- 3739 lecturas
En base a dos informes realizados por evaluadores independientes, el Ministerio de Economia y Competitividad y el Banco de España enfatizan en la necesidad de recapitalizar al sector financiero español siendo necesario entre 16 y 26 mil millones de euros en un escenario de estrés, y entre 51 y 62 mil millones de euros en un escenario adverso.
Estos análisis, pese a que no desglosa la información por entidad bancaria, ha sido realizado sobre 14 grupos bancarios que representan el 90% del sector, los cuales establecen que los tres bancos más grandes del sector cumplen con los requisitos de capital pese a un eventual empeoramiento de la economía, siendo las entidades las partícipes en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) las que presentan las mayores deficiencias. La cifra de recapitalización total se encuentra por debajo de los 100 mil millones de euros en consonancia con la línea de crédito solicitada al Eurogrupo el 9 de junio de 2012.
Unregulated Financial Systems Make Unstable Economies
- blog de emtzavila
- 3888 lecturas
Martin Wolf, columnista del periódico Financial Times, explica cuales son los mayores retos que el sistema económico internacional enfrenta posterior a la crisis mundial de 2008, siendo la principal temática la manera en cómo estabilizar las economías en un sistema financiero no regulado.
Bajo esta lógica, Wolf critica el empleo de la política monetaria como medida de estabilización inherente de la inflación siendo necesario emplear otros instrumentos como la política fiscal para promover la demanda agregada que ha sido insuficiente y ha generado altas tasas de desempleo.
¿Cuál será el impacto en Latinoamérica del rescate a España?
- blog de emtzavila
- 4409 lecturas
¿El rescate de la economía española tendrá algunas repercusiones en América Latina? Esta temática es debatida por los economistas latinoamericanos Guillermo Nielsen, Rodrigo Alves Teixeira y Oscar Ugarteche cuyas conclusiones distan entre sí.
El ex secretario de Finanzas argentino Guillermo Nielsen afirma que la crisis europea afectará a la región, aunque con mayor medida a Brasil debido a su inserción creciente en el comercio internacional, no obstante, países como Perú, Colombia y Argentina también serán afectados debido a la posible disminución en las exportaciones de la región. Bajo esta tónica, Rodrigo Alves Teixeira establece que el horizonte de riesgo de la economía española traerá impactos negativos para la economía de América Latina ya que los precios de las materias primas deberán caer, como también la inversión externa, dada la incertidumbre reinante en la economía mundial.
En otro contexto, El Dr. Oscar Ugarteche asevera que el rescate en España beneficiaría a América Latina en materia de inversiones. Como ejemplo, Ugarteche establece que si los bancos españoles consiguen dinero del Banco Central Europeo al 0,25% y lo prestan en Latinoamérica al 36% en tarjetas de crédito, harán mucho dinero. "Van a seguir invirtiendo aquí porque no se van a quedar en España".
Julio
- 3187 lecturas
Hay que escuchar lo que los mercados de bonos nos están diciendo
- blog de fmartinez
- 3964 lecturas
Ante la gran incógnita de cómo actuar ante la crisis, se están generando muchos debates muy importantes. En el siguiente artículo se maneja que la respuesta para sortear la recesión está en los mercados; en el pedir prestado y gastar con tal de que la economía se siga activada. A pesar de que ya se han generado enormes déficits fiscales por parte de varios países, la crítica se encamina a que se han enfocado en actividades que no precisamente estimulan la economía y no están propiamente hechas en pos de estímulos keyenesianos. Así, y sin dejar de lado la política monetaria, esta posición se centra en que con la situación actual, debido al exceso de ahorro, se necesita que los gobiernos solventes extiendan créditos y se pueda reactivar el consumo.
Agosto
- 3724 lecturas
Tipos de interés bajos, ¿durante cuánto tiempo?
- blog de mcastillog
- 5497 lecturas
"CAMBRIDGE -- ¿Durante cuánto tiempo podrán persistir los tipos de interés más bajos jamás alcanzados por las divisas más importantes? Los tipos de interés a diez años en los Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania han estado rondando en torno a la marca del 1,5 por ciento, en tiempos impensable. En el Japón, el tipo a diez años ha derivado hasta por debajo del 0,8 por ciento. Al parecer, los inversores mundiales están dispuestos a aceptar esos tipos extraordinariamente bajos, aunque no parezcan compensar la inflación esperada. De hecho, el tipo de las letras del Tesoro de los EE.UU. ajustado a la inflación es ahora negativo hasta quince años. ¿Es estable esta situación extraordinaria? A plazo muy corto, claro que sí; de hecho, los tipos de interés podrían bajar aún más. Sin embargo, a largo plazo esta situación es claramente inestable (...)".
Revisa el texto dando click AQUI
Outsourcing, no es tan malo para Estados Unidos
- blog de noyolara
- 6323 lecturas
Con una tasa de paro superior al 8%, quién crea más empleos es el tema principal de la contienda por la presidencia de Estados Unidos, programada para noviembre próximo. Como al parecer uno de los candidatos está ligado al outsourcing, el tema amerita una revisión especial.
Cuando las compañías estadunidenses señalan que "defenderán sus puestos de trabajo a cualquier costo", lo que en realidad quieren decir es que "se esforzarán por aumentar los dividendos de sus accionistas". Situación que no excluye el escoger de diferentes países, aquél que imponga los menores costos de producción (incluido el de la fuerza laboral). Al final de cuentas, el mundo requiere de puestos de trabajo.
Hace apenas unas décadas, la oferta de productos de China y de sus vecinos (Corea del Sur por ejemplo) era muy menor si se le compara con la sostenida por Estados Unidos. Al cabo de los años la situación se revirtió, consiguiendo mayor presencia en el comercio internacional, en detrimento de Estados Unidos.
Sin embargo, en los últimos años Pekín ha venido incrementando de manera importante el nivel de ingresos de su población, otorgando a Estados Unidos la oportunidad ya no sólo para exportar barato hacia su propio territorio, sino de colocar su propia producción en el mercado chino.
A la larga, serán otros los países que ejercerán presiones sobre China y sus vecinos por su mano de obra barata: África y Medio Oriente serán los mercados por excelencia. De ahí que la reducción de los costos del mercado de trabajo no debiera formar parte de la batalla entre los políticos estadunidenses para ganar la elección.
El verdadero campo de batalla estará en lograr crear generaciones de jóvenes altamente calificados, trabajos que generen alto valor agregado e incrementar el papel de las industrias "verdes". Si Estados Unidos desea preservar su posición en la economía mundial tendrá que enfocarse en la energía solar, la energía eólica, en reducir la dependencia del uso de combustibles fósiles de su sector transportista, en lograr avances tecnológicos para la salud, y en otras áreas de vanguardia.
China por su parte, desea pasar del "made in" al "create in", por lo cual ha venido incrementando el nivel de vida de su población e invirtiendo en ciencia y tecnología: se perfila como líder en la generación de energía solar y eólica, y es hoy el principal competidor de Estados Unidos en industrias emergentes.
El replanteamiento de la relación de Estados Unidos con China que tenga por objetivo ganar-ganar puede que aparezca hasta terminada la campaña electoral, en la actualidad, el fracaso de la política interior se limita a señalar las causas de los males en el exterior.
Texto en inglés completo da clíck aquí
El proyecto de Nuevo Orden Mundial tropieza con las realidades geopolíticas
- blog de noyolara
- 5748 lecturas
El término "orden mundial" ha evolucionado desde que fue creado en el siglo XVII. Sin embargo, dichas evoluciones presentan grandes similitudes entre sí, la más importante consiste en que éste sistema está siempre al servicio de las grandes potencias y en detrimento de las naciones periféricas que componen el sistema mundial, refleja las jerarquías de la distribución del poder mundial.
Hace apenas un par de décadas, el mundo "bipolar" cesaría (1991) para dar paso al mundo unipolar, bajo la hegemonía creciente de Estados Unidos. Sin embargo, el fenómeno de la globalización ha vuelto al sistema más complejo, esto es, hay una mayor presencia de actores no estatales (geoeconomía) que influyen en la trayectoria del sistema.
En la actualidad resaltan dos grandes proyectos:
1) El liderado por Estados Unidos que desea abolir la soberanía de los Estados (consagrada en los Tratados de Westfalia) y reemplazarla por la injerencia humanitaria, utilizando el caballo de Troya del "American Way of Life".
2) El liderado por el grupo BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que sin propiamente pretender modificar de manera radical los criterios del funcionamiento del sistema, se plantea cambiar algunas reglas del juego.
Determinar cuál será la forma que adquiera una eventual reconfiguración del Orden Mundial es técnicamente imposible, el tema entraña una gran complejidad y depende de múltiples factores: desde los de carácter local (situación doméstica), la complejidad del sistema de alianzas con otras potencias a nivel regional, hasta los que tienen que ver con las conflagraciones de índole militar por el control de los recursos energéticos.
Leer texto completo aquí
La recuperación económica que no está ocurriendo
- blog de noyolara
- 3711 lecturas
Pese a las dificultades por las que atraviesa actualmente la economía mundial, un gran número de analistas prevé tiempos mejores en el mediano plazo. Los menos, son pesimistas y sostienen que en las últimas décadas el mercado accionario no ha aportado dividendos suficientes. Ambos ignoran lo esencial:
Se presta especial atención al periodo de globalización/neoliberalismo que inició en la década de los setenta, sin tomar en cuenta la relación que guarda con el periodo precedente (1943-1973), el de mayor expansión de la producción, productividad y plusvalía global en la historia de la economía-mundo capitalista.
Para Wallerstein, no hay duda de que la expansión de la economía-mundo (fase A del ciclo Kondratieff) ha cesado para entrar en un periodo de prolongado estancamiento bajo la financiarización (1970-2012+) cuyos efectos negativos no han logrado revertirse, sino que por el contrario, se vuelven crecientes: endeudamiento, desempleo y retirada de los inversionistas.
Texto en inglés completo da clíck aquí
Las guerras del hambre en nuestro futuro
- blog de noyolara
- 3739 lecturas
La Gran Sequía 2012 todavía no termina, se sabe que sus consecuencias serán severas. Con más de la mitad de los condados de Estados Unidos en calidad de zonas de desastre por la sequía, las cosechas para este año de maíz, soya y otros alimentos básicos serán inferiores a lo pronosticado. Dado que en Estados Unidos sólo 13% del presupuesto de las familias se destina a los alimentos, el efecto local afectará poco a las familias con ingresos medios y altos.
El impacto mayor será a nivel internacional, en donde un gran número de países además de sufrir sequías e inundaciones que están dañando los cultivos y elevando los precios, dependen de las importaciones provenientes de Estados Unidos.
Durante 2007-2008, cuando el arroz, el maíz y el trigo sufrieron aumentos de hasta 100% o más, se produjeron disturbios políticos en más de dos docenas de países, incluidos Bangladesh, Camerún, Egipto, Haití, Indonesia, Senegal y Yemen. La mayoría de estos aumentos se atribuyeron al alza del precio del petróleo, que encareció la producción de alimentos.
El siguiente aumento de precios tuvo lugar en 2010-2011, asociado principalmente con el cambio climático. Una intensa sequía afectó a gran parte de Rusia oriental durante el verano de 2010, obligando al gobierno a prohibir todas las exportaciones de trigo. La sequía también pasó factura a la cosecha de granos en China, mientras que intensas inundaciones destruyeron parte importante de los cultivos de trigo en Australia.
En cuanto a la sequía actual, los analistas advierten de inestabilidad en África, donde el maíz es un importante alimento, y de creciente agitación popular en China, donde se espera que los precios de los alimentos aumenten afectando principalmente a los trabajadores migrantes y agricultores de bajos recursos.
En cuanto a las repercusiones para la economía global, no debe perderse de vista que precios más elevados en EU y China podrían provocar que una proporción mayor del gasto de las familias sea destinada al consumo de alimentos, reduciendo así el porcentaje destinado a la compra de otros bienes y dificultando aún más la recuperación.
Finalmente, será importante diferenciar las repercusiones del cambio climático en el mundo físico, las cuales incluyen crecientes temperaturas, sequías prolongadas, tormentas inusuales, incendios forestales y crecientes niveles del mar; de las del mundo social, mucho más desastrosas y que incluirán en algún momento, disturbios, hambrunas, colapsos de Estados, migraciones masivas y hasta escenarios de guerra.
Aunque en la actualidad suele concentrarse la atención en los efectos inmediatos de la Gran Sequía 2012, habrá que prestar atención especial a los efectos sociales y políticos que pueden no empezar a aparecer en Estados Unidos o el mundo hasta finales de este año o en 2013.
Texto en inglés completo da clíck aquí
¿Qué es lo estratégico en la relación China-UE?
- blog de noyolara
- 4227 lecturas
Las relaciones de China en el continente europeo sufren una reconfiguración estratégica, visto desde el otro lado, el ascenso económico de China se ha vuelto más relevante hoy en día para la Unión Europea por la crisis de deuda soberana por la que atraviesa.
En el caso de Rusia, con todo y lo que los pletóricos yacimientos de petróleo y de gas representan para Pekín, como fuente segura de suministro, sobresalen las rivalidades y la superposición de intereses en Asia Central, situación que ha impedido que ambas potencias logren ponerse de acuerdo en crear una agenda común. Mientras, en China crece la percepción de que Rusia es un "país en declive" con lo cual, no le ha sino restado importancia a la relación.
Por otro lado, es notorio el interés entre China y Europa por estrechar aún más sus relaciones. De acuerdo con la Estrategia de Seguridad Europa 2003, se pretende que las relaciones mantenidas con Japón, China, Canadá e India adquieran importancia estratégica, esto con la finalidad de compartir valores y objetivos comunes. Sin embargo, para Pekín el adjetivo "estratégico" adquiere otra connotación, pues su intención consiste en contar con el apoyo de Europa en temas relacionados con el Tíbet y el Dalai Lama así como en el levantamiento del embargo de armas.
Si bien Estados Unidos es hoy el principal foco de atención para China, la tolerancia, la diversidad y el desarrollo sustentable ejemplificados en la integración europea pueden ser muy atractivos para el Partido Comunista Chino, una especie de soft power europeo cuya influencia resultaría a favor de resolver las contradicciones internas en China.
En los últimos años, China ha aumentado sus inversiones en Europa de manera importante. Su participación financiera creció 10 veces en la última década, especialmente después de 2008, - 9,200 millones de dólares en 2011 - tan sólo en términos de empleo, los inversionistas chinos han ofrecido trabajo a aproximadamente 45,000 europeos - cifra 100 veces menor si se la compara con los estadunidenses.
El caso alemán amerita especial atención. Es el único país europeo que mantiene una relación realmente estratégica, basada en el intercambio mercantil. Si bien las compañías alemanas antienen una ventaja tecnológica respecto a las chinas, estás últimas intentarán superarlas en el mediano plazo. Asimismo, las compañías de ambas potencias colisionarán tarde o temprano por la puja en proyectos de inversión en Europa.
Finalmente, aunque compleja, la relación China-UE, se estrecha y se profundiza.
Texto en inglés completo da clíck aquí
Alemania: alarma en la isla de los benditos
- blog de noyolara
- 3798 lecturas
2011 fue un año récord para las exportaciones alemanas. Domina la percepción de que Alemania es una "isla" en auge económico, rodeada de la miseria de los países vecinos. Sin embargo, 2012 ha sido un año que ensombrece el panorama económico y crea dudas sobre su presunta inmunidad a la crisis por la que atraviesa la Zona Euro.
Las exportaciones alemanas hacia los países europeos en crisis caen severamente, en especial hacia España e Italia. El mes de junio llamó la atención porque el índice de compras manufacturero de Alemania cayó 0.5% y el del sector privado 0.8%, llegando a su niveles más bajo desde abril 2009.
En 2009 el porcentaje de las exportaciones alemanas hacia los países miembros de la Unión Europea (UE) era del 62.3%, para 2010 cayó a 59.97% y el año pasado fue de 59.1%. Del superávit comercial alemán, un tercio se consigue con sus socios de la UE - de los cuáles sólo el 12.3% forman parte de la Zona Euro -, los dos tercios restantes se consiguen con países fuera de la UE, especialmente con los BRIC (Brasil, Rusia, India y China).
En el caso de Brasil, al ralentizarse su crecimiento y bajar los precios de las materias primas, su crecimiento económico se redujo de 7.5% en 2010 al 2.7% en 2011. Si bien es un socio comercial menor para Alemania - 1.1% de las exportaciones de 2011 se destinaron allí - es el más importante de Sudamérica. En su conjunto, la región absorbe únicamente 2% del total, con tendencia a la baja.
En cuanto a India, desde inicios de 2012 su economía se ha desacelerado al mismo ritmo de hace nueve años, en parte debido al debilitamiento de su industria de fabricación de componentes por la crisis.
Para China se pronostica una tasa de crecimiento económico del 7.6% para este año, el más bajo desde 1999, malas noticias para Alemania siendo China su quinto socio comercial - 6.1% del total de las exportaciones. Cabe resaltar que desde inicios de año se han estancado las importaciones chinas en Alemania, de continuar esta tendencia, es probable que en los próximos meses Pekín diversifique sus importaciones con otros proveedores: surcoreanos y japoneses.
Para Michael R. Krätke, la inmunidad alemana a la crisis está cerca de llegar a su fin.
Leer texto completo aquí
La muerte del dólar
- blog de noyolara
- 3955 lecturas
Sobredimensionado el juicio a HSBC por el Senado de Estados Unidos y debilitada la posición de la City, el dólar pierde vigor en los mercados financieros internacionales. Múltiples razones de índole no sólo económica, sino geopolítica, explican el declive de la posición del dólar.
En primer lugar se encuentran razones ya no solamente relacionadas con el déficit estadunidense y las guerras perdidas (Irak y Afganistán). En el mercado de petróleo, por ejemplo, la situación empeora: Rusia, Irán y Venezuela han eliminado la divisa estadunidense de sus transacciones comerciales por completo, utilizando al yuan en varios de sus intercambios bilaterales.
Una segunda razón, se encuentra en el declive de la posición de las principales instituciones financieras estadunidenses a nivel global: Lehman Brothers, Bear Sterns, Citibank, Wachovia y Merrill Lynch. La mayoría no cuenta con el nivel de acceso al circuito de negocios mantenido previo a la crisis de 2008.
Toda vez que la City ha visto reducida su posición - recientemente por el escándalo LIBOR - como una de las principales plazas financieras, los mercados financieros de Estados Unidos se han visto afectados negativamente, en cuanto los inversores han sido excluidos de Londres, buscan realizar sus transacciones en libras o en euros, tratando de permanecer lejos de los reguladores estadunidenses.
Finalmente, en vísperas de la próxima elección presidencial en Estados Unidos, uno de sus candidatos ha realizado fuertes declaraciones en contra de China, acusándola de "manipular el tipo de cambio". En contraparte, en los últimos meses, Pekín realizó ventas masivas de dólares, contribuyendo aún más a su caída.
La historia nos demuestra, nuevamente, que la falta de alternativas monetarias no impide que la posición hegemónica del dólar permanezca intacta.
Texto inglés completo da clíck aquí
What Occupy Wall Street is all about?
- blog de noyolara
- 3354 lecturas
Video recién colgado en el blog de Paul Krugman que habla sobre la Crisis Financiera Internacional y el movimiento Occuppy Wall Street.
Ver Video da clíck aquí
Crisis,endeudamiento y alternativas
- blog de noyolara
- 3632 lecturas
Disertación de Joseph Stiglitz (premio Nobel de Economía 2001) sobre "Crisis, endeudamiento y alternativas" en su más reciente visita a Buenos Aires, Argentina el pasado lunes 13 de agosto.
Ver video da clíck aquí
El Euro no tiene problemas; las clases populares sí que los tienen
- blog de noyolara
- 3824 lecturas
Las reformas que están llevando a cabo los gobiernos de los países en crisis de la Zona Euro tienen como objetivo principal destruir las conquistas de los trabajadores europeos consagradas en el Estado de Bienestar. El euro no está en crisis. Para entender la afirmación anterior es necesario revisar los fundamentos de su creación.
Las principales fuerzas que hicieron posible el euro han resultado en realidad, beneficiarias de la crisis: el establishment alemán. No olvidemos que el euro tuvo como objetivo "europeizar" a Alemania para reducir su influencia en la región, sin embargo, el establishment alemán exigió dos condiciones: 1) establecer una autoridad financiera (el Banco Central Europeo) y 2) establecer el Pacto de Estabilidad (imponiendo la disciplina financiera a todos los países miembros).
La contradicción resulta de que el Banco Central Europeo (BCE) no opera como un banco central en la realidad: el BCE no protege a sus Estados contra la especulación en los mercados financieros comprando bonos públicos. En lugar de eso, en los últimos años el BCE se ha dedicado a prestar dinero a los bancos privados a una tasa de interés muy baja (inferior al 1%) y con ese dinero compra bonos públicos emitidos a un interés muy alto (de 6 a 7%). Desde diciembre pasado, el BCE ha prestado un total de más de 1 billón de euros a los bancos privados.
Lo anterior se explica en parte, porque es el banco central alemán (Bundesbank) quien gobierna el BCE. Es el gobierno alemán, el que ha puesto énfasis en la promoción de las exportaciones como motor del crecimiento económico para la región. Sin embargo, Alemania en lugar de exportar inversiones al resto de Europa, se dedicó a exportar euros, financiando las burbujas financieras de la periferia europea, tal como ocurrió con la burbuja inmobiliaria española.
De tal forma, que la troika europea se encarga de gestionar la transferencia de fondos públicos al sistema bancario privado prestando "ayuda" a cambio de reducir los salarios, eliminar la protección social y desmantelar el Estado de Bienestar. Las enormes diferencias en la disponibilidad de crédito han terminado por beneficiar a los bancos alemanes.
Sin embargo, el euro no está en crisis. Estaría en crisis sólo si los países periféricos decidieran abandonarlo, cosa que no ha sucedido. Lo que se mira en los discursos de los gobiernos de los países en crisis es la "exteriorización de la culpa", y, como se apuntó líneas arriba, hay una enorme transferencia de la riqueza pública a manos privadas. Todo lo anterior no hubiera sido posible sin el surgimiento de lo que Jeff Faux hace bien en llamar "una alianza de clases global".
Texto completo da clíck aquí
La crisis financiera internacional y sus repercusiones en ALyC
- blog de noyolara
- 4087 lecturas
La recuperación de la economía mundial a lo largo del primer semestre de 2012 es lenta y diferenciada: mientras la mayoría de los países desarrollados presentan tasas de crecimiento con perspectivas a la baja, la situación para América Latina y el Caribe sigue siendo favorable aunque con una ligera desaceleración respecto al año previo. Se prevé una tasa de crecimiento del PIB mundial del 2.5% para 2012 (en 2011 fue del 2.8%).
La situación en Estados Unidos continúa siendo endeble. A un elevado desempleo superior al 8% (hasta junio de 2012) se suman la desconfianza en el sector bancario y el alto nivel de endeudamiento de las familias, situación que ha llevado a la Reserva Federal (Fed) a contemplar un nuevo ejercicio de flexibilización cuantitativa (QE3) para septiembre de este año. Las perspectivas no son positivas, pues a lo anterior se suma el difícil proceso de negociación política que tendrá lugar a inicios de 2013, cuando entrarán en vigor de manera automática alzas tributarias y recortes del gasto por un total de 560 000 millones de dólares (4.7% del PIB).
Europa es actualmente el centro de atención de los mercados financieros internacionales. Persiste la desconfianza interbancaria por la crisis de la zona euro, situación que ha impactado negativamente en la demanda agregada de las economías nacionales y reducido el nivel de importaciones, especialmente de China. Además, la creciente debilidad económica europea ha puesto al descubierto los límites del desacoplamiento entre los países industrializados y el mundo en desarrollo. Para América Latina, ha representado una menor demanda de importaciones de la región y una disminución en el envío de remesas (de España principalmente).
En el caso de los países en desarrollo, se observa una ligera desaceleración en sus ritmos de crecimiento, producto de la menor demanda de importaciones de Asia (en particular de China), así como de un ligero descenso en el precio de las materias primas. Se observa un cambio en las tendencias del comercio internacional: las transacciones Sur-Sur empiezan a tener un papel cada vez más relevante, para 2017 se estima que este tipo de transacciones superarán el monto de las realizadas entre países industrializados.
Con todo, no cabe duda de que en las próximas dos décadas los países en desarrollo serán el motor principal de crecimiento de la economía mundial; si bien es importante no perder de vista que la desaceleración de la economía china, el descenso del precio de las materias primas y la menor demanda de los países desarrollados marcan límites muy marcados al aparente desacoplamiento Norte-Sur de la post-crisis del 2008.
Es necesario que América Latina y el Caribe articulen políticas públicas a favor del desarrollo (para favorecer su competitividad internacional) a la par de construir una agenda de cooperación especialmente con Asia Pacífico: mayor y mejor nivel de integración regional para una inserción internacional a favor de los países del Sur.
Texto completo da clíck aquí
La Fed, prácticamente por una nueva intervención
- blog de noyolara
- 3615 lecturas
El pasado viernes 31 de agosto, el jefe de la Reserva Federal, Ben Shalom Bernanke señaló que es posible un nuevo ejercicio de flexibilización cuantitativa (QE3).
Lo anterior sostuvo, porque las condiciones de la economía de Estados Unidos distan mucho de ser las mejores: la tasa de desempleo es superior al 8% y la recuperación en la tasa de crecimiento
económico sigue siendo lenta.
De acuerdo con Bernanke, los anteriores ejercicios (de flexibilización cuantitativa) dieron muy buenos resultados: la compra de activos (inyección de dólares) permitió elevar en 3% la producción y crear alrededor de 2 millones de empleos.
Otras medidas en sentido similar apuntan por ejemplo, a que la Fed disminuya aún más la tasa de interés para estimular la inversión. También podría poner en marcha un plan alterno para reducir los costos de financiamiento para cierto tipo de préstamos, como los hipotecarios, tal como ya lo ha hecho el Banco de Inglaterra.
Texto en inglés completo da clíck aquí
Septiembre
- 3662 lecturas
El crédito en momentos de estrés: lecciones de América Latina (Inglés)
- blog de fmartinez
- 3801 lecturas
La crisis financiera mundial de 2007-09 interrumpió el suministro de crédito hacia América Latina en menor proporción que en las crisis anteriores. En el presente trabajo, se identifican las condiciones macroeconómicas fundamentales que contribuyeron a que América Latina tuviese una mayor capacidad de recuperación del crédito, en términos reales, durante este episodio. Estas condiciones, desde luego, se refieren a la capacidad de las economías para resistir un choque financiero externo y al éxito de las políticas macroeconómicas anticíclicas.
Además, también se muestra como la mayoría de los indicadores macroeconómicos se han deteriorado con respecto a 2007, sin embargo, se destaca la potencialidad con la que cuentan los países latinos para enfrentar shocks externos futuros.
La tragedia de la Unión Europea
- blog de noyolara
- 4103 lecturas
La crisis económica global se ha alargado y profundizado, lejos de resolverse, los políticos aplican políticas con el objetivo de gestionarla sin reparar en sus verdaderas causas.
La Unión Europea es sin duda, un proyecto político ambicioso que desde su origen, ha enarbolado los ideales de toda sociedad abierta. Sin embargo, las políticas económicas de austeridad que se proponen para resolver la crisis sólo la profundizan y despiertan desconfianzas entre sus miembros.
El Bundesbak aboga a favor de este tipo de políticas porque su objetivo principal es el control de la inflación, traumática experiencia para los germanos; de ahí que se insista en mantener la disciplina o superávit fiscal como garantía de solvencia para los deudores. Con todo, el presente de muestra que, lejos de revertir el endeudamiento, la austeridad lo ha incrementado, pues no genera condiciones de crecimiento.
El proyecto de la Euro Zona se inscribe dentro de un modelo centro-periferia, en donde el país mejor librado ha sido Alemania. Asimismo, los miembros que la integran se han dividido en dos clases de Estados: deudores y acreedores. Este modelo ha operado a favor de los acreedores (bancos) y puesto al borde del colapso la estabilidad de la Unión.
Es necesario ir mucho más allá de la compra de los bonos de deuda de los países en problemas - por el Banco Central Europeo. Dos acciones fundamentales en el corto plazo serían: 1) activar el Fondo de Reducción de la Deuda y 2) dejar de aplicar políticas de austeridad que orillan a la actividad económica a una mayor depresión. Es necesario replantear el proyecto europeo.
Texto en inglés completo da clíck aquí
Desaceleración global alcanza a países en desarrollo
- blog de noyolara
- 4219 lecturas
La crisis por la que atraviesa la Euro Zona y el bajo crecimiento económico de Estados Unidos han pasado factura a las economías en desarrollo. La teoría del "desacople" del Sur respecto al Norte se ha venido abajo toda vez que se ha puesto en evidencia la creciente desaceleración económica tanto en China, Sudamérica y varios países africanos.
En China, la tasa de crecimiento cayó en el segundo trimestre a 7.6%, tendencia permanente desde 2010. Las exportaciones chinas a la Unión Europea cayeron 16% en julio con respecto a junio. Para India, el panorama no es mejor, la tasa de crecimiento descendió a 5.3% en el primer trimestre de este año, mientras que el año pasado el crecimiento fue de 6.5%. En Asia se agregan los casos se Singapur, Malasia e Indonesia, con proyecciones a la baja.
En Sudamérica sobresalen Brasil, Argentina y Chile. El gobierno de Brasil ha proyectado una tendencia a la baja en su tasa de crecimiento, ahora de 3%, en comparación con 4.5% de la proyección anterior. Por su parte, la economía Argentina se ha contraído 0.5% y el en el caso de Chile, el déficit de comercio exterior alcanzó los 95 mil millones de dólares en julio. En África, Sudáfrica creció 2.7%, mientras durante el último trimestre de 2011 su crecimiento fue de 3.2%.
La crisis económica de 2008-2009 ya logró mermar la tasa de crecimiento de los países en desarrollo, reducir sus exportaciones - en donde el consumo tanto de Estados Unidos como de Europa es fundamental - así como revertir el flujo de capitales de corto plazo toda vez que los países desarrollados aplicaron medidas contra-cíclicas, incrementaron su nivel de endeudamiento y con ello aumentaron su demanda de crédito en los mercados financieros internacionales.
Texto en inglés completo da clíck aquí
La hambruna próxima
- blog de noyolara
- 4166 lecturas
Hace tiempo que Mike Davis logró demostrar que las hambrunas ocurridas desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX poco tuvieron que ver con el fenómeno El Nino Southern Oscilation (ENSO). El factor dominante de la penuria alimentaria tiene que ver con un modelo económico depredador que ha puesto el lucro por delante del bienestar de la humanidad.
Fue en 1991, bajo la presidencia de Gary Cohn, cuando Goldman Sachs incurrió en la creación de un índice financiero que contenía desde petróleo, metales preciosos, soya, maíz, entre otros alimentos, denominado Goldman Sachs Commodity Index (GSCI), tiempo después la mayoría de los bancos crearían sus índices propios.
La desregulación del mercado a plazos de las materias primas en 1999, junto con el estallido de la burbuja PUNTO COM en 2000 y la posterior explosión de la burbuja inmobiliaria en 2007, provocaron
que la atención de los inversionistas se volcara en hacia el mercado de commodities, incluidos los alimentos.
De representar 20% en el año 2000, los contratos especulativos de este tipo llegaron a representar 80%. De acuerdo con un reporte del Senado estadunidense, la especulación sobre las materias primas en fondos de índice aumentó 1900% y de acuerdo a otro reporte de Naciones Unidas sobre el comercio el aumento fue de 2300%.
Ahora con el nuevo ejercicio de flexibilización cuantitativa (QE3) de la Reserva Federal (Fed) se espera un nuevo repunte del precio de los alimentos producto de la especulación en los mercados financieros internacionales.
Lo anterior, afectará gravemente a las poblaciones de países con dependencia alimentaria. Se prevé por ejemplo, que en África y Medio Oriente la gente destine 10% más de su ingreso al consumo de alimentos en los próximos meses. ¿Cuál será la región del mundo donde irrumpa una nueva Primavera Árabe?
Texto en francés completo da clíck aquí
Comercio: fuente de poder del BRICS
- blog de noyolara
- 5318 lecturas
En numerosas ocasiones, los países en desarrollo han llamado a la reconfiguración de Orden Mundial en aras de hacerlo más acorde a sus intereses, desde la Conferencia de Bandung (1955), la Declaración de Lima (1975), la Cumbre Norte-Sur (1981) hasta la reciente Cumbre de la APEC, hay una lista larga de encuentros en este sentido, pero sin resultados a la vista.
El BRICS por su parte, ha sostenido que las reglas del sistema internacional deben cambiar, sin embargo pocas han sido las iniciativas concretas del grupo, más aún cuando sus relaciones con los países del Norte se han vuelto más estrechas y pudieran usarlas como un arma a su favor en la mesa de negociaciones para re-equilibrar el Orden Mundial.
El comercio exterior (exportaciones más importaciones) de los países en desarrollo ha cobrado mayor importancia para los países desarrollados; por ejemplo, las exportaciones de los países desarrollados hacia los países en desarrollo aumentaron de 18.8% en el periodo 1969/1971 a 28.1% en 2010.
Adicionalmente, en 2010 el BRICS representó el 18.4% del PIB mundial, el promedio de crecimiento para el periodo 2000/2010 fue de 10.8, 7.9, 5.2, 3.9 y 3.7% para China, India, Rusia, Sudáfrica y Brasil respectivamente. Finalmente, cabe resaltar que aparte de una mayor participación en el comercio internacional, varios de los miembros del BRICS poseen pletóricas reservas de recursos naturales estratégicos, lo que hace que puedan perfilarse como potenciales globales en un grado cada vez mayor.
Texto en inglés completo da clíck aquí
“Hora de cerrar el capítulo de la crisis”: FMI
- blog de noyolara
- 3619 lecturas
En entrevista, la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, sostuvo que es necesario realizar acciones concertadas entre diversos actores que reflejen la toma de decisiones a nivel global; anclar las expectativas (especialmente en Europa, Estados Unidos y Japón); e implementar medidas enfocadas a lograr un crecimiento sostenible e incluyente a futuro.
Del mismo modo, sostuvo que es fundamental crear un programa de mediano plazo para resolver completamente los problemas que desataron la crisis hace cinco años, en especial financieros. Los niveles de cooperación deben estar en primer lugar en lo nacional, buscar fortalecer los mecanismos de cooperación regional y encontrar vías de entendimiento a nivel global.
Considera que el principal foco de atención está en la crisis financiera europea, y para principios del próximo año, en el precipicio fiscal de Estados Unidos. Sin embargo, los países emergentes también son vulnerables a los problemas de la economía global, como lo ha demostrado la desaceleración en sus ritmos de crecimiento durante los últimos meses.
Finalmente, en cuanto a la reforma del FMI, apunta que ésta se ha dado en dos umbrales: 1) el que tiene que ver con la reforma de cuotas y 2) el correspondiente con el porcentaje de votos. Celebra la reunión a celebrarse en Tokio los próximos días de octubre y augura una mayor cooperación internacional a favor de avanzar en los trabajos en esta materia.
Texto completo da clíck aquí
La estructura narrativa del debilitamiento global
- blog de noyolara
- 3955 lecturas
Dentro de las múltiples causas de las crisis, parece una constante que se dejen del lado aquéllas que tienen que ver con la psicología y la sociología, a su vez relacionadas con las confianza y los "instintos animales" de los individuos.
La OCDE por ejemplo, sostiene que el riesgo más importante para la economía mundial es la crisis financiera europea, y en efecto, las turbulencias en los mercados financieros internacionales dada su alta interconectividad tienen gran impacto en la vida de las mayorías. Sin embargo, el pensamiento humano tiene una base narrativa: la gente suele recordar historias, historias cuya importancia económica es menor que su valor como historia por sí misma.
De ahí que muchas veces el impacto mediático de los medios de comunicación llegue a determinar en gran medida el curso de las crisis. Por ejemplo, a partir de que se expuso el "despilfarro" de algunos gobiernos europeos, gran parte de la población mundial ha llegado a considerar el ajuste presupuestario como una medida benéfica y ha cobrado mayor conciencia sobre las repercusiones - económicas, políticas, sociales - para sus propias vidas.
Es por eso que la perspectiva económica no puede entenderse únicamente a partir de información estadística, sino que es importante prestar atención a lo que se encuentra en las mentes de los individuos.
Texto completo da clíck aquí
La implosión del Sistema Europeo
- blog de noyolara
- 4325 lecturas
El proyecto europeo entraña en sí mismo contradicciones cuyo reflejo actual es la crisis de la Zona Euro: analizar estas estructuras bajo la perspectiva de la longue durée del capitalismo y el marco teórico-conceptual de los sistemas-mundo es posible bajo la mirada siempre crítica del economista egipcio Samir Amin.
Hay quienes sostienen que Europa posee un poder (potencial) similar al de Estados Unidos dada su importancia económica. Falso. Desde la conformación del orden mundial de la segunda posguerra, Europa ha quedado subordinada a los intereses de Estados Unidos y más recientemente, junto con Japón, ha construido una especie de imperialismo colectivo (la famosa tríada) en aras de subordinar a los países del Sur y los movimientos anti-sistémicos.
La construcción del "proyecto europeo", dista mucho de tener intereses sociales en su seno, más bien ha sido a sido a favor del capital monopolista -particularmente a partir del Tratado de Maastricht - europeo, que bajo la ideología de la globalización neoliberal ha logrado extender sus dominios a la periferia europea - cancelando todo tipo de desarrollo económico con características endógenas - y a gran parte del resto del mundo.
La reconstrucción/reconfiguración del proyecto europeo, dista mucho de ser posible en términos prácticos, tendrían que darse, de base, dos grandes transformaciones, a saber:1) que la construcción europea transnacional reconozca la soberanía de los Estados nacionales - junto con la diversidad de intereses - y a partir de ello redefina su funcionamiento y 2) que el capitalismo, como marco general, fuera limitado a trabajar de una manera diferente a la lógica dictada hasta ahora por el capital monopolista.
No se observa por ningún lado el interés de los gobiernos en realizar cambios en este sentido, y tampoco un movimiento de masas -organizado - con un programa de lucha coherente de la magnitud que amerita el desafío.
La integración europea ha acentuado la brecha entre el Oriente/Sur y el Occidente regional, se difundió de forma mediática la idea de ampliar la "ciudadanía europea" a la periferia con base al progreso económico y valores democráticos, mientras en la práctica, se imponen los dictados del liberalismo económico. La Zona Euro vino a profundizar esta tendencia: el BCE tiene prohibido prestar a los gobiernos nacionales y sí lo hace a la banca privada, que ha sido la más beneficiada de la crisis.
Texto en inglés completo da clíck aquí
Restaurando la legitimidad de la Fed
- blog de noyolara
- 3908 lecturas
Una vez efectuado el QE3 (Quantitative Easing 3), numerosas voces - en especial del Partido Republicano - se han pronunciado en contra de la institución dirigida por Ben Shalom Bernanke. La población se muestra escéptica en torno a la efectividad de la misma por el apoyo - sin restricción - prestado a los grandes bancos (Too big to fail) durante la crisis financiera de 2008. Con todo, de acuerdo con Simon Johnson, la Fed tiene la oportunidad histórica de redefinir su papel y recobrar su legitimidad.
Creada en 1913, tanto las funciones como el mandato de la Fed fueron otorgados por el Congreso de Estados Unidos. De acuerdo con la sección 2ª de la Federal Reserve Act:
La Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal y el Comité Federal de Mercado Abierto deberán mantener en el largo plazo el crecimiento del crédito junto con la evolución de la economía para incrementar la producción, para lograr de manera efectiva las metas de empleo, estabilidad de precios y mantener en el mediano plazo tasas de interés en un nivel moderado.
A la fecha, estos objetivos no han sido alcanzados exitosamente por Bernanke. De ahí la desaprobación hacia su gestión. Sin embargo, podría revertirse la situación: imponiendo mayores requerimientos de capital a los bancos más grandes de Estados Unidos. Hecho que sería celebrado tanto por sectores de izquierda como de derecha. Así, el sistema financiero sería más seguro y más resistente frente a los shocks en los mercados financieros internacionales, y además, se disminuiría el grado de apoyo que la Fed ha venido prestando en los últimos años al sistema bancario.
Texto en inglés completo da clíck aquí
Octubre
- 3380 lecturas
Las relaciones entre China y ALyC en la actual coyuntura económica mundial
- blog de noyolara
- 4067 lecturas
La crisis económica mundial ha alcanzado a países tanto desarrollados como en desarrollo. China no es la excepción. Las implicaciones de la desaceleración económica china guardan estrecha relación con el ciclo económico de América Latina y el Caribe (ALyC) y plantean retos para la región que deben ser abordados a la brevedad para librar los impactos negativos de la crisis.
Una vez que en 2009 el gobierno chino aplicó un plan de reactivación económica, la tasa de crecimiento se mantuvo de forma vigorosa y la demanda de exportaciones provenientes de ALyC se mantuvo al alza, situación que permitió que la región atenuara los impactos de la crisis.
A partir de la segunda mitad de la primera década del siglo XXI la relación económica entre China y ALyC se ha estrechado. Si bien es importante resaltar diferencias a nivel subregional (Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica) en la relación con el país asiático, no hay duda que los flujos comerciales de éste con la región han venido guardando en los últimos años una mayor proporción.
En la actual coyuntura económica mundial, se observa un cambio sustancial en el modelo de crecimiento de China: pasa de uno liderado por la inversión y las exportaciones hacia uno con énfasis en el mercado interno. De ahí que la desaceleración actual de la economía asiática haya puesto de manifiesto la insostenibilidad de que ALyC siga manteniendo un patrón primario-exportador con China.
La mayor parte de las inversiones chinas no han ido hacia ALyC, sino a la mayoría de los países desarrollados y a la propia región asiática. La región latinoamericana ha sido relevante en términos de suministro energético y de materias primas y como receptora de inversión (sic) en paraísos fiscales como las Islas Caimán o las Islas Vírgenes Británicas. No hay encadenamientos productivos globales con Asia.
ALyC carece de una visión de largo plazo para proyectar su relación con Asia en general y con China en particular. En cambio, ésta última publicó un documento en 2008 en donde logró delimitar sus intereses en la región, mientras que ALyC sigue sin lograr articular una agenda de conjunto que permita establecer lazos de cooperación más estrechos que pongan en el centro el desarrollo regional.
Texto completo da clíck aquí
Grecia-Alemania: ¿Quién debe a quién? La anulación de la deuda alemana en Londres de 1953 (I)
- blog de noyolara
- 5256 lecturas
La reactivación de la economía alemana después de la segunda posguerra estuvo relacionada con la voluntad política de las grandes potencias en reestructurar su deuda: Londres, febrero de 1953. Hecho fundamental olvidado en la actualidad por las autoridades de la Troika y traído a colación por Alexis Tsipras en su visita más reciente visita al Parlamento Europeo.
El alivio de la deuda de la República Federal Alemana (RFA) fue posible gracias a que se perseguían los siguientes objetivos: 1) un reembolso adecuado manteniendo un alto nivel de crecimiento, 2) restaurar la solvencia mejorando los niveles de vida de la población y 3) negociación justa teniendo en cuenta los problemas económicos de Alemania.
La deuda reclamada a Alemania previa a la guerra era de 22,600 millones de marcos - incluyendo intereses. La deuda después de la guerra se llegó a estimar en 16,200 millones de marcos. Gracias a un acuerdo alcanzado en Londres el 27 de febrero de 1953 estos montos lograron reducirse a 7,500 y 7,000 millones de marcos respectivamente: una reducción del 62.6%.
Se permitió que Alemania reembolsara su deuda en moneda nacional, que redujera su nivel de importaciones mientras acreedores reducían su nivel de exportaciones, además de autorizársele vender sus productos en el extranjero con el objetivo de conseguir una balanza comercial positiva. Es decir, se tuvo en cuenta la capacidad de pago alemana en función de poder cubrir sus deudas a partir del estado de su balanza de pagos actual.
Los principales problemas a los que había que hacer frente eran: 1) la futura capacidad productiva, 2) posibilidad de vender mercancías alemanas en el exterior, 3) las condiciones futuras del comercio mundial y 4) las medidas fiscales y económicas endógenas para asegurar un superávit exportador.
El servicio de la deuda correspondiente tomaba en cuenta los adelantos en la reconstrucción del país y los ingresos por exportación: la relación entre el servicio de la deuda e ingresos por exportación no debía superar el 5%. Además de una reducción de la tasa de interés, que osciló entre el 0 y el 5%.
Nada más alejado de la realidad que aqueja hoy en día a los países de la periferia europea, en especial a Grecia. Cierto es que las condiciones que permitieron otorgar ciertas concesiones a la economía alemana en la segunda posguerra guardan su especificidad histórica. Sin embargo, la experiencia cobra vigencia en esta crisis y es sólo la movilización social la que podrá reformularla en los tiempos actuales: suspensión del reembolso de la deuda, abrogación de las medidas antisociales y una auditoría ciudadana que permita eliminar la deuda ilegítima.
Texto completo da clíck aquí
Revise también la parte II de la serie: Grecia-Alemania: ¿Quién debe a quién? Los acreedores protegidos y el pueblo griego sacrificado (II)
Estudio económico de ALyC: las políticas ante las adversidades de la economía internacional
- blog de noyolara
- 3478 lecturas
La crisis económica mundial ya ha alcanzado a los países que integran América Latina y el Caribe (ALyC), la CEPAL proyecta una tasa de crecimiento para la región de 3.2% durante 2012 en su conjunto. La evolución de las economías latinoamericanas seguirá dependiendo, en buena medida, del ciclo económico de los países desarrollados, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea - en particular de la zona del euro -, así como del grado que presente la desaceleración de la economía china.
Los impactos de la crisis en la región se han dado principalmente por medio del comercio exterior - disminución de las exportaciones latinoamericanas -, así como por la disminución de las remesas provenientes de Europa - Colombia y Ecuador representan casos de especial atención. Además, se observa una paulatina apreciación de las divisas producto de la aversión al riesgo financiero que priva en Europa y a la débil recuperación de la economía estadunidense.
Con todo, dada la disminución de la deuda pública de la mayoría de las economías de la región en los últimos años, se pronostica que por medio de la política fiscal y eventualmente, por medio de una mayor laxitud de la política monetaria, se podrán enfrentar de manera exitosa las adversidades de la crisis tales como la creciente disminución del precio de las materias primas y la
reducción de los flujos comerciales extrarregionales.
Texto completo da clíck aquí
Grecia-Alemania: ¿Quién debe a quién? Los acreedores protegidos y el pueblo griego sacrificado (II)
- blog de noyolara
- 4291 lecturas
En numerosos medios de comunicación europeos se publicita la "ayuda" que Grecia ha recibido en los últimos meses, llegando incluso a señalar que el monto está muy por encima de lo que recibió Alemania al terminar la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a la fecha Alemania no ha pagado su deuda pendiente con Grecia por la ocupación ocurrida entre 1941 y 1944: únicamente ha cubierto 1.67% del total.
Pasando al panorama actual, la "ayuda prestada" desde 2010 a Grecia ha servido para llenar las arcas de los bancos privados, que aumentaron sustancialmente sus préstamos hacia la periferia europea desde inicios de la década del 2000. Una vez que Grecia se adhirió a la Zona Euro aceleró el proceso de financiarización con una mayor entrada de capitales de corto plazo e incrementando la deuda tanto de las familias, como de las empresas.
Previo a la crisis financiera que tuvo lugar en Estados Unidos hace cinco años, numerosos bancos centrales pusieron a disposición de la banca una enorme liquidez que alentó aún más la otorgación de crédito barato: entre diciembre de 2005 y marzo de 2007 el volumen de préstamos aumentó en 50%; mientras la crisis hipotecaria ya causaba estragos en Estados Unidos, entre junio de 2007 y el verano de 2008 los préstamos se incrementaron otro 33%. Así, los bancos privados del Oeste europeo utilizaron el dinero prestado por los bancos centrales a bajísimas tasas de interés para endeudar a países como Grecia.
Una vez desatada la crisis de la Zona Euro en 2010, el paquete de "rescates" no ha logrado reactivar la dinámica económica, sino retornado a los bancos privados - principalmente franceses y alemanes - en calidad de reembolso de los títulos griegos que estos bancos compraron de forma masiva hasta fines de 2009, además de ir a las arcas del FMI, el BCE y el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF). De ahí que la agudización de la crisis ha puesto en evidencia una enorme transferencia de recursos desde el Sur hasta el Norte europeo, incluyendo un proceso de privatización de activos públicos y el adelgazamiento del Estado de Bienestar.
A diferencia de la reestructuración de la deuda alemana en Londres en 1953, en la actualidad los acreedores exigen que 1) la periferia europea pague su deuda en euros - divisa que no pueden emitir los bancos centrales nacionales -, 2) desarrolle políticas económicas de austeridad que no logran dinamizar el mercado interno ni fortalecer el sector exportador y 3) realice un extenso programa de privatización para mermar el sector industrial y confiscar la infraestructura y patrimonio nacionales.
Texto completo da clíck aquí
Revise también la parte I de la serie: Grecia-Alemania: ¿Quién debe a quién? La anulación de la deuda alemana en Londres de 1953 (I)
Perspectivas de la economía mundial (Octubre, 2012)
- blog de noyolara
- 4243 lecturas
La actualización de octubre de las Perspectivas de la economía mundial del FMI apunta a la baja: el crecimiento económico para 2013 será de 1.5% para las economías avanzadas y de 5.6% para las economías emergentes - anteriormente se estima en 2 y 6% respectivamente. Persiste la incertidumbre en los mercados financieros internacionales por la crisis de la Zona Euro, mientras las economías emergentes empiezan a enviar señales de desaceleración, situación que no hace sino dificultar aún más la recuperación económica mundial.
De acuerdo con el reporte, las principales fuerzas que empujan hacia abajo el crecimiento son: a) la consolidación fiscal y un sistema financiero aún débil, b) el la debilidad persistente del sistema bancario, c) las condiciones de crédito muy restrictivas y d) un sentimiento general de incertidumbre. En sentido inverso, se estima que la principal fuerza que podría empujar de nuevo el crecimiento es una política monetaria laxa e incidir en los altos niveles de desocupación.
El principal foco de la crisis está en la Zona Euro: el declive de la actividad económica en los países de la periferia europea ha acentuado la recesión del Viejo Continente e impacta al resto mundo por medio de la disminución de los flujos del comercio internacional y el debilitamiento del envío de remesas.
Asimismo, se sugiere que el cambio de panorama económico dependerá de dos factores: 1) la resolución de la crisis en la Zona Euro junto con los avances de la articulación de una unión bancaria e integración fiscal y 2) sacar a flote las negociaciones en el Congreso de Estados Unidos respecto al tema del tope de la deuda y el aumento de impuestos - y recorte del gasto - para el inicio del año entrante - el denominado "precipicio fiscal".
En el corto plazo, la política económica debiera estar enfocada a descartar escenarios de riesgos extremos así como la adopción de planes concretos para reducir el nivel de deuda pública. Para el mediano plazo, se espera la aplicación de políticas monetarias acomodaticias, una política fiscal prudente - y realista - así como la implementación de reformas estructurales que permitan aumentar los niveles de competitividad a nivel internacional y consolidar el proceso de recuperación.
Texto en inglés completo da clíck aquí
El problema con el desempleo estructural en Estados Unidos
- blog de noyolara
- 4907 lecturas
El tema del desempleo estructural está actualmente en debate en Estados Unidos, sin embargo, caracterizándolo como la situación en la que la oferta de ciertos puestos de trabaja entra en déficit con el alza de la demanda de las empresas por este tipo de empleo, el Center for Economic and Policy Researh encuentra que ésta situación no se da en la actualidad.
Se observa por un lado un notable incremento de la tasa de desempleo tanto del calificado como del no calificado. En el caso del desempleo calificado - referente a los graduados -, se observa que en comparación con el año 2000, la tasa ha pasado de menos del 2% al 4.1%, constituyendo un incremento de más del 250%.
Asimismo, los salarios en este sector del mercado laboral se han mantenido estancados desde el año 2000, si bien experimentaron un alza ligera de 2004 2007, si bien después de haberse mantenido estables y algo a la baja de 2000 a 2004.
En cuanto a los sectores de la manufactura y la construcción se observa que el desempleo se ha mantenido estable desde 2010, y han venido cerrando la brecha con respecto al total, si bien esta brecha es todavía superior con respecto a los niveles previos a la crisis.
Finalmente, el autor sentencia que en lugar de prestar atención al nivel de calificación de la fuerza de trabajo debe favorecerse la reactivación de la actividad económica vía incremento de la demanda - confía en el éxito de las últimas acciones llevadas a cabo por la Fed -, única salida posible para la recuperación del empleo en Estados Unidos.
Texto en inglés completo da clíck aquí
Noviembre
- 3679 lecturas
Autodestrucción sistémica global, insurgencias y utopías
- blog de noyolara
- 3726 lecturas
El capitalismo como civilización ha entrado en un proceso de declive irrefrenable, ante la imposibilidad de que mediante el proceso de financiarización lograra revertir su crisis final. La contracción económica desde finales de los años sesenta en los países del capitalismo y la crisis de 2008, deben ser observadas no como fenómenos pasajeros, sino como una tendencia de larga duración.
El área imperial se ha vuelto más caótica con el objetivo e explotar al mundo en su conjunto bajo el comando de Estados Unidos y los demás miembros de la tríada (Europa y Japón). Sin embargo, la agresión imperial ha vuelto mucho más caóticos los mecanismos de subordinación bajo el capitalismo senil - concepto acuñado por Roger Dangerville - y ampliado los enemigos del sistema a su paso, lo que no hace sino provocar su propia autodestrucción.
La incapacidad de la economía mundial para seguir creciendo lleva a acelerar la concentración de riquezas y la marginación de miles de millones de seres humanos desde el punto de vista de la reproducción del sistema: estamos presenciando la devastadora radicalidad de la decadencia y en consecuencia la necesidad de la irrupción de un voluntarismo insurgente capaz de impedir que el derrumbe sepulte a toda la humanidad, nos encontramos pues ante la presencia de un proceso de degeneración sistémica total.
En su última etapa, el capitalismo se caracteriza por el descenso gradual zizagueante y persistente de las tasas globales de crecimiento económico sobredeterminado por la desaceleración de las economías imperialistas - en primer término Estados Unidos - y por el incremento de las más diversas formas de parasitismo financiero a partir del cese de la convertibilidad entre el oro y el dólar en 1971.
La interacción económica Sur-Sur: ¿en contra o a favor del desarrollo?
- blog de noyolara
- 4253 lecturas
Recientemente se ha considerado que la interacción económica del tipo Sur-Sur resulta más benéfica para el desarrollo que la mantenida por los países en desarrollo con el Norte global. Sin embargo, los resultados a la vista no muestran una modificación radical en los patrones de inserción internacional.
Sin embargo, dos sucesos importantes han ocurrido en los últimos años que provocaron un cambio en esta percepción: 1) el ascenso manufacturero de China y por ende, su mayor presencia en el comercio internacional y 2) la interacción económica entre potencias emergentes como Brasil, Rusia, India y China - BRIC - no dista mucho de los patrones sostenidos en el pasado.
La mayoría de los multimedia del Norte argumenta y en parte con razón, que algunas potencias emergentes han reproducido una especie de esquema neo colonial con países pobres: la explotación de los recursos naturales, daños en el terreno ambiental, transacciones inequitativas y pocos beneficios para la población local. Además, las exportaciones de países pobres contienen muy poco valor agregado, lo que no hace sino reproducir un modelo primario-exportador, tan característico por el histórico modo de dominación imperialista de los países desarrollados.
Las principales acusaciones apuntan en contra de China. Si bien algunas pueden estar bien sustentadas, Pekín más que reproducir un esquema de subordinación con los países en desarrollo privilegia la diversificación de sus relaciones económicas en el plano internacional para incrementar su influencia global.
El ascenso de centros manufactureros en el sudeste asiático ha incrementado la demanda de importaciones de China provenientes de países en desarrollo, lo que indirectamente ha provocado su ingreso en los mercados de países desarrollados. Asimismo, este auge exportador ha permitido el ascenso gradual de los países en desarrollo incrementando así su mercado interno y favoreciendo incluso, las exportaciones de los países desarrollados, que se encuentran actualmente en recesión por la crisis.
Con todo, lo que sí es evidente que el interés de las grandes corporaciones ha sido el que ha dirigido las relaciones entre los Sures, con escaso beneficio y participación de la ciudadanía. La clave está en democratizar las relaciones económicas, apuntalar la creación de empleo de calidad, la cooperación en la generación de tecnología y la coordinación de la misma para alcanzar el anhelado desarrollo del Sur.
Texto en inglés completo da clíck aquí
El “imperialismo del dólar” camina hacia su ocaso
- blog de noyolara
- 4347 lecturas
Desde mediados de la década de los sesenta, producto de un proceso de deslocalización productiva en busca de espacios con mano de obra barata, la producción nacional ha caído de forma sistemática, a tal punto que la importación predomina sobre la exportación. Con el cese de la convertibilidad entre el dólar y el oro, el Sistema de la Reserva Federal inició la denominada gestión "imperial" con alcance global, del dólar.
Una vez iniciado el proceso de financiarización de la economía estadunidense, comenzó la redistribución a gran escala de los activos y de la renta nacional en beneficio de un estrecho círculo de personas. El resultado a la vista es que el peso del sector financiero en los beneficios corporativos saltó de 4% en 1947 a 45% en 2007 y como proporción del PIB aumentó de 2 a 17%.
Con todo, el papel de Estados Unidos en el sistema internacional sigue siendo de primera importancia: con 18.5% del PIB global, genera aproximadamente el 40% de la demanda mundial mientras el 55-60% de los pagos internacionales se realizan en su moneda.
A nivel institucional, la globalización financiera utilizando al Consenso de Washington como cuerpo teórico ha tenido por objetivos permitir el acceso de los monopolios globales y bancos internacionales en la estructura de las economías nacionales. Las consecuencias están en la desindustrialización, la desaparición de industrias con potencial científico, la degradación del potencial científico-técnico y productivo y finalmente, la lumpenización de la población.
Las efectos negativos para la población de Estados Unidos no han sido de orden menor: más de 46 millones de personas cobran hoy el subsidio por desempleo, la proporción de parados supera el 16%, mientras el 60% de la población a lo largo de las tres últimas décadas se ha empobrecido en torno al 7-30%.
Finalmente, mientras más liquidez insistan en inyectar los bancos centrales a la economía mundial, mayor será el riesgo de que se infle una nueva burbuja en los mercados financieros internacionales. Los impactos en el ámbito social los encontramos en el alza de los alimentos, provocando hambrunas en los países del Tercer Mundo y agudizando el descontento en África y Medio Oriente.
Razones para un debate monetario: Por qué el euro no es el problema ni salirse de él la solución
- blog de noyolara
- 3963 lecturas
El argumento a favor del abandono de la Zona Euro sostiene que con dicha medida los gobiernos nacionales recuperarían la soberanía monetaria, principalmente por medio de dos instrumentos: 1) la posibilidad de devaluar su propia moneda y 2) disponer de su propio banco central defendiéndose de los especuladores por medio del autofinanciamiento de la deuda pública.
Sin embargo, es importante poner atención en que el consenso actual de las clases dominantes en torno al dogma neoliberal, poco tiene que ver en realidad con la construcción de una moneda común. Más bien, el carácter neoliberal de la arquitectura monetaria de la Zona Euro obedece a la voluntad política de los gobiernos. La ruta conservadora seguida por las principales instituciones europeas tiene que ver con que obedecen a aquellos que son hoy en día sus amos políticos: la gran banca.
A la hora de plantear como alternativa la salida de la moneda común, en el caso de España, por ejemplo, es importante tomar en cuenta que aún en la época de la peseta, el país sufría de tipos de interés superiores al 10%, precisamente por el riesgo de los inversores a la devaluación de la moneda. Las presiones para que la peseta se devaluara obedecía entre otras cosas, a los desequilibrios internos, la volatilidad de los flujos de capital y al riesgo de un aumento en los tipos de interés en Alemania tras su reunificación. La salida de España de la moneda común europea no implica in situ superar sus problemas de orden estructural.
Lo que a últimas fechas se ha vuelto necesario es el reemplazo de los flujos de capital externo privado por financiación pública del exterior para sostener la demanda interna, además combinar esta medida con un impago o controles de capital para reducir la necesidad de refinanciar saldos vivos de deuda, según vayan venciendo, o el pago de intereses sobre la deuda.
Instrumentos como el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) o el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) pueden ser considerados en la actualidad como mecanismo públicos para reciclar flujos de capital dentro de la Zona Euro. El problema radica en que conceden financiamiento a la periferia europea a cambio de ajustes de corte neoliberal.
El reto está en que la clase trabajadora, en lugar de reclamar soberanía nacional, augure alcanzar soberanía supranacional para imponer el interés colectivo al de las clases dominantes europeas.
Coyuntura laboral en ALyC (Octubre, 2012)
- blog de noyolara
- 3806 lecturas
La actividad económica en América Latina y el Caribe (ALyC) se ha desacelerado en los últimos meses, debido principalmente a la caída del comercio exterior en el plano internacional - recesión en los países desarrollados - , ligera caída en los términos de intercambio - descenso en los precios de algunas materias primas - y finalmente, a la disminución del envío de remesas provenientes de varios países europeos - principalmente España.
A nivel regional, la tasa de desempleo urbano descendió 1.5$, alcanzado un 6.7%, lo que representa un nuevo mínimo desde inicios de la década de los noventa. En cuanto a la tasa de ocupación, ésta registró un incremento interanual de 0.5%, levemente superior al aumento de 0.6% observado durante 2011. Finalmente, la tasa de participación de esos mismos países se incrementó 0.3%, algo más que el promedio observado en 2011.
Se evidencia que el empleo asalariado sigue siendo el principal motor de la generación de empleo en la región latinoamericana, en la mayoría de los países con información disponible, su participación en la estructura de del empleo aumentó. Por rama, la generación se sigue concentrando en el sector servicios, con lo que se mantiene la tendencia de largo plazo correspondiente; tanto el sector agropecuario como el manufacturero mostraron situaciones de caída en la proporción.
Un factor decisivo para que ALyC haya sorteado con relativo éxito la crisis económica reciente está en el aumento del mercado interno: en el promedio simple de nueve países, los salarios reales se elevaron un 3% en términos reales, un porcentaje por encimas de los dos años anteriores, adicionalmente, en la mayoría de los países se observó una caída de la inflación, estas dos situaciones han hecho que la población vea incrementado su poder adquisitivo.
Finalmente, es importante tomar en cuenta no es solo importante generar empleos en cantidad suficiente, sino también que éstos sean de calidad.
Índice de prosperidad Legatum 2012
- blog de noyolara
- 3937 lecturas
La medición es elaborada por el Instituto Legatum y evalúa 142 naciones de todo el mundo midiendo 89 indicadores diferentes de la competencia económica y la calidad de vida en ocho categorías: economía, educación, emprendimiento y oportunidad, gobernanza, libertad personal, salud, seguridad y protección social y capital social. Las principales conclusiones del Índice de Prosperidad 2012 son:
- EE.UU. abandona el 'top ten' de la prosperidad mundial, por primera vez, y cae ocho lugares en el espíritu empresarial y oportunidad 'subíndice.
- Menos ciudadanos estadounidenses coinciden en que trabajar duro deriva en resultados de éxito.
- Países asiáticos 'Tiger Cub' escalan rankings de indexación rápidamente.
- Puntuación baja a medida que la crisis en la eurozona continúa.
- Países escandinavos conducen la clasificación mundial de prosperidad.
- Índice de Prosperidad vuelve a dibujar el mapa del mundo, que agrupa a nuevos continentes juntos según atributos compartidos entre las naciones.
Texto en inglés completo da clíck aquí
El estancamiento global y China
- blog de noyolara
- 5369 lecturas
La principal preocupación de la actual crisis mundial es el gran estancamiento de los países altamente industrializados: tanto Estados Unidos, como Europa, los dos principales mercados de China, han venido presentando serios problemas y además de dificultar la recuperación general, complican el desacoplamiento del gigante asiático.
El modelo de desarrollo económico chino presenta serias contradicciones, tales como: protestas masivas, sobreinversión, capacidad ociosa, consumo débil, burbujas financieras, altos precios para las materias primas, precio de los alimentos en aumento, salarios en alza, declive a largo plazo en el excedente de la fuerza de trabajo y masiva destrucción medioambiental.
El país asiático presenta problemas crecientes de sobreacumulación. La sobrecapacidad conducirá inevitablemente a serias presiones deflacionarias, comenzando con los sectores manufactureros y de la vivienda. Eventualmente, probablemente después de 2013, China sufrirá un arduo aterrizaje.
El arbitraje (laboral) global existente detrás de este sistema de extrema explotación es en los hechos un sistema de extracción imperial de la renta que alimenta las ganancias del capital financiero monopolista global. El extraordinario crecimiento chino es, por lo tanto, producto de un sistema global de explotación y acumulación, en el cual los principales beneficiarios son las firmas situadas en el centro de la economía mundial.
Texto completo da clíck aquí
Texto en inglés completo da clíck aquí
¿Por qué la economía mundial no se recupera? Un mundo sin el Minotauro Global
- blog de noyolara
- 4999 lecturas
Wall Street se ha servido de aflujos de capital extranjero para tres cosas: 1) proporcionar crédito a los consumidores norteamericanos, 2) invertir de forma directa en las grandes corporaciones de Estados Unidos y 3) comprar bonos del Tesoro - financiando de esta manera, los déficit del gobierno, tanto el comercial como el presupuestario.
Una vez ocurrida la crisis de 2008, el sector bancario de Estados Unidos ya no pudo seguir utilizando los dos déficit gemelos - presupuestario y comercial - a fin de financiar una demanda norteamericana suficiente para mantener a flote las exportaciones del resto del mundo, a partir de entonces, le ha sido imposible a la economía mundial recuperar su posición sin un Mecanismo de Reciclaje del Excedente Global (MREG) que venga a reemplazar al Minotauro Global herido de muerte.
Lo anterior quedó imposibilitado por los hechos siguientes:
1) En 2011 Norteamérica generaba una demanda de las exportaciones netas del resto del mundo un 23.7% menor de lo que habría sido el caso sin el desplome de 2008.
2) Hacia 2011, Estados Unidos habría perdido el 28.6% de los activos en manos de tenedores extranjeros en relación con el nivel tendencial que se habría alcanzado de no haber ocurrido el desplome de 2008.
3) Los flujos netos de capital exterior que terminaban como préstamos a empresas norteamericanas cayeron drásticamente desde una cifra en torno a los 500,000 millones de dólares (mdd) en 2006 hasta los 50,000 mdd de 2011.
Esto es, los déficit de Estados Unidos ya no son capaces de sostener el crecimiento que mantiene equilibrados a escala global los flujos de bienes y beneficios. El único remanente del poderoso Minotauro Global son los flujos de capital exterior hacia la deuda pública norteamericana, prueba inconfundible de que el mundo anda revuelto y el dinero busca refugio "seguro".
Texto completo da clíck aquí
¿Qué le sucede a India?
- blog de noyolara
- 4209 lecturas
En los últimos meses el desempeño económico de India se ha deteriorado: es muy probable que el PIB crezca menos de 5% este año, muy por debajo al 6.8% y 10.1% de 2011 y 2010 respectivamente.
Es notable que la disminución de la demanda externa de exportaciones ha mermado el sector industrial, hay una importante caída de la inversión principalmente porque existe la percepción de que el Estado ha perdido el rumbo, e incluso se ha proyectado a la baja la confianza del sector empresarial.
Las principales agencias de calificación miran con escepticismo la evolución de la economía india, esto ha provocado la aparición de una especie de impuesto "financiero represivo" que ha encarecido la capitalización al interior del país.
Por otro lado, también es evidente el progreso económico: la tasa de pobreza disminuyó en un 50% entre 1980 y 2010 y en la actualidad no llega al 30%. Sin embargo, el sector minorista, la mejora en infraestructura, la corrupción burocrática y la oposición interna al proceso de reformas siguen siendo retos importantes para el gobierno del país asiático.
Finalmente, Rogoff considera, siguiendo el caso de la Unión Europea, que la descentralización podría ser un paso para mejorar la eficiencia y revertir las perspectivas económicas a la baja.
Texto completo da clíck aquí
2013: el año de las apuestas conservadoras
- blog de noyolara
- 3620 lecturas
El aumento desmesurado de las acciones en los mercados mundiales presenta una clara desaceleración producto principalmente, del permanente estancamiento en las economías desarrolladas y la creciente desaceleración de los países en desarrollo - incluyendo los mercados emergentes.
La recesión de los países de la periferia europea se ha traslado a los países centrales, con recesión en Francia y creciente desaceleración en Alemania. Los países emergentes también presentan una clara desaceleración lo que los ha obligado a echar mano tanto de la política monetaria como fiscal.
La respuesta de los bancos centrales ha sido el emprendimiento de ejercicios de relajación cuantitativa (RC) afín de proveer de liquidez al sistema bancario. El efecto inmediato ha sido el traslado de capitales hacia inversiones más riesgosas: acciones, productos básicos, instrumentos crediticios y divisas de los mercados en ascenso.
Por otro lado, Estados Unidos se enfrenta a tres preocupaciones principales: 1) el riesgo de un "precipicio fiscal" en 2013 y junto con los aumentos de impuestos y recortes de gasto en gran escala, 2) una nueva lucha partidista sobre el límite máximo de la deuda y 3) la austeridad fiscal "permisible" en el mediano plazo.
Finalmente, las incertidumbres geopolíticas en torno a Siria, Irán, el conflicto palestino-israelí, la tensión territorial del sudeste asiático entre otras, avizoran que la "corrección" de la economía mundial podría ser la punta de lanza males peores para el próximo año.
Texto completo da clíck aquí
La falsa alarma del cataclismo fiscal estadounidense
- blog de noyolara
- 3818 lecturas
Se ha venido propagando en diversos medios, la amenaza del "precipicio fiscal" en Estados Unidos de no recortar el déficit y la deuda pública a inicios de 2013, lo que llevaría a la primera economía del mundo a recortar el presupuesto federal en alrededor de 600,000 millones de dólares.
Sin embargo, el problema radica no tanto en el déficit y la deuda pública sino en la falta de crecimiento económico de los últimos años, que de haber continuado como en los años previos a la crisis, de acuerdo a estimaciones realizadas por Dean Baker, el déficit público sería hoy apenas un 1% del PIB.
La deuda pública de Estados Unidos alcanza el 61% del PIB, muy debajo de la mayoría de los países que conforman la Zona Euro. Además, los bonos del Tesoros son de los activos financieros más codiciados a nivel mundial, pues al ofrecer una tasa interés inferior al 1% garantizan a Washington un endeudamiento con grandes facilidades.
En realidad, de lo que se trata es de que el sistema bancario y las compañías seguros desean continuar con el desmantelamiento del Estado de Bienestar vía privatización de los servicios y transferencias públicas, incluidas las relacionadas con la Seguridad Social.
Aún y con la deuda pública en alrededor de 16 billones de dólares, el verdadero problema estriba en la falta de recuperación de la economía estadunidense. El factor más dramático es el elevado desempleo que afecta a alrededor de 22 millones de personas. La clave está en que el gasto público se dirija hacia reactivación económica y no hacia el ensanchamiento de la banca privada.
Texto completo da clíck aquí
La crisis: labrada en la creación del euro
- blog de noyolara
- 3883 lecturas
Lejos de que la crisis que padece Europa en la actualidad se encuentre en la política económica de la periferia europea, en realidad, es en el marco institucional donde se encuentra la génesis de la crisis de la Zona Euro.
De acuerdo con la teoría de Robert Mundell, una zona monetaria óptima (zmo) presenta tanto ventajas como desventajas. Dentro de las primeras encontramos una reducción en los costos de transacción, mientras que en las segundas están las dificultades para realizar los ajustes.
Los requisitos para la conformación de una zmo, debieran ser: 1) libre movilidad laboral, 2) libre movilidad de capitales, 3) que los países integrantes presenten ciclos económicos similares y 4) un sistema eficiente de transferencias fiscales.
Sin embargo, en la construcción del proyecto de integración europeo es evidente la ruptura del vínculo entre el poder soberano, la creación monetaria y la política fiscal.
De acuerdo con el dogma neoliberal, el mercado es un mecanismo auto-regulado, el dinero es un invento de los agentes económicos y debe evitarse en la medida de lo posible que la política termina por contaminar las decisiones de carácter técnico.
Finalmente, según los neoliberales la fiscalidad no desempeña una función importante debido a que sus efectos se cancelan por las expectativas de los agentes. En estas falsas ideas se encuentran las contradicciones de la arquitectura de integración europea.
Texto completo da clíck aquí
Diciembre
- 3306 lecturas
Europa lidera la banca en la sombra y se acerca al momento pre-Lehman
- blog de noyolara
- 3833 lecturas
El Financial Stability Board (FSB) se creó en abril de 2009 después de la reunión del G20 con el objetivo de evaluar las vulnerabilidades que afectan al sistema financiero a nivel internacional e identificar y supervisar las acciones necesarias para hacerles frente. En su último informe, se aprecia que Europa cuenta ya con el mayor sistema bancario en la sombra, con 67 billones de dólares (1.11 veces el PIB global).
El sistema bancario en la sombra está en la génesis de la actual crisis dado que actúa sin ninguna regulación al ser una compleja red de intermediarios financieros que ofrecen servicios similares a los de la banca tradicional.
Algunos de sus productos son: fondos de cobertura, vehículos de inversión estructurada y los fondos del mercado monetario. Dichas actividades no son supervisadas por los bancos centrales y esto ha permitido que sus transacciones no aparezcan en los asientos contables de los bancos, de ahí su nombre: banca en la sombra.
En 2005, Estados Unidos llegaba al 44% del volumen total de activos en este sistema, le seguía la Zona Euro con 31 y el Reino Unido con el 9% (40% a nivel europeo). Hoy la situación se revirtió: Europa tiene el 46% de la banca en la sombra global mientras Estados Unidos la ha reducido al 35%. En total, la cifra ha pasado desde 2005 de 65 a 67 billones dólares en 2011 ¿Está Europa ante un momento pre-Lehman?
Texto completo da clíck aquí
Se acerca la era del yuan
- blog de noyolara
- 4046 lecturas
La cultura china es una cuestión de números. Las tres principales fuentes de insomnio continúan siendo la inflación, a corrupción y la desigualdad. Se ha vuelto evidente que el modelo chino de exportación requiere ser reajustado. El aparato productivo intensivo en mano de obra se comienza a trasladar hacia Indochina, particularmente a Camboya y Vietnam.
Persisten las fricciones con Estados Unidos. Hace unos días el presidente Obama se presentó en una cumbre en Phnom Penh, Camboya, para ‘vender' un Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP), un mecanismo al estilo TLCAN que excluye a China. Por otro lado, el 20 de noviembre, se anunció que la ASEAN, más China, India, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda iniciarían un Acuerdo de Asociación Económica Regional Integral, excluyendo adivinen, a Estados Unidos.
Es bien sabido que una fase previa a la integración monetaria es la integración comercial. China exporta un 50% más al resto de Asia con respecto a 2008. Hace diez años, China importaba cinco veces más de Asia que de Estados Unidos. Ahora importa 10 veces más de Asia, en comparación con Estados Unidos. Se vislumbra que el yuan es ya la moneda de referencia de facto, resultado de la creciente integración comercial regional.
Se prevé que habrá un periodo de tres monedas de reserva global simultáneas, el dólar estadunidense, el euro y el yuan; pero, en última instancia, la principal moneda de reserva del mundo será el yuan. No hay nada que el pivoteo del Pentágono pueda cambiar.
Texto en inglés completo da clíck aquí
Deuda estudiantil: nueva bomba de tiempo del Sistema Financiero
- blog de noyolara
- 4063 lecturas
Una de las principales consecuencias de la financiarización es el fuerte incremento de la deuda privada y sus silenciosos costos derivados del llamado interés compuesto. La deuda en mora de los créditos estudiantiles en Estados Unidos llega ya a los 110,000 millones de dólares (mdd).
De acuerdo con datos de la Reserva Federal (Fed), la deuda estudiantil aumentó en 42,000 mdd el tercer trimestre y se acerca al billón de dólares (956,000 mdd), superando la deuda de las tarjetas de crédito. La deuda estudiantil se ha cuadriplicado al pasar de 241,000 mdd en enero de 2003 a 956,000 en septiembre de este año, aumentado un 297% en el periodo a un promedio del 16.4% anual.
La morosidad de la deuda estudiantil llega al 11% (110,000 mdd), y que el 37.8% de los afortunado egresados universitarios que han conseguido un empleo, lo hacen en puestos que no requieren ningún tipo de grado académico. Este es el lapidario futuro que espera a millones de jóvenes en el mundo que se endeudaron para adquirir una profesión que les brindara el ‘sueño del progreso'.
Texto completo da clíck aquí
2011
- 4464 lecturas
Marzo
- 3225 lecturas
Estados Unidos del 2007 al 2010 se inyecto dólares equivalentes al 35% de su PIB
- blog de fmartinez
- 4144 lecturas
Este documento analiza la inyección masiva de dólares por parte del gobierno estadounidense durante 2007 al 2010 y se enfoca en examinar el Programa de Alivio a los Activos en Problemas. Se intenta destacar también, como es que ante la crisis, el gobierno estadounidense salto a rescatar bancos y empresas, costándole dicha cuestión, la nada pequeña cantidad de 5.04 billones de dólares; y como es que a pesar de ello, la panorama sigue manteniendose demasiado gris.
Abril
- 3443 lecturas
El papel del Banco Central Europeo en la crisis financiera y la crisis de la zona euro. (Inglés)
- blog de fmartinez
- 7935 lecturas
El Banco Central Europeo (BCE) es uno de los actores más importantes de la crisis financiera y la crisis de la deuda soberana en la zona del euro. La manera cómo el BCE estaba operando antes de la crisis se basó estrictamente en el concepto monetarista de la banca central: la reducción de los bancos centrales como simple guardián de la inflación de los precios al consumidor. La inflación de los precios de los activos financieros fue ignorada, por no hablar de la estabilidad financiera, el crecimiento y el empleo. Ello se debe a fallas fundamentales en el diseño del BCE, en particular, su obsesión monetarista de mantener controlada la inflación de precios al consumidor y su política totalmente antidemocrática. El informe hace una evaluación crítica del papel del BCE antes de la crisis financiera y lo identifica como un jugador, que contribuyó con su enfoque monetarista, incluso en cierta medida a la crisis. Después de que el BCE ha reconocido que había una crisis, sus políticas se encaminaron hacia una gestión keynesiana de la crisis; donde actúa como prestamista de última instancia con algunas medidas hacia los intereses de la industria financiera y comenzó con una financiación indirecta del gobierno. Sin embargo, en la actualidad (abril 2011) no está claro si esto es una señal hacia un cambio paradigmático. Varias propuestas de reforma se discuten, como el papel de la banca central en la lucha contra la inflación de precios de activos y la regulación macroeconómica prudente, el control de la expansión del crédito a nivel macro, la mitigación de la volatilidad del tipo de cambio y la financiación del gobierno. Así, la crisis y el debate sobre las reformas representa una oportunidad para impulsar una visión alternativa de la banca central en Europa.
Impuesto a los ‘super ricos’ ahora o enfrentarse a una revolución. Comentario. (Inglés)
- blog de fmartinez
- 4229 lecturas
En este artículo escrito por el columnista Paul B. Farell se trata de explicar la tensión provocada por la alta concentración del ingreso de algunos grupos en financieros en Estados Unidos y como estos, a su vez, minimizan la actual crisis creyendo que se encuentran seguros mientras el resto de Norteamérica se hunde. Así, ante el aumento del desempleo (especialmente en los jóvenes), la alta concentración y la tensión internacional (Egipto, Libia, etc.), se considera que lo prudente es tomar medidas drásticas (impuestos a los super ricos) con el objetivo de enfrentarse a una depresión, o peor aun, una revolución.
Mayo
- 3789 lecturas
La crisis de la financiarización
- blog de emtzavila
- 4801 lecturas
Múltiples interpretaciones se han vertido acerca de los orígenes, características y desarrollo de la crisis crediticia iniciada en Estados Unidos en agosto de 2007, generalizada a escala mundial a finales de 2008, cuyo proceso ha derivado una crisis económica y financiera profunda.
Ante la diversidad de vertientes emitidas, "La crisis de la financiarización" compilada por Carlos Morera y Costas Lapavitsas reflexiona acerca de las condiciones del sistema capitalista internacional de inicios del siglo XXI, destacando la tendencia de la rentabilidad general de la economía estadounidense como referente para caracterizar la marcha de la economía mundial así como la dinámica de las economías contemplando las transformaciones del sector real y el predominio del sector financiero de las últimas tres décadas.
El texto editado en español por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto de Investigaciones Económicas UNAM y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales en 2011, aborda temáticas poco estudiadas convencionalmente: la estrategia de corte racial de la banca dirigida a los prestatarios latinos y negros; el papel de los países emergentes y petroleros como proveedores de grandes flujos de capital con destino a las naciones desarrolladas, destacando el costo económico y político que implica una política favorable al dólar; el cambio de rol de la banca, constituida como proveedor de capital de préstamo al consumo a particulares cuyo proceso ha sido fuente de progresivas ganancias financieras bancarias; el papel de los bancos centrales favoreciendo, mediante la política monetaria, la hegemonía del dólar consolidando el predominio financiero internacional así como la transferencia de flujos de capital y ganancias.
Mobius dice que la crisis financiera está 'a la vuelta de la esquina' (Inglés)
- blog de fmartinez
- 3980 lecturas
Mark Mobius, titular de Templeton Asset Management, uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, dijo que otra crisis financiera es inevitable porque las causas de la anterior no se han resuelto. La crisis financiera mundial de hace tres años fue causada en parte por la proliferación de productos derivados vinculados a hipotecas de EE.UU. Así, dentro de un mercado donde el valor total de los derivados en el mundo excede el producto interno bruto total mundial en un factor de 10; y con ese volumen de apuestas en diferentes direcciones, las crisis de los mercados bursátiles son inevitables. Sin embargo, Mobius también resalta que los mayores bancos de EE.UU. han crecido desde la crisis financiera, y el número de bancos "demasiado grandes para fracasar" incrementará en un 40 por ciento en los próximos 15 años.
Necesario: Hablar claro sobre el dólar.
- blog de fmartinez
- 4440 lecturas
En el siguiente artículo se hace un análisis sobre los tipos de cambio, enfocándose en el dólar y como es que éste ha perdido fuerza con respecto de otras monedas. Mientras que Ben Bernanke (Reserva Federal), Larry Summers, (ex secretario del Tesoro y asesor económico de Barack Obama) y demás funcionarios; prefieren evadir las preguntas respecto al tema. De aquí la urgencia de ala que se refiere la autora, de hablar, debatir y discutir el tema. Finalmente retoma el caso del renminbi chino, y como es que al parecer a EU le conviene que el dólar se debilite frente a moneda china, ya que este país ha acumulado ‘deliberadamente' bonos del Tesoro de los Estados Unidos.
Junio
- 3507 lecturas
Auditorías de la deuda pública: una alternativa a los planes de ajuste
- blog de fmartinez
- 4107 lecturas
Es bien sabido que dada la ortodoxia del modelo neoliberal, en cuanto un país presenta algún problema de deuda, pública o privada, la primordial regla para poder pedir prestamos o alargar plazos es recurrir a los llamados planes de ajuste, así como también recortes en los gastos sociales. El Comité por la Anulación de la Deuda Externa del Tercer Mundo (CADTM) presenta una alternativa a esta ya rígida política del modelo , dada la inserción en los desajustes fiscales de países que antes no se pensaban (Europa, principalmente). En ella plantean que las auditorias pueden ser fundamentales, ya que parten del análisis del origen y composición de la deuda pública de un país, lo cual puede ayudar a saber sobre cuánto se debe, por qué se debe y a quién se debe; con el fin de que de los países puedan solventar sus deudas y tener un remedio más efectivo que el desgastado decálogo sobre los planes de ajuste, en el que la historia se ha encargado de demostrar, no es tan efectivo.
Julio
- 3600 lecturas
La gran deuda de Estados Unidos
- blog de fmartinez
- 5230 lecturas
Estados Unidos es el país con la deuda más grande de la historia. Tan sólo deben tres y media veces lo que internamente producen y su desendeudamiento se reduce a ritmo muy lento. Sin embargo, a diferencia de lo que podría creerse, el mayor peso de la deuda descansa sobre el sector financiero y sobre las familias. Esto se debe en gran medida al sector hipotecario, del cual las familias son grandes deudoras y el cual se ha incrementado abruptamente desde 1981.
Agosto
- 4094 lecturas
2011-20: La década del infierno económico para los EE.UU. (Inglés)
- blog de fmartinez
- 4694 lecturas
La economía de EE.UU. parece estar cayéndose pedazos y si por ahí se piensa que lo peor ha sucedido, diversos medios y autores afirman que las peores batallas aun no han llegado. Después de la rebaja de S & P de la calificación crediticia de EE.UU., los mercados se han resentido mucho; ello no ha perneado la dura batalla que mantienen los republicanos contra el gobierno de Obama y de sus idea de que la única manera de salvar a Estados Unidos sea la debacle total. Durante la última década se predijo la caída de 2000, la crisis de 2008 y el rally de corta vida de 2009, y ahora parece bastante claro que los futuros historiadores de hecho van a mirar la década 2011-20 como la "década de las peores en la historia estadounidense".
Aniversario de Bretton Woods/Hace 40 años el dólar perdió su respaldo oro
- blog de fmartinez
- 4198 lecturas
Se acaban de cumplir exactamente 40 años desde que el dólar estadounidense dejo de ser la última moneda de reserva acordada en el sistema Bretton Woods. En el siguiente artículo se hace una breve reseña de los acontecimientos que originaron este sistema, su subsiguiente crisis producida por la excesiva política de gasto los Estados Unidos y cómo fue esto llevo a su fin hasta que se adoptaron los tipos de cambios flotantes, modificando drásticamente así, toda la arquitectura del sistema financiero mundial.
Caída en las ganancias, los bancos frente a un difícil futuro (Inglés)
- blog de fmartinez
- 4285 lecturas
La crisis se agudiza y ahora parece ser que se avecina una segunda crisis bancaria. Con una de por sí maltratada economía, los principales bancos de EE.UU. han comenzado a tomar médidas buscando mantener sus ganancias, recortando empleos, buscando fuentes de financiamiento, etc. Las previsiones son que en los siguientes meses haya una desaceleración del crédito y el comercio, con tasas más elevadas para los consumidores, así como un menor rendimiento de las inversiones en medio de regulaciones más estrictas. Pero a pesar de estas médidas drásticas, no se evitará que las ganancias sigan cayendo a los niveles de 2004 y 2005, antes de la burbuja inmobiliaria. Si a esto se le aúna la baja interés que sigue y piensa mantener la FED, los márgenes de beneficios obtenidos en las hipotecas y otros préstamos, como los rendimientos de la inversión, serán prácticamente nulos; por lo que el panorama parece empeorar cada vez más.
EE.UU.: Banana Republic
- blog de fmartinez
- 4441 lecturas
Con la reciente crisis económica, las principales potencias económicas han relucido como los grandes deudores (Países ricos altamente endeudados, PRAE). Aunque muchos de ellos ya estaban altamente endeudados desde tiempo atrás, fue la crisis la que evidenció y aumentó estrepitosamente su nivel endeudamiento. A pesar de ello, los EEUU han optado por una política ‘avestruz' donde optan por dar cifras no tan alarmantes (con sus sucesivas correcciones, es decir, trampean) con tal de no espantar a las expectativas. También siguen firmes en su postura en la cual los mercados desregulados resuelven sus propios problemas sin intervención del Estado, esto claro, mientras el sector financiero o las corporaciones no necesiten ayuda urgente del Estado. Si a esto le sumamos las expectativas de las calificadoras chinas, las cuales no ven a los EEUU con buenos ojos y en cierta medida apoyan la batalla campal que sostienen los republicanos en contra de Obama, el panorama para EEUU parece muy incierto.
Disponible: Click aqui
Hay que darle a Marx la oportunidad de salvar la economía mundial:George Magnus (Inglés)
- blog de fmartinez
- 4194 lecturas
Esta nueva crisis pone en evidencia los problemas inherentes al capitalismo. Así, mientras muchos paradigmas teóricos se derrumban, otros se re-constituyen, hay algunos otros que a pesar de los años siguen vigentes: este es el caso de la obra de Carl Marx, el capital. Mucho de lo que sucede actualmente en la economía global tiene algún parecido asombroso a las condiciones que él había previsto. Esto se ejemplifica claramente en los esfuerzos de las compañías de EE.UU. por reducir costos e intentar aumentar las ganancias corporativas como parte de la producción económica total; la desigualdad de ingresos del país, etc. De esta manera George Magnus llama a retomar el espíritu y filosofía de este alemán y considerar medidas para evitar la crisis, aun cuando estás sean o parezcan poco ortodoxas.
La Crisis Ahora
- blog de fmartinez
- 4703 lecturas
Mientras en África las revueltas parecen no tener fin, la inestabilidad e incertidumbre económica parece aumentar. Tan sólo en los últimos días, los precios de muchos commodities y energéticos han aumentado estrepitosamente dado la posible intervención internacional que se pueda producir en muchos países de la región norte de África. Las bolsas de valores se siguen desplomando y por su parte, Japón, que de por si ya tiene severos problemas fiscales y bancarios, se vislumbra como parece uno de los más afectados por estos problemas y la medida en la que este impacto negativo afecte a Japón, será determinante para los demás países en cuanto Japón expanda sus problemas económicos.
Disponible: Click aqui
La financiarización en EU agrava el problema de deuda
- blog de fmartinez
- 4651 lecturas
Mientras las políticas tributarias de Ronald Reagan indujeron a una mayor concentración del ingreso y mermaron la base tributaria, el sector financiero (en el proceso de financiarización) se ha encargado de impulsar la crisis del modelo capitalista con los grandes dividendos que reporta, mientras la producción cae cada vez más. Así la industria bélica, que en décadas anteriores fue muy importante para EEUU, ya no es un eje importante dentro del crecimiento económico del país. Esto ha llevado a que hoy día, que uno de los países que era la principal potencia económica sea a su vez el países más endeudado y con los mayores problemas fiscales de la historia, mientras que las economías emergentes presenten altas reservas internacionales y niveles de crecimiento favorables.
Disponible: Click aqui
Las finanzas mundiales tienen una disfunción en su corazón (Inglés)
- blog de fmartinez
- 4273 lecturas
La economía mundial está en crisis de nuevo. Y más que halla empezado una nueva crisis, la anterior nunca termino. Esto ha suscitado debates sobre el control de los déficit fiscales de nueva cuenta, que si bien esto es un tema crucial, el llamado es que esta crisis ha demostrado que la disfuncionalidad está en el corazón de las finanzas, por lo que reformar el sistema financiero es urgente. Así, se crítica severamente el accionar de la agencias calificadoras, las cuales fueron incompetentes y sin embargo siguen operando como si nada. También se hace hincapié sobre la introducción de normas acordadas internacionalmente sobre la quiebra de los Estados o una de las más importantes, que es la regulación de los productos financieros complejos. Porque si bien una política fiscal puede ser efectiva en el corto plazo, no puede por sí sola resolver los problemas estructurales que ha provocado la crisis actual.
¿Otra crisis?¿Para todos?
- blog de fmartinez
- 5025 lecturas
Después del reciente miedo de las últimas semanas caracterizadas por la incertidumbre global, la volatilidad y la clara desaceleración económica mundial, el Dr. Alberto Graña hace una pequeña reflexión en un corto ensayo, sometiendo a consideración los últimos acontecimientos y tendencias mundiales en las discusiones. Así, se hace una valoración de la situación de la EE.UU., la zona del euro y su posible impacto en países de América Latina y el Caribe.
Septiembre
- 3555 lecturas
Bank of America podría recortar de 25,000 a 30,000 plazas
- blog de fmartinez
- 4248 lecturas
En la búsqueda de completar programas de mayor eficiencia, ejecutivos de Bank of America están planeando reducir su planta de personal en nada más y nada menos que de entre 25.000 y 30.000 trabajadores. Con esto, se une a la lista de bancos como HSBC que han hecho un despido masivo de trabajadores y que ponen en evidencia el pánico por evitar que caiga la rentabilidad de los bancos aun más y que expresa como es que una segunda crisis bancaria parece más que evidente.
Los mayores bancos franceses tendrán recortes en su clasificaciones de Moody's
- blog de fmartinez
- 4150 lecturas
Los bancos más importantes de Francia (BNP Paribas, Société Générale y Credit Agricole) tendrán un recorte en su calificación de inversionistas de Moody's tan pronto estalle la ‘explosión griega'. Tan solo en junio de este año ya se había hecho un examen a los tres bancos y se consideraba la posibilidad entre la cesación de pagos de Grecia y la reestructuración de su deuda. A esto se le aúna, el temor de que no se pueda contener el impago griego y que se generé una gran presión al euro sobre el dólar, por los próximos seis meses.
Soros: Crisis 'Peor que la de Lehman'
- blog de fmartinez
- 4220 lecturas
La misma causa que provocó el tremendo colapso de Lehman Brothers hace ya 3 años, parece rondar a los principales bancos europeos: la contención de la deuda gubernamental. Debido a ello los principales responsables políticos europeos se han mostrado a favor de rescatar a los principales bancos que se hallen en problemas. Sin embargo, la gran pregunta es si estos bancos son capaces de enfrentar la retirada masiva de depósitos, como a su vez, seguir generando el crédito necesario para activar la economía. De esta manera, George Soros ha destacado que el riesgo de caer en una crisis peor que la de Lehman Brothers es muy elevada.
¿Estamos ante la segunda crisis bancaria? - Noticias de la crisis 2011
- blog de fmartinez
- 4321 lecturas
Bank of america, el banco más grande de Estados Unidos seguido de JP Morgan Chase, parece que ha entrado en una severa crisis y sus posibilidades de quiebra son muy altas. A la par, los más importantes bancos alemanes y franceses (Commerzbank, BNP Paribas, entre otros) atraviesan crisis severas similares que hacen pensar en un Credit Crunch inminente. Todo esto parece indicar que el sector real ha entrado nuevamente en recesión y que en los países más avanzados la situación se está deteriorando en el campo productivo. Es debido a la crisis del sector productivo que se cree que comience una terrible crisis bancaria que se iniciará posiblemente en Europa por una combinación de factores. Tanto la exposición a deudas soberanas, el peso de las deudas corporativas y el peso de deuda de personas en forma de hipotecas y tarjetas de crédito en un contexto de bajo o ningún crecimiento salarial y contracción de la economía.
Aparentemente, las herramientas utilizadas para salvar la crisis del 2008 sólo encubrieron un problema de depresión económica donde los datos mostrados por BEA no evidencian un mayor problema, sin embargo la pobreza en Estados Unidos ha crecido en los años de la crisis. La tendencia al crecimiento de la pobreza está directamente vinculada a la desregulación financiera a partir de la segunda mitad de los años 80, durante el gobierno de Reagan. Así los gobiernos demócratas no han revertido esto que se ha agravado más con la crisis, mientras que el peso del desempleo agrava más para la gente pero sobre todo para la más joven, entre 18 y 24 años, que no logran ingresar al mercado de trabajo.
Disponible: Click aqui
Octubre
- 3707 lecturas
Lanzamiento de la campaña por una auditoria ciudadana de la deuda en Francia
- blog de fmartinez
- 3862 lecturas
Hoy, 26 de octubre de 2011, el Colectivo Nacional para una auditoria ciudadana de la deuda pública publica su llamamiento constitutivo. En él invita a todos los ciudadanos y ciudadanas a firmar este llamamiento y a comprometerse en el proyecto de la auditoria ciudadana para que la deuda pública sea por fin objeto de un verdadero debate democrático, en el ámbito local, nacional y europeo. El Colectivo para una auditoria ciudadana está compuesto por una veintena de organizaciones sindicales y asociativas, y apoyado por varias formaciones políticas. Convocará una conferencia de prensa el 2 de noviembre a las 12 horas, en Niza, durante la contracumbre que precederá y contestará al G20.
Los dominós financieros empiezan a caer en Europa
- blog de fmartinez
- 4192 lecturas
Mientras en semanas anteriores ya se anunciaba el desesperado rescate de los bancos franceses BNP Paribas y Société Genérale, ahora se les suma el Banco Dexia, una de las la entidad financieras mas grandes de Bélgica. Esta no es la primera vez que se rescata a este banco, en Septiembre de 2008 ya se había intervenido debido a las pérdidas que comenzó a presentar en ese entonces. Lo interesante de aquí, es que Dexia, a lo largo de la década pasada, se dedico a consolidar un modelo de negocios basado en la utilización de financiamiento de corto plazo a bajo costo, modelo que precisamente se colapsaría con la caída de Lehman Brothers. Así como Dexia, muchos bancos europeos dependen de este tipo de financiamiento que los hace muy volátiles debido a la gran especulación por lo que esto, sumado a las dificultades por las cuales atraviesa la zona euro, auguran un periodo muy inestable y marcado por el miedo en los mercados financieros dentro de la zona.
Para entender la crisis
- blog de fmartinez
- 4872 lecturas
En el siguiente trabajo se hace una anatomía a fondo de la crisis. Desde las condiciones que se generaron para darle cabida, como lo fue el avance de la desregulación, la promoción de endeudamiento, mayor gasto y un papel creciente de la llamada innovación financiera; hasta el avance de la burbuja financiera en el sector vivienda que terminó por desatar la catástrofe. También se distinguen las cinco grandes fases en el desarrollo y propagación de la crisis, la postura de académicos e instituciones, así como la forma en la que se ha intentado intervenir y contener la crisis.
Perspectivas globales de largo plazo en medio de una crisis
- blog de fmartinez
- 4705 lecturas
El Director de la Escuela de Economía de París, el economista François Bourguignon, dictó el martes 18 de octubre la conferencia magistral sobre las "Perspectivas económicas mundiales" en la sede de la CEPAL en Santiago, Chile. El destacado académico francés, ex Economista en Jefe y Vicepresidente Señor del Banco Mundial, señaló que el mundo está cambiando de forma drástica y que la globalización se ha desarrollado de forma "desordenada", lo que genera peligrosos desequilibrios globales. Además, usando distintas fuentes estadísticas y modelos de tendencias, Bourguignon describió la evolución que podría tener la economía mundial hacia 2030, proyectando además diversos escenarios globales en el corto y mediano plazo de acuerdo al desarrollo que tenga la crisis de deuda en Europa.
Noviembre
- 3366 lecturas
La ‘Pax’de Wall $treet (y la Troika)
- blog de fmartinez
- 4597 lecturas
Después de que la crisis tocará fondo en 2009, es hasta estos recientes meses que se puede notar cierta mejoría en la economía mundial. Al menos, las últimas estadísticas muestran que la producción per cápita ha crecido en las economías avanzadas, aunque no tanto como en las emergentes, después de haber mostrado crecimientos negativos. Sin embargo, los datos demuestran de que a pesar de las drásticas caídas en la producción, tanto la productividad del trabajo como las ganancias bancarias no mostraron significativas caídas, al contrario se incrementaron aun más en medio de la turbulencia global. A pesar de ello, las IFS de los países más maduros siguen sin tener la solvencia, la rentabilidad y la disminución de los riesgos, suficientes como para poder competir contra las IFS de los países emergentes.
Otro resultado importante de la crisis, es que los ricos son ahora mucho más ricos. Este problema gira entorno a la socialización de las deudas de grandes bancos, en las cuales los ciudadanos no tienen ni el más mínimo ápice de culpabilidad. Al menos, como ejemplo están los Islandeses, quienes fueron capaces de promover una auditoria para la deuda y poder reducir así, costos ilegítimos que pesen sobre los contribuyentes.
Finalmente, también hay que destacar que una reciente investigación muestra que las instituciones bancarias sistémicas extraen significativas rentas de riesgo moral , es decir, la función primordial de lo bancos de canalizar el ahorro a la inversión, prácticamente ya no opera y lo que es peor: se encuentra atascada en las bóvedas de la Reserva Federal. Si a esto se le aúna que la lógica actual de las empresas, que ya no es crear más empleo sino maximizar la producción de plusvalor; en un ambiente deflacionario, el consumidor tenderá a aplazar su gasto, con la esperanza de que los precios bajen, que en medio de políticas de austeridad y corte del gasto público alimentará aun más la espiral de la ‘gran recesión', así como de la desigualdad e indignación social.
Diciembre
- 3613 lecturas
$29,000,000,000,000: A Detailed Look at the Fed’s Bailout by Funding Facility and Recipient
- blog de emtzavila
- 3648 lecturas
El total de recursos aportados por la Reserva Federal estadounidense (FED, por sus siglas en inglés) para el rescate del sistema financiero ha sido motivo de especulación. Bloomberg afirmó que el monto de acumulación total de la FED, incluyendo préstamos y compra de activos, ha sido de 7,77 trillones de dólares.
James Felkerson de la Universidad de Missouri Kansas City realiza un examen sobre los datos del plan de rescate de la FED, analizando el papel de la reserva estadounidense como prestamista de última instancia.
Contemplando el alcance y magnitud de la respuesta a la crisis financiera internacional, Felkerson concluye que, conforme al compromiso de rescate de la FED, ha vertido liquidez por más de 29 trillones de dólares.
Golpe de Estado contra la democracia
- blog de fmartinez
- 8070 lecturas
Como si se tratase de un juego cualquiera, los máximos dirigentes hacen con la democracia lo que les pega en gana, teniendo como telón de fondo a los grandes acreedores. Por todos lados saltan las propuestas de que la política se dirija hacia la austeridad impuesta por los tecnócratas del Washington mientras que el pueblo no puedo más que quedarse a contemplar. Tan sólo en España, con el nuevo presidente llegado al poder, no ha tardado en sentarse con los grandes bancos acreedores de la deuda española a confeccionar la nueva política a aplicar. Así, junto con España, Italia, Grecia (y parece que en general, toda Europa), la ideología capitalista ávida de beneficios refuerza su dominio.
2010
- 4631 lecturas
Enero
Paul R. La Monica (Editor at large)
Enero 5, 2010
Surprise! The Fed says don't blame de Fed
Paul R. La Monica (Editor at large)
Enero 4, 2010
- 3331 lecturas
La dictadura de la Economía se volverá mas brutal.
- blog de Anónimo
- 4748 lecturas
Entrevista a Michel Husson, integrante del Instituto de Estudios Económicos y Sociales francés
En esta entrevista, el economista frances Michel Huson hace una referencia a las características principales de la crisis actual, la cual define como sistémica global afectando a todos los sectores de la economía mundial y la traduce en una crisis de la forma capitalista de satisfacer las necesidades sociales.
Plantea en su entrevista que el debacle al que nos enfrentamos puede retornar a un tipo de capitalismo regulado, similar a la salida de la crisis del ´30, pero no será posible sin la existencia de choques económicos, sociales y políticos de gran amplitud, incluso que implique el cuestionamiento de la lógica capitalista.
Adicionalmente, manifiesta que los planes anticrisis de los distintos gobiernos están sub-dimensionados, y que el principal error es la falta de coordinación que muestra la inadecuada posición de las instituciones frente a esta crisis, en donde el riesgo principal es una huida hacia delante en una nueva burbuja especulativa, aliviando la situación actual, pero encaminando a los países a acumular enormes déficit presupuestarios.
La entrevista termina con la aseveración que hay que respaldar reivindicaciones transitorias fundadas en la idea de control: control sobre los fondos públicos entregados a los bancos y las empresas y control sobre el empleo a través de la lucha contra los despidos. De esta idea de control, podemos pasar a un cuestionamiento concreto a la propiedad privada
Wall Street, al asalto del poder
- blog de Anónimo
- 4197 lecturas
El Profesor de la Universidad de Missouri, Kansas City (UMKC) hace una reflexión retomando las audiencias que inició la comisión Angelides sobre la crisis financiera surgida y expandida por los Estados Unidos en el año 2008. Presenta un aparte de las declaraciones en donde queda explícita la responsabilidad que tiene la FED en la actual crisis.
Febrero
¿Quién paga los costes del euro?
Vicenç Navarro
Febrero 19, 2010
Rebelión
Estados Unidos en el orden monetario y financiero internacional. Tensiones y retrocesos durante la doble administración de George Bush
Katia Cobarrubias Hernández
Febrero 2010
- 3187 lecturas
Del Crash Financiero al la Crisis de la Deuda (inglés)
- blog de Anónimo
- 4744 lecturas
La recientemente desarrollada serie del tiempo histórica de la deuda pública, junto con datos modernos sobre las deudas externas, permiten un análisis más profundo de los ciclos de las crisis de deuda y bancaria. La evidencia confirma un fuerte vínculo entre las crisis bancarias y defaults de deuda soberana a través de la historia económica de gran número de países, de economías avanzadas y emergentes. El centro del análisis está en tres hipótesis respecto a prueba con variables "mundo" y sobre una base nacional. En primer lugar, la deuda privada es un antecedente recurrente de crisis bancarias, los gobiernos contribuyen bastante a esta etapa en los auges de empréstitos. En segundo lugar, las crisis bancarias (tanto las nacionales y las surgidas en centros financieros internacionales) a menudo preceden o acompañan a las crisis de la deuda soberana. De hecho, encontramos que ayudan a predecirlas. En tercer lugar, el endeudamiento público se acelera notablemente antes de una crisis de deuda soberana, los gobiernos suelen tener "deudas ocultas" que exceden con mucho los mejor documentados niveles de deuda externa. Estas deudas ocultas acompañan este análisis de las deudas públicas nacionales (que antes eran indocumentadas en gran medida).
Rescatando a los Bancos: La reconciliación entre estabilidad y competencia (inglés)
- blog de Anónimo
- 4218 lecturas
La crisis financiera de 2008 ha sido testigo de la caída de varios de los poderosos bancos de inversión EE.UU, el colapso de los bancos comerciales de renombre en ambos lados del Atlántico y el agotamiento del capital de los bancos en todo el mundo. Con él, la visión estándar de los bancos, los mercados financieros, sus riesgos y su regulación tuvieron que ser suspendidos, en el momento en que los rescates bancarios se hicieron inevitables. Esto plantea cuestiones políticas claves de cómo deben utilizarse los recursos de los contribuyentes : ¿Qué tipo de capital debe inyectar los gobiernos? ¿Cómo se debe tratar a los accionistas de los bancos y los acreedores? ¿la inyección de capital distorsiona la competencia? ¿Deberían las normas estándar de prevención de conductas contrarias a la competencia ser aplicadas? Cómo contener en el futuro la toma de riesgos por los bancos?
El presente informe analiza dos aspectos relacionados con la respuesta de política a la Crisis financiera: la política de competencia y la regulación financiera. Aborda tanto la eficacia de la respuesta a la crisis actual, y las lecciones que pueden extraerse para reducir la probabilidad de crisis futuras.
Marzo
- 3323 lecturas
En defensa del déficit público (inglés)
- blog de Anónimo
- 3931 lecturas
La disminución del Gasto público de forma abrupta en las últimas semanas tanto en europa como en los Estados Unidos constituye un gran sacrificio social, sore todo a los sectores más bajos de la producción ¿Y qué pasaría si se mantuviera el déficit?
Galbraith señala que existen dos fomas de lograr crecimiento a largo plazo, con déficit público o crédito bancario. Si se trata de aumentar la inversión, el financiamiento tiene que venir de alguna de las dos fuentes.
Humo y Espejos, cuando se trata de comunicación todo esta en la traducción (inglés)
- blog de Anónimo
- 4178 lecturas
La ayuda a Grecia no parece tanto un rescate, los conflictos en Europa respecto a la carga del rescate llegaron a un acuerdo pero sólo bajo términos costosos. Con la ayuda del Fondo Monetario Internacional Francia y Alemania pondrán una parte del dinero pero a condiciones parecidas al mercado para incentivar su pronta cancelación. El conflicto en el plan es la consideración de los votantes dentro de sus respectivos países, en donde la mayoría no aprueba estas medidas, y mucho menos las propuestas de mayor control por parte de las autoridades europeas sobre las soberanías respecto a las políticas económicas.
Abril
- 3657 lecturas
Como Wall Street crea socialistas (inglés)
- blog de Anónimo
- 3855 lecturas
En momentos en que Goldman Sach se encuentra demandado por la comisión de valores y por sus propios accionistas por el manejo negligente de riesgos de sus clientes, lo que esta siendo juzgado es la moralidad de todo el sistema financiero. Puesto que no produce bienes ni servicios, ha sido evidente que ha servido solamente para enriquecer a sus gerentes, incluso las personas adentro de estas instituciones no pueden negar el engaño que llevan a cabo con sus productos financieros, tal como quedó evidenciado en la carta que envió a su pareja Fabrice Tourre, trabajador de GS narrando su plena conciencia de los actos.
Créanlo o no: La Enorme carga de la deuda federal no amenaza con provocar una crisis de deuda.
- blog de Anónimo
- 4573 lecturas
De acuerdo con los indicadores tradicionales de riesgo sobre una posible moratoria de la Deuda, Lorimer Wilson considera que por lo pronto no se ven probabilidades de un default de la deuda Norteamericana. Al igual que en los años ochenta cuando se incurrió en un alto déficit que finalmente con Bill Clinton incluso se convirtió en superavit, no existe nada por que preocuparse.
Mercados financieros internacionales en el 2009: ¿Tras la tempestad, la calma?
- blog de Anónimo
- 4002 lecturas
Si 2008 fue un año de pánico para todos los sectores financieros a
nivel global, en 2009 la incertidumbre fue intermitente y no logró mitigarse al
nivel requerido para restablecer la confianza de los inversionistas pues,
aunque no pocos analistas y organismos internacionales consideraron superada la
crisis, para otro grupo importante de expertos la recuperación es un mero
espejismo.
Sin embargo, los hechos son concluyentes en relación a la
persistencia de importantes problemas que afectan el desempeño de las economías
en la gran mayoría del mundo industrializado, considerado el epicentro de la
crisis económica y financiera.
Ante esa realidad y teniendo en cuenta que muchos de las factores estructurales que originaron la crisis están vigentes, es lógico que se mantengan activadas las señales de alerta y que la inseguridad continúe siendo un rasgo dominante del panorama monetario y financiero internacional.
Sin Signos de recuperación por ningún lado (inglés)
- blog de Anónimo
- 3966 lecturas
A pesar de las estimaciones oficiales y expectativas de crecimiento de las compañías financieras existen analistas que dudan de estas cifras y prefieren hacer sus propios análisis.Indicadores como el alto número de personas buscando protegerse bajo las leyes de bancarrota en Estados Unidos, la baja en el consumo y los usuarios que desean deshacerse de sus tarjetas de crédito no hablan bien de las declaraciones que anuncian la recuperación, pero sobre todo el desempleo, analizado a fondo muestra mayores problemas y da un panorama más real de la crisis económica, y no solo financiera.
Tres años para salvar el euro (inglés)
- blog de Anónimo
- 3947 lecturas
Debido a las presiones de los mercados, el primer anuncio de apoyo a Grecia a tenido que ser reforzado mediante la materialización de las cifras, el acuerdo incluye ayuda de 30 billones de euros por parte de los países de la región más otros 15 billones del FMI, suficientes para los pagos Griegos hasta 2010. ¿Será esto suficiente para terminar con la crisis Griega y evitar el contagio? Leer
Mayo
- 3629 lecturas
De los estimulos fiscales a las medidas de austeridad (inglés)
- blog de Anónimo
- 4182 lecturas
Después de que medidas Keynesianas fueron utilizadas en 2008-2009 para rescatar bancos por las economias de los paises desarrollados hasta el punto de no tener soportes fiscales suficientes, ahora enfrentan grandes vencimientos de sus deudas a corto plazo. Grecia tiene que pagar 8 millones de euros en junio, y ante la imposibilidad de imprimir moneda por ser miembro de la integración monetaria, está en graves problemas, así como toda la región unida por el euro. A pesar del megarescate anunciado por la Unión Europea para Grecia y otros paises en problemas junto con el Fondo monetario Internacional, los principales mercados financieros siguen a la baja por las dudas de la solución, mientras al mismo tiempo son aplicadas duras recortes fiscales sobre todo al gasto social en los paises involucrados. Leer
La Crisis de la Deuda Europea y la Solución del "Green Cheese" de Keynes (Inglés)
- blog de Anónimo
- 5755 lecturas
El Banco Central Europeo parece haber olvidado que una de las funciones que dieron origen a la formación de Bancos Centrales es la de servir como Banqueros del Gobierno, y en sus fundamentos han prohibido el auxilio a las autoridades en problemas.
Bajo el argumento de no poder rescatar gobiernos nacionales, puesto que distorsionaría la disciplina y crearía mayor liquidez, la crisis de algunos de los países ha empeorado, donde precisamente la liquidez y el crédito son la solución.
Mientras la Fed y el Banco Central Inglés si compran deuda gubernamental para abaratar el crédito, en la Unión Europea, la austeridad fiscal retroalimenta las complicaciones presupuestarias y amenaza al dañado sector bancario.
A pesar de que la crisis ha demostrado que es deseable una mayor participación de las instituciones públicas en la economía los ministros y banqueros centrales no dejan de lado sus fundamentos neoliberales que empeoran y atrasan el crecimiento de la región. Leer
La Crisis del Euro
- blog de Anónimo
- 5330 lecturas
La crisis de la deuda griega está suponiendo el peor trance para el euro desde la fijación irrevocable de las paridades entre las monedas europeas, el 1 de enero de 1999. A pesar de la ayuda financiera (110.000 millones de euros) recientemente acordada por el FMI, el BCE y la Comisión Europea, las tensiones siguen siendo la nota dominante. Escenarios hasta hace poco inconcebibles, como una fragmentación de la eurozona o una segmentación entre economías según el grado de sostenibilidad de sus finanzas públicas, no son ahora completamente descartables. La realización más importante de la historia de la integración europea puede poner en peligro la continuidad de esa propia dinámica.
¿Qué ha ocurrido para que se haya llegado a esta situación? ¿Cómo es posible que el euro, uno de los logros principales de la UE y la segunda moneda de reserva del mundo, esté en peligro? La respuesta tiene, ciertamente, mucho que ver con la onda expansiva de la crisis financiera internacional que, si bien tuvo su origen en Estados Unidos, es posible llegue a tener en Europa sus peores consecuencias. Pero también tiene que explicarse mediante una insuficiente adecuación de las reformas en Europa al marco requerido por la unión monetaria y con carencias graves en el gobierno económico de la UE.
En esta nota se explican las causas de esta grave situación, así como las posibles soluciones. También se señalan las similitudes y diferencias entre los distintos países europeos que se han visto afectados por la crisis griega, con particular atención al caso español.
La rehabilitación del eje francoalemán blinda el euro
- blog de fmartinez
- 3680 lecturas
Ante la gravedad de la crisis del Euro provocada por la crisis griega, las medidas para poder salvar a la moneda no se han hecho esperar. Si bien han sido tomadas más por la presión que por la planificación, los resultados se han conseguido. Un gran acierto fue la rehabilitación del eje francoalemán. Mientras que con la crisis Europa se convirtió en el principal receptor de ayudas del FMI, el fortalecimiento del eje ofrece una alternativa más para poder financiera a los países endeudados, con fondos de rescate FEEF y MEDE. Además, la constitución de un Fondo Monetario Europeo parece aliviar algunos de los graves problemas de la zona, y que aunado al Pacto de Estabilidad, pretenden alzarse como medidas que sirvan para superar la grave crisis.
No llores por mi, Eurozona
- blog de Anónimo
- 3866 lecturas
En momentos en que la existencia del euro está en duda y su cotización va en picada, la política en la unión europea presenta cuestiones inimaginables, los gobiernos socialdemócratas de España, Grecia y Portugal aplican las políticas que ayer condenaban, y los conservadores de Francia y Alemania son obligados a hacer lo jamás pensado, ser solidarios y cooperar con los países en riesgo con dinero de los contribuyentes.
En Alemania el partido de la canciller Angela Merkel se ha visto obligada a negociar una serie de acuerdos con los partidos de izquierda para aprobar el rescate, entre las cuales se encuentran impuestos a transacciones financieras y a las ganancias de los bancos.
Ahora se espera ver que tan buena respuesta tienen estas medidas en el resto de la unión y sobre todo, la postura de los mayores centros financieros del mundo, Inglaterra y Estados Unidos.
Radiografía de la Crisis del euro
- blog de Anónimo
- 4660 lecturas
Cuando se miran las cuentas de las economías ricas altamente endeudadas se puede apreciar que todas están en situaciones análogas, con deudas públicas en 100% del PIB, más o menos, déficit fiscales encima de 10% del PIB, y pocas reservas internacionales. Habría que tratarlas para los fines del caso como se le trató en su día a Honduras, Bolivia, Nicaragua, y muchos países africanos.
Disponible: Click aqui
Junio
- 3772 lecturas
Cincuenta estadísticas sobre la economía de EE.UU.
- blog de Anónimo
- 4035 lecturas
La mayoría de los estadounidenses sabe que la economía de EE.UU. anda muy mal, pero lo que no sabe la mayoría de los estadounidenses es hasta qué punto es realmente desesperada la situación financiera de EE.UU. La verdad es que lo que se está viviendo no es simplemente una "depresión" o una "recesión". Lo que se está presenciando es el comienzo del fin de la mayor maquinaria económica que el mundo haya visto.La codicia y la deuda se están comiendo literalmente viva a la economía. La deuda total gubernamental, corporativa y personal ha llegado ahora a un 360 por ciento del PIB, lo que es más que lo que alcanzó jamás durante la era de la Gran Depresión. Se ha desmantelado casi en su totalidad nuestra otrora colosal base manufacturera, se ha enviado a millones y millones de puestos de trabajo de la clase media al extranjero, se ha vivido mucho más allá de los medios durante décadas yse ha creado la mayor burbuja de la deuda en la historia del mundo. Se acerca rápidamente un gran día de ajuste de cuentas financiero, y la vasta mayoría de los estadounidenses lo ignora totalmente.
España y sus problemas, la prueba de fuego para la viabilidad del euro
- blog de Anónimo
- 4110 lecturas
España ha tratado durante las últimas semanas de convencer a los mercados de que es capaz de reducir el déficit y reestructurar su sistema bancario en medio de las preocupaciones de que el país se vea obligado a solicitar un rescate. Uno de sus mayores motivos de ansiedad tiene que ver con la dificultad de los bancos españoles para hallar financiamiento en el mercado interbancario, una fuente importante para las entidades con necesidades de liquidez de corto plazo.
Geopolítica de la desaparición del euro
- blog de Anónimo
- 4789 lecturas
La reciente etapa de la crisis donde Europa se ha visto afectada y la moneda en un riesgo probablemente insorteable, es indispensable tomar distancia de los hechos para poder hacer un análisis geopolítico más adecuado para el futuro regional.
La crisis del euro ha demostrado una fragilidad institucional y una falta de solidez política en la región, lo que los actores políticos han perdido de vista es el papel intervensionista que Estados Unidos esta teniendo en los asuntos europeos a través del FMI. La FED a través de su participación dominante en el fondo está obligando a los países miembros del euro a aplicar fuertes políticas fiscales y reformas a los sistemas de pensiones.
La Crisis Fiscal no es privilegio de Grecia
- blog de Anónimo
- 5250 lecturas
Entrevista realizada por telesur sobre la Crisis griega 07/06/2010
No son Grecia ni España el problema; es Alemania
- blog de Anónimo
- 4191 lecturas
A pesar de la fuerte presión mediática para hacer creer a la opinión pública de la responsabilidad de los países periféricos de Europa en la crisis, un análisis más serio y profundo nos ayuda a descubrir que finalmente las causas de la debilidad fiscal de estos países no es producto de su falta de disciplina ni de los altos salarios, sino de la participación de la banca alemana en el mercado inmobiliario. Alemania, al exigir políticas de austeridad, busca asegurar la estabilidad de sus instituciones bancarias, accion que profundizará la recensión en toda la región.
Noticias de la Crisis
- blog de Anónimo
- 4452 lecturas
Los ajustes que se están llevando a cabo en el seno del G-20 demuestran una confrontación de políticas respecto a cual es el camino para salir de la crisis. Por un lado los Estados Unidos desean mantener sus incentivos económicos por un mayor tiempo mientras que Europa al estar enfrentando una crisis fiscal propone la disciplina y restricciones presupuestales para evitar mayores problemas.
La experiencia latinoamericana en cuestión de crisis nos ha enseñado que los ajustes constriñen el consumo y el crecimiento por lo que se puede agravar aún más la débil situación económica europea.
En estos momentos se presenta una disputa más profunda que las medidas contra la crisis, lo que está en disputa es el papel de la moneda dominante, los ataques contra el euro tratan de reflejar un dólar fuerte después de que en la crisis el mundo quedó inundado de esta moneda. El precio del oro es un indicador perfecto de la verdadera cotización que ambas monedas inestables tienen.
Disponible: Click aqui
Julio
- 3487 lecturas
La recuperación económica de América Latina y el Caribe
- blog de Anónimo
- 3771 lecturas
A pesar de no haber sido inmune a los choques de la reciente crisis financiera internacional, Latinoamérica ha evidenciado una resistencia extraordinaria. Para evaluar el impacto que la crisis ha tenido en la región, Mauricio Cárdenas y Camila Henao construyeron el Índice de Recuperación Económica de América Latina y el Caribe (LACER, por sus siglas en Inglés) que agrupa y sintetiza variables reales, económicas y de confianza para las principales siete economías de América Latina.
Sin embargo, la desconfianza que muestra la economía mexicana hace cuestionable la recuperación en comparación a los restantes paises. Dicha recuperación es debida en primer lugar a la alta dependencia del comercio con Estados Unidos por lo que un recesion en este país afectaría directamente las exportaciones y el crecimiento mexicano. Por el contrario, la diversificación de las exportaciones en sudamerica permite pronosticar una recuperación más sólida.
Los nuevos clientes del FMI se extienden a la eurozona (II)
- blog de Anónimo
- 3809 lecturas
Durante el 2009 la lista de países europeos que solicitó la asistencia del FMI creció: Latvia, Letonia, Bielorrusia, Rumania, Serbia, Bosnia, Moldavia y más recientemente Grecia, con lo cual el brazo del Fondo llega a la eurozona, se consolidan los programas de ajuste y resurge con más fuerza el fantasma del neoliberalismo poniendo sobre el tapete dos peligros fundamentales para la Unión Europea.
Agosto
- 3492 lecturas
Critica a la Interpretación Financiera de la Crisis y Nuestra Interpretación
- blog de Anónimo
- 4142 lecturas
La interpretación económica más difundida, y, en realidad, casi la única interpretación, es que la actual crisis de la economía mundial es una crisis financiera. El Fondo Monetario Internacional, y otras instituciones internacionales han caracterizado así las últimas crisis. La gran mayoría de los análisis críticos de carácter académico y en la esfera política recogen también esta caracterización de la crisis actual como crisis financiera. Los análisis críticos se apoyan en difundidos trabajos teóricos que señalan el predominio del capital financiero sobre el capital productivo.
Hungría desafía al FMI
- blog de Anónimo
- 3522 lecturas
Para reducir el déficit al 3,8 del PIB en 2010 como le reclama el FMI y la UE, el gobierno prepara la instauración de una tasa temporal sobre el conjunto del sector financiero, que permitiría recaudar un 0,45 del activo neto de los bancos (calculado no sobre los beneficios, sino sobre el montante global de los negocios) de tasar un 5,25% los ingresos de las compañías de seguros y un 5,6% para las otras entidades financieras (bolsa, agentes financieros, gerentes de fondos de inversión…). Hungría eleva así la apuesta de Obama que ha abordado una tasa de sólo 0,15% a los bancos. Pero esta medida que debería aportar alrededor de 650 millones de euros de recaudación anual durante dos años (en 2010 y 2011), es decir, alrededor de 0,8% del PIB según el gobierno, no ha gustado a los bancos, que están presionando y amenazando con retirar sus inversiones en Hungría. En cuanto al FMI, ha paralizado toda negociación y amenaza con cerrar el grifo de crédito acordado en 2008. Aún así, el plan que debía inicialmente expirar en marzo fue prolongado hasta octubre del mismo año.
Septiembre
- 3169 lecturas
El Problema de la deuda privada y el futuro de los EUA en el desapalancamiento
- blog de Anónimo
- 3673 lecturas
Los datos agregados son inequívocos: la economía estadounidense está desapalancándose como no lo había hecho desde la Gran Depresión, y lo hace a partir de niveles de deuda que son los mayores registrados en la historia. La tasa de la deuda privada agregada en relación con el PIB es ahora del 267%. El nivel máximo se dio en febrero de 2009, cuando se alcanzó un 298%. Eso significa que hemos asistido a una caída absoluta de 31 puntos y a una caída en porcentaje del 10,3% desde los niveles máximos. Que significan estos cambios para la recuperación económica?
Gestión del euro ¡Misión Imposible!
- blog de Anónimo
- 4003 lecturas
El economista Samir Amin demuestra en seis puntos por qué, según él, la zona euro está en un callejón sin salida. La única puerta de salida -el abandono del euro y la creación de una serpiente monetaria europea- que supondría una puesta en entredicho del poder de los oligopolios le parece ya algo imposible.
Octubre
- 3381 lecturas
El FMI pronostica una “generación perdida"
- blog de Anónimo
- 3361 lecturas
En su Asamblea General conjunta, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial pronosticaron una “generación perdida” con motivo de la crisis económica mundial. A su vez, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señaló que la situación “arruinará la perspectiva de vida de muchas familias”.
Interpretaciones a la Crisis
- blog de Anónimo
- 3887 lecturas
Transcurridos dos años desde el comienzo de la crisis las explicaciones de lo ocurrido continúan hegemonizadas por un contrapunto entre neoliberales y keynesianos. Los economistas ortodoxos cuestionan la osadía de los banqueros, los desaciertos de los gobiernos y la irresponsabilidad de los deudores. Los heterodoxos objetan el descontrol oficial, la tolerancia de la especulación y la ausencia de regulaciones financieras. Frente a esta argumentación comienza a ganar espacio otra interpretación de raíz marxista, que atribuye la convulsión a desequilibrios intrínsecos del capitalismo.
Verdades y mentiras de la contienda de las divisas
- blog de Anónimo
- 3495 lecturas
Las modas son así. Acaparan toda la actualidad, a la espera de que otro asunto las relegue. Y ahora es el turno del conflicto cambiario alumbrado en las últimas semanas. Ahora bien, ¿qué hay de cierto, y qué de exageración, en la batalla de las monedas?
Noviembre
Estados Unidos: Una Crisis de Orden Estructural
José Valenzuela Feijóo
Noviembre 6, 2010
A dos años del inicio de la crisis, muchos investigadores empiezan a temer que la recuperación será más larga de lo pronosticado, la famosa caída y recuperación del crecimiento en forma de V no es más consenso, en cambio una L bien puede estar en camino, la gran crisis 29-33 tiene cada vez más similitud.
Valenzuela Feijóo cree que esto es debido a que no estamos ante una crisis cualquiera, sino de carácter estructural y derivada principalmente del carácter financiero-especulativo del modelo neoliberal.
- 3261 lecturas
La OMC, la OCDE y las Naciones Unidas adverten al G-20 sobre la amenaza cambiaria (inglés)
- blog de Anónimo
- 3874 lecturas
La economía mundial se enfrenta a una creciente amenaza de proteccionismo debido a las tensiones sobre los tipos de cambio, los jefes de las tres organizaciones internacionales que advertir a los líderes del G-20 en un próximo informe. Leer
2009
- 4310 lecturas
Enero
A paradigm change for the global financial system
Jean-Claude Trichet
Enero 9, 2009
European Central Bank
"There is no alternative to socialism"
Interview with Egyptian economist Samir Amin
Focus on the Global South
OBELA (Enero 8, 2009)
- 3602 lecturas
Ciencia y Tecnología en los Estados Unidos: Crisis Sistémico-Estructural en los cimientos del capitalismo monopolista transnacio
- blog de Anónimo
- 8375 lecturas
En lo que va de siglo XXI crecen las evidencias acerca de la crisis de hegemonía (en el sentido Gramsciano del concepto) -integral y por diversas esferas- de la primera potencia mundial. De ello testimonian numerosos estudios de destacados cientistas sociales de los propios Estados Unidos (EE.UU.) y de otras latitudes, incluida Nuestra América. El presente trabajo versa sobre uno de sus aspectos posiblemente menos estudiados -la Niña de los Ojos del Destino Manifiesto del establishment norteamericano- a saber, el creciente cuestionamiento del último reducto de las llamadas ventajas comparativas dinámicas y sistémicas de la eufemísticamente llamada sociedad basada en el conocimiento: la hegemonía planetaria en ciencia, tecnología y servicios ALTEC, como pilar estratégico de su política de dominación. A la vez de conceptualizar la interrelación biunívoca existente entre hegemonía, competitividad y ciclo reproductivo, se ofrece un análisis individualizado de cada uno de estos tópicos, todos con tendencia a la baja, para enunciar con enfoque de complejidad la crisis sistémico-estructural en los mismos cimientos, las fuerzas productivas metropolitanas, del capitalismo monopolista transnacionalizado.
Febrero
La Unión Eropea en Alerta Roja: La crisis y las protestas sociales acorralan a Europa
Iar- Noticias Informe Especial
Febrero 12, 2009
Bubble Economy 2.0: The Financial Recovery Plan from Hell
Michael Hudson
Febrero 11, 2009
Global Research
OBELA (Febrero 12, 2009)
- 3526 lecturas
Las Bolsas Latinoamericanas y la de Nueva York. Análisis de sincronicidad 2003-2008
- blog de Anónimo
- 3965 lecturas
Sobre la hipótesis inical que plantea que las bolsas Latinomericanas tienen la misma conducta arrastrada por las inversiones de los agentes mayores de Nueva York: en alza suben distinto cada una, mientras que en la baja lo hacen igual. Se presenta este informe de investigación que muestra los índices bursátiles de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Uruguay y evalúa su soncronía con el Dow Jones.
Julio
- 3287 lecturas
La crisis global y la regionalización: Una visión desde América Latina
- blog de emtzavila
- 4709 lecturas
El proceso económico internacional en crisis es resultado de un proceso acumulativo de riqueza por parte de las empresas transnacionales a costa de los recursos de la población, preponderantemente de los países periféricos y semi-periféricos, bajo un juego que delega la preponderancia del sector productivo con respecto a la especulación en el sector financiero, cuyo monto representa aproximadamente doce veces la producción mundial.
Desde una perspectiva latinoamericana, Oscar Ugarteche analiza la crisis de naturaleza compleja actual que abarca dimensiones que distan de ser similares a las grandes crisis de 1929, 1872 y 1825, donde aspectos económicos, ambientales, financieros, energéticos, teóricos y tecnológicos se tejen.
Bajo la recopilación de la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo Y Derechos (LATINDADD), la siguiente publicación exhibe los principales artículos de Oscar Ugarteche en torno a la crisis económica global y a la nueva arquitectura financiera regional e internacional destacando temáticas como los aspectos teóricos de la crisis, la deuda de los países ricos y su vínculo con el contexto internacional, el rol del G-20, así como la propuesta de regionalización financiera en América Latina basada en un fondo de estabilización financiera, la creación de un banco del sur y la unidad monetaria en común.
Disponible: Click aqui
Septiembre
- 3455 lecturas
Text of Obama’s Speech on Financial Reform
- blog de Anónimo
- 4176 lecturas
Tomado The New York Times. Ver Nota
A Year Later, Little Change on Wall St.
- blog de Anónimo
- 4400 lecturas
Tomado The New York Times. Ver Nota
Economic vandalism
- blog de Anónimo
- 8698 lecturas
Barack Obama y el Libre Comercio, sobre la decisión de poner un arancel del 35% a los neumáticos chinos. Tomado de Economist.com. Ver Artículo
How Did Economists Get It So Wrong?
- blog de Anónimo
- 5445 lecturas
Paul Krugman recibió el Premio Nobel de Economía en el 2008. Actualmente es profesor en Princeton University y en London School of Economics y ahora es columnista de The New York Times. El pasado dos de septiembre publicó una visión sobre las herramientas que tiene la Teoría Económica para responder a la crisis de la economía mundial y presenta el debate al interior de sus corrientes.
Stiglitz: "Debe evitarse el fundamentalismo de mercado en A. Latina"
- blog de Anónimo
- 4634 lecturas
El Premio Nóbel de Economía Joseph Stiglitz, en una entrevista al Diario El Comerico de Perú, asegura que "La recuperación del colapso se ha iniciado. Estamos mejor. Pero la recuperación de las causas subyacentes a la burbuja, de su explosión y de la destrucción de los balances no. La crisis aceleró el problema en el sector financiero y eso empeoró los problemas económicos...".
"Pero incluso si no hubiéramos tenido el problema en el sector financiero, lo hubiésemos tenido en las hipotecas y en la economía real. Nos hemos engañado un poco, porque las cosas se pusieron tan mal que cuando mejoramos, luego de estar tan mal, pensamos que los problemas se terminaron. Pero no es así."
Where Were the Bank C.E.O.s on Monday?
- blog de Anónimo
- 4376 lecturas
Comentario sobre la alocución del prsidente de los EEUU ante Wall Strett el Lunes 14 de septiembre. Ver Documento
Octubre
El ciclo económico y la crisis en Estados Unidos
Fred Moseley
Octubre 20, 2009
Conferencia Magistral Organizada por el Instituto de Investigaciones Económicas, Moderado por el Dr. Carlos Morera Camacho, como parte del proyecto Papitt 2009 Mercado Mundial del Dinero y Renta Petrolera (1997-2008)
- 3644 lecturas
Economic and Social Council Informal Consultations in relation to the report of the Secretary General
- blog de Anónimo
- 4245 lecturas
La presidenta del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas Sylvie Lucas (Permanent Representative of Luxembourg), convocó a una reunión informal con el fin de promover una respuesta coordinada del sistema de naciones unidas para el desarrollo y los organismos encargados del seguimiento y aplicación de los resultados de la "Conferencia sobre la Crisis Económica y Financiera Mundial y sus Impactos en el Desarrollo".
En la reunión estuvo presente Natalia Cardona de Social Watch quien comparte con nosotros sus notas sobre el desarrollo de la reunión.
El problema de China con el dólar
- blog de Anónimo
- 4418 lecturas
¿Cuando comprenderá China por fin que no puede acumular dólares eternamente? Ya tiene más de dos billones. ¿De verdad quieren los chinos permanecer sentados sobre cuatro billones de dólares dentro de otros cinco o diez años? Cuando el Gobierno de los Estados Unidos tiene la mirada puesta en los costos a largo plazo del rescate financiero, además de aumentar inexorablemente los costos de los subsidios, ¿no deberían preocuparse los chinos por una repetición de la experiencia de Europa en el decenio de 1970?
Imperialism, Goldman Sachs Style
- blog de Anónimo
- 4157 lecturas
Volver a la historia siempre nos permitirá reconocer que muchas veces lo que vemos como actual no es más que una reedición de momentos anteriores, así este artículo nos recuerda que no es la primera vez que el Estado debe entrar a salvar las empresas y los intereses privados, o mejor que parece una acción sistemática que esto suceda.
Oil Not Priced in Dollars by 2018?
- blog de Anónimo
- 4020 lecturas
Algunos países proveedores y otros compradores de petróleo están avanzando en un plan para dejar de fijar el precio en Dólares Américanos. Es el comienzo de la Desdolarización de la Economía Mundial. Al parecer no será pronto, pero ya se dan los primeros pasos.
Slovenian Philosopher Slavoj Zizek on Capitalism, Healthcare, Latin American “Populism” and the “Farcical” Financial Crisis
- blog de Anónimo
- 4546 lecturas
En esta entrevista el filósofo eslovaco presenta su tesis sobre la crisis estadounidense y la crisis mundial, sobre la crisis que enfrenta el capitalismo y las experiencias de gobiernos distintos que tiene actualmente América Latina. Presenta reflexiones que pueden ayudar a entender la dimensión real de la crisis que vive el mundo actualmente.
Noviembre
- 3430 lecturas
Desafiando la Crisis - Boletín Electrónico No. 3
- blog de Anónimo
- 4312 lecturas
La Fundación Friedrich Ebert publica en el mes de Noviembre su más reciente informe de seguimiento a la Crisis Financiera y Económica Mundial, es el último de tres informes que ha realizado durante el presente año en donde además de hacer seguimiento a los pronunciamientos de los Organismos Multilaterales, presenta las perspectivas para América Latina. Ver Tercer Boletín
Para ver los Boletines anteriores haga clic en Segundo Boletín o Primer Boletín
Espacios Iberoamericanos: Iberoamérica frente a la crisis
- blog de Anónimo
- 4006 lecturas
Espacios iberoamericanos está dedicado al análisis de la crisis que afecta a la economía mundial y a la respuesta que, desde la política pública, han dado los gobiernos de Iberoamérica a fin de amortiguar sus efectos negativos. Se trata, sin lugar a dudas, de una coyuntura que encuentra muy pocos precedentes en la historia económica moderna y que dejará profundas huellas económicas, sociales y políticas. Aunque las diferencias apreciables que existen entre las economías latinoamericanas y las de la Península Ibérica se manifiestan en la forma en que son alcanzadas por la crisis, se observa, de manera general, una brusca interrupción del crecimiento y un aumento del desempleo, que se reflejará en un deterioro de la situación social. Frente a este panorama, que también está marcado por evidentes diferencias de capacidad y de estilo, a ambos lados del Atlántico se ha constatado la ingente actividad de los gobiernos a fin de estabilizar, en lo posible, la evolución del nivel de actividad con medidas anticíclicas e idear instrumentos para proteger a la población más vulnerable de los efectos distributivos negativos.
The State of Public Finances Cross-Country Fiscal Monitor: November 2009
- blog de Anónimo
- 3946 lecturas
Preparado por el Departamento de asuntos Fiscales, el FMI publica el informe sobre el Gasto Público país a país, presentando los montos de los paquetes fiscales.
Diciembre
- 3293 lecturas
Reflexiones a propósito de la crisis y su impacto en la Cuenca del Caribe
- blog de Anónimo
- 4275 lecturas
Parafraseando el título de la famosa novela del premio Nóbel Gabriel García Márquez, estamos ante la "crónica de una crisis anunciada". Sin embargo, no por anunciada dejó de sorprender en el momento en que se divulgó la quiebra del funcionamiento del mercado monetario y de capitales en la mayor potencia del mundo. Tampoco pudo ser evitada, ni habían sido consideradas las alternativas de salida, así es que poco valió su anuncio. Tal vez es que, aún estimando los desatinos que tendrían lugar, no era concebible que las propias fuerzas que lo gestaron, le permitieran evidenciar con gran dramatismo - las debilidades del orden civilizatorio contemporáneo.
El análisis del impacto de la crisis por tanto, domina todos los encuentros que en el mundo realizan académicos, políticos y activistas de los movimientos sociales. Ello está justificado, por la gran cantidad de perspectivas analíticas que existen acerca de la gravedad de los acontecimientos que dieron origen, sus formas de manifestarse, canales de transmisión, etc. Por otra parte, una de las peculiaridades de esta crisis es que, sucede al propio tiempo que otros fenómenos que están repercutiendo con particular fuerza, tales como la crisis alimentaria y la alta volatilidad de los precios de los productos primarios, el cambio climático que tanto afecta ya a cosechas, producciones y transportaciones, la crisis que genera el panorama energético mundial y del continente en particular, todo lo cual diferencia la situación de hoy de las crisis que se ha debido enfrentar en otras ocasiones. Así las cosas, resulta difícil distinguir las diferentes sensibilidades de estos acontecimientos y el peso que cada uno tiene en los comportamientos macroeconómicos y sociales del continente. Estos entrecruzamientos causales tienen una influencia muy marcada en los diagnósticos que se realizan al considerar la Cuenca del Caribe.
Resulta necesario implicarnos en el análisis de su evolución y junto a ello, reflexionar acerca de los espacios de actuación que tienen los gobiernos del área. También los posibles alcances que tendrá para las pequeñas economías, las medidas hasta ahora aplicadas desde los centros de poder mundial a partir de su interpretación de las causas y consecuencias de la crisis para los países desarrollados. Para ello es necesario tener en cuenta que, según sea la posición que se ocupa en el amplio entramado de intereses que se ven afectados, así será la interpretación que se tenga de la crisis y de la misión de rescate. En última instancia, es la ideología la que marcará el rumbo.
Tanto la crónica de los acontecimientos, como los juicios de valor acerca de los impactos que están teniendo lugar y que se irán profundizando, se sistematizan a partir de los países que concentran mayores extensiones territoriales y de población. Se aprecia con particular fuerza, la valoración del continente latinoamericano y caribeño, desde los 7 mayores países, que cada vez se parecen menos al resto. En ese mapa de diagnóstico y concertación para la salida de la crisis no están Centroamérica y mucho menos el caribe. A los países pequeños sólo nos han dejado en la sala de espera.
Y habría que preguntarse, ¿quién representa los intereses de aquellos países que, siendo pequeños, agrupan una cantidad apreciable de población, que llegaron a la crisis sin saber por qué, están pagando sumamente cara su dependencia y que verán atados su suerte, una vez más, a las antiguas metrópolis que los consideran como complemento y no como esencia? No se puede desconocer que el Caribe, en muchos medios informativos, es analizado como un todo y no se visualiza comúnmente en su amplitud y especialmente en su diversidad. Una diversidad que, en el mejor de los casos, se reconoce en los planos históricos, culturales, lingüísticos, pero que no se tiene en cuenta desde la economía en toda su magnitud.
2008
- 4139 lecturas
Enero
Parag Khanna
Enero 27, 2007
New York Times
OBELA (Enero 30, 2008)
El Colapso Financiero
Adriano Benayon
Enero 25, 2008
Brasil de Fato
OBELA (Febrero 8, 2008)
The Financial and the evolving economic crisis: Greenspan's grand desing
William Engdahl
Enero 23, 2008
Global Research
OBELA (Enero 25, 2008)
El desplome de las bolsas y los futuros pensionistas
Humberto Campodónico
Enero 23, 2008
Periódico La República
OBELA (Enero 24, 2008)
Otra mirada a la crisis estadounidense del 2008 en adelante
(English)
Oscar Ugarteche
Enero 18, 2008
ALAI
OBELA (Enero 18, 2008)
Revela situación económica de EU; crisis que afectara a México
Entrevista a Oscar Ugarteche
Enero 17, 2008
Gaceta UNAM
OBELA (Enero 17, 2008)
Responding to Recession
Paul Krugman
Enero 14, 2008
New York Times
OBELA (Febrero 1, 2008)
- 3177 lecturas
Febrero
Why Washington´s Rescue Cannot end Crisis Stories
Martin Wolf
Febrero 26, 2008
Financial Times
OBELA (Abril 10, 2008)
Evolving Financial Crisis: I'ts time to dump the fed
Mike Whitney
Febrero 22, 2008
Global Research
OBELA (Febrero 25, 2008)
America´s Economy Risks Mother of all Meltdowns
Martin Wolf
Febrero 19, 2008
Financial Times
OBELA (Abril 10, 2008)
Una Crisis devastadora en ciernes
Robert Brener
Febrero 6, 2008
Rebelión
OBELA (Febrero 8, 2008)
- 3149 lecturas
Marzo
Subprime Crisis: Is There a Way Out?
Yuliya Demyanyk
Marzo, 2008
Federal Reserve Bank of St. Louis
OBELA (Marzo 28, 2008)
El Equipo de Rescate de Cracs: El Mercado Libre de Valores ma non troppo en Estados Unidos
Oscar Ugarteche
Marzo 28, 2008
OBELA
As Turmoil Continues, West Considers Major Subsidies
Marzo 27, 2008
Third World Network
OBELA (Marzo 28, 2008)
The Dollar is Falling at the Right Time
Martin Feldstein
Marzo 27, 2008
Financial Times
OBELA (Marzo 28, 2008)
The Rescue of Bear Stearns Marks Liberalisation´s Limit
Martin Wolf
Marzo 25, 2008
Financial Times
OBELA (Marzo 26, 2008)
Las Burbujas de la Economia Mundial Tarde o Temprano Van A Reventar
Elena Zagorodniaya
Marzo 22, 2008
Ria Novosti
OBELA (Marzo 22, 2008)
La Crisis Estadounidense Empeora
Oscar Ugarteche
Marzo 19, 2008
ALAI
OBELA (Marzo 22, 2008)
El Triple Pecado de la Gran Banca Privada
Eric Toussaint y Damien Millet
Marzo 18, 2008
ALAI
OBELA (Marzo 22, 2008)
- 3169 lecturas
Abril
Summary of Comentary on Current Economic Conditions
Federal Reserve Districts
Abril 16, 2008
OBELA (Abril 16, 2008)
- 3326 lecturas
Mayo
Housing Bubbles vs. Tech bubble Loss of Wealth in the Dollar Denominated Terms
Mayo 31, 2008
American Macroeconomic Diynamism
OBELA (Junio 5, 2008)
U.S Economy: The Worst is yet to come
Mark Weisbrot
Mayo 23, 2008
Charlotte Observer
OBELA (Mayo 25, 2008)
Desayuno Empresarial: Coyuntura Internacional y Perspectivas
Mayo 21, 2008
Banco de Crédito BCP Estudios Económicos
OBELA (Mayo 27, 2008)
Economic "Misery" More Widespread
Chris Isidore
Mayo 12, 2008
CNNMoney
OBELA (Mayo 12, 2008)
El Hundimiento del Centro del Mundo, Estados Unidos entre la Recesión y el Colapso
Jorge Beinstein
Mayo 8, 2008
Rebelión
OBELA (Mayo 28, 2008)
Pobreza Extrema en E.U.A
Entrevista a Higinio Polo
Mayo 7, 2008
Rebelión
OBELA (Mayo 7, 2008)
Competitividad: Compulsión Peligrosa
Alberto Graña
Marzo, 2005
Revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM, Año X, Nº 25
OBELA (Mayo 19, 2008)
- 3124 lecturas
Junio
Trade and Finance Linkages in FDD Process (Seminar One)-Concept
Junio 16, 2008
OBELA (Junio 20, 2008)
"Hemos consumido en Exceso" Entrevista a Paul Volker
Entrevista a Oscar Ugarteche
Junio 1, 2008
El País (España)
OBELA (Junio 9, 2008)
- 3053 lecturas
Agosto
Quiebran los Grandes Bancos Norteamericanos; El Dólar entra en Proceso de Devaluación
Entrevista a Oscar Ugarteche
Agosto 1, 2008
Macro Economía
OBELA (Agosto 1, 2008)
- 3172 lecturas
Septiembre
Paulson can not be alloweda blank cheque
George Soros
Septiembre 24, 2008
Financial Times
Algo que se parece mucho a un crac en Wall Street
Cristian Carrillo
Septiembre 16, 2008
Página12
Chau, Dólar
Manuel Fernández López
Septiembre 15, 2008
Página12
Exporta E.U.A su inflación y recesión a los países más endeudados, señala analista
Septiembre 14, 2008
La Jornada
(Documento en Español)
Nouriel Roubini
Septiembre 9, 2008
RGE Monitor
- 3313 lecturas
Octubre
El Capitalismo en su Laberinto
Alberto Graña
Octubre 27, 2008
La República
OBELA (Octubre 27, 2008)
Majority of SWFs are passive, and patient, investors
Kavaljit Singh
Octubre 23, 2008
Financial Times
OBELA (Octubre 24, 2008)
28 millones de millones de dólares en pérdidas y la coladera de hoyos negros
Leonel Carranco Guerra
Octubre 21, 2008
OBELA (Octubre 23, 2008)
Autobiografía de un dólar
Luis Britto García
Octubre 12, 2008
Rebelión
OBELA (Octubre 13, 2008)
Moment of Truth
Paul Krugman
Octubre 9, 2008
The New York Times
OBELA (Octubre 13, 2008)
El Efecto Jazz
Oscar Ugarteche
Octubre 7, 2008
OBELA
- 3219 lecturas
Noviembre
The Global Financial Crisis: What needs to be done?
Christopher Rude
Noviembre, 2008
Nueva Sociedad. Democracia y Política en América Latina
OBELA (Diciembre 12, 2008)
Reflexiones del compañero Fidel: LA GRAN CRISIS DE LOS AÑOS 30
Fidel Castro Ruz
Noviembre 30, 2008
CubaDebate
OBELA (Diciembre 2, 2008)
Financial Turmoil and the "Solutions" - Will it help or Worsen the effects on Developing Countries?
Center for Economic and Policy Research
Noviembre 18, 2008
OBELA (Noviembre 20, 2008)
Liisa North: "La crisis mundial es producto de la falta de reglamentación estatal.
Entrevista a Liisa North
Noviembre 12, 2008
Spondylus
OBELA (Noviembre 12, 2008)
SWFs mark Structural Shift in World Financial Order
Kavaljit Singh
Noviembre 11, 2008
The Economic Times
OBELA (Noviembre 15, 2008)
El Fracaso de un modelo matemático de riesgo estuvo detrás de la debacle de AIG
Carrick MollenKamp, Serena Ng, Liam Pieven, y Randall Smith
Noviembre 5, 2008
The Wall Street Journal Americas
OBELA (Noviembre 27, 2008)
After four decades, finally: the beginning of the end
Mark Weisbrot
Noviembre 5, 2008
Center for Economic and Policy Research
OBELA (Noviembre 18, 2008)
- 4066 lecturas
Crisis en Grecia
- 8156 lecturas
Análisis
- 6131 lecturas
2012
- 3254 lecturas
Una crisis creó el dracma ¿otra lo hará reaparecer?
- blog de emtzavila
- 3297 lecturas
Ante la tentativa salida de Grecia de la Eurozona, Fernando del Corro realiza una recapitulación histórica que la moneda helénica, el dracma, ha tenido a lo largo de la historia, la cual fue creada en el año 594 a.C., como parte de las reformas impuestas por Solón a raíz de los problemas fiscales, inflacionarios y los grandes niveles de endeudamiento del campesinado, en el marco de una economía agraria, que inundaban a la economía de Atenas.
2011
- 3897 lecturas
Confronting the Crisis: Austerity or Solidarity
- blog de emtzavila
- 3481 lecturas
El grupo EuroMemorandum formula las bases sobre las discusiones hechas por EuroMemo Group que pretenden buscar las problemáticas de fondo de los grandes desbalances macroeconómicos de la región así como presentar las alternativas a dichas complejidades.
Redacción elaborada por fmartinez´s blog
Miembro del BCE: solución griega debe mantenerse como un caso aislado
- blog de fmartinez
- 4091 lecturas
Ante la gravedad de la crisis griega, el Banco Central Europeo ha optado por promover un segundo rescate para Grecia. Ante todo, se niega rotundamente a conceder una moratoria, la cual sólo se tomaría en cuenta de manera estrictamente extraordinaria. Se busca de esa manera que el caso de Grecia se mantenga aislado, debido a que una restructuraciónd e la deuda ha provocaría desestabilización a los mercados financieros y debilitamiento de la unión monetaria, mientras se busca que esto no afecte de ninguna manera al caso de Irlanda y Portugal, los cuales han mostrado su determinación para desarrollar sus planes de ahorro.
UE apresurada por el proyecto del segundo rescate griego, aseguran fuentes
- blog de fmartinez
- 4267 lecturas
Funcionarios de la Unión Europea han declarado que es urgente trabajar en un segundo paquete de rescate de Grecia, en una carrera para liberar los préstamos vitales el próximo mes y evitar elevar el riesgo país de la zona del euro. Mientras que en Grecia la oposición hacia al alza en los impuestos sigue al rojo vivo, parece avecinarse un elevado déficit fiscal de no tomarse las medidas necesarias. Así, a pesar de que Grecia a cumplido con sus deudas y disipado cualquier incertidumbre sobre el cese de pagos, el desempleo masivo y los recortes saláriales han provocado protestas y huelgas por toda Grecia.
2010
- 3554 lecturas
Crisis of Greece or crisis of the euro? A view from the European ‘periphery’
- blog de emtzavila
- 3577 lecturas
Milios y Sotiropoulos analizan los problemas que atacan a la zona euro particularizando en cómo la crisis griega puede extenderse y dejar estragos más grandes de los que ya ha generado.
Redacción elaborada por fmartinez´s blog
Noticias
- 3838 lecturas
2012
- 3198 lecturas
Enero
Garantizan nuevo rescate para Grecia
La Jornada (Enero, 24)
Ayudar a Grecia con su deuda eliminará el riesgo en la eurozona
La Jornada (Enero, 23)
Se atrasó tres meses el plan de pagos de la UE y FMI a Grecia
La Jornada (Enero, 6)
Grecia podría caer en "mora sin control" en marzo
La Jornada (Enero, 5)
Grecia inicia el año con huelga, crisis y amago de bancarrota
La Jornada (Enero, 3)
- 2683 lecturas
Febrero
El Parlamento griego aprueba los recortes exigidos por la Troika
El País (Febrero, 29)
Grecia rebaja fuertemente el salario mínimo
Reuters España (Febrero, 28)
Recomiendan a Atenas dejar la eurozona
La Jornada (Febrero, 26)
Problemas de Grecia provocaron pérdidas a bancos europeos en 2011
La Jornada (Febrero, 24)
Equity prices still falling in Euro Zone after Greece Deal
Institutional Investor (Febrero, 23)
Grecia y la zona euro logran un respiro temporal con el segundo rescate
El País (Febrero, 22)
La Jornada (Febrero, 18)
El BCE canjea la deuda soberana griega por nuevos bonos
El País (Febrero, 16)
Grecia agudiza su crisis con una caída del PIB del 7% en el último trimestre de 2011
El País (Febrero, 14)
Berlín y Bruselas aplauden los recortes aprobados en Grecia
El País (Febrero, 13)
Greece to Eliminate 15,000 Government Jobs
New York Times (Febrero, 6)
- 3049 lecturas
Marzo
El FMI y la UE negocian con Grecia más medidas para ahorrar 11.500 millones
El País (Marzo, 26)
La quita de deuda griega supone pérdidas finales del 78,5% para los inversores
El País (Marzo, 19)
El FMI dice que Grecia saldrá del euro si no cumple ajuste
El País (Marzo, 18)
IMF approves new Greek bailout, warns on missteps
Reuters (Marzo, 15)
Ficht eleva la nota de de Grecia, pero la mantiene en "bono basura"
El País (Marzo, 13)
More austerity needed in Greece: EU/IMF
Reuters (Marzo, 13)
El Eurogrupo aprueba la quita y pone en marcha el segundo rescate de Grecia
El País (Marzo, 9)
Costaría un billón de euros la moratoria de Grecia, advierten bancos acreedores
La Jornada (Marzo, 7)
Para superar la crisis, Grecia necesitará un tercer rescate
La Jornada (Marzo, 5)
El Eurogrupo retrasa la concesión de la mitad de las ayudas a Grecia
El País (Marzo, 1)
- 3036 lecturas
Abril
Grecia completa el canje de su deuda con una participación del 96.9%
El País (Abril, 25)
- 2851 lecturas
Mayo
Aumenta la UE presión sobre Grecia
La Jornada (Mayo, 31)
Bancos griegos reciben fondos de rescate
El Financiero (Mayo, 28)
Lluvia de críticas a Lagarde por sus ataques a los griegos
El País (Mayo, 28)
Incertidumbre sobre el futuro de Grecia hunde a principales bolsas del mundo
La Jornada (Mayo, 24)
Es inminente la salida de Grecia de la eurozona, prevé Krugman
La Jornada (Mayo, 21)
Fitch rebaja la nota a Grecia por el riesgo de que salga de la eurozona
El País (Mayo, 17)
La fuga masiva de depósitos amenaza con llevar al colapso a los bancos de Grecia
El País (Mayo, 16)
Grecia tendrá elecciones en junio
CNN Expansión (Mayo, 16)
El BCE selecciona ayuda a bancos griegos
CNN Expansión (Mayo, 16)
El horizonte de nuevas elecciones en Grecia precipita la caída de la Bolsa
El País (Mayo, 15)
Grecia pagará los bonos en manos de extranjeros que vencen hoy
El País (Mayo, 15)
La eurozona acuerda entregar 5.200 millones de euros a Grecia
Reuters España (Mayo, 9)
Las elecciones en Grecia encumbran a los neonazis y la ultraizquierda
El País (Mayo, 7)
Rigor del rescate financiero obstaculiza la recuperación económica de Grecia
La Jornada (Mayo, 2)
- 3109 lecturas
Junio
Greek finance minister resigns in blow to govt
Reuters UK (Junio, 25)
Bancos griegos perderían 30,000 mde por créditos vencidos
El Financiero (Junio, 19)
En las urnas, el pueblo griego decide continuar en la eurozona
La Jornada (Junio, 18)
Las elecciones en Grecia, manchadas por el chantaje y una campaña de miedo
La Jornada (Junio, 17)
Europa prepara planes de emergencia por si Grecia abandona el euro
El País (Junio, 11)
La UE discute si imponer controles de capital en caso de que Grecia deje el euro
El País (Junio, 11)
Grecia buscaría una oferta mejor para su rescate
El País (Junio, 11)
Se contrae 6.5% la economía de Grecia en el primer trimestre
La Jornada (Junio, 9)
La violencia de los políticos neonazis crispa la campaña electoral griega
El País (Junio, 7)
Fitch rebajará notas de países de la zona euro si Grecia sale
El Financiero (Junio, 7)
Desempleo en Grecia alcanza nuevo récord
El Financiero (Junio, 7)
Los ingresos por turismo en Grecia podrían caer un 15% en 2012
Reuters España (Junio, 6)
Moody´s rebaja el techo de emisión de deuda interna en Grecia a Caa2
El País (Junio, 2)
- 2883 lecturas
Julio
No es posible dar más concesiones a Grecia ni restructurar su deuda otra vez: Alemania
La Jornada (Julio, 30)
Los líderes griegos acuerdan la gran parte de los recortes
Reuters España (Julio, 29)
La rebaja del salario mínimo provoca divisiones en el Gobierno de Grecia
El País (Julio, 25)
Próximo tramo de ayuda a Grecia, improbable antes de septiembre
Reuters España (Julio, 23)
Un diputado alemán: Grecia debería pagar los salarios en dracmas
Reuters España (Julio, 23)
El Banco Central Europeo deja de aceptar deuda griega
Reuters España (Julio, 20)
Grecia gestiona crédito puente para cubrir gastos
Reuters América Latina (Julio, 17)
Grecia prepara un nuevo plan de ajustes para recortar 11.500 millones de euros
El País (Julio, 17)
Desempleo en Grecia toca récord de 22.5% en abril
El Financiero (Julio, 12)
Apoya parlamento griego reinicio de privatizaciones
La Jornada (Julio, 9)
Grecia puede perder su próxima ayuda si no cumple compromisos, advierten
La Jornada (Julio, 8)
Grecia quiere más plazos para los ajustes
El País (Julio, 6)
In Grecce, a bold plan to solve the debt crisis
New York Times (Julio, 6)
Devolverá Francia 754 millones de euros a Grecia
La Jornada (Julio, 5)
Prevén caída de 6.7% del PIB en Grecia
La Jornada (Julio, 4)
Recibió Grecia otro tramo de mil millones de euros de rescate
La Jornada (Julio, 3)
- 2862 lecturas
Agosto
Desempleo en Grecia llega al 23.1%
El Financiero (Agosto, 9)
Grecia revive un plan de despido funcionarios
Reuters España (Agosto, 9)
Grecia podría necesitar más financiamiento en 2012: S&P
La Jornada (Agosto, 8)
La salida de Grecia de la eurozona sería asumible, dice Juncker
Reuters España (Agosto, 7)
Grecia emitirá deuda para pago bono
CNN Expansión (Agosto, 7)
Grecia se lanza a la caza del inmigrante con la detención de 6.000 "sin papeles"
El País (Agosto, 6)
Grecia debe abandonar el euro: Alemania
El Financiero (Agosto, 6)
Grecia optaría por letras del tesoro para cubrir ajustes de liquidez
Reuters América Latina (Agosto, 4)
Greece eyes T-bills to cover funding squeeze: minister
Reuters (Agosto, 4)
El BCE salva a Grecia al conceder préstamos de emergencia
Reuters España (Agosto, 4)
ECB saves Greece from bankruptcy by securing emergency loans-paper
Reuters (Agosto, 3)
CNN Expansión (Agosto, 1)
Lagarde promete mantener apoyo en Grecia
El Financiero (Agosto, 1)
- 3085 lecturas
2011
Se presenta un resumen de las noticias del periódico internacional Financial Times sobre Grecia, donde se brinda un panorama general de la coyuntura de esta crisis. En estas se destaca la oposición de Alemania hacia las medidas de contención llevadas a cabo por el gobierno griego; el nuevo plan de austeridad del gobierno griego que al parecer no cayó del todo bien a los mercados y está presionando a la alza a diversos commodities; así como también la situación actual del euro, que mantiene a los mercados presionados por los problemas de los países más endeudados de la zona, dado que ha aumentado el temor de los inversores no sólo por Grecia sino también por riesgo de que la situación se contagie a España y Italia y Bélgica por advertencia de las agencias calificadoras.
Redacción elaborada por fmartinez´s blog
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 5.66 MB |
- 3603 lecturas
Crisis en España
- 8272 lecturas
Análisis
- 4063 lecturas
2012
- 4005 lecturas
Marzo
- 3267 lecturas
100 días de Gobierno
- blog de emtzavila
- 3900 lecturas
A través de una exposición sintética, el Gobierno de España describe los objetivos macroeconómicos en años venideros que reviertan la recesión que no sólo afecta a países como Grecia, Irlanda, Portugal y España sino a todos los integrantes de la Unión Europea.
La consolidación fiscal junto con las reformas estructurales son ejes fundamentales para recuperar la confianza e impulsar la competitividad como base del crecimiento económico y el empleo. Para ello, el primer rubro garantiza la consecución del 3% del déficit público en 2013 conforme la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Las reformas estructurales se fundamentan en el campo laboral, financiamiento a Pequeñas y Medianas empresas (PYMES) y emprendedores autónomos, sector financiero, modelo energético, sector administrativo, organismos supervisores, acceso a la transparencia e información pública, sistema de justicia y protección a la propiedad intelectual.
Nota sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de España para 2012
- blog de emtzavila
- 3276 lecturas
La consolidación fiscal es uno de los principales ejes que expone el Gobierno de España para estimular el crecimiento económico y empleo conforme a un panorama de confianza necesaria para que la financiación sea abundante.
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado aprobado el 30 de Marzo de 2012 en el Consejo de Ministros tiene como objetivo garantizar la consecución de reducción del déficit al 5,3% Producto Interno Bruto en un momento de recesión. El esfuerzo de consolidación fiscal será el mayor de la democracia, equivalente al 2,5% del PIB ( €27.300 millones).
Principales líneas de las medidas económicas del gobierno de España: Marzo de 2012
- blog de emtzavila
- 3924 lecturas
Las previsiones económicas de inicios de 2012, verificadas con los datos del primer trimestre del año, revelan que España entrará en recesión en 2012, -1,7% frente al 2,3% previsto inicialmente, la tasa de desempleo llegará al 24,3% y el déficit real ha sido del 8,3% Producto Interno Bruto (PIB) frente al 6% PIB comprometido. La situación internacional descrita por una ralentización del crecimiento a partir de la segunda mitad de 2011 complejiza el panorama para España, siendo la eurozona el área más afectada. A esto tenemos que añadir el compromiso ineludible de España con la Unión Europea (UE) de cumplir con el objetivo de reducción del déficit público al 5,8% del PIB en 2012 y al 3% en 2013.
Con el objetivo de recuperar la confianza y credibilidad de los mercados y volver a la senda del crecimiento y la creación de empleo el Gobierno español, el presente ensayo publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación describe los procesos que desembocan en las reformas estructurales de la economía española, abarcando tres pilares básicamente:
Estabilidad Presupuestaria y Macroeconómica para recuperar la confianza en la economía española y sentar las bases para volver a la senda de crecimiento; Reformas Estructurales encaminadas a mejorar la competitividad de la economía para volver al crecimiento en un periodo razonable y cumplir con los compromisos con la UE, entre ellas, la reforma del sistema financiero y la reforma al mercado laboral, así como la revisión en profundidad de la Administración Pública.
Abril
- 3164 lecturas
Medidas principales: 20-Abril-2012
- blog de emtzavila
- 3737 lecturas
La consolidación fiscal pactada por el Gobierno de España plantea la reducción del déficit público hasta en un 5.3% en 2012.
Para cumplir con el objetivo y a la par mantener el Estado de bienestar, el Consejo de Ministros ha adoptado una serie de reformas de carácter urgente, pero de profundo alcance, para reestructurar entre otras áreas, el gasto público en educación y sanidad, que supondrán un ahorro de 10.000 millones de euros, la gestión del servicio de televisión autonómico y la sostenibilidad de la televisión pública española, superando la actual situación de bloqueo administrativo.
Mayo
- 3214 lecturas
España: el movimiento social exige cuentas
- blog de emtzavila
- 3408 lecturas
La imperiosa necesidad que el Gobierno de Mariano Rajoy ha manifestado, a través de los mandatos de la Troika (FMI-BCE-CE), por aplicar políticas fiscales para reducir los déficits presupuestales ha golpeado directamente el presupuesto destinado a la educación.
Contrario a la reducción del presupuesto educativo en 21,9%, equivalente a 623 millones de euros, los acreedores financieros, según los presupuestos oficiales generales para 2012, percibirán 28,8 mil millones de euros en intereses de la deuda, es decir, más de los 27,3 mil millones de recortes presupuestarios anunciados.
Ante este panorama, las demandas sociales para justificar los gastos gubernamentales derivaron en octubre de 2011 la discusión sobre la creación de una auditoria ciudadana de la deuda, fundada en el principio de horizontalidad, formada por la campaña Quién debe a quién integrada por alrededor de 20 organizaciones y movimientos sociales, incluidos los indignados.
En marzo de 2012, más de 70 personas provenientes de diferentes regiones españolas y europeas discutieron en el centro socio-cultural Eko, ocupado por la Asamblea de Carabanchel del 15M, objetivos importantes para el fortalecimiento del poder popular para contrarrestar el discurso dominante y denunciar las políticas de austeridad con argumentos propios, identificar a los responsables y beneficiados del endeudamiento, promover la educación popular, realizar informes públicos completos además de crear un tribunal popular para juzgar a los responsables. De esta forma se construyó la Plataforma auditoría ciudadana de la deuda siendo su lema "no debemos, no pagamos".
Agosto
- 3142 lecturas
Plan presupuestario 2013-2014
- blog de emtzavila
- 3888 lecturas
Como parte de los ajustes presupuestarios que exigen las instituciones multilaterales integrantes de la Troika (FMI-CE-BCE) a cambio de líneas de crédito, el Gobierno de España ha aprobado el plan presupuestario para los años venideros 2013 y 2014, manteniendo los recortes en los gastos públicos.
La meta es registrar un ahorro de 39.000 y 50.100 millones de euros para los años correspondientes, consolidando fiscalmente la macroeconomía del país con la reducción del déficit público en 4.5% y 2.8% respectivamente, a cambio de un crecimiento económico de 1.2% anual a partir de 2014.
España: Reestructuración y resolución ordenada de entidades de crédito
- blog de noyolara
- 3577 lecturas
El pasado 31 de Agosto el Consejo de Ministro del gobierno español aprobó el Real Decreto de Ley de "Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito", que establece entre otras cosas, cómo liquidar entidades en condiciones de inviabilidad, además de conferir competencias al Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROP) para tal objetivo.
Con lo anterior, el gobierno de España da cuenta de sus compromisos de naturaleza jurídica acordados con el Eurogrupo el pasado 20 de julio y recogidos en el Memorando de Entendimiento Mutuo (MoU) dentro del programa de asistencia financiera.
España: Normativa para dinamizar el mercado de alquiler
- blog de noyolara
- 3452 lecturas
El pasado 24 de Agosto el Consejo de Ministros del gobierno español aprobó un Proyecto de Ley para proveer de dinamismo al Mercado de Alquiler de Viviendas mediante su flexibilización, reducción de los plazos de duración del contrato, mejora de la seguridad jurídica y medidas de carácter fiscal. Bajo la nueva norma, se encuentra la posibilidad de que se aplique al pago de la renta las mejoras o reformas acordadas (realizadas) por el inquilino.
De acuerdo con el Eurostat, únicamente el 17% de la población reside en una casa en alquiler, situando a España como el país con menor parque de alquiler de toda la Unión Europea, existen más de 3 millones de viviendas vacías que podrían destinarse al alquiler. La nueva normativa dotaría de un funcionamiento dinámico a dicho mercado.
Lo que España necesita
- blog de noyolara
- 3637 lecturas
Después del éxito alcanzado por Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España (Sequitur, 2011) Vicenç Navarro, Juan Torres López y Alberto Garzón Espinoza regresan, ahora con carácter de urgencia y bajo el título Lo que España necesita. Una réplica con propuestas alternativas a la política de recortes del PP (Deusto, 2012).
Su objetivo es generar conciencia entre la población e impedir, cuanto antes, la imposición de las políticas de austeridad económica por parte del gobierno español de Mariano Rajoy auspiciadas por la troika europea.
Aunque el Partido Popular fue muy "crítico" con el gobierno "socialista" de Rodríguez Zapatero en cuanto a política económica se refiere (en especial durante y después de la crisis de 2008),en la actualidad puede apreciarse un doble criterio aplicado: no sólo hay emulación, sino profundización de la política económica neoliberal, situación que no ha hecho sino agravar la crisis.
De ahí la importancia de que la sociedad se movilice pacífica y democráticamente, articulando un frente común de los de abajo en contra del privilegio de los de arriba, única salida a la crisis por la que atraviesa España en particular, y la Zona Euro en general.
Leer texto completo aquí.
El reino de España sangra a su población para salvar sus bancos privados
- blog de noyolara
- 3899 lecturas
La crisis bancaria por la que atraviesa España ha golpeado a su población para favorecer a sus bancos. Así lo ilustra el rescate de BFA-Bankia, cuya "ayuda" pública alcanzó ya los 23,500 millones de euros.
Además, con el anuncio de Mariano Rajoy el pasado 9 de junio, de solicitar un plan rescate por 100,000 ha puesto en pánico al sector financiero.
BFA-Bankia, el cuarto mayor banco del país, con 10 millones de clientes y con 380,000 accionistas, representa 10% del sector financiero español; su rescate ha profundizado el déficit del gobierno y transferido los recursos a sectores tan vitales como la educación, la salud, la vivienda, etc.
Lo anterior hace más necesario que nunca poner bajo supervisión pública al sector bancario en aras de detener la "socialización de las pérdidas" y hacer que sean los grandes banqueros y los accionistas los que asuman los costos de la crisis.
Leer texto completo da clíck aquí
Competitividad y sostenibilidad de la economía española
- blog de noyolara
- 3449 lecturas
En una reciente presentación, Luis de Guindos ha dado a conocer que durante el período 2007/2011 España ha reducido drásticamente el déficit comercial (mercancías) desde 100,000 millones a 45,500 millones de euros, aumentando la tasa general de cobertura de exportaciones sobre importaciones desde el 64.9 % en 2007 hasta un 82.6% en 2011 y alcanzando superávits comerciales en 2011 con la UE y con la Zona Euro (la UE supone el 66% de las exportaciones españolas).
Asimismo, se ha producido una significativa reducción del tradicional déficit por cuenta corriente (bienes y servicios) desde el 10% de 2007 hasta un 3,5% en 2011, esperándose que la cuenta corriente se sitúe próxima al equilibrio en 2013. El ajuste en cuenta corriente ha conllevado una drástica reducción en la necesidad de financiación externa de capital de la economía española, desde el 9.6% sobre PIB en 2007 a sólo un 3% en 2011.
La deuda pública se situó en junio de 2012 en 72.1% del PIB (inferior a la media de la zona euro del 87.2%) y se han comprometido ajustes presupuestarios por valor de 102 000 millones de euros
hasta el año 2014, de forma que en dicho año el déficit público quede en el 2.8% del PIB.
Noticias
- 3755 lecturas
2012
- 3262 lecturas
Febrero
El déficit por cuenta corriente sube un 39,8% anual en diciembre
Reuters España (Febrero, 29)
Más de un millón protestan en España contra la reforma laboral
La Jornada (Febrero, 20)
Decreta Mariano Rajoy reforma laboral que abarata despidos de trabajadores
La Jornada (Febrero, 11)
Anuncia España plan de saneamiento bancario por 50 mil millones de euros
La Jornada (Febrero, 3)
- 2706 lecturas
Marzo
La economia valenciana sufre la mayor contracción durante los años de la crisis
El País (Marzo, 30)
El Tesoro español mantiene la racha y vende 5.050 millones a tipos más bajos
El País (Marzo, 20)
- 2771 lecturas
Abril
Bruselas, el FMI y el BCE presionaron a España a subir el IVA
El País (Abril, 29)
Afecta el desempleo en España a 5.6 millones; la cifra histórica más alta
La Jornada (Abril, 28)
El FMI alerta sobre la morosidad oculta de la banca española
El País (Abril, 27)
Aprueban legisladores la expropiación de 51% de YPF a la firma española Repsol
La Jornada (Abril, 27)
La filial de Santander en México superó por primera vez a matriz española
La Jornada (Abril, 27)
El Gobierno cifra en 7.267 millones el ahorro por el recorte en sanidad
El País (Abril, 26)
Filial mexicana de BBVA duplicó ganancias de la matriz española
La Jornada (Abril, 26)
Rajoy deja sin atención de salud a miles de inmigrantes irregulares
La Jornada (Abril, 25)
España e Irlanda lideran en 2011 el incumplimiento del déficit en la UE
El País (Abril, 24)
España entró en recesión en el primer trimestre, el PIB cayó 0.5%. reportan
La Jornada (Abril, 24)
Llega a récord la morosidad en los créditos bancarios de España
La Jornada (Abril, 18)
Spain seeks health care cuts as crisis deepens
Reuters (Abril, 18)
España no necesitará un rescate, dice Juncker
Reuters España (Abril, 17)
España entró en recesión en el primer trimestre
Reuters España (Abril, 17)
El FMI descarta que el déficit de España alcance el 3% al menos hasta 2018
El País (Abril, 17)
La deuda externa de España creció en 2011 hasta un récord de 1,78 billones
El País (Abril, 10)
Rajoy anuncia el recorte de 10.000 millones en educación y sanidad
El País (Abril, 9)
Rajoy prepara "medidas contundentes" para espantar el fantasma del rescate
El País (Abril, 8)
La prima de riesgo española supera de nuevo los 400 puntos
Reuters España (Abril, 5)
El paro sube en marzo por octavo mes hasta 4,8 millones
Reuters España (Abrl, 3)
La deuda pública subirá al 79,8% del PIB este año
Reuters España (Abril, 3)
- 2972 lecturas
Mayo
El Congreso apoya pedir a la UE bonos de inversión
Europapress (Enero, 29)
Rajoy no cobrará impuesto a la iglesia católica
La Jornada (Mayo, 29)
El déficit del gobierno central escala al 2,4% del PIB en abril
El País (Mayo, 29)
La banca pone plomo al Ibex de la mano de otro récord de la prima de riesgo
El País (Mayo, 29)
Matriz de Bankia reporta pérdidas por 4,100 mdd en 2011
El Financiero (Mayo, 28)
La OCDE augura dos largos años de recesión y alto desempleo para España
El País (Mayo, 22)
Rajoy presiona para que el BCE actúe ya
El País (Mayo, 22)
El miedo a Bankia es el miedo a España
El País (Mayo, 18)
Moody´s rebaja la calificación a 16 bancos españoles entre uno y tres escalones
El País (Mayo, 17)
España prepara denuncia contra el BCE
CNN Expansión (Mayo, 17)
La deuda española se asoma al abismo
El País (Mayo, 16)
España paga más para endeudarse
CNN Expansión (Mayo, 16)
Los cinco grandes bancos suman más de la mitad de los nuevos saneamientos
El País (Mayo, 14)
La banca española supera a la italiana como la más dependiente del BCE
El País (Mayo, 14)
Bruselas pronostica que el déficit público de España llegará al 6,4% este año
El País (Mayo, 11)
El Gobierno otorgará préstamos a banca para sanear el sector
Reuters España (Mayo, 11)
El Gobierno aprueba una limpieza de 28.000 millones del crédito ladrillo
El País (Mayo, 11)
El Estado español toma el control de Bankia e inyectará capital
Reuters España (Mayo, 9)
Bankia pierde 650 millones de su valor en Bolsa tras tres días de fuertes caídas
El País (Mayo, 9)
Primer rescate bancario en España; será por 7 mil millones de euros
La Jornada (Mayo, 8)
El País Vasco presentará recursos contra recortes
La Jornada (Mayo, 5)
Rechaza Santander crear banco malo
La Jornada (Mayo, 5)
Coloca el país 2,500 millones de euros en bonos con alto interés
La Jornada (Mayo, 4)
- 2908 lecturas
Junio
España acumula en cinco meses déficit previsto para todo 2012
La Jornada (Junio, 27)
La Bolsa cae un 1,44% y la prima escala por las dudas sobre la solvencia española
El País (Junio, 26)
España casi acumula en cinco meses el déficit previsto para todo el año
El País (Junio, 26)
España pide ayuda de UE, mercados con menos esperanza
Reuters Latinoamérica (Junio, 25)
Spain to outline multi-year budget in summer
Reuters UK (Junio, 25)
La banca española necesita de 51.000 a 62.000 millones de capital
El País (Junio, 21)
España paga las dudas sobre su solvencia y emite deuda al coste más alto en 16 años
El País (Junio, 21)
Empleo ingresará 350 millones por las prejubilaciones de firmas con beneficios
El País (Junio, 20)
Costo de deuda española a corto plazo llega a nivel alarmante
El Financiero (Junio, 19)
Aumenta la presión para España e Italia
El Financiero (Junio, 19)
Morosidad de banca española se dispara en abril
El Financiero (Junio, 18)
Las dudas sobre la solvencia de España se agudizan a pesar del resultado en Grecia
El País (Junio, 18)
Bonos españoles alcanzan récord de 7.1%
El Financiero (Junio, 18)
La deuda de España está ya más cerca de la rescatada Irlanda que de la de Italia
El País (Junio, 18)
Promete Rajoy más reformas para flexibilizar la economía; protestan miles
La Jornada (Junio, 17)
Presiona el FMI a España añ exigir más impuestos y recortes al presupuesto
La Jornada (Junio, 16)
La deuda pública de España se duplica desde el inicio de la crisis
El País (Junio, 15)
Cae bolsa de España tras bajar en la calificación de Moody´s
La Jornada (Junio, 15)
El FMI pide a Rajoy que suba el IVA y baje los sueldos de los funcionarios
El País (Junio, 15)
Degrada Moody´s calificación a la deuda española; se acerca a "los bonos basura"
La Jornada (Junio, 14)
La fuga de capitales lleva a la banca española a pedir cifras récord al BCE
El País (Junio, 14)
La Bolsa cierra en rojo y la prima sube a 521 puntos pese al rescate bancario
El País (Junio, 11)
Bruselas vincula el rescate al ajuste del déficit público
El País (Junio, 11)
Fitch rebaja las notas de solvencia de Santander y BBVA en dos escalones
El País (Junio, 11)
Reformas salvaron España de rescate completo: Rajoy
El Financiero (Junio, 10)
Rescate a España; crecerá su deuda hasta 100 mil millones de euros para salvar bancos
La Jornada (Junio, 10)
España necesita entre 40.000 y 60.000 millones para sanear la banca
El País (Junio, 8)
Fitch rebaja calificación de España en 3 escalones
El Financiero (Junio, 7)
Alemania plantea un rescate suave de España a través del fondo bancario estatal
El País (Junio, 6)
Caen los CDS españoles a 5 años y crece impulso para rescate
Reuters España (Junio, 6)
España teme no ser rescatada por su gran tamaño
El Economista (Junio, 5)
Rajoy defiende por primera vez en público los eurobonos
El País (Junio, 5)
Desempleo cae ligeramente en España
El Financiero (Junio, 4)
Alemania presionó para que España recurra a fondo de rescate
El País (Junio, 2)
Rajoy apoya una autoridad fiscal europea y una unión bancaria
Reuters España (Junio, 2)
Se fugan capitales de España; en enero-marzo salieron 97 mil millones de euros
La Jornada (Junio, 1)
- 2870 lecturas
Julio
La salida de capitales de España suma un récord de 163.000 millones hasta mayo
El País (Julio, 31)
Andalucía se suma a Cataluña en la rebelión por el déficit
Reuters España (Julio, 31)
Desempleo en España llega a 24.63%; alcanza nuevo máximo histórico
La Jornada (Julio, 28)
Prevé el Fondo mayor caída del PIB español en 2012 y 2013
La Jornada (Julio, 28)
España planteó a Alemania rescate 300.000 mln euros
Reuters América Latina (Julio, 27)
La prima de riesgo cae con fuerza por primera vez en diez jornadas
El País (Julio, 25)
Intervienen la bolsa española tras retroceder 5 por ciento
La Jornada (Julio, 24)
Fears over Spain sink global stocks
New York Times (Julio, 23)
La recesión se profundizó en España en el segundo trimestre
Reuters España (Julio, 23)
New York Times (Julio, 23)
Murcia, la segunda región española que pediría ayuda financiera
Reuters América Latina (Julio, 22)
El Gobierno no prevé una recuperación del PIB hasta 2014
Reuters España (Julio, 20)
España creará un único banco malo para activos problemáticos
Reuters España (Julio, 17)
España acelera el comercio trimestral del sector servicios
Reuters España (Julio, 17)
El déficit comercial baja en un clima de recesión
Reuters España (Julio, 17)
El FMI ve un déficit del 7% en 2012 sin contar la subida del IVA
Reuters España (Julio, 16)
La subida del IVA entrará en vigor el próximo 1 septiembre
Reuters España (Julio, 13)
Los sindicatos convocan huelga del sector público en septiembre
Reuters España (Julio, 13)
Rajoy implementa primer gravamen a energía renovable
Los nuevos ajustes fiscales en España
Reuters España (Julio, 13)
El ajuste más duro de la democracia
El País (Julio, 11)
Calendario de restructuración de la banca española
El País (Julio, 10)
30,000 mde al rescate financiero de España
El Financiero (Julio, 10)
España pide al BCE comprar deuda ante especulación
El Financiero (Julio, 10)
Enjuiciarán por estafa al expresidente de Bankia Rodrigo Rato y a 32 consejeros
La Jornada (Julio, 5)
Se contrajo más la economía española en el segundo trimestre
La Jornada (Julio, 2)
- 3200 lecturas
Agosto
Negoció España urgente inyección de capital para Bankia
La Jornada (Agosto, 8)
Los CDS españoles suben por las dudas sobre el rescate
Reuters España (Agosto, 8)
CNN Expansión (Agosto, 7)
El BBVA empeora su pronóstico para 2013 con una caída del PIB del 1,4%
El País (Agosto, 7)
El mercado apuesta por un segundo rescate de España
El País (Agosto, 6)
Las insolvencias alcanzan su nivel más alto desde 2004 con 2.272 casos
El País (Agosto, 6)
Rajoy comunica a la UE recorte extra de 37 mil millones de euros
La Jornada (Agosto, 4)
España promete a Bruselas ajustar 102.000 millones hasta 2014
Reuters España (Agosto, 3)
Spain inches towards a full European Union bailout
Reuters (Agosto, 3)
Se disparan bonos de España e Italia
El Financiero (Agosto, 3)
S&P da un voto de confianza a España y mantiene su nota de solvencia en BBB+
El País (Agosto, 1)
- 3464 lecturas
China
- 7182 lecturas
Análisis
- 4324 lecturas
2010
- 3255 lecturas
Marzo
- 2938 lecturas
CHINA: MODELOS DE DESARROLLO ECONÓMICO
- blog de Anónimo
- 10641 lecturas
Este artículo recoge una sinopsis de los diferentes modelos de desarrollo económico implementados en la República Popular China (RPCh). La síntesis ha incluido una caracterización de las condiciones iniciales con que contó el país para llevar a cabo las transformaciones que condujeran a la construcción de una economía socialista. Pasa revista a los diferentes modelos que, en los 60 años de existencia de la Nueva China, son posibles de identificar: el Modelo Clásico Soviético, los intentados por Mao para experimentar el desarrollo económico, con en el Gran Salto Adelante, primero, y después, la Gran Revolución Cultural Proletaria. Para concluir con el modelo exportador y los ajustes que han llevado al desarrollo económico basado en el consumo.
2009
- 4047 lecturas
El tratado de libre comercio China-ASEAN impulsará la regionalización del Yuan (inglés)
- blog de Anónimo
- 5716 lecturas
El TLC entre China y la ASEAN es el acuerdo comercial que involucra la mayor cantidad de población, condición que busca ser aprovechada por China para incentivar el comercio con su moneda, el yuan.
China ha declarado que el yuan daría mayor estabilidad comercial al tratado debido a los riesgos que actualmente se enfrentan con la volatilidad del dólar.
El intercambio comercial ha pasado de 105.88 billones de dólares en 2004 a 231.07 billones en 2008, siendo mutuamente el cuarto socio comercial. Sin embargo, el acuerdo tiene un gran potencial que se encuentra en fase inicial debido a que los mercados no se encuentran suficientemente abiertos. Leer
Declaraciones del Vocero del Banco Central Chino sobre las reformas del yuan (inglés)
- blog de Anónimo
- 4065 lecturas
En vista del desarrollo económico y financiero en China y en el extranjero de la Balanza de Pagos de China, el Banco Popular de China ha decidido proseguir la reforma del régimen de tipo de cambio del yuan y aumentar la flexibilidad del tipo de cambio del yuan. La siguiente es la entrevista el portavoz de BPC con la prensa. Leer
El Banco Central de China supera las 100 cuentas foraneas en yuanes (inglés)
- blog de Anónimo
- 3588 lecturas
El Banco Central de China informó que las cuentas en yuanes en el extranjero ha superado las 100, estas cuentas fomentan el comercio internacional de productos chinos y el uso del yuan.
De esta forma China impulsa su estrategia a largo plazo para volver su moneda en divisa convertible y utilizable como reserva internacional. Leer
Dinero chino: se toma o se pierde
- blog de noyolara
- 3886 lecturas
Recientemente, China ha incrementado sus flujos de inversión en el exterior, tanto directa (IED) como de corto plazo: en 2012 la cifra ascendió a 9,540 millones de dólares, más del cuádruple que dos años antes.
Recientemente, la compañía CNOOC aceptó pagar 15,100 millones de dólares por la petrolera canadiense Nexen Inc., mismo día en que otra petrolera china, Sinopec, convino adquirir el 49% de la participación en UK North Sea. Los flujos de inversión china en el exterior tendrán un profundo impacto en la economía global y entrañan nuevos desafíos, en especial para Estados Unidos.
Asimismo, hay un creciente interés de China por el rubro de "Fusiones y Adquisiciones" (M&A), como lo demuestran los 23 casos de este tipo durante julio pasado. Las M&A representaron 46% de la IED china en 2011, en comparación con 18% en 2003. La IED presenta una gran oportunidad para Pekín para adquirir alta tecnología y generar producción con alto valor agregado, en un contexto en donde su estrategia de crecimiento ha cambiado de rumbo - dirigida ahora al aumento del mercado interno - y se perfila como economía madura en el mediano plazo.
La inminente compra de Nexen, se da después de una oferta similar, por 19,000 millones dólares presentada en 2005 para la adquisición de UNOLOCAL - compañía petrolera estadunidense - que fue rechazada por el Congreso de Washington alegando asuntos de "Seguridad Nacional". La oferta sobre la compañía canadiense se da por añadidura, en tiempos en que Canadá intenta reducir su dependencia del mercado petrolero estadunidense y estrechar sus relaciones con Asia-Pacífico.
En caso de realizarse, dicha inversión en Norteamérica permitiría a China dotarse de alta tecnología en la producción de gas y petróleo, procesamiento de arenas bituminosas y exploración en aguas profundas. En el caso europeo, Pekín ha establecido ya seis centros de Investigación y Desarrollado (R&D), además de haber adquirido el laboratorio británico líder mundial en investigación fotónica; para desgracia de Washington, la Unión Europea no tiene regulación alguna para distinguir entre inversores domésticos y extranjeros.
Algunos inversionistas prevén aumentos significativos de IED china en los próximos años: una suma superior a los 800 mil millones de dólares para el periodo comprendido entre 2011 a 2016 si la tasa de crecimiento económico continúa siendo firme. De ahí la necesidad de que tanto Occidente en general, como Estados Unidos en particular, planteen una alternativa hacia su aversión china para crear una nueva dinámica de cooperación en términos de inversión.
Texto en inglés completo da clíck aquí
¿Quién teme a China Inc?
- blog de noyolara
- 4095 lecturas
De acuerdo con un sondeo realizado por la Asia Pacific Foundation, solamente 16% de los canadienses se muestran a favor de la eventual adquisición de la petrolera Nexen por la china CNOOC. La prensa de aquél país sobrecargó sus opiniones al respecto acusando a China de emprender una nueva "oleada colonizadora" a nivel global.
Sin embargo, dichas opiniones son exageradas y obnubilan la verdadera significancia que aporta este suceso para el país norteamericano. En realidad, la decisión de dicha adquisición fue tomada con base en una mezcla de principios, estrategia y prognosis, sin que necesariamente cada uno de estos elementos tenga el mismo peso en la decisión geopolítica-geoeconómica del gobierno chino.
En cuanto a Canadá, es claro que no podrá continuar en el mediano plazo insinuando que diversifica sus relaciones con el exterior - en particular con Asía Pacífico - mientras mantiene una relación de subordinación con Estados Unidos. Con todo, la noticia importante está en que ha decidido estrechar su relación con China, un primer paso de enorme relevancia.
Sin embargo, la clave en dicha relación estará en que ambos países logren entablar una agenda a favor de ambos, en la que sin duda deberá entrar el tema de la inversión extranjera. Si Canadá desea restringir la inversión china, deberá hacerlo por medio de una nueva regulación y un nuevo marco de cooperación. Es por medio del diálogo entre las partes como deben resolverse las controversias y no por medio de la discriminación abierta hacia las inversiones provenientes del exterior.
Texto en inglés completo da clíck aquí
Noticias
- 4021 lecturas
2012
- 3081 lecturas
Febrero
En China no habrá "reformas repentinas", acepta Zoellick
La Jornada (Febrero, 29)
Japón y China se coordinarán para apoyar a la eurozona
La Jornada (Febrero, 20)
China inyecta liquidez para apoyar el crecimiento económico
El País (Febrero, 20)
Las importaciones chinas se desploman un 15,3% en enero
El País (Febrero, 10)
China registra en enero el mayor aumento de la inflación en tres meses
El País (Febrero, 9)
China, reacia a aportar millones a los fondos de rescate para estabilizar el euro
La Jornada (Febrero, 3)
- 2854 lecturas
The new banks in town: Chinese Finance in Latin America
- blog de emtzavila
- 3792 lecturas
Los compromisos de préstamo de China hacia América Latina ha ido en aumento; desde 2005, China ha emitido más de 75 mil millones de dólares, superando el monto emitido en 2010 (37 mil millones de dólares) en relación con las aportaciones combinadas del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Fomento a las Exportaciones de Estados Unidos (Eximbank).
Las condiciones políticas más favorables así como las restricciones ambientales menos rigurosas, han promovido que los gobiernos latinoamericanos soliciten préstamos a la nación asiática que, por una parte, ofrece tasas de interés más bajas si se compara los bancos de fomento a las exportaciones chino y estadounidense aunque por otra, el banco de desarrollo cobre tasas de interés más altas negociando su porcentaje a partir de la firma de acuerdos sobre petróleo.
El corte político de países como Argentina, Venezuela y Ecuador ha generado que la solicitud de préstamos a los bancos chinos aumente debido a la menor condicionalidad con respecto a las instituciones internacionales financieras, desarrollando inversiones, preponderantemente, en la infraestructura y los recursos naturales con el objetivo de desarrollar políticas industriales a largo plazo.
Marzo
China reanuda compra de bonos de EU
CNN Expansión (Marzo, 15)
Las malas previsiones para la economía china abren la puerta a la rebaja del yuan
El País (Marzo, 12)
In China, inflation eases as growth slows
New York Times (Marzo, 9)
No risk to dollar if China expands yuan´s role: Githner
Reuters (Marzo, 8)
China reduce al 7.5% su objetivo de crecimiento del PIB en 2012
El País (Marzo, 5)
China dispara en un 11% su presupuesto de defensa
El País (Marzo, 4)
U.S. risks persist, China in good stead so far: IMF
Reuters (Marzo, 2)
- 2996 lecturas
Debate sobre el rol de China en la región
- blog de emtzavila
- 3748 lecturas
Como parte del seminario "El rol de China en la región" organizado por la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), los embajadores Qu Shengwu, Cassio Luiselli Fernández y Luis Almagro abordan desde una postura histórica los diferentes escenarios sobre los que se ha construido la actual República Popular de China, resaltando los actuales logros en materia económica expresado, entre otros indicadores, por la tasa de crecimiento anual de 10.5% en el periodo 2000-2010, el volumen global económico de 5,88 billones de dólares en 2010, que coloca a China como la segunda economía a nivel mundial, así como la reducción de un 50% de la pobreza mundial conforme las Metas de Desarrollo del Milenio.
La región del Este Asiático es la región más dinámica del mundo impactando en América Latina con las importaciones crecientes de manufacturas chinas, la expansión de las inversiones, el boom de las commodities, etc. La apertura de relaciones diplomáticas entre la República Popular de China y la región latinoamericana cumplió en 2010 cincuenta años, profundizando actualmente la cooperación económico-comercial fomentando el beneficio mutuo, la ganancia compartida y la sostenibilidad.
No obstante, como parte de los desafíos y dificultades en el desarrollo social-económico que perduran en China, expresado primordialmente por el atraso tecnológico-industrial, los altos niveles de contaminación y el empleo masivo de energía, "El desarrollo pacífico de China" representa la estrategia para modernizar el país, enriqueciendo de manera conjunta al pueblo a partir del desarrollo científico, autónomo, abierto, pacífico, cooperativo y mancomunado fomentado por el XII Plan Quinquenal. Lo anterior con la idea de promover un patrón sostenible de crecimiento y desarrollo económico, político y social.
Abril
China says Q2 trade growth to stabilize at "low level"
Reuters (Abril, 27)
China sees trade with Germany near doubling by 2015
Reuters (Abril, 23)
China factory activity stabilizing: HSBC Flash PMI
Reuters (Abril, 23)
China da mayor libertad al yuan, en una reforma crucial
Reuters España (Abril, 14)
China modera su crecimiento al 8,1% por el impacto de la crisis mundial
El País (Abril, 13)
Instant view: China records surprise trade surplus in March
Reuters (Abril, 10)
China´s March commodities imports ease; stock levels a worry
Reuters (Abril, 10)
China March crude imports 3rd highest ever, but momentum easing
Reuters (Abril, 10)
China posts $670 million trade surplus in Q1: Xinhua
Reuters (Abril, 9)
- 2749 lecturas
Mayo
Japón y China cambiarán yenes y yuanes directamente
El Financiero (Mayo, 29)
China impulsa a bolsas de Asia-Pacífico
El Financiero (Mayo, 29)
Industria solar china se alía contra antidumping de EU
El Financiero (Mayo, 25)
China 2012 growth to slow to 8.2 percent recover in 2013: OECD
Reuters (Mayo, 22)
U.S. lets China bypass Wall Street for Treasury orders
Reuters (Mayo, 21)
China cries foul after U.S. sets tariffs on solar imports
Reuters (Mayo, 18)
Inversión extranjera en China baja 0.7%
CNN Expansión (Mayo, 15)
Inflación de China se desacelera en abril, ven alza producción
Reuters Latino América (Mayo, 10)
- 2718 lecturas
Junio
China y Brasil acuerda un cambio de divisas por 24.000 millones de euros
El País (Junio, 24)
China data show drops in exports and prices
New York Times (Junio, 21)
Viviendas chinas, con contracción de precios en mayo
El Financiero (Junio, 18)
Crisis europea golpea inversión extranjera en China
El Financiero (Junio, 15)
China ordena realizar pruebas de estrés a su banca
El Financiero (Junio, 11)
Crecimiento en China se debilita en mayo
El Financiero (Junio, 11)
China anuncia histórica rebaja de tasas
El Financiero (Junio, 7)
China dará 10,000 mdd en préstamos a OCS
El Financiero (Junio, 6)
Sector manufacturero en China cae en mayo
El Financiero (Junio, 3)
- 2746 lecturas
Julio
China pasa a déficit de cuenta de capital en segundo trimestre
Reuters América Latina (Julio, 31)
Desempleo urbano en China se mantiene en 4.1% en junio
El Financiero (Julio, 25)
Producción industrial China se acelerará en 2do semestre: diario
Reuters América Latina (Julio, 22)
Mercado laboral chino desafía depresión económica
Reuters América Latina (Julio, 22)
La inversión semestral extranjera en China cae un 3% interanual
Reuters España (Julio, 17)
El PIB de China sube un 7,6% en el segundo trimestre
Reuters España (Julio, 13)
La economía China crece 8% en primer semestre
El Financiero (Julio, 11)
China desplazó a Japón del segundo lugar en la lista de empresas de Fortune
La Jornada (Julio, 10)
Salta superávit comercial de China; importaciones débiles
El Financiero (Julio, 10)
Inflación en China, con menor tasa en 29 meses
El Financiero (Julio, 9)
China yawns as U.S. complains about auto tariffs
New York Times (Julio, 6)
China y Cuba firman acuerdos económicos
El Financiero (Julio, 5)
China recorta tasas de interés por segunda vez en 2012
El Financiero (Julio, 5)
- 2622 lecturas
Agosto
China emitirá 30.000 millones de yuanes en bonos del Tesoro
Xinhua ESP (Agosto, 22)
La brecha entre ricos y pobres en áreas rurales de China se acerca a nivel de alerta
Xinhua ESP (Agosto, 22)
Caen en fondos en yaunes para adquisicón de divisas
Xinhua ESP (Agosto, 15)
China creará corporación gigante de tierras raras
Spanish.news.cn (Agosto, 10)
Se desploman exportaciones de China en julio
Xinhua ESP (Agosto, 10)
Inversiones de China en Asean mantienen rápido crecimiento
Xinhua ESP (Agosto, 10)
China golpea a las bolsas europeas
CNN Expansión (Agosto, 10)
La industria china se desacelera
CNN Expansión (Agosto, 9)
Banco central China realizará más ajustes a política monetaria
Reuters América Latina (Agosto, 5)
Expansión de servicios en China e India contrarrestan declive
El Financiero (Agosto, 3)
China promete expansión del crédito
CNN Expansión (Agosto, 2)
In China, Manufacturing growth still slumps
New York Times (Agosto, 1)
- 2947 lecturas
2010
- 2995 lecturas
Junio
Cnnexpansion.com 21/06/10
- 3018 lecturas
China da un nuevo paso para reforzar el papel global del Yuan (inglés)
- blog de Anónimo
- 3572 lecturas
Las autoridades Chinas han decidido impulsar que las transacciones comerciales con sus países socios sean realizadas en yuanes, en una estrategia de largo plazo para llegar a ser moneda de reserva, como en este momento lo son el dólar, el yen, el euro y la libra esterlina.
Parte de la estrategia busca la internacionalización de su moneda primero para inversiones y comercio aun a tipo de cambio fijo y en el futuro su liberalización para cuentas de capital. Leer
Agosto
LaJornada 17/08/10
- 3136 lecturas
La crisis en Grecia se agrava / Peligro por alza en el precio de los alimentos / BCE no subirá tasas de interés
- blog de fmartinez
- 4293 lecturas
A continuación se presentan notas periodísticas de los principales diarios a nivel internacional como lo son El País, El New York Times y el Financial Times. Podemos destacar como se ha agravado la crisis en Grecia y la negativa de ésta de abandonar la zona euro, generando un gran riesgo para la zona (principalmente España y Portugal). Se habla además, de cómo Jean Claude Trichet ha hablado de no subir tasas de interés con tal de mantener el euro, sin embargo, dado el elevado precio del petróleo y la caída del euro, puedo que esto cambie. También se trata sobre la posible alza en el precio de los alimentos, que pueda causar serios problemas a los hogares.
The euro - taking off or staying grounded?
- blog de ulisesnoyola
- 4388 lecturas
Andreas Dombret, miembro de la Junta Directiva del Bundesbank, señaló que la situación económica de la eurozona sigue siendo demasiado grave con la desaceleración económica de Alemania el pasado trimestre y el estancamiento de Francia e Italia. En general, el PIB de la zona euro se encuentra 2.4% por debajo del nivel de antes de la crisis.
Andreas Dombret indicó que la crisis de la zona euro se agravó por los desbalances que existían entre las diferentes economías. Cuando se unificaron los capitales, hubo una gran afluencia de flujos hacia las economías con menor competitividad que aumentaron la demanda de productos. Lo anterior provocó que subieran los salarios y perdieran competitividad los estados en sus exportaciones.
Sin embargo, cuando llego la crisis, hubo un gran ajuste en las economías que aumentó su competitividad de forma considerable. Esto las ha ayudado, según Dombret, a salir de la crisis económica. Para poder realizar mayores progresos es necesario implementar diversas reformas que promuevan la libre circulación de inversión para el crecimiento económico de los países.